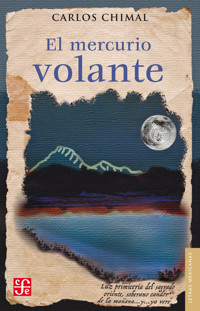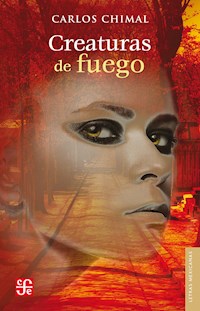Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
En breves ensayos, Carlos Chimal explora de manera crítica las múltiples relaciones entre ciencia y literatura, y descubre al lector que ninguna de ellas dos hubiese sobrevivido sin la creación de los lenguajes. Este libro pretende ofrecer un panorama de la ficción imbuida de las ideas científicas a lo largo de la historia y, en el mejor de los casos, convertirse en una guía de forasteros en su búsqueda de nuevos mundos literarios. Al hacerlo, surgirán los nombres de algunos autores que han descubierto vínculos ocultos que comunican la imaginación científica con la reflexión literaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Futurama
Carlos Chimal
Primera edición, 2012 Primera edición electrónica, 2012
D. R. © 2012, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1088-1
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE GENERAL
Introducción
I. Los fuegos de la inventiva
II. Fascinación por la cibernética
III. Azar y literatura
IV. El secreto de Ettore Majorana
V. Invenciones y disfunciones
VI. George Orwell en el principio del mundo
VII. Verne sueña
VIII. El cosmos y la literatura
IX. ¿Conocimiento peligroso?
X. La ciencia, ¡a escena!
XI. Joyceana
XII. Poesía de la ciencia, ciencia de la poesía
XIII. Grafómanos y visionarios
XIV. El despertar de la conciencia
XV. Ósip Mandelstam y los naturalistas
XVI. Profecías literarias
Bibliografía
Índice analítico
INTRODUCCIÓN
Primero fue la palabra. El principio de la vida, el ADN, puede verse como un código formado de palabras, frases y puntuación. Los primeros homínidos de hace unos 2.5 millones de años comenzaron por hablar de las cosas útiles y de las peligrosas, distinguieron las presas con un nombre y tuvieron que aprender a describir estrategias para escapar de sus depredadores. Durante la noche había una necesidad atávica de hablar, había que contar lo que iba pasando.
Se dice que lo mejor del ser humano es la cultura. Y en la esencia de este fenómeno social está el poder escribir, pues si bien la tradición oral sigue siendo un fuerte componente de hacer cultura, es claro también que la tradición escrita la consolidó. Al ser un soporte más estable para transmitir las ideas y advertencias (no comer ciertas plantas venenosas para nuestra especie, aprender a subir montañas, domesticar animales de sustento cotidiano, por ejemplo) nos dio la posibilidad de avanzar sobre terreno conocido.
Así que ni la literatura ni la ciencia hubiesen sobrevivido sin la creación de los lenguajes. La poesía, el teatro, la novela y el ensayo, por un lado, y las ciencias por otro, mantienen una relación peculiar. Podría compararse a la manera en que se forman los vasos comunicantes en la naturaleza, los cuales aparecen debajo de la tierra y no se ven a simple vista. Entre ellos hay una relación subrepticia, un conducto inferior que los une de manera que el agua sube y baja al mismo nivel en todos.
Por otra parte, si la relación entre la ciencia y la literatura ha sido subrepticia, azarosa y difícil, también puede calificarse de memorable. En el fondo existe reciprocidad y los niveles (estético en el arte, de veracidad experimental en la ciencia) se corresponden. Pero no son iguales. De hecho, en muchos aspectos las diferencias son notables. Obligados por su quehacer, encaminado a describir la realidad, la naturaleza y el universo con precisión y la mayor simpleza posible, sobre todo desde el siglo XVIII, los científicos se dedicaron a sustituir las palabras por fórmulas, números y gráficas. Crearon un estilo austero y práctico en un tono de intensidad literaria nula.
En la segunda mitad del siglo XX se produjo una reacción que trataba de integrar ideas y disciplinas ajenas entre sí, de manera que muchos investigadores científicos descubrieron sus propias cualidades literarias y dotes artísticas, y terminaron escribiendo libros. Algunos de ellos encontraron el equilibrio entre lo que implica el conocimiento de cada una de sus áreas y lo que su capacidad expresiva podía comunicar al público. Emprendieron el camino de regreso de las fórmulas matemáticas a las palabras, e inclusive a las metáforas.
Si bien la mayoría siguió cultivando un estilo sintético, evocador sólo para quienes estuvieran iniciados en esas ciencias, lo importante es que en cada época se han publicado ciertos libros adelantados a su tiempo y leídos por sus contemporáneos con una especie de desazón e indolencia, pero disfrutados en plenitud por generaciones posteriores.
Este libro pretende ofrecer un panorama de la ficción imbuida de las ideas científicas a lo largo de la historia y, en el mejor de los casos, convertirse en una guía de forasteros en su búsqueda de nuevos mundos literarios. Al hacerlo, surgirán los nombres de algunos autores que han descubierto ductos subterráneos cuyo destino es comunicar la imaginación científica con la reflexión literaria. El lector reconocerá cuál de ellos es su alma gemela.
CARLOS CHIMAL
I. LOS FUEGOS DE LA INVENTIVA
ELFUEGO creador que anima a ciertos inventores es como la literatura, decían en su momento los escritores franceses Michel de Montaigne y Voltaire, a veces petardos deslucidos, a veces cohetones precisos y deslumbrantes. Éste es el caso de los artífices del vacío absoluto en el siglo XVII, Galileo Galilei y su alumno Evangelista Torricelli; en el siglo XVIII, de los creadores de las mediciones precisas como Antoine Lavoisier; y en el siglo XIX de los pioneros en el descubrimiento del átomo, como John Dalton.
Al igual que los novelistas, ingenieros, tecnólogos e inventores tienen compulsión por inventar nuevos artefactos y construir cualquier cosa: un nuevo tenedor, bicicletas con ruedas cuadradas, puentes kilométricos, vehículos más veloces. Esta necesidad causó risas entre los orgullosos hombres de la Ilustración.
Se dice que la ciencia y sus instrumentos, y no la necesidad tecnológica, sentaron las bases de las ciencias prácticas. Éstas, por cierto, lograron su difusión amplia a lo largo de la Edad Media mediante los libros de los secretos, poco valorados, y que, en realidad, son el “eslabón perdido” entre el experimento medieval, alquímico, fortuito e inesperado, y la experimentación de las ciencias baconianas, es decir, lo que Francis Bacon agrupó en el “núcleo duro” de las ciencias modernas: la química, el magnetismo, la electricidad y la metalurgia, casi tal como las conocemos hoy. También fueron un puente entre la ciencia y la literatura.
A diferencia del “conocimiento secreto y cifrado”, que se sustentaba de manera excesiva en lo privado e irrepetible del acto experimental (y eso, si el maestro era capaz de comunicar a un discípulo, en forma oral y lo más preciso posible, determinado experimento), la ciencia baconiana optó por un jardín abierto, como harían el poeta profano y el poeta del pueblo. Este paso crucial de los buoni secreti (en italiano, pues en Venecia y en Nápoles se habían acumulado muchos Secretum secretorum) a la ciencia moderna del XVII al XIX tiene sus artífices en Alessio Piemontese, Girolamo Ruscelli, Leonardo Fioravanti, Gabriele Falloppio, Giovanni Battista della Porta e Isabella Cortese, entre otros.
Gracias en parte a estos divulgadores de arcanos y tempranos escritores de ciencia, en el siglo XIX James Watt, Robert Newcomen y lord Kelvin, por ejemplo, consiguieron “domar” la termodinámica. Eso implica que lograron responder cuestiones difíciles del comportamiento físico de la materia no sólo por la vía formal de la experimentación y notación matemática, sino también por la de la lectura literaria, cuya intención apela a diversos significados.
Hace más de cien años los físicos del célebre laboratorio Cavendish, en Gran Bretaña, brindaban por que el “electrón”, que acababan de descubrir, permaneciera inútil el resto de la eternidad, en un intento por compensar la naturaleza de homo faber que los seres humanos llevamos dentro, como un Prometeo encadenado. Vana fue la esperanza de los físicos del Cavendish, pues hoy casi toda la superestructura tecnológica de las sociedades más o menos desarrolladas se sustenta en algunas propiedades de esta partícula elemental.
La tecnología no es el lado oscuro de la trama ni la ciencia un paladín de la justicia universal. Basta echar un vistazo a las matrículas de los institutos de investigación más importantes para comprobar que siguen siendo las estaciones espaciales, el viaje a otros mundos, la necesidad de conocer y de racionalizar los recursos naturales lo que está atrayendo a muchos de los jóvenes que se dedican en la actualidad a las ciencias en todo el mundo. La biomímesis, es decir, la innovación tecnológica mediante imitaciones de la naturaleza, ha tenido un auge notable desde hace varios años.
Sin duda, hay investigadores dispuestos a “modificar” sus resultados, quizás a obviar ciertos pasos. O simplemente son personas que no saben hacer bien su trabajo y llegan a conclusiones distintas. Los casos de fraude en la ciencia son, por fortuna, pocos, y en general los científicos, al igual que la comunidad de los mejores tecnólogos/ingenieros, se han conservado críticos y abiertos ante lo que sucede en la sociedad que les ha tocado vivir.
Pero a veces las ideas alrededor del progreso tecnológico pueden resultar peligrosas. Thomas Midgley y Charles Kettering fueron dos brillantes ingenieros, innovadores de las cajas registradoras electromecánicas, que comprendieron el negocio del siglo, el automóvil personal, y que estuvieron en el momento oportuno y en el sitio adecuado para incidir en la historia de la tecnología. Dos aprendices de brujo, héroes de Dayton, se acercaron a la Colina Encantada.
Dicha colina es la mansión que el magnate y político quijotesco, Randolph Hearst, construyó a principios del siglo XX en una colina frente al Océano Pacífico, cerca de San Luis Obispo, estado de California. La mansión tiene un fuerte significado para la vida de los mundos moderno y contemporáneo y, desde luego, para la historia de Norteamérica. La Colina Encantada es el sueño de la Ciudad Gótica, de una obsesión de la humanidad de querer modificar la naturaleza en forma sistemática y radical. Hearst estaba obsesionado con la idea del progreso para alcanzar una nueva Arcadia e impulsó a gente como Midgley y Kettering en diversas áreas de la actividad económica, política, intelectual y artística de muchos lugares del mundo. También alentó un periodismo sucio, dispuesto a lucrar con las debilidades humanas.
La invención de un eficaz antidetonante de la gasolina por Midgley y Kettering aceleró la preferencia de los industriales por este combustible, en lugar de la energía eléctrica que también estaba en desarrollo. Una caravana de automóviles con chofer partía de la estación del ferrocarril en San Luis Obispo y enfilaban hacia la Colina Encantada de Hearst, gracias al ingenio de Midgley y Kettering. Y, esta vez, no porque una carencia necesitara de una solución sino por un apetito estético del ingeniero que cada ser humano lleva dentro, una compulsión por ver acertijos en derredor en lugar de enigmas.
Más tarde, Midgley y Kettering resolvieron un drama cotidiano del pueblo en Norteamérica: un gas seguro para enfriar el endemoniado calor veraniego. Con la invención del freón o clorofluorocarbono, el “gas del siglo”, la pareja Midgley y Kettering provocó el surgimiento de la era del aerosol en el mundo desarrollado, que no salía de su asombro y parecía estar viviendo una comedia de errores. Mejores y más seguros refrigeradores, automóviles que no se jaloneaban o incendiaban y el mundo parecía caminar sobre ruedas. El talento de Midgley, Kettering y algunos otros, los llevó a negociar con la industria y a ganar mucho dinero y prestigio.
Tal vez lo que le pase a ciertos inventores de nuevas tecnologías, como sucedió a Thomas Midgley y Charles Kettering, sea algo similar a lo que sucede al personaje de la novela Nieve negra, de Mijaíl Bulgákov, donde el autor de El maestro y Margarita relata la vida de un escritor cuyas tendencias grafómanas y su compulsión por inventar historias lo llevan a invocar al Fausto del teatro moscovita en aquella época, Stanislavski.
Sergéi Leontiévich Maxudov firma un contrato con el Teatro de Arte de Moscú, de corte stanislavskiano, y pronto descubre que se ha comprometido a escribir obras de teatro para su patrón al menos una eternidad. Y el patrón no está interesado en llevarlas a escena. Su pasión por la escritura se ve halagada por una secretaria a la que dicta y corrige como haría uno hoy, mediante el reconocimiento de nuestra voz por la computadora. Todo esto es posible gracias al fáustico “teatro independiente”, cuya marcha continúa gracias al combustible fresco que suministran las obras escritas por los autores compulsivos.
¿Quién puede dudar del provecho incalculable que significa saber al menos un poco de matemáticas y esforzarse por comprenderlas de manera profunda? Si puedes medir aquello de lo que hablas y si puedes expresarlo mediante un número, sólo entonces podrás pensar que sabes algo, decía el notable físico inglés de fines del siglo XIX William Thomson, conocido como lord Kelvin, y uno de los más ilustres perseguidores del demonio de Maxwell, la máquina eficiente y perpetua.
No debe sorprender que, mientras Kelvin constataba el enorme poder que otorga saber matemáticas (su padre, renombrado profesor de la materia en Escocia, simplificó la contabilidad comercial en un mundo que comenzaba a enredarse en la economía global), Joseph Conrad, el joven marino polaco que se había contratado en la primavera de 1878 con un vapor inglés en el puerto de Marsella, reflejara en sus novelas y relatos, como nadie, el significado que había adquirido para entonces la interdependencia de la geometría práctica, la marina mercante y la riqueza económica e intelectual del imperio británico. Cada uno a su manera, Kelvin y Conrad resolvieron enormes acertijos en la comprensión de la naturaleza humana y el universo que nos rodea, pues resolver acertijos está en la esencia de las matemáticas y la literatura.
Las matemáticas comenzaron a conformar una ciencia cuando alguien, probablemente un griego, enunció proposiciones acerca de cualquier cosa o de alguna cosa sin especificar particularidad alguna. Este principio de curiosidad, este gusto por resolver enigmas se acentuó de manera notable durante la Edad Media; la multiplicación de las imprentas, la aparición de textos de aritmética, sin olvidar las rivalidades y disputas entre los algebraicos y los académicos, fomentó la aparición de problemas “con el único propósito de recrear la mente”.
Muchos de los problemas de recreación matemática tienen que ver con la manipulación de objetos y aquellos que requieren computación. Pero en todos ellos no siempre es fácil determinar la frontera entre una ciencia matemática seria y el espacio lúdico. Acertijos de deducción lógica pueden implicar el uso de matrices; disectar un polígono tiene soluciones en la geometría transformacional y de grupos. Un problema que se consideraba complejo durante el Medioevo, o incluso antes del advenimiento de las computadoras electrónicas, se simplifica de manera sorprendente cuando se aborda con los métodos matemáticos de nuestros días.
Fue durante el siglo XVII que se produjo una verdadera euforia por los libros de problemas recreativos no sólo en matemáticas, sino también en mecánica y filosofía natural o física. Uno de los primeros nombres famosos que se recuerda es el del francés Claude Bachet de Méziriac, quien publicó en 1621 una de las primeras versiones modernas de la Arithmetica de Diofanto de Alejandría —texto clásico escrito en griego que aborda la teoría de números—, la cual conoció cinco ediciones, la más reciente de ellas en 1959, de una serie de “placenteros y deliciosos acertijos que pueden desprenderse de los números”.
Más aritméticos que geométricos, sus problemas giraban sobre bases numéricas diferentes a la decena, trucos con cartas y diversos rompecabezas mecánicos. Desde entonces, docenas de aficionados han difundido la práctica de plantear y resolverlos como una forma de conocer el mundo.
Uno de los rompecabezas mecánicos más conocidos está formado por siete formas geométricas (cinco triángulos, un cuadrado y un paralelogramo) que deben formar una figura distinta cada vez: un gato, una tortuga o un hombre corriendo. Es fascinante porque, sin ser trivial, es sencillo. Este tipo de acertijos ha roto cabezas durante siglos en su recorrido desde China hasta Occidente, donde, se dice, el mismo Napoleón fue un aficionado entusiasta desde su primer exilio en Santa Helena.
El juego se volvió muy popular a principios del siglo XIX y en un mito cuando cayó en manos del célebre creador de rompecabezas Sam Loyd. Este ingeniero norteamericano especializado en máquinas de vapor empezó a los catorce años inventando problemas relacionados con el ajedrez, recreó el juego nacional de la India, el parcasé, y, junto con su hijo, publicó más de diez mil acertijos y rompecabezas. En 1903 apareció una recopilación suya bajo el título El octavo libro de Tan, en el que Loyd introduce el mito del tangrama. El juego mental habría sido inventado cuatro mil años atrás por el divino Tan y de ello había quedado constancia en Los siete libros escritos por el dios. Como quiera que sea, el mérito del creador de enigmas radica en la forma inusitada de esconder fórmulas algebraicas simples detrás de aparentes problemones.
Según otra leyenda, hace cuatro mil años vivía en China el emperador Dà Yû. Un día, mientras paseaba por el río Amarillo [Huáng Hé], descubrió en el caparazón de una tortuga una retícula y en cada cuadro cierto número de puntos. Tomó con sus manos a la criatura y la acercó a su vista. Luego de un examen detenido descubrió que la suma de cada hilera de puntos era la misma, sin importar que se tratase de hileras verticales, horizontales o diagonales. La tortuga se convirtió en un ser apreciado en la casa del emperador Dà Yû, quien era un profundo conocedor de luò shū, es decir, de series numéricas.
Pronto la gente comenzó a portar en el cuello o en algún bolsillo su imagen tallada en piedras mágicas, réplicas que les servían de amuletos. En China, los números pares de luò shū se relacionan con el yīn (la fuerza femenina del universo) y los números nones con el yáng (la fuerza masculina).
Luò shū es el único cuadrado mágico de tercer orden, es decir, un cuadrado de 3 × 3 celdas (un total de nueve). La suma de los números en cada hilera, horizontal, vertical o diagonal es quince y a este número se le llama la constante. Hay otros cuadrados mágicos en otros órdenes que ofrecen multitud de posibilidades, digamos, 880 cuadrados de cuarto orden (4 × 4) y muchísimos más de quinto orden, todos ellos variaciones de luò shū.
El juego especular con las partes del cuerpo animal y humano es uno de los acertijos favoritos de todos los tiempos. Ya en un relieve de 1290, en la catedral de la ciudad francesa de Rouen, aparecen dos hombres que pueden verse tanto horizontal como verticalmente y conforman cuatro figuras. Dos perros cansados se volverán activos si se añaden apenas unas líneas; un burro cabizbajo y su acongojado jinete reanudan el camino a galope si se agrega una tira adecuada. Variantes de estos rompecabezas aparecieron en Europa y Norteamérica a fines del siglo XIX, en los que cuatro enanos se convierten en uno solo o donde una tormenta en las nubes revela el perfil de un hombre barbudo y bondadoso.
Uno particularmente hermoso es el del Bucéfalo de Alejandro Magno, que apareció en París en los años de 1920. Formado por tres piezas de madera balsa que deben reordenarse a fin de crear un nuevo caballo, la solución no está en las piezas mismas, sino en la silueta que proyectan si se acercan a cierta distancia. De igual belleza son los rompecabezas que privilegian la simetría, ya se trate de empatar colores, números o imágenes.
Pueden ser siete hexágonos que deben ordenarse en círculo dentro de una caja de tal manera que todos los lados que se tocan tengan el mismo número, muy adecuado para templar los nervios. Puede tratarse de nueve círculos, cada uno en su interior con cuatro rombos apuntando a los polos. La idea es que ningún color se toque con su igual ni que se produzca dos veces la misma combinación de colores, al contrario de los hexágonos; si, por ejemplo, en una hilera horizontal se tocan un rojo y un azul, esto no puede volver a suceder en otra hilera horizontal. La misma regla se aplica a las columnas. Este rompecabezas se conoce como “el arco iris en el cielo”.
Los cerillos, sin duda, nos dicen mucho acerca de nuestro tiempo, pues no en balde pertenecen a una edad heroica y cruel del industrialismo. Hay infinidad de trucos y construcciones con este pequeño invento moderno, desde escribir “mil” con cuatro cerillos hasta una réplica de la Torre Eiffel. A propósito, entre los acertijos tridimensionales vale la pena mencionar un par de ellos, diabólicos, y que deben resolverse con intuición de la física que envuelve el asunto. Dos piezas de madera idénticas forman una cruz que, en apariencia, puede deshacerse con facilidad. Pero cuando se intenta separar las piezas se encuentra uno con que están firmemente unidas.
Sólo hay una manera de hacer esto, y para ello hay que colocar la cruz sobre una mesa y ponerla a girar. Si no se da vueltas jamás se abrirá, por mucho que se rompa uno la cabeza, ya que en su interior hay dos balines escondidos que limitan el movimiento de los pasadores en cierta posición y mantienen unida la cruz. Esta versión es del creador de acertijos Nob Yoshigahara.
Las islas del Japón han sido sacudidas por terremotos desde que se tiene memoria y, sin duda, desaparecerán algún día en el fondo del mar. Por ello sus habitantes construyen desde hace cientos de años muchos edificios como si ensamblaran rompecabezas, sin necesidad de clavos y enteramente de madera. Otra cruz, ésta formada por tres piezas robustas, debe resolverse bajo el principio de lo que los japoneses llaman mawashi [torsión/ giro circular]. Se abre y se cierra moviendo una sola pieza, lo cual genera una sólida y, al mismo tiempo, ingeniosa figura.
Más complejo aún parece entrelazar seis piezas rectangulares dentro de un vaso y disponer quince o setentaicuatro piezas en forma diagonal, como solían hacerlo los leñadores finlandeses a principios del siglo XIX. Los rompecabezas entrelazados son populares en todo el mundo y pueden tentar al más ecuánime.
Con el objeto de enseñar la geografía, los rompecabezas planos cortados en formas caprichosas y regulares, en una de cuyas caras aparece un mapa o motivo al que hay que encontrarle el sentido, fueron inventados en 1760 por el inglés John Spilsbury y recreados de una manera insospechada por Georges Perec en su monumental novela La vida, instrucciones de uso. A pesar de las apariencias, dice Perec, armar un rompecabezas no es un juego solitario, pues cada movimiento que intenta el que lo resuelve ya ha sido dado por el creador de acertijos; cada pieza que toma, deja y vuelve a tomar, cada hueco que imagina relleno, cada combinación y corazonada que parece presentarse aquí o allá, cada tropiezo y cada acierto han sido diseñados, calculados y decididos por el otro.
El paleontólogo Richard Leakey cuenta que cuando era pequeña, su mujer, una experta rastreadora de fósiles, solía resolver rompecabezas por el lado contrario, es decir, sin atender al motivo sino sólo a las formas. Años después esa extravagante costumbre la ayudó a convertirse en una colaboradora importante de diversas expediciones, ya que el meollo del asunto consiste en ensamblar milenarios huesos sueltos, trozos de animales y antiguos homínidos, formas a las que hay que encontrar un sentido.
“Considero a los rompecabezas uno de los placeres más grandiosos de la vida”, ha dicho Donald E. Knuth, investigador matemático de la Universidad de Stanford. Knuth es muy apreciado entre la comunidad científica porque sistematizó un lenguaje computacional muy poderoso y sencillo a fin de producir tipografía llena de fórmulas, lo cual liberó a los científicos de las posibles erratas en sus artículos de investigación. Este lenguaje, que lleva por nombre tres letras del alfabeto griego —tau (τ), épsilon (ε) y ji (χ)—, TeX, es también un juego de proyecciones entre matrices y letras, y forma parte de esa otra fascinante área donde hay también enigmas que resolver: la lingüística computacional y su relación con criptogramas y toda clase de mensajes codificados.
Muchos recuerdan las ferias populares por sus luces y volantines; hay otros que las recuerdan por el hombre de los rompecabezas de alambre, es decir, por el hombre de “los anillos chinos”. Albert Einstein y el novelista Jack London fueron fanáticos de este tipo de rompecabezas, en los que el nudo requiere de toda nuestra pericia; sirven, de hecho, para entrenar nuestras neuronas, como si de músculos se tratara, pues muy a menudo nos ayudan a aclarar puntos que son confusos en contextos más complejos.
Al igual que Donald Knuth, el famoso matemático Martin Gardner, quien no sólo creó docenas de juegos para acrecentar la felicidad humana sino que también dedicó su tiempo a refutar las charlatanerías y las seudociencias hasta su muerte, acaecida en 2010, conocía y disfrutaba los amplios y profundos vínculos entre los rompecabezas y los algoritmos.
Los creadores de acertijos construyen sus enigmáticos juguetes a partir de trozos de madera, papel, metal y cuerda. Más tarde se agregaron los plásticos y en nuestros días hay ya muchos aficionados que mediante trozos electrónicos, con bits y bytes, están creando nuevos rompecabezas en el espacio cibernético. Gracias a la realidad virtual, el placer de mirar, tocar, e incluso oler un rompecabezas se entremezcla ahora con las sutilezas lógicas que caracterizan al supercómputo.
II. FASCINACIÓN POR LA CIBERNÉTICA
LASSUPERCOMPUTADORAS y las llamadas redes neuronales, que no están hechas en realidad de neuronas sino que son simulaciones electrónicas o modelos que intentan imitar al sistema nervioso, avivan la esperanza que algunos tienen de dotar de alma a un autómata. Algo similar pretenden los escritores que montan sus diarios en la red de Internet, los llamados blogs. Incluso las personas comunes y aquellos que antes no se ocupaban de escribir en forma regular, se inscriben en las redes sociales cibernéticas y forman, cada uno de ellos, una neurona grafómana, parte de una gran red cuya aspiración a generar una literatura automatizada difícilmente puede negarse.
Si bien las redes neuronales empiezan con conexiones aleatorias y, hasta cierto punto, aprenden —por ejemplo, a reconocer rostros o palabras—, siempre deben recibir instrucciones de lo que tienen que hacer, aun cuando no se les diga cómo hacerlo. Son capaces de reconocer en términos formales y dentro de los límites de ciertas reglas, pero no en función del contexto y del significado, como lo hacen los organismos vivos.
Algunas de estas redes fueron desarrolladas en la costa oeste de los Estados Unidos, bajo la dirección genial de Francis Crick, descubridor junto con James Watson de la estructura del ADN, quien nunca dejó de expresar, sin embargo, sus reservas: ¿se puede decir que estas máquinas piensan en realidad? ¿Se parecen en algo a nuestra mente? Debemos ser muy cautos antes de aceptar que cualquier artefacto (excepto en un sentido superficial) sea “como la mente” o “parecido al cerebro”. En nuestras culturas subyace esa fascinación por reproducir un mecanismo que no sólo se mueva por su propio pie, sino que decida hacia dónde ir después. Los escritores en la red de Internet tienen una pretensión similar. Hay quienes gritan: “¡Somos cyborgs!, ¿y qué?”
Las primeras huellas de los autómatas las encontramos en la antigua Alejandría. Si los humanos seguían principios físicos, sus émulos mecánicos también debían hacerlo, de tal suerte que en los tratados de Herón de Alejandría, donde una muchacha acerca su hidria a una jícara, aparecen descritos artefactos animados por vapor de agua, por el flujo de un líquido o por simple gravedad.
En la Ilíada, Homero menciona a una clase de autómatas creados por Hefesto con los que mantenía brioso el fuelle del herrero. Feo y de mal carácter, arrojado por su madre Hera desde la cima del Olimpo pues había nacido enclenque, y rescatado más tarde por Tetis y Eurínome, tenía a su servicio muchachas de oro que parecían reales. No sólo podían hablar y adornarse; poseían entendimiento y eran capaces de realizar las tareas más complicadas que él les encomendaba.
Los autómatas se convirtieron en figuras públicas cuando los relojeros convencieron a las autoridades eclesiásticas de adornar las catedrales con esta clase de figuras. Al mismo tiempo que marcaban el paso de las horas en ciudades donde llegar aquí y allá se volvía cada vez más necesario y cotidiano (los relojes de bolsillo no se popularizaron sino hasta entrado el siglo XIX), ponían un toque de fascinación y magia a la dura vida medieval.
Así, el reloj astronómico de la catedral de Estrasburgo, construido entre 1352 y 1354, y reconstruido entre 1571 y 1574, ponía en acción varias figuras mecánicas que amplificaban el mensaje religioso; lo hacían más vivo y, en medio de la impresión, recordaban a los mortales lo perenne de la vida. En una de las escenas que la gente podía admirar, los doce apóstoles desfilaban frente a Jesucristo para recibir la bendición. Tiempo después fueron representadas las cuatro citas a las que acudimos los seres humanos en nuestra vida, y en cada una de ellas un autómata tocaba una campana de bronce, excepto durante la cita con la Muerte, momento en el que el muñeco golpeaba una campana de madera.
El Renacimiento trajo consigo sobre todo confianza. La arquitectura se hizo magnífica y adquirió una gran finura racional. Y, sin embargo, tal vez como signo de la impronta, de ese lado oscuro y primitivo de la psique humana, en muchos jardínes de la época se destinaron ciertos espacios a las creaturas míticas que andarían libres, dando paso a los sueños y las pesadillas que se convertirían en realidad. Estos sitios eran especies de grutas que solían ambientarse con fantásticos autómatas movidos por energía hidráulica, algunos de ellos bañados en fuentes paradisiacas.
Con el objeto de construir las fuentes de su palacete en Saint-Germain-en-Laye, Enrique IV hizo llamar a dos ingenieros italianos, Tommaso y Alessandro Francini, célebres por sus espectaculares juegos de agua. Las grutas que esta pareja creó hacia fines del XVI fueron colocadas en terrazas donde los invitados podían admirar el Sena y representaban las más conocidas escenas de la mitología grecolatina. En una de ellas, la figura de Perseo, de “tamaño heroico”, descendía de la bóveda y combatía a un enorme dragón con su espada. La bestia caía entonces sobre el agua de donde había surgido, amenazadora, empapando a toda la concurrencia.
Salomon de Caus, ingeniero y arquitecto del Electorado Palatino, quien conocía bien la idea del cuerpo animado por un invisible reloj en el universo geométrico de la cultura mediterránea, decía que estas grutas, las cuales él también había construido alguna vez en su vida, eran “tan útiles como placenteras”. Entre los regalos del viejo Luis XIV a su nieto Luis XV se encontraba un carruaje mecánico, construido por François-Joseph des Camus, un ingeniero que más tarde escribiría sus recuerdos sobre estas “fuerzas en movimiento”. Los caballos, el transporte, incluso la dama cuyo hermoso perfil se alcanzaba a distinguir por la ventana, todo era de madera.
“Nos condujeron a un salón donde habría de desplegar el ingenio —cuenta Camus—. Pedí a mis ayudantes que colocaran firmemente el tablón y montaran sobre él la escena. El carro no sobrepasaba los veinte centímetros de largo, incluida la fuerza animal. Apareció entonces la familia real y tomaron asiento. Como todo carruaje, el vehículo contaba con un cochero; había también un paje y un caminante detrás del carro. Eché a andar el artefacto y, luego de azotar el látigo el cochero, los caballos iniciaron su recorrido por la orilla de la tabla aquella.
”Al llegar a uno de los extremos doblaron repentinamente a su izquierda, como había sido determinado por el mecanismo que les servía de guía, arrastraron consigo el coche y, detrás de ellos, al paje y al criado de pie. Cuando el juguete llegó frente al sitio donde se hallaba sentado el joven príncipe, el carruaje se detuvo, el paje abrió la puerta, la dama apareció y entregó una misiva a su soberano. Enseguida regresó a su carruaje y el cochero reanudó el viaje, hasta completar las cuatro caras del tablón”.
Filareto, seudónimo de Arnold Geulinex, un discípulo flamenco de Descartes, discurría: “¿Por qué mi cuerpo se comporta como si mi mente lo controlara?” Es como si portáramos dos relojes en absoluta sincronía, contestaba él mismo; uno marca las horas y obliga al otro a sonar sus campanas. Dios le da cuerda a ambos relojes y, al moverme, parece que mi voluntad ha actuado sobre mi cuerpo. El descubrimiento de la circulación sanguínea por William Harvey en 1628 animó mucho a grandes pensadores como el mismo Descartes, quien llegó a concebir por primera vez un modelo mecanicista del mundo. Los “androides” que mantenían vivo el viejo anhelo de imitar las formas y las actividades humanas eran correspondidos por la Naturaleza, que empezaba a mostrar sus “mecanismos”.
Uno de los más famosos creadores de autómatas fue Jacques de Vaucanson, nacido en febrero de 1709 en Grenoble, Francia. Poco antes de cumplir los treinta años había presentado ante la Academia Real de Ciencias en París un flautista que, mediante una encantadora combinación de movimientos de sus labios y dedos, lograba extraer del instrumento algunas octavas. Al ver este ingenio mecánico, el médico y entusiasta filósofo cartesiano La Mettrie, “no pensaba que el flautista tocara el instrumento musical, sino en el mecanismo que agitaba el aire y movía los dedos”. Ese mismo año el autómata fue presentado al público en el Hotel de Longueville, acompañado de un pato y un tamborilero. El pato causó inmediata sensación, pues se mostraba cómo el animal bebía, comía y hacía la digestión. No sólo realizaba “mecánicamente” estas acciones, sino que alargaba el cuello para tomar comida, tragaba, digería y… arrojaba detritus.
El gran mago Jean-Eugène Robert-Houdin, quien había aprendido el oficio de relojero, recuperó este autómata en 1845. Admirador de Vaucanson, deseaba saber cómo había hecho para transformar alimentos en excremento. Había leído la crónica de aquella presentación en la Academia Real de Ciencias y quedó un tanto decepcionado; no, desde luego, del genio de Vaucanson, sino por la falta de detalles en la descripción de las combinaciones mecánicas que animaban al pato. Años después vio el artefacto en una exposición del Palais Royal y pudo admirar, aunque someramente, los numerosos detalles en ese paseo por el interior de un cuerpo animal.