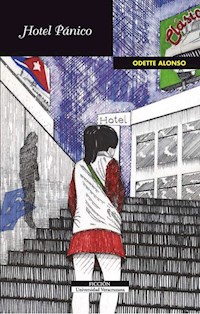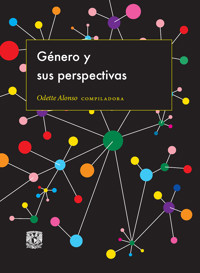
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un grupo de especialistas en estudios de género abordan en este volumen una diversidad de temas con variados enfoques: feminismos, educación con perspectiva de género desde la infancia, no binarismo y mirada trans, luchas por los derechos LGBTI y su registro histórico, construcción social de la masculinidad, escrituras de mujeres, hackfeminismo, labores de cuidado y presencia de las mujeres en el espacio público, entre otros. En conjunto los textos invitan a pensar el género desde diferentes ángulos y perspectivas teóricas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Presentación
Odette Alonso
Género y sus perspectivas. Abrir las librerías a la diversidad
Axel Alonso García
Cuidar la vida. Las mujeres y el derecho a la ciudad
Lucía Melgar
Diatriba contra la costumbre de parte de un tache inconforme. Idea de género en la infancia
Julio César Toledo
Masculinismo:continuumideología-práctica que naturaliza y legitima la violencia contra las mujeres. Algunos aportes a las ciencias sociales
Melissa Fernández Chagoya
Atrevimientos para construir otra academia
César Cañedo, Christian Rudich y Morado Cuevas
Cinco preguntas sobre la importancia del nombrar al construir el problema de la violencia
Juan Guillermo Figueroa Perea y Guillermo Rivera Escamilla
(Re)pensando la relación mujeres-tecnología: los caminos del hackfeminismo
Irene Soria Guzmán
Personas no binarias: ni hombres ni mujeres
Andras Yareth Hernández Ramírez
Prácticas para cuidar nuestros cuerpos-territorios
Emanuela Borzacchielo
Actuar el paro: a propósito del 8 de marzo
Karla Flores Celis
Mala cara y buen lenguaje: las escritoras en el México del siglo XIX
Leticia Romero Chumacero
Archivos y memorias diversas: rescatando nuestra historia con orgullo
Miguel Alonso Hernández Victoria
La construcción social de la masculinidad trans
Guillermo Rivera Escamilla
Aviso legal
A la memoria de Susana Cano, cómplice y amiga, en este proyecto y en la vida
Presentación
Hacia principios de 2016, como parte del plan para reavivar culturalmente la red de librerías de la UNAM, fui invitada por Susana Cano (†) y otros funcionarios de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, a diseñar un programa de actividades que se realizarían en la librería Jaime García Terrés de Ciudad Universitaria. Así surgió Género y sus perspectivas, ciclo de charlas que pretendía ofrecer una mirada multifocal y multidisciplinaria que diera cuenta de todas las áreas de acción desde las cuales observar y atender el fomento, promoción y visibilización del trabajo por la equidad de género en los ámbitos universitarios y sociales. Pretendíamos, además, propiciar un punto de encuentro e intercambio para trazar puentes y planear estrategias de colaboración.
El primer ciclo de charlas inició con una lectura de integrantes del taller de cuento erótico para mujeres impartido por la escritora Artemisa Téllez; siguieron dos pláticas sobre la construcción social de la masculinidad, a cargo de Guillermo Rivera Escamilla, Juan Guillermo Figueroa y Alejandra Salguero Velázquez; un slam poético en el que participaron Yolanda Segura, Sandrah Mendoza y Joana Medellín; una exposición de Leticia Romero Chumacero e Iliana Rodríguez Zuleta sobre la proyección social de las escritoras mexicanas en el siglo XIX y las actuales, y una charla acerca de personas no binarias, con Andras Yareth Hernández Ramírez y Lucía Desiré Vértiz Medellín.
En la segunda temporada, Ingrid Pacheco Victorio habló sobre mujeres y educación financiera; Lizbeth Hernández, Xochiketzalli Rosas y César Palma conversaron acerca del proyecto Kaja Negra y de los retos que enfrenta el periodismo al abordar el contexto de violencia contra las mujeres; Julio César Toledo platicó sobre el trabajo docente y las herramientas parentales para abordar la perspectiva de género desde la infancia; Alonso Hernández, Alfonso Macías y Miguel Ángel Corona, del Seminario Histórico LGBTTTI Mexicano, comentaron sus labores de rescate de archivos y memorias históricas, y finalmente Guillermo Rivera Escamilla, Diego López y Aletze Estrada disertaron sobre transexualidad masculina.
El siguiente semestre de actividades inició el 8 de marzo de 2017, en el marco del paro internacional convocado para ese día por organizaciones feministas y aliadas, con una conversación entre Lucía Melgar, Emanuela Borzacchielo, Karla Flores Celis y Lourdes Enríquez acerca de las labores de cuidado, la presencia de las mujeres en el espacio público, la violencia institucional a que se enfrentan al denunciar otras violencias, así como las agendas de género en México, entre otros temas. En siguientes sesiones, César Cañedo, Christian Rudich y Morado Cuevas relataron las acciones que condujeron a la conformación del Seminario Interdisciplinario de Estudios Cuir de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y dieron a conocer sus objetivos de trabajo; Irene Soria platicó sobre la relación actual de las mujeres con las nuevas tecnologías y específicamente acerca del hackerfeminismo, mientras Iuhri Peña y Xóchitl Rodríguez Quintero expusieron sus experiencias en la realización de fanzines feministas, y Melissa Fernández Chagoya disertó acerca del sistema de dominación masculina y el masculinismo como un continuum que naturaliza y legitima la violencia contra las mujeres.
En la recta final del ciclo, Rita Abreu, Luisa Iglesias Arvide y Mauricio Álvarez recordaron la presencia de mujeres en la radio mexicana desde su fundación hasta nuestros días; Yenifar Carina Gómez Madrid hizo un recuento de las redes de apoyo entre mujeres de varios municipios del Estado de México; por último, Guillermo Rivera Escamilla y Lady Tacos de Canasta hablaron de machos, muxes y mayates, en un acercamiento a las masculinidades aprendidas en contextos mexicanos. Además, Naville Obeso, Gizeh Jiménez y Xóchitl Rodríguez comentaron acerca de sus proyectos de las colectivas feministas Feminsty y Perra Mala 666, y hubo una representación del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, integrada por Jan de la Rosa, Ytzel Maya, Mariana Rodríguez y Marlene Diveinz, quienes nos comentaron sobre los objetivos, actividades y propuestas de este ejercicio ciudadano.
Dejar registro de este trabajo es lograr uno de los objetivos principales de Género y sus perspectivas: socializar los resultados para alcanzar una mayor cantidad de destinatarios e interesados en sumarse a este empeño. Por ello, contando con la solidaridad y buena disposición de sus autoras y autores, decidí reunir los ensayos que aquí se publican, muestra representativa de la esencia del ciclo de charlas, que dejan constancia de varios de los temas tratados y aspiran que a las palabras no se las lleve el viento ni se queden en un intento aislado de conversación.
Vistas desde la actualidad, en medio de una realidad tan acelerada y cambiante, las memorias que conforman este libro dan cuenta, además, de cómo el pensamiento, el debate, el diálogo de hace apenas un lustro, prefiguraban escenarios y panoramas que hoy ocupan el centro de los discursos y de la acción política y social de los sectores en cuestión y de sus disidencias sexogenéricas.
En todos los casos, los criterios y opiniones vertidos en las siguientes memorias son responsabilidad de sus autoras y autores, y no necesariamente constituyen un posicionamiento institucional. Ello forma parte de la apertura para el diálogo y el análisis colectivo que propició la realización de este ciclo y que, en muchas ocasiones, aconteció en el propio escenario de las actividades. La pluralidad de opiniones y el debate al respecto siempre serán una de las características esenciales del temperamento universitario y de la voluntad de intercambio de esta institución.
Quiero agradecer a todas las personas participantes en Género y sus perspectivas, especialmente a quienes nos han confiado sus textos para esta compilación. Del mismo modo, agradezco a Susana Cano (†) y su equipo de Libros UNAM, en particular a Axel Alonso, con quienes coordinamos, cada semestre, la logística de realización de las charlas y el concepto curatorial de las mismas. También agradezco a los trabajadores de la librería Jaime García Terrés por el apoyo, y a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial por la confianza y la oportunidad de realizar el ciclo y de publicar sus memorias.
Odette Alonso,curadora y compiladoraCiudad de México, octubre de 2021
Género y sus perspectivas Abrir las librerías a la diversidad
Las librerías son más que un espacio mercantil para la producción editorial. Si bien esta función no se debe descuidar ni ignorar, el producto que se vende y distribuye en esos espacios, los libros y otras publicaciones, es una ventana a la diversidad del pensamiento, de los creadores editoriales y de los lectores.
El ciclo Género y sus perspectivas fue un esfuerzo de Susana Cano, Odette Alonso y numerosas personas de dentro y fuera de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM para acercar a la comunidad universitaria y a quienes visitan las librerías Jaime García Terrés (ubicada en Ciudad Universitaria) y del Palacio de Minería (en el Centro Histórico de la Ciudad de México) a conversaciones actuales sobre la diversidad de expresiones acerca del género.
Este ciclo, que en sus momentos iniciales se tituló Reflexiones acerca de la equidad de género, dio espacio a mesas de diálogo sobre la construcción de la masculinidad, las escritoras más notables de siglos recientes, poesía y crítica cinematográfica contemporánea de mujeres jóvenes, producción de fanzines y medidas de autocuidado en medios digitales. Los años siguientes, el ciclo de charlas recibiría el nombre Género y sus perspectivas, y mantendría la idea original, que había demostrado ser del interés tanto de la población estudiantil como de los visitantes recurrentes de los espacios físicos y virtuales de Libros UNAM.
Mi colaboración en el proyecto, además de hacer la difusión de las actividades en redes sociales, consistió en apoyar en contactar a las personas que sería invitadas, planear la logística de las actividades, organizar el espacio de las librerías para recibir a ponentes y visitantes, además de llevar un registro de estos últimos, con el fin de elaborar los reportes de desempeño. De esta última tarea se obtuvo la información fundamental que determinó la continuidad de este ciclo por un par de años y también el testimonio del interés generado entre el variado público de las librerías universitarias.
Aunque éste no fue el único ciclo de pláticas que se realizó en los dos recintos mencionados durante 2017, 2018 y 2019, sí fue de particular interés, ya que se abordó una amplia variedad de temas que hicieron hincapié en inquietudes, dudas, memoria y reivindicaciones de sectores de la sociedad como mujeres o personas LGBTTTI+ que han enfrentado algún tipo de discriminación por cuestiones de género. Este interés se tradujo en una asistencia constante de público entusiasta por conocer temas de género abordados de manera rigurosa, empática y directa a diferencia de la utilizada por los medios de comunicación convencionales. Ejemplo de ello fueron las charlas en torno a diversas expresiones y estudios sobre las masculinidades mexicanas, en las cuales la asistencia superó por mucho las expectativas, de suerte que en la sesión se requirió todo el mobiliario disponible en nuestras librerías para la comodidad del público asistente.
Además, estos eventos resultaron una excelente oportunidad para que la gente interesada en los temas y nuestros invitados conocieran la ubicación, historia y acervo de dos de las sucursales de la red de librerías de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Ya fuera cuando la asistencia desbordaba la capacidad máxima de los espacios o cuando era de poco más de una docena de personas, lo más satisfactorio fue ver a los visitantes, atraídos por los títulos de las ponencias y los ponentes, salir con libros, revistas o la información sobre el precio o la disponibilidad de éstos. A veces las temáticas de las pláticas coincidieron con las de los libros y publicaciones exhibidos en los estantes y mesas, como estudios de género, derechos humanos, literatura de mujeres y personas LGBTTTI+, entre otros.
De mi experiencia en el apoyo otorgado a Odette y a Susana en esta iniciativa me llevo el recuerdo de los momentos en los cuales los ambientes particulares de Ciudad Universitaria y el Centro Histórico se mezclaban con las conversaciones, interactuando con músicos callejeros o estudiantes que asistían en búsqueda de material escolar y terminaban participando en las actividades. Haber formado parte de este ciclo también me permitió conocer la pluralidad de voces y maneras de expresión de personas pertenecientes a grupos sistemáticamente menospreciados y marginados, además de los esfuerzos por generar una cultura más justa y respetuosa entre las diversas personas que formamos parte tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad mexicana.
Espero que esta recopilación de las memorias de estos ciclos de exposiciones muestre la importancia de generar espacios de diálogo basados en el respeto entre las diferencias, el interés de nuestra sociedad por aclarar sus dudas acerca de los debates contemporáneos sobre cuestiones de género y el valor que tienen las librerías, en particular las de la UNAM, como recintos para propiciar el diálogo entre especialistas y visitantes diversos.
Axel Alonso García,organizador del ciclo
Cuidar la vida. Las mujeres y el derecho a la ciudad
Lucía Melgar
El derecho a la ciudad no debe restringirse al hecho de poder acceder al espacio urbano; debe incluir un factor de cambio que informe de las luchas sociales en torno a las decisiones que determinan quién y cómo se moldean las cualidades de la vida cotidiana en la ciudad, parafraseando a David Harvey.
Este concepto puede parecer utópico en una ciudad tan desigual y depredada por el cartel inmobiliario y político, como es la Ciudad de México. Mientras que el desarrollo capitalista neoliberal la ha transformado en un lugar hostil a la vida, el autoritarismo ha asfixiado o cooptado una y otra vez a los movimientos sociales independientes, como el estudiantil de 1968 o el urbano popular de los años ochenta, entre otros. En la última década se han presentado manifestaciones de protesta masivas de cariz político nacional, como las del Movimiento por la Paz con Justicia y Libertad de 2011, contra la violencia provocada por la guerra contra las drogas o las marchas para demandar verdad y justicia tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ha habido, asimismo, manifestaciones significativas en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia hacia ellas.1
Construir un movimiento ciudadano independiente, que no se doblegue ante el poder o no se desarticule ante la represión, la manipulación o la depresión, es complicado. No obstante, los obstáculos y dificultades que afectan a los movimientos independientes, desde fines del siglo XX y en esta década, han salido a las calles mujeres de todas clases para protestar contra los feminicidios, las desapariciones y el acoso. A medida que el flagelo del feminicidio se ha vuelto más visible en la Ciudad de México y en otras regiones, la sociedad o ciertos grupos sociales han reaccionado con más fuerza. En particular han surgido grupos de feministas jóvenes e iniciativas individuales que usan las redes sociales para denunciar diversas formas de violencia contra las mujeres, y para exigir justicia. La existencia de estos grupos y sus acciones demuestran que la adversidad no impide la organización cuando hay voluntad de resistencia. Muchas personas y grupos difunden información y exigen justicia, otras acompañan a las víctimas, y hay quienes organizan y participan en protestas públicas. Con acciones públicas, mujeres y jóvenes han enunciado su determinación de retomar las calles de la ciudad, de hacerlas suyas, o por lo menos intentarlo.
Las intervenciones de las mujeres en el espacio público mezclan formas comunicativas tradicionales y novedosas; participan por igual en movimientos sociales más amplios que organizan sus propias manifestaciones. Las mujeres han organizan marchas, plantones, performances artísticos, instalaciones y otras intervenciones en el ámbito público para exigir respeto a sus derechos humanos, como el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Numerosos actos encabezados por mujeres, como las marchas del 8 de marzo y del 25 de noviembre, se han desarrollado tradicionalmente en la avenida Paseo de la Reforma, que podemos considerar espacio privilegiado de protesta. Hoy se habla de la resignificación de esta avenida por los antimonumentos a los 43, a los niños y niñas de la guardería ABC o a las víctimas de Pasta de Conchos. Hay, sin embargo, resignificaciones anteriores impulsadas por grupos de mujeres que vale la pena recordar para no excluirlas una vez más de la historia y la memoria de la ciudad.
Una intervención duradera, aunque menos visible que los antimonumentos, es la que se dio en 1971, cuando un grupo de feministas se reunieron en el Monumento a la Madre para cuestionar la glorificación de la maternidad abstracta en un país donde se discriminaba y se discrimina a las madres de carne y hueso, y donde las mujeres no tenían derecho a decidir sobre su maternidad. Este cuestionamiento llevó posteriormente a añadir, bajo la placa original que decía: “A la que nos amó antes de que naciéramos”, otra que matiza: “Porque su maternidad fue libremente elegida”. A principio de los años setenta ése fue un escándalo que contravenía el tradicional, conservador y comercial festejo del Día de la Madre, creado en los años veinte precisamente con la intención de poner un dique a los cambios sociales que favorecían la salida de las mujeres de su casa y abandonar sus roles tradicionales. En 1978 un grupo de feministas culminó, en ese mismo lugar, una marcha de duelo por las mujeres muertas en abortos clandestinos, y desde entonces, el parque y la pequeña plaza donde se asienta el pétreo monumento se han convertido en punto de reunión de las protestas feministas, en particular de partida de las manifestaciones por el derecho a decidir, que suelen iniciarse ahí para dirigirse al Hemiciclo a Juárez, símbolo de la laicidad del Estado mexicano.
Esta reapropiación de un sitio marcado por el conservadurismo se ha actualizado y fortalecido en años recientes gracias a los colectivos de familiares y madres de personas desaparecidas que, desde el 10 de mayo del 2012, se reúnen ahí para exigir justicia y verdad. La Marcha de la Dignidad, que reúne a familias de diversos estados del país, culmina en el Ángel de la Independencia, otro sitio de protesta que ha sido también resignificado por los movimientos sociales. La afirmación de las madres de que ellas no tienen nada que celebrar ese día saca a la luz pública la profunda contradicción entre el festejo consumista del día de la madre y la indiferencia de las autoridades, y de gran parte de la sociedad, ante el dolor de quienes buscan a sus hijos, hijas y familiares desaparecidos, en algunos casos por agentes estatales.
La centralización de las decisiones políticas y económicas en nuestro país explica en parte que personas y organizaciones de provincia vengan a la capital a manifestarse. Es una forma de llamar la atención de las autoridades y de la sociedad, y recibir mayor cobertura mediática. Antes de que aquí se manifestaran las madres de los desaparecidos, venían año con año, desde Chihuahua, madres de jóvenes víctimas de feminicidio, que el 25 de noviembre exigieron verdad y justicia. El apoyo social a esas marchas, como suele suceder con la Marcha de la Dignidad, era escaso. Sin embargo, se logró difundir la imagen de las madres con su ropa negra y sombreros rosa, y sobre todo las cruces rosas que se han transformado en símbolo y recordatorio de los feminicidios.
Las cruces rosas con que se conmemoró primero a las mujeres asesinadas en Juárez y Chihuahua se han convertido en símbolo y memorial en otros estados. En el Estado de México, por ejemplo, se han puesto cruces rosas para recordar a cada mujer en particular o para protestar por el feminicidio frente a los palacios municipales. Las autoridades estatales y locales no ignoran la fuerza simbólica de estas cruces, puesto que las han removido o cubierto de negro cuando están pintadas en postes de las calles principales. Las madres y familiares, a su vez, se han empeñado en ponerlas o pintarlas una y otra vez, en una lucha contra el olvido que el Estado pretende imponer. En un país donde se marca el dominio sobre un territorio con cuerpos mutilados y torturados que se tiran semidesnudos en un baldío o cerca de algún lugar emblemático, plantar una cruz o pintarla en las calles de una ciudad manifiesta una firme determinación de recuperar el espacio público para la sociedad, y es un desafío al dominio territorial de los grupos mafiosos.
Como sabemos, en México la memoria es objeto de disputa. El caso reciente más claro es el de los 43 de Iguala, violación de derechos humanos que el Estado ha querido encubrir y acallar con una versión oficial que denomina “verdad histórica”. Por ello, contra el discurso oficial que niega la realidad de la violencia en general y de la violencia contra las mujeres en particular, recordar a las víctimas es una tarea imprescindible y urgente. Desde hace más de dos décadas, grupos de mujeres y organizaciones sociales han entendido la necesidad de hacer visibles y recordar estas violencias, y han salido a las calles para llevar a cabo intervenciones artísticas públicas que contribuyen a crear conciencia de los efectos de la violencia machista, acciones que demuestran la voluntad de las mujeres de participar de manera creativa en el espacio público y en la vida social.
Así, hemos visto surgir símbolos y artefactos artísticos que han enriquecido el discurso visual de la protesta social. Difundidos por sus creadoras originales o por colectivos y personas que los adoptan, estos símbolos conservan su sentido original o cobran matices particulares cuando se les adapta a circunstancias particulares. Por ejemplo, en el Estado de México, Irinea Buendía empezó a hacer recorridos con una cruz itinerante para denunciar el feminicidio de su hija Mariana Lima. Algunos colectivos de jóvenes feministas han adoptado, además de las cruces, velos negros, flores y veladoras igual que los usaron las mujeres de Chihuahua en sus marchas, para conmemorar a sus propias víctimas en municipios azotados por los feminicidios y las desapariciones.
Otro ejemplo son los Bordados por la Paz, que se han convertido en uno de los repositorios de memoria más potentes en años recientes. Surgidas en el contexto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, estas creaciones ciudadanas buscan preservar la historia individual de una persona desaparecida, con su nombre o en el anonimato cuando es imposible identificarla. Bordar para narrar una desaparición, un asesinato o un feminicidio, como empezaron a hacerlo desde 2012 los colectivos que integran la red Bordando Feminicidios, se ha convertido en un acto de preservación de la memoria. En las regiones donde existen las condiciones para reunirse en espacios públicos, esta actividad se realiza en parques y otros sitios propicios. Quienes pasan por ahí pueden entonces participar en esta labor colectiva o mirar el memorial en proceso, con lo que se crea un espacio para compartir el dolor personal y colectivo. Integrados en la Marcha de la Dignidad del 10 de mayo, los paneles de pañuelos bordados son ahora un artefacto usual en manifestaciones encabezadas por mujeres. Cosidas y exhibidas como collages textiles, estas prendas bordadas pueden compararse con el edredón conmemorativo del sida, en tanto mensaje colectivo de denuncia y memoria. En el mismo sentido, con otras connotaciones, los murales que representan a mujeres asesinadas o plasman los nombres de varias de ellas en una misma pared, se han convertido en una intervención urbana más duradera y estable. Estos murales pueden verse en Ciudad Juárez y Chihuahua, donde se crearon para conmemorar a las víctimas de feminicidio y para honrar su vida. Impulsados por personas o colectivos, que exigen verdad y justicia, muchos de ellos tienen el propósito de celebrar la vida de la mujer destruida por la violencia.
Desde una perspectiva crítica feminista, bordados y murales difunden además un contradiscurso que cuestiona la estigmatización de las víctimas en el discurso oficial y social, y se contraponen a las representaciones tradicionales de la mujer en el arte público oficial. Por su poderosa expresividad y colorido y por ser creaciones colectivas, los murales constituyen un bien común. Debido a su atractivo visual, rompen la grisura y degradación de los barrios y zonas marginales donde a veces se pintan, y transmiten un concepto distinto de lo que es ese espacio público.
Según Henri Lefebvre en El derecho a la ciudad, sólo fuerzas sociales que se involucren en la vida urbana mediante una larga experiencia política “pueden encabezar la puesta en práctica de un programa para la sociedad urbana”. El ímpetu por mejorar y renovar el espacio público en este sentido puede convertirse en una fuerza de transformación y renovación mediante “el derecho a la vida urbana”. En la historia reciente de los movimientos sociales en la capital, quizá el momento en que mejor se ha manifestado este ímpetu sea el 24 de abril de 2016 cuando miles de mujeres y algunos hombres marcharon en avenida Reforma contra el acoso y las violencias de género, marcha conocida por el hashtag #24A, importante precedente del movimiento #MeToo de Estados Unidos y posteriormente de México.
Organizada por jóvenes y colectivos feministas hartos del acoso callejero, que le dieron amplia difusión en las redes sociales, esta marcha reunió, a mi parecer, a una multitud más amplia y diversa que otras muchas protestas contra la violencia de género y el feminicidio. Las expectativas en torno a esta manifestación eran tan altas que los medios le dieron una cobertura excepcional, aun cuando algunos lo decidieran a última hora. Como sabemos, los medios de comunicación, la televisión en particular, no suelen informar sobre protestas sociales y menos sobre las que llevan a cabo o encabezan mujeres.
Esta vez, como un gesto de solidaridad hacia las mujeres del Estado de México, un contingente marchó hacia Ecatepec y volvió desde allá hacia el Monumento a la Revolución, donde miles de personas las esperaron bajo los rayos del sol. Es de resaltar que ése no es un punto de partida común de las marchas feministas, y es posible que se haya elegido por las dimensiones esperadas de la protesta. Cabe añadir que antes de integrarse a la manifestación general, un pequeño grupo de feministas ocupó el Monumento a la Madre como espacio de creación y protesta, refrendando el sentido renovado de ese espacio como lugar para las mujeres activistas y no para la maternidad endiosada.
El plan original de las organizadoras del #24A era que la marcha fuera encabezada por contingentes exclusivamente femeninos, a los que seguirían grupos mixtos; los de hombres irían al final. La magnitud de la concurrencia rebasó este diseño. Al frente iban contingentes de músicas y colectivos de lesbianas seguidas por otras agrupaciones femeninas, pero el orden previsto se rompió y se mezclaron grupos mixtos y femeninos. La manifestación culminó en la victoria alada, nombre con que las jóvenes feministas han resignificado la columna a la Independencia, conocida como “el Ángel”, pues la figura alada que vuela en la cima de la columna es claramente la de una mujer. En torno a “la Ángela” se llevó a cabo un breve mitin, luego del cual las asistentes se dispersaron.
Ese día, durante varias horas la avenida que la codicia empresarial y política ha convertido en paradigma del desarrollo urbano para los ricos, las corporaciones financieras y los bancos, fue un espacio común, abierto, donde mujeres de todos los colores, tendencias, edades y condición social pudieron bailar, cantar y gritar libremente; un lugar en donde no se oyeron las obsoletas consignas de costumbre, donde además ir en minifalda, con disfraz o semidesnudas no provocó agresiones ni burlas.
Los aportes de las mujeres al imaginario de protesta, urbano y cultural, como he expuesto brevemente, son muy diversos. Hasta ahora la experiencia del #24A es un acontecimiento único. Formar parte de un conglomerado de miles de mujeres, con pancartas —muchas hechas a mano— con lemas nuevos, que cantaron canciones, tocaron música y bailaron, unidas en un movimiento lúdico, infundió en muchas una sensación de poder y alegría sin precedente.
Por desgracia, la inspirada determinación que llevó a miles de mujeres a marchar ese día no ha subsistido y las respuestas de las autoridades a sus demandas han sido tibias, por no decir simuladas, conforme las políticas usuales. Sin embargo, en 2017 y 2018, en respuesta a llamados locales o en consonancia con los movimientos más activos de América Latina, como las campañas #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos, promovidas desde Argentina, las feministas mexicanas se han pronunciado en redes y en la calle para seguir protestando contra el feminicidio y el acoso. Si bien las autoridades las han ignorado o han intentado acallarlas con falsedades, como la versión oficial del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio como “suicidio” en 2017, estas voces diversas han logrado minar el discurso autoritario que intenta imponer olvido o falsedades. En la Ciudad de México, en Chimalhuacán, Ecatepec y otros municipios y ciudades del país hay mujeres que se siguen reuniendo y organizando para intervenir plazas y calles con estrategias que incluyen murales, cruces rosas, caminatas colectivas, performances, marchas y plantones.
Los logros previos, grandes o pequeños, según se vea, tienen una gran fuerza simbólica. No deben, sin embargo, llevar a cantar victoria antes de tiempo. A dos años del #24A, es evidente que no se ha dado la articulación necesaria ni para responder al llamado internacional a la huelga de mujeres de manera masiva el 8 de marzo ni para apoyar la “marea verde” argentina en defensa del aborto legal. Sin duda, incide en ello el ambiente de violencia extrema que sigue afectando a mujeres de todas las edades y a la sociedad por la persistencia de desapariciones, feminicidios y redes de trata. Si el cambio cultural de por sí es lento, en un contexto violento donde florece un discurso de seguridad autoritario, los obstáculos se multiplican. Pero aun en esta situación adversa, o precisamente contra ella, es necesario impulsar acciones colectivas ante el olvido y la mentira, y sobre todo a favor de los derechos y las libertades en todo el país.