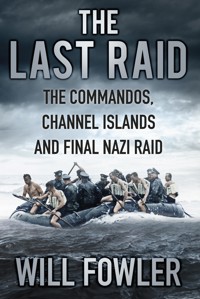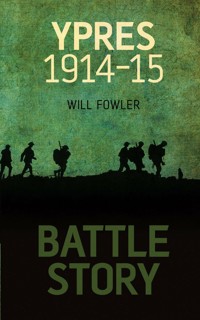7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El investigador reunió a un grupo de especialistas para estudiar la naturaleza del presidencialismo en México y comparar las políticas de quienes gobernaron el país a lo largo de los siglos XIX y XX, con hincapié en su relación con el Poder Legislativo. El primer tomo está dedicado a quienes gobernaron México en el siglo XIX. Así, Guadalupe Victoria, Antonio López de Santa Ana, Benito Juárez, Porfirio Díaz, son protagonistas de capítulos donde, sin ignorar los rasgos biográficos, se explican los contextos sociopolíticos en que gobernaron.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1010
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
GOBERNANTES MEXICANOS I: 1821-1910
GOBERNANTESMEXICANOS
I: 1821-1910
WILL FOWLERCoordinador
Primera edición (INEHRM), 2004 Primera edición (FCE), 2008 Primera edición electrónica, 2015
Diseño de portada: Laura Esponda / Bernardo Recámier En la portada: Palacio Nacional. Litografía de Casimiro Castro. Reproducción autorizada por el Centro de Estudios de Historia de México Carso. Fotografía de Ernesto Peñaloza
D. R. © 2008, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3269-2 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Presentación, Will Fowler
Introducción: El presidencialismo en México, Will Fowler
El gobierno imperial de Agustín de Iturbide, Alfredo Ávila
Guadalupe Victoria, Timothy E. Anna
La presidencia de Vicente Guerrero, Alfredo Ávila
La primera presidencia de Antonio López de Santa Anna, Josefina Zoraida Vázquez
José Justo Corro: un gobierno de transición (1836-1837), Reynaldo Sordo Cedeño
Indecisión y pragmatismo en la presidencia de Anastasio Bustamante: el ministerio de tres días, diciembre de 1838, Catherine Andrews
La tercera y cuarta presidencia de Antonio López de Santa Anna (1841-1844), Will Fowler
Mariano Paredes y Arrillaga, Miguel Soto
Mariano Arista y las elecciones presidenciales de 1850 en México, Michael P. Costeloe
Ignacio Comonfort: ¿el hombre de la situación?, Antonia Pi-Suñer Llorens
Las mujeres detrás de la silla presidencial mexicana en el siglo XIX, Anne Staples
El gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo, Érika Pani
Benito Juárez: técnicas para permanecer en el poder, Brian Hamnett
Sebastián Lerdo de Tejada, Antonia Pi-Suñer Llorens
Compromiso político e inversión: el gobierno de Manuel González, Silvestre Villegas Revueltas
Porfirio Díaz, Paul Garner
El gobierno interino de Francisco León de la Barra, Felipe Arturo Ávila Espinosa
Bibliografía
Índice onomástico y temático
CRÉDITOS ICONOGRÁFICOS
La reproducción de las imágenes que aparecen en esta obra ha sido autorizada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)/Museo Nacional de Historia (MNH) y el Sistema Nacional de Fototecas (SINAFO)-Fototeca Nacional del INAH, así como las personas que se mencionan, de acuerdo con la relación que sigue:
Agustín de Iturbide (p. 27), INEHRM
Guadalupe Victoria (p. 51), INAH
Vicente Guerrero (p. 75), INEHRM
Antonio López de Santa Anna, 1829 (p. 97), INAH
José Justo Corro p. 117), INEHRM
Anastasio Bustamante (p. 141) (lito. Garcés en Los gobernantes de México, imp. De Aguilar Ortiz, 1873, t. II), Biblioteca de Arte Ricardo Pérez Escamilla
Antonio López de Santa Anna, 1840 (p. 159), INAH
Mariano Paredes y Arrillaga (p. 185), INEHRM
Mariano Arista (p. 203) (número de inventario 224417, CND), SINAFO-Fototeca Nacional del INAH
Ignacio Comonfort (p. 233), MNH, INAH
Benito Juárez y su esposa Margarita Maza de Juárez (p. 263), MNH, INAH
Fernando Maximiliano José (p. 289), MNH, INAH
Benito Juárez (p. 303), INEHRM
Sebastián Lerdo de Tejada, de Francisco de Paula Mendoza, 1872 (p. 337), MNH, INAH
Manuel González (p. 361), INEHRM
Porfirio Díaz (p. 383) (fotografía T. H. Voigt, ca. 1912), Colección Eduardo Rincón Gallardo
Francisco León de la Barra (p. 403) (número de inventario 66012, CND), SINAFO-Fototeca Nacional del INAH
PRESENTACIÓN
La idea de unir a un grupo de especialistas para indagar la naturaleza del presidencialismo en México surgió en el otoño de 2000. Me pareció que podría ser provechoso comparar las políticas adoptadas por una selección de presidentes a lo largo de los siglos XIX y XX, haciendo hincapié en su relación con el poder legislativo. En aquel momento las expectativas y esperanzas puestas en la victoria electoral de Vicente Fox Quesada parecían confirmar la noción de que, a pesar de casi 200 años de historia constitucional, se seguía viendo la figura del presidente en términos casi mesiánicos, como si la solución a todos los problemas del país pudiera depender de la voluntad o el talento de un solo individuo.
Las constituciones de México plantean claramente, desde la carta magna de Apatzingán de 1814 a la vigente de 1917, una visión política que resalta la importancia y el poder de los ramos legislativos y que busca definir y limitar los que pertenecen al ejecutivo. Según las constituciones fundamentales de México, el presidente es quien promulga y ejecuta las leyes; el Congreso de la Unión las expide. Sin embargo, con sólo echar un vistazo superficial a la experiencia del fenómeno del presidencialismo en México se hace sobradamente evidente que la realidad ha sido otra. Desde Guadalupe Victoria hasta ahora, los presidentes de México han encontrado maneras de liderar, dirigir y gobernar el país con un carácter marcado y distintivo, basado en gran medida en acciones y resoluciones que han ido más allá de esa limitada función promulgadora y ejecutora. No cabe duda de que una mayoría (quizá inquietante) de electores ha votado, una y otra vez, a favor o en contra de candidatos presidenciales como si éstos existieran fuera o más allá del contexto político en que han estado y están forzados a lidiar con partidos, leyes y presiones tanto externas como internas. Esta dicotomía, dualidad, ambigüedad o paradoja en un país donde se prohíbe la reelección del presidente al mismo tiempo que se esperan milagros de él, encuentra múltiples expresiones en las diferentes presidencias estudiadas aquí.
Respondiendo a mi interés en el tema, pude reunir a un grupo de historiadores en una mesa sobre presidentes mexicanos, organizada como parte del Congreso Anual de la Society for Latin American Studies del Reino Unido, efectuado en la Universidad de Birmingham del 6 al 8 de abril de 2001. En aquel simposio, como reflejo de mis propias obsesiones, dominó por completo el siglo XIX con conferencias sobre Antonio López de Santa Anna, Anastasio Bustamante, Benito Juárez, Porfirio Díaz y las mujeres que participaron en la vida privada de estos máximos dirigentes. La calidad de las conferencias y el nivel del debate que suscitaron nos convencieron a quienes tuvimos el privilegio de participar en el encuentro de que era necesario ampliar los parámetros temáticos de nuestra indagación, incorporando trabajos que abarcaran un número más nutrido y representativo de presidentes y que incluyeran las últimas propuestas revisionistas que han tomado casi por asalto la historiografía en la última década. Fue entonces cuando Javier Garciadiego tuvo la visión y la iniciativa de organizar una serie de actos en México que complementaran los hallazgos de Birmingham, incorporando la investigación de un excelente grupo de académicos al proyecto que se había iniciado en 2000.
Se realizó entonces, el 4 de octubre de 2003, en Monterrey, la XI Reunión de Historiadores Mexicanos, Estadunidenses y Canadienses, donde 10 historiadores y politólogos expusieron sus interpretaciones en torno de un número mucho más representativo de presidentes, con especial atención en el siglo XX. Este encuentro fue sucedido por el foro La historia de México a través de sus presidentes, realizado del 7 al 9 de octubre de 2003 en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM) y que se estructuró con base en tres sesiones: “Construir la nación, 1821-1911”, “Revolución y posrevolución, 1911-1940” y “El México contemporáneo, 1940-2000”.
Basado en una selección de los trabajos presentados en los coloquios de Birmingham, Monterrey y México, más otros ensayos que fueron escritos con este libro en mente, coordiné la obra colectiva Presidentes mexicanos, que publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana en noviembre de 2004. En ella procuré ofrecer, en dos tomos, una muestra significativa y representativa de las experiencias gubernamentales de 21 presidentes mexicanos, más dos capítulos sobre las “primeras damas” que los acompañaron. La acogida que tuvo la obra fue gratamente positiva. No sólo la crítica y la prensa fueron generosas con nosotros—la primera edición se agotó a finales de enero de 2005—; Javier Garciadiego, entonces director del INEHRM y ahora de El Colegio de México, promovió la reimpresión de la obra, que salió en abril de 2005, y me sugirió que considerara la posibilidad de una segunda edición ampliada en la que se cubrieran las ausencias de la primera.
Es cierto que en la edición inicial no aparecían todos los presidentes de México (siguen sin estar todos en esta nueva edición). Además, como el libro se centraba en “presidentes” y no en “mandatarios” o “gobernantes”, tampoco se incluían los dos emperadores: Agustín de Iturbide (1822-1823) y Maximiliano de Habsburgo (1864-1867); ahora sí están incorporados. Entonces tampoco fue posible ofrecer una “historia total” de los presidentes de México ni lo ha sido ahora. Sin embargo, al releer los excelentes ensayos de mis colegas, tanto los 25 capítulos originales como los 11 nuevos que se agregan a esta nueva edición, estoy convencido de que las “ausencias” o “deficiencias” no menoscaban lo que son dos tomos provocadores, intrigantes y eruditos sobre lo que ha significado ser gobernante mexicano a lo largo de dos siglos.
A Javier Garciadiego agradezco la visión que tuvo de convertir en un proyecto de esta magnitud lo que fue una tímida indagación sobre el fenómeno del presidencialismo mexicano en el siglo XIX. También debo agradecer al subdirector de Producción Editorial del INEHRM, Ulises Martínez Flores, y a su compañera de trabajo, Sandra Luna, por el excelente cuidado con el que fue publicada la primera edición. Vuelvo a agradecer a la Arts and Humanities Research Board (AHRB) de Gran Bretaña haberme otorgado la beca que, al extender mi sabático por un año (2003-2004), me concedió el tiempo preciso para coordinar los volúmenes de la primera edición de forma satisfactoria.
Por último, debo otro agradecimiento, esta vez a Paola Morán Leyva, editora de Humanidades en el Fondo de Cultura Económica, pues desde que tuve el placer de conocerla en la primavera de 2004 me ha ayudado a buscar maneras de difundir la investigación que se genera en el campo de la historia mexicana, de mi parte y de mis colegas, a través de la que sigue siendo una de las editoriales de mayor renombre en el mundo hispánico: el Fondo de Cultura Económica. Paola me animó a perseverar en el trabajo de coordinación de esta nueva y ampliada edición y se ha cerciorado de que los nuevos volúmenes estén tan bien cuidados. También le doy gracias a sus sucesores José Vergara y Nelly Palafox por asegurarse de que estos dos tomos hayan sido publicados sin mayor demora, al equipo del Fondo, y en general a todas las personas que contribuyeron a que esta nueva edición resultara una obra tan interesante e inspiradora.
WILL FOWLERUniversidad de St. Andrews
INTRODUCCIÓNEl presidencialismo en México
WILL FOWLERUniversidad de St. Andrews
EL PRESIDENTE MEXICANO:¿HOMBRE FUERTE O SERVIDOR DE LA NACIÓN?
Antes de ofrecer una definición de lo que es el presidencialismo y de cómo este fenómeno político vino a plantearse dentro de los múltiples y cambiantes contextos de la historia moderna de México, es esencial preguntarse qué se entiende cuando se habla de un presidente. ¿Cuáles son y fueron las funciones, responsabilidades, poderes, derechos y características que buscamos y buscaron los mexicanos en un presidente desde que se forjó la primera constitución republicana en 1814? Esta pregunta tan básica se muestra increíblemente compleja a la hora de intentar una respuesta coherente y contundente. ¿Un presidente es un líder, un portavoz o un gestor? Cuando acudimos a las urnas y emitimos nuestro voto, aun sabiendo que puede haber fraude electoral o que nuestro sufragio podría no ser efectivo, ¿qué nos motiva a escoger un candidato presidencial y no otro? (Y utilizo aquí un vocablo masculino porque en la época que nos concierne [1824-2000] no hubo presidentas.)
Es posible que busquemos una figura paterna, un tlatoani, un déspota ilustrado, una figura benévola aunque autoritaria, que decida por nosotros, que nos guíe con su probada sabiduría y experiencia y que incluso nos haga sufrir por nuestro bien, que sepa lo que hace falta para que el país progrese, mejore, salga adelante. En tal caso, no nos preocupa que peligren ciertos valores representativo-democráticos que posiblemente sostengamos en términos teóricos. En la práctica, a la hora de la realidad, especialmente en épocas de crisis (¿cuándo no hemos estado en época de crisis?) puede ser que prefiramos un hombre fuerte, un hombre de acción, un reformador que cumpla con sus promesas, aun si ello significa otorgarle poderes extraordinarios, darle carta blanca al poder ejecutivo. El presidente, en este caso, debe ser un hombre con poder, que esté en una posición de mando desde donde pueda determinar qué camino seguir sin que le aten las manos constituciones restrictivas, con congresos pleiteadores y quejumbrosos. Votamos por el individuo y no por su partido, facción, camarilla, movimiento o logia masónica. Votamos si es época de elecciones libres, pero si no, pues aprobamos el dedazo correspondiente, el pronunciamiento exitoso, el cuartelazo o la revolución que le dan las facultades requeridas a nuestro líder para gobernarnos. Y lo apoyamos a él y le confiamos el poder para que disponga de él como mejor le parezca, porque creemos en él, en sus dotes de liderazgo, en su conocimiento profundo de las necesidades y costumbres del país, porque él y sólo él es capaz de salvar a la nación, renovarla, modernizarla, de forma casi mesiánica, milagrosa. El presidente es aquí un mago, un genio, un santo o un mal menor.
Por otro lado, es igual de probable que no queramos a un presidente autoritario y busquemos, por el contrario, a uno que sepa escuchar. En este caso, el presidente que queremos es uno que respeta las leyes, que obedece al Congreso aunque no esté conforme con sus propuestas, porque en última instancia es en el Congreso donde se encuentran nuestros representantes, en plural, en lo que es, a fin de cuentas, una república extensa, heterogénea, multirregional y multiétnica. Al dar prioridad al poder legislativo, la función del presidente no es tanto la de guiar, sino la de ejecutar las órdenes y reformas planteadas por diputados y aprobadas por senadores. Por lo tanto, no queremos un líder mandón sino uno que sepa traducir a la realidad los deseos del Congreso. El presidente, en este caso, es transparente, es un realizador, actor, negociador, árbitro; es un ejecutor que sirve al legislativo. Es alguien que sabe escuchar, moderar y, finalmente, servir a la nación, limitándose a cumplir con lo que el Congreso mande. Es por ello que esta clase de presidente no puede tener una personalidad desbordante, ni tener ideas fijas. Al ser su función la de ejecutar, como jefe de Estado cuya máxima responsabilidad es encaminar al país por donde mejor le parezca al poder legislativo, debe ser alguien desprovisto de tendencias políticas tajantes, extremas, inflexibles; debe tratarse de una figura imparcial, un administrador-gestor eficaz, eficiente y honesto, que hace frente al mundo y a sus propios ciudadanos como el portavoz apolítico e imparcial de un gobierno verdaderamente nacional, representativo y soberano. La verdad es que es difícil hallar a este último presidente en la historia de México. Y, sin embargo, al leer las constituciones de la nación se advierte que ésta es la clase de presidente que concibieron quienes las elaboraron.
La mejor manera de entender lo que es un presidente, en el contexto particular de México, es analizando primero cómo se han interpretado sus funciones, desde 1814, en las constituciones. Después es necesario centrarse en las acciones de los presidentes mismos y tener en cuenta esa visión popular tan difícil de determinar con exactitud—expresada por medio de la prensa, los votos, las manifestaciones y las revueltas—que pareciera contradecir u oponerse a los tenores básicos de los sistemas políticos creados. Las constituciones de 1814, 1824, 1836, 1843, 1857 y 1917 ofrecen un esquema muy particular de lo que se debería esperar de un presidente mexicano. El comportamiento de los presidentes en ciertas coyunturas, en especial los más aclamados y queridos en su momento (Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, por ejemplo), nos plantea, paradójicamente, otra versión de sus responsabilidades. Lo que puede deducirse del comportamiento del “pueblo” en algunas encrucijadas específicas de la historia—tal como se expresó en las urnas, en motines o a través de panfletos y periódicos populares—ofrece un complejo, e incluso esquizofrénico, entendimiento de la función del primer mandatario de la República. Lo interesante que se debe resaltar es la tensión o dialéctica que surge desde que Agustín de Iturbide asciende al poder en 1821 hasta que Ernesto Zedillo completa su sexenio en 2000, a saber: la paradójica necesidad del pueblo mexicano de tener un gobernante fuerte y un Congreso fuerte al mismo tiempo. Dicho de otra manera, pareciera que los mexicanos quieren evitar el arribo al poder de líderes prepotentes, pero se rebelan contra los que, por acatar las órdenes del Congreso, son tildados de débiles. No queremos un tirano, pero sí queremos un presidente fuerte. Como le dice el personaje de María Luisa de Loa a Juan Jacobo Casanova en la novela Quince uñas y Casanova aventureros, de Leopoldo Zamora Plowes: “En México, cuando los gobernantes son honrados pasan por tontos; cuando enérgicos, por déspotas”.1 El presidencialismo en México no es otra cosa que una expresión de esta paradoja.
EL PRESIDENTE EN LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO
Ya en la Constitución de Apatzingán de 1814 se resaltaba que el Supremo Congreso Mexicano era “el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo”. Es más, si se estudia el capítulo VIII de dicha carta magna, se evidencia que correspondían al Congreso, al poder legislativo, todas las atribuciones fundamentales para gobernar al país que estaba por nacer. A manera de ejemplo, éstas incluían: “elegir los individuos del Supremo Gobierno” (art. 103), “nombrar los ministros públicos” (art. 104), “elegir a los generales de división” (art. 105), “examinar y discutir los proyectos de ley […] [más] sancionar las leyes, interpretarlas y derogarlas en caso necesario” (art. 106), “declarar la guerra” (art. 108), “arreglar los gastos del Gobierno” (art. 113), “examinar y aprobar las cuentas […] de la hacienda pública” (art. 114) y “finalmente, ejercer todas las demás facultades que le concede expresamente este decreto” (art. 122). El Supremo Gobierno estaría compuesto de tres individuos, para evitar que alguno de ellos pudiera hacerse del poder como dictador o caudillo, y ninguno podría ser reelegido (arts. 132 y 135). Por si no fuera bastante claro lo que el Congreso de Chilpancingo pensaba sobre los poderes limitados que debían atribuirse al Ejecutivo, en los artículos 170, 171 y 172 se remarcaba que “se sujetará el Supremo Gobierno a las leyes y reglamentos que adoptare o sancionare el Congreso”, que “en lo que toca al ramo militar […] el Congreso dicta […] por lo que [el Supremo Gobierno] no podrá derogar, interpretar ni alterar ninguno de sus capítulos”, de la misma manera que en lo referente a hacienda, “no se le permite proponer proyectos de decreto”.2
En la Constitución de 1824 poco había cambiado al respecto. Se abandonaba el modelo del triunvirato para adoptar uno en el que había un presidente, pero se mantenía la norma de la no reelección (art. 77). El presidente podía “hacer al Congreso las propuestas o reformas de ley que crea conducentes al bien general” (art. 105), pero quien determinaba si se aprobaban o no era el Congreso. Los artículos 110, 111 y 112 aseguraban que el poder ejecutivo estuviera bajo las órdenes del legislativo. La función primordial del presidente era “publicar, circular y hacer guardar las leyes y decretos del Congreso General”. La fórmula que debía usar al publicar las leyes y decretos demostraba en sí que era el Congreso General el que dictaba las medidas que regían a la república: “El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República, sabed: que el Congreso General ha decretado lo siguiente (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento”. Las restricciones de las facultades del presidente venían delineadas también: “El presidente no podrá mandar en persona las fuerzas de mar y tierra, sin previo consentimiento del Congreso General”; “no podrá […] privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna”; “no podrá ocupar la propiedad de ningún particular ni corporación”; ni “impedir las elecciones”; ni “sin permiso del Congreso, salir del territorio de la República”.3
Llegados a la Constitución de 1836 (las Siete Leyes), se había creado, además del Congreso, un cuarto poder, para decirlo de alguna manera, compuesto de cinco individuos, que llevó el nombre de Supremo Poder Conservador y cuya función primordial era arbitrar sobre las diferentes ramas de gobierno e impedir que el presidente gobernara de manera despótica (Segunda Ley). De todas formas, las leyes de la administración pública emanaban exclusivamente del Congreso General (Tercera Ley) y las atribuciones del presidente volvían a limitarse. Todas sus acciones se sometían al consentimiento del Congreso o al acuerdo con el Supremo Poder Conservador. Y además de estarle prohibidas las atribuciones decretadas en la Constitución de 1824, tampoco podía “enajenar, ceder o permutar, ciudad, villa, lugar o parte alguna del territorio nacional”; “imponer por sí […] contribuciones de ninguna especie”, e “impedir o turbar las reuniones del poder conservador o negar el cumplimiento a sus resoluciones”. Se resaltaba, además, que todo acto que autorizara el presidente, y que de alguna manera menoscabara el poder del Supremo Poder Conservador, sería nulo (Cuarta Ley).4
La Constitución de 1843, las llamadas Bases Orgánicas, aprobadas bajo el gobierno de Antonio López de Santa Anna, sustentadas a su vez en las Bases de Tacubaya de 1841, buscó darle más poder a la figura presidencial. Ahora la iniciativa de las leyes correspondía de igual forma “al Presidente de la República, a los diputados y a las Asambleas departamentales en todas materias, y a la Suprema Corte de Justicia en lo relativo a la administración de su ramo” (art. 53). Se determinaba también que al presidente le atañía la preservación del “orden y tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior” de la República. Y podía “nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho” (arts. 85 y 86). De todas maneras, como quedaba reflejado en el artículo 65, seguía correspondiendo al Congreso la facultad de dictar, derogar, interpretar y dispensar la observancia de las leyes que rigieran a la nación. La función del presidente seguía limitándose, esencialmente, a sancionar y circular las resoluciones del legislativo. Se subrayaba entre sus obligaciones la de “guardar la Constitución y las leyes y hacerlas guardar por toda clase de personas sin distinción alguna” (art. 86).5
En la Constitución de 1857 se fortaleció al Congreso, haciéndolo unicamaral (ya no estaba, por lo tanto, el Senado para moderar el reformismo radical de la Cámara de Diputados). Las facultades y obligaciones del presidente, decretadas en el artículo 85, volvían a hacer hincapié en el hecho de que el ejecutivo debía “promulgar y ejecutar las leyes que les pida el Congreso de la Unión”, y que sus acciones estaban sujetas a ser aprobadas por el Congreso y con “arreglo a las leyes”.6 Había, sin embargo, un artículo en la Constitución de 1857 que, paradójicamente, otorgaba al ejecutivo la posibilidad de usar su discreción como ninguna de las constituciones anteriores había permitido. El artículo 29 decía: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el presidente de la República, […] con aprobación del Congreso […] puede suspender las garantías otorgadas en esta Constitución”.7 Irónicamente, fue la Constitución fraguada por la famosa generación de la Reforma la que dejó la puerta abierta para que el presidente, de manera enteramente constitucional, pudiera otorgarse poderes de emergencia, dejándolo, en momentos de crisis, dirigir al país de forma dictatorial. A decir de José Antonio Aguilar Rivera, “la autoridad se había concentrado en la presidencia, a pesar de que oficialmente residía en el Congreso”.8 Como nos lo recuerda Daniel Cosío Villegas, “Juárez y Lerdo actuaron constitucionalmente para gobernar sin la Constitución”.9
Llegados a la Constitución vigente de 1917, el poder ejecutivo volvía a estar al servicio del poder legislativo. Al presidente se le daban seis años para ejercer su cargo y, como es bien sabido, no se le permitía la reelección, con lo que se evitaba la perpetuación en el poder de un solo individuo (art. 83). Se establecía que era atributo del Congreso nombrar a un presidente interino, sustituto o provisional, dependiendo de las circunstancias (art. 84). Sus obligaciones volvían a girar en torno a “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso”, nombrar secretarios, ministros y oficiales, “con aprobación del Senado” o “con arreglo a las leyes”; y se replicaba el sistema por el cual la mayoría de las acciones del presidente debía ser primero fijada, aprobada y ratificada por el Congreso.10 Ante esta realidad constitucional, no deja de sorprender que presidentes como Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Gustavo Díaz Ordaz hayan llegado a disponer del poder y la influencia que disfrutaron.
EL PAPEL DEL PRESIDENCIALISMO EN MÉXICO: LAS PROPUESTAS DE ESTE LIBRO
A pesar de que las constituciones de México han buscado limitar los poderes del presidente sometiéndolo al Congreso, el acontecer histórico del país a lo largo de casi dos siglos no se ha adecuado siempre a esta norma. De hecho, pareciera a veces que las constituciones pertenecieran a un mundo abstracto y esotérico, sin ninguna correspondencia con la realidad. Esto se deduce no sólo por la manera en que diversos presidentes (incluido al mismísimo Benito Juárez) abusaron de poderes extraordinarios y medidas extraconstitucionales para gobernar a la República, sino por la manera en que, una y otra vez, los mexicanos han condenado a aquellos magistrados que se limitaron a acatar las leyes fundamentales del país.
El orden constitucional se ha visto repetidamente subvertido por los presidentes de México, ora porque la crisis exigía que el primer mandatario asumiera poderes de emergencia, ora porque hacía falta tomar las armas para salvar al país. Como se evidencia en los ensayos de Brian Hamnett, Georgette José Valenzuela, Alan Knight y Ariel Rodríguez Kuri sobre Benito Juárez, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines, respectivamente, algunos de los presidentes mexicanos más célebres encontraron maneras sutiles (y constitucionales) de imponer su proyecto político. Otros, como ocurrió con Mariano Paredes y Arrillaga, Victoriano Huerta o Venustiano Carranza, analizados aquí por Miguel Soto, Josefina Mac Gregor y Javier Garciadiego, procuraron hacerlo, en primera instancia, mediante las armas. Sin embargo, aun en su caso, debe resaltarse su preferencia, una vez en el poder, por negociar con la clase política en lugar de seguir empleando la fuerza, y su determinación por dar legitimidad constitucional a sus gobiernos. Es ésta una paradoja que caracteriza la compleja experiencia presidencial mexicana; tanto que incluso Paredes y Arrillaga, Huerta y Carranza tuvieron que comprometer sus planes para afianzar su posición en el poder. Y es una gran ironía, si se toman en cuenta las conclusiones de los demás capítulos de este libro, el hecho de que un líder revolucionario como Carranza, un hombre fuerte en su momento, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista que allanó el camino a la Constitución de 1917, acabara siendo visto como un presidente débil.
La razón de lo anterior se halla, como lo muestran los ensayos de Timothy Anna, Catherine Andrews y Rogelio Hernández Rodríguez sobre Guadalupe Victoria, Anastasio Bustamante y Ernesto Zedillo, en lo siguiente: por lo general, a los presidentes que intentaron gobernar al país siguiendo políticas integracionistas (o amalgamacionistas, como se dijo en su momento), que buscaron el consenso respetando en lo posible la Constitución, se les consideró débiles e indecisos. La historia de los congresos de México demuestra que el poder legislativo, protegido por la Constitución, siempre ha sido una fuerza política importante, lo que no debe subestimarse al valorar los logros y decisiones de los presidentes de la República. Casi todos los capítulos de este libro, y en particular los de Alfredo Ávila, Josefina Zoraida Vázquez, Antonia Pi-Suñer Llorens, Felipe Ávila Espinosa y Javier Garciadiego, sobre Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Ignacio Comonfort, Francisco León de la Barra y Francisco I. Madero, muestran a los gobernantes enfrascados en un pleito continuo con los congresos de su época. Se podría decir que ningún presidente ganó esta batalla particular. Los que lograron imponerse fueron acusados de tiranos, déspotas, de asumir tendencias dictatoriales, de subvertir la Constitución, de carecer de legitimidad política. En contraparte, los que dejaron que el Congreso determinara que camino seguir fueron tildados de débiles, mancos de ideas, faltos de imaginación y visión, así como de títeres, necios y cobardes. El capítulo de Abdiel Oñate sobre Álvaro Obregón refleja claramente las ambigüedades, paradojas y sutilezas que caracterizan el fenómeno del presidencialismo. En el caso de Obregón, ¿fue un caudillo autoritario o un presidente constitucional que buscó la manera de gobernar el país por vías institucionales? Quizá su éxito se deba a que logró unir ambas cualidades, adaptando viejas prácticas a nuevas condiciones.
Alan Knight distingue entre estas dos clases de presidente (lo que yo llamo aquí “el hombre fuerte” y “el servidor de la nación”), con los términos “borbonistas” o “habsburgos”. Los “borbonistas”, como Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, fueron intervencionistas, reformistas, líderes fuertes, hombres de visión y acción, y no siempre se dejaron conducir por el poder legislativo o las normas constitucionales. Los “habsburgos”, como Manuel Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines y Ernesto Zedillo, prefirieron dejar que otros decidieran qué curso seguir; se limitaron a aprobar las mociones del Congreso y continuar con el proyecto impuesto por su antecesor. La influencia de los “hombres fuertes” ha provocado que los méritos de varios de sus sucesores pasen injustamente inadvertidos. Tal como queda demostrado en los capítulos de Reynaldo Sordo Cedeño, Antonia Pi-Suñer Llorens, Silvestre Villegas Revueltas, Pedro Castro, Verónica Oikión Solano y Rafael Loyola Díaz, sobre José Justo Corro, Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel González, Adolfo de la Huerta, Pascual Ortiz Rubio y Manuel Ávila Camacho, a cada uno de ellos le tocó seguirle los pasos a presidentes discutiblemente “borbónicos”: Santa Anna, Juárez, Díaz, Carranza, Calles y Cárdenas. Sin embargo, un estudio de sus presidencias muestra que impulsaron reformas fundamentales y que, a pesar de haber quedado olvidados, en términos comparativos fueron autores de algunas de las medidas más exitosas de su época, atribuidas posteriormente a sus sucesores. El estudio de Alfredo Ávila sobre Vicente Guerrero comparte este planteamiento al refutar la vieja noción de que fue otro “presidente habsburgo”, es decir, manipulado y controlado por sus ministros y por un Congreso fuerte y radical. Incluso en los casos de presidentes que se han tenido como pasivos y débiles hallamos que, bajo la apariencia de la quietud y la humildad, hubo también personalidades fuertes capaces de orientar el gobierno como ellos querían. Su constitucionalismo y su actitud servicial no impidió, sin embargo, que sus contemporáneos y cierta historiografía los desacreditara por pusilánimes.
Los trabajos de Josefina Zoraida Vázquez sobre Antonio López de Santa Anna—al referido a este último se añade mi capítulo sobre su tercera y cuarta presidencia—y de Paul Garner sobre Porfirio Díaz sirven para recordarnos que la historiografía ha tendido a culpar a ciertos presidentes de los males que acaecieron durante su gestión, cuando en realidad hubo otros responsables. También nos ayudan a ver que las personas evolucionamos y cambiamos con el tiempo, y que de la misma manera que la experiencia nos marca y puede hacernos llegar a renunciar a ciertas creencias, nos puede volver más duros, menos generosos, más cínicos, menos idealistas. Lo mismo les pasó a aquellos mandatarios que ocuparon la silla presidencial en numerosas ocasiones un largo periodo. Vázquez se centra en la primera presidencia de Santa Anna, mostrándolo como un hombre dinámico, liberal, no como el que enterró la primera reforma, ni quien impuso una república centralista. De hecho, estuvo muy poco tiempo al frente del gobierno, así que los trastornos que condujeron a la revuelta texana y el cambio de constitución no fueron propiciados por él, como se suele decir. Garner, de igual forma, demuestra lo injusta y desacertada que fue una serie de frases asociadas a Porfirio Díaz (“pan o palo”, “poca política, mucha administración”, “pax porfiriana”, “México, madre de extranjeros y madrastra de los mexicanos”), como si hubiera sido un presidente estático que no maduró con los años. Aunque nadie niega la brutalidad con la que el gobierno de Díaz, hacia sus últimos días, reprimió a los huelguistas de Río Blanco y Cananea, es indebida la tendencia a ver estos dos sucesos como representativos del largo periodo en que estuvo en el poder. Soledad Loaeza, Germán Pérez Fernández del Castillo y Rob Aitken comparten la visión de Garner en el sentido de que no se puede juzgar a un presidente y su gobierno con base en un solo hecho (ya sea la matanza de Tlatelolco en el caso de Díaz Ordaz, la crisis de la deuda en el de López Portillo o la rebelión zapatista de 1994 en el de Salinas).
No debe subestimarse aquí el peso del presidencialismo en México ni el hecho de que la importancia concedida a la figura del presidente surge de una necesidad, o al menos de la percepción de una necesidad, por parte del pueblo. Sin importar las normas constitucionales que rigen al país, hay una predisposición a creer que un individuo puede gobernarlo por sí solo. Las decepciones que sobrevienen a partir de esta excesiva confianza en un solo individuo son, como sería de esperarse, mayúsculas. Las tragedias de Maximiliano y Madero sirven de ejemplos perfectos. De la misma manera se simplifican los problemas que afectan a un país: culpando al gobernante de todos los males experimentados en carne propia, como si una persona pudiera ser la causante de todo cuanto sucede en México. Los trabajos sobre Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo muestran con gran elocuencia que estos dos hombres no actuaron solos ni dirigieron el país dentro de una burbuja que los aislara de los gobiernos a los que pertenecieron, o bien de las influencias político-económicas tanto internas como foráneas, de sus contextos particulares. También resaltan la complicidad de las sociedades que les entregaron el poder. Aunque la máxima de que “cada país tiene el gobierno que merece” pudiera ser injusta, aplicada indistintamente a países con una larga tradición democrática y a otros condenados a sufrir bajo el yugo de dictaduras, no deja de tener una parte de verdad cuando vemos la manera en que el pueblo mexicano adoró a Antonio López de Santa Anna, o aceptó la legitimidad de las repetidas victorias del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque pueda ser incómodo reconocerlo, presidentes como Díaz Ordaz y López Portillo subieron al poder y lograron mantenerse en él porque la indiferencia y la actitud apática de la mayoría lo permitieron. Luis Echeverría y Miguel de la Madrid sucedieron a Díaz Ordaz y a López Portillo, respectivamente, sin que cayera el gobierno o se mermara la hegemonía del PRI. No importaba que un número todavía indeterminado de estudiantes hubiera perdido la vida en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 o que México no pudiera cumplir con el pago de la deuda externa en 1982.
Factores internacionales también deben ser considerados. Los presidentes no actúan solos. Aparte de que está el Congreso con toda la responsabilidad política que le atañe, varios de los capítulos de este libro demuestran que ha habido siempre una correlación esencial entre el estado de la economía y el éxito, la estabilidad y la legitimidad del gobierno. Lo que también se evidencia, en ciertos casos, son las limitadas opciones que tuvieron algunos presidentes mexicanos, junto con sus gobiernos, a la hora de encontrar soluciones a las crisis económicas que tuvieron que afrontar. Los trabajos de Villegas Revueltas, Ávila Espinosa, Loyola Díaz, Ma. Antonia Martínez, Rodríguez Kuri, Pérez Fernández del Castillo, José Francisco Parra y Aitken, sobre los gobiernos de Manuel González, León de la Barra, Ávila Camacho, Alemán, Ruiz Cortines, López Portillo, Miguel de la Madrid y Salinas hacen todos hincapié en las circunstancias financieras. Es interesante resaltar que si bien en perspectiva pueden criticarse algunas de las políticas que estos mandatarios siguieron, no es imposible entender la lógica que los inspiró si se atiende al contexto en que fueron planteadas. Por ejemplo, en algunos casos las presiones externas de las grandes casas comerciales británicas, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial impidieron a los presidentes hacer siempre lo que querían.
Así como no es conveniente analizar a los presidentes sin tomar en cuenta las circunstancias en que se movieron, tampoco lo es pasar por alto la influencia que ejercieron sobre ellos sus esposas. En los capítulos de Anne Staples y Sara Sefchovich sobre las “primeras damas” de México se evidencia hasta qué punto los presidentes se beneficiaron de los lazos económicos y sociales que establecieron casándose con mujeres de buena alcurnia, del apoyo emocional que recibieron de ellas en momentos de crisis y de las responsabilidades extraoficiales que cada una asumió al frente de sociedades caritativas. Sin que tengan una función constitucional, sin haber sido votadas o elegidas, sin duda se ha esperado cierta predisposición por parte de ellas a participar en la vida política del país. Esta percepción sirve para recordar una vez más, como se muestra a lo largo de este libro, que en México prevalece una larga tradición en el sentido de aceptar que existen al menos dos realidades políticas: una teórica, abstracta, basada en anhelos, sueños, deseos y conceptos constitucionalistas y otra afincada en la práctica, el empirismo, las necesidades del presente, las costumbres. En ninguna parte se estipula que la esposa del presidente tiene el deber de acompañar al mandatario en funciones estatales o de encabezar, por ejemplo, la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. Sin embargo, hay desasosiego cuando la primera dama no cumple con esta expectativa. En las constituciones de México se ha reiterado hasta la saciedad que la obligación primordial del presidente es “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso”. No obstante ha habido y continúa habiendo inquietud cuando el señor presidente se limita a hacer esto y no impone su voluntad sobre el legislativo.
CONCLUSIÓN: REFLEXIONES INCONCLUSAS
Un libro como éste, cuyo título resalta de por sí la importancia del individuo, anunciando que los estudios que contiene se centrarán en la figura del gobernante, podría haber ofrecido una serie de análisis personalistas, en la tradición del historiador decimonónico escocés Thomas Carlyle. Es cierto que la mayoría de los capítulos plantea interpretaciones políticas con importantes rasgos biográficos. Por ejemplo, Miguel Soto y Antonia Pi-Suñer Llorens nos obsequian un análisis de los cargos y las posturas políticas de Mariano Paredes y Arrillaga y Sebastián Lerdo de Tejada, respectivamente, antes de analizar sus gestiones. Josefina Mac Gregor hace lo mismo con el general Victoriano Huerta. Es un hecho que estudiar a los dirigentes de México sin tomar en cuenta sus contextos políticos es un ejercicio inútil. Por ello cada uno de los trabajos presta la debida atención a las coyunturas económicas que tuvieron que afrontar los presidentes mexicanos analizados. Las presiones internas y externas con las que lidiaron, las limitaciones constitucionales a las que estuvieron sometidos y las divisiones políticas que debieron superar merecen también un examen riguroso.
En la obra se hace igualmente evidente la importancia de varios temas que, por ser recurrentes, entrelazan y unen los hallazgos de los diferentes trabajos. Las elecciones presidenciales, en la gestión de Mariano Arista, aspecto al que se enfoca el trabajo de Michael P. Costeloe, aparecen de forma seguida como tema de análisis a lo largo del libro. Entrados en la etapa propiamente “presidencialista” del periodo 1934-2000, lo relativo a las elecciones y la sucesión cobra una importancia imposible de desdeñar. De forma similar, en estos dos tomos reaparecen, una y otra vez, preguntas sobre la relación entre el presidencialismo y el autoritarismo, y entre el régimen y el sistema político mexicanos. La compleja dinámica que durante casi dos siglos ha caracterizado la relación entre el presidente o el gobernante y representantes de las regiones, del ejército, de la Iglesia, del empresariado, de los sindicatos y de las élites económicas se estudia de manera insistente en la mayoría de los capítulos.
Sin embargo, las reflexiones de este libro siguen siendo inconclusas. Si hay algo que se puede sacar en claro es que el presidencialismo ha sido y es un fenómeno contradictorio y complejo. Mientras que la historia constitucional de México muestra un país obstinado en evitar la llegada al poder de caudillos prepotentes, limitando las atribuciones del presidente para resaltar la importancia del brazo legislativo, la historia de los presidentes demuestra que, en otro nivel, los mexicanos han buscado en sus mandatarios hombres fuertes, dispuestos a salvar, modernizar o hacer progresar al país, sin importar los medios.
La larga permanencia del PRI en el poder no puede descartarse como una aberración. La aceptación pasiva del dedazo durante tantos años debe entenderse sobre la base de que se otorgue a cada quien la responsabilidad que tuvo en permitir la prolongación de este fenómeno. Debió haber una predisposición a tolerar y aceptar su legitimidad política. Si admitimos con Érika Pani que Maximiliano de Habsburgo fracasó porque no pudo fundar las bases de un poder estable o, dicho de otra manera, construir la legitimidad necesaria para contar con el apoyo del país, es posible decir que en aquellos casos en los cuales los gobernantes lograron sobrevivir en el poder fue porque sí supieron cómo legitimarse. El hecho de que, en algunos casos, pudiera argüirse que fue ni más ni menos la ilegitimidad la que fue legitimada, no debe distraernos de lo importante: tratar de entender cómo ocurrió esto. Los presidentes mexicanos fueron, gústenos aceptarlo o no, un reflejo bastante representativo de las sociedades que gobernaron. Al estudiarlos no nos limitamos a analizar las carreras de un grupo selecto de individuos; abarcamos a la nación mexicana (o naciones mexicanas) que les ayudó o les permitió alcanzar el poder y que los defendió o atacó por obedecer o subvertir la Constitución. Pareciera no del todo injusto concluir diciendo que esta dialéctica está todavía por resolverse. El pueblo mexicano sigue dividido entre querer dar prioridad a los hombres sobre las ideas, y a los individuos sobre las instituciones.
1 Zamora, 1984, t. I, p. 371.
2 Tena, 2002, pp. 36, 42-45, 49.
3 Tena, 2002, pp. 179, 182-184.
4Ibidem, pp. 222-230.
5Ibidem, pp. 413-414, 417-418.
6 Tena, 2002, pp. 616-622.
7Ibidem, pp. 610.
8 Aguilar Rivera, 2001, p. 250.
9 Cosío, 1957, p. 171.
10 Tena, 2002, pp. 852-856.
EL GOBIERNO IMPERIAL DE AGUSTÍN DE ITURBIDE
ALFREDO ÁVILA
Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM
EL IMPERIO encabezado por Agustín de Iturbide, como presidente de la Regencia y como emperador, fue el primer gobierno independiente que los mexicanos lograron establecer. Los anteriores intentos fueron efímeros y, al desaparecer, sus promotores vieron cómo se restablecía el dominio español. Por eso, tras la entrada del Ejército Trigarante en la ciudad de México en septiembre de 1821, las únicas experiencias de gobierno con las que se contaba eran las españolas, tanto la absolutista como la constitucional, lo cual representaba un problema: la independencia del país se había realizado, en diversa medida, en contra de esas experiencias. Por supuesto, se contaba con individuos que habían participado, en particular en los años recientes, en instituciones legislativas y administrativas, como las Cortes, las diputaciones provinciales o los ayuntamientos constitucionales. Otros eran experimentados miembros del ejército y de la Iglesia. No faltaban los que tenían un conocimiento privilegiado de la legislación y de doctrinas jurídicas, los que podían fundar la independencia en el derecho natural o los más innovadores, partidarios de la introducción de reformas liberales. Sin embargo, todos estos saberes y experiencias no bastarían para solucionar los problemas que planteaba la organización de un gobierno en un Estado cuyo fundamento había sido la insurrección. Si, en un principio, se pretendió que ciertas cosas importantes debían seguir como antes (de ahí la “naturalidad” de adoptar una forma monárquica de gobierno), muy pronto se hizo evidente que las circunstancias eran por completo inéditas.1
El gobierno imperial tenía su origen en dos documentos básicos: el Plan de Independencia, proclamado en Iguala en febrero de 1821, y el tratado firmado por Agustín de Iturbide y el capitán general español Juan O’Donojú en Córdoba, el 24 de agosto del mismo año. Si bien tenían algunas diferencias, en sustancia establecían que en el nuevo país se fundaría una monarquía constitucional tutelada por Fernando VII o algún miembro de la casa real española o, en última instancia, por quien fuera nombrado por las Cortes mexicanas. Este cuerpo legislativo se encargaría de elaborar una Constitución “análoga” a las necesidades del país. Mientras eso ocurriera, se mantendría vigente la Constitución de 1812, en los aspectos que no contrariaran los documentos que sancionaban la independencia. Hoy queda claro que el movimiento encabezado por el Ejército Trigarante fue, en parte, una reacción al liberalismo español del Trienio Constitucional (1820-1822), pero no renegó por completo de la herencia constitucional española, sino que buscó adecuarla a las características del enorme territorio que integraría el Imperio mexicano.2
El origen del Plan de Iguala y la manera como se implementó todavía son asuntos que deben revisarse. Lucas Alamán consideraba que se originó a raíz de una conjura reaccionaria que postuló a Agustín de Iturbide para encabezar un movimiento defensor de los privilegios eclesiásticos. Ernesto Lemoine, con una base documental sólida, refutó la tesis de Alamán y propuso que había sido el jefe guerrillero Vicente Guerrero quien elaboró el plan de independencia. En cambio, Jaime E. Rodríguez O. supone que los autores de la propuesta emancipadora fueron varios liberales de la ciudad de México, quienes habían trabajado a favor de la autonomía desde 1808 y por el constitucionalismo desde 1812. Jaime del Arenal, al contrario, asegura que fue el mismo Iturbide quien ideó y llevó a cabo las negociaciones necesarias para alcanzar la independencia. No sería descabellado pensar que todas estas versiones tienen algo de cierto, sobre todo si consideramos el éxito que tuvo el Plan de Iguala. Buena parte de los dignatarios eclesiásticos lo apoyaron, porque ofrecía protección tanto a la religión como a la Iglesia. Muchos militares destacados, como ha señalado Christon Archer, temían la aplicación de la Constitución española, pues en los años anteriores a su restablecimiento habían acumulado un enorme poder político y cometido tropelías que podían ser castigadas, por lo que se adhirieron al Ejército de las Tres Garantías. Varios grupos de propietarios, aristócratas y políticos liberales también favorecieron un movimiento negociado, que les otorgaba la anhelada autonomía, sin los riesgos de una nueva y costosa guerra civil.3
Iturbide pensaba en estos elementos cuando se decidió por la independencia. En sus memorias, escritas durante su exilio, anotó que el restablecimiento del régimen constitucional en 1820 había propiciado la aparición de facciones muy combativas, formadas por quienes temían las novedades y por los radicales que pensaban llevarlas demasiado lejos. Esto amenazaba la paz en el virreinato, en donde renació “el temor de que se repitiesen las horrorosas escenas de la insurrección”4 que tanto daño había hecho al país. El mismo Iturbide se había caracterizado por ser uno de los más enconados enemigos de la insurgencia, por lo cual decidió actuar. De seguro, aunque no lo apuntó en sus memorias, temía que pudieran tomar la iniciativa los timoratos que, en 1816, lo habían destituido del mando de las tropas de Guanajuato y Valladolid por ser demasiado feroz en su lucha contra los rebeldes. Iturbide era, antes que otra cosa, un hombre de armas, “feliz en la guerra”, como lo reconocía, un defensor del orden que odiaba tanto a quienes “infestaban el país” como a los que se cruzaban de brazos ante la insurgencia. Su actuación como militar fue muy destacada. Encabezó las armas realistas en varias campañas victoriosas, aunque no se libró de las acusaciones de corrupto, de aprovecharse de su posición militar para beneficiarse personalmente. De ser ciertas esas denuncias, nada de raro tendrían. No extrañaba que miembros de familias prominentes ingresaran al servicio de las armas para obtener privilegios. Iturbide confirmaría esto: nacido en Valladolid en 1783, casó con Ana Huarte, de la más importante familia de comerciantes de la ciudad, muy vinculada con el ayuntamiento y el gobierno de la intendencia. En 1810, ese joven afortunado era teniente del regimiento provincial de Valladolid y cuidaba de sus bienes y propiedades. La guerra lo llevaría por caminos insospechados.5
GOBIERNO DE LA REGENCIA
Desde el pronunciamiento de Iguala y, en especial, luego de la firma del Tratado de Córdoba, guarniciones, plazas y corporaciones de distintas partes del virreinato secundaron la independencia. Este proceso continuaría incluso después de la entrada del Ejército de las Tres Garantías en la ciudad de México, en septiembre de 1821. El 28 de ese mes se reunió la Junta Provisional Gubernativa, integrada por notables de la ciudad y del virreinato, como José María Fagoaga, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Isidro Yáñez y Juan Bautista Raz y Guzmán. Varios habían pertenecido a la sociedad secreta de los Guadalupes, que colaboró con los insurgentes en la década de 1810 y participó en la creación de las instituciones constitucionales. No faltaron, claro, los militares, en especial los cercanos a Iturbide, como Anastasio Bustamante y Manuel de la Sota Riva. El obispo Antonio Pérez Martínez también estuvo en esa Junta, cuyas primeras actividades consistieron en declarar la independencia y la vigencia de la Constitución española.
La Junta se atribuyó igualmente el ejercicio exclusivo de la representación nacional, pues se consideraba depositaria única de la soberanía.6 Delegó el poder en un Consejo de Regencia, presidido por Iturbide, quien de inmediato se encargó de nombrar a los titulares de las secretarías de Estado. En la de Relaciones Exteriores e Interiores quedó José Manuel de Herrera, un clérigo y viejo insurgente, muy cercano a José María Morelos, que desconfiaba de las asambleas legislativas y favorecía un poder ejecutivo fuerte. José Domínguez Manzo, un incondicional de Iturbide, ocupó la de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Rafael Pérez Maldonado tuvo la difícil tarea de hacer frente a las desastrosas finanzas imperiales. Antonio Medina, un militar incapaz de opacar al Generalísimo de Mar y Tierra, se hizo cargo de la Secretaría de Guerra y Marina. En términos generales se mantuvieron las instituciones españolas. Las diputaciones provinciales (órganos con representantes de cada provincia, encargados de asuntos administrativos) aumentaron a 13, pero el número seguiría creciendo. De hecho, algunas intendencias, como la de Puebla, habían condicionado su apoyo al Plan de Independencia a la entrega de una diputación, institución que satisfacía, junto con los ayuntamientos constitucionales, los afanes de autogobierno de los grupos poderosos de provincia.
Iturbide puso más atención a la reorganización del ejército. Mientras Madrid no reconociera la independencia mexicana y quedaran reductos armados españoles en territorio del imperio, las tropas debían estar alertas y bien apertrechadas. De ahí que, desde el comienzo, una de las demandas del gobierno fue la entrega de recursos para los militares. El ejército quedó organizado en cinco capitanías generales, al mando de hombres de confianza del presidente de la Regencia. Anastasio Bustamante se hizo cargo de las Provincias Internas; Pedro Celestino Negrete, de Guadalajara, San Luis Potosí y Zacatecas; Manuel de la Sota Riva, de México, Querétaro, Valladolid y Guanajuato; Domingo Estanislao Luaces, de Veracruz, Puebla, Oaxaca y el Sudeste, y Vicente Guerrero, de la comandancia del Sur, integrada por los distritos de Tlapa, Chilapa, Tuxtla, Ajuchitlán, Ometepec, Tecpan, Jamiltepec y Teposcolula. Cuando las provincias centroamericanas se agregaron al imperio, el mando militar fue conferido a Vicente Filisola.
La historiografía tradicional sostiene que la oposición política al gobierno surgió cuando Iturbide marginó a los antiguos insurgentes. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Herrera y Guerrero son prueba de que sí fueron tomados en cuenta para cargos de importancia. Nicolás Bravo, Andrés Quintana Roo y Manuel de Mier y Terán también se incorporaron en diversas áreas. El primero estaría en el Consejo de Estado, un órgano consultivo del poder ejecutivo; el segundo en la Subsecretaría de Relaciones, y el tercero fue enviado con mando militar a Chiapas, antes de ser electo diputado al Congreso Constituyente. Puede alegarse que el número de insurgentes llamados por Iturbide para formar parte del nuevo gobierno era pequeño, pero debe recordarse que cuando se proclamó el Plan de Iguala la insurgencia, aunque viva, se hallaba en retirada y la mayoría de sus grandes dirigentes estaban muertos. Una hipótesis más interesante es la que plantea Jaime E. Rodríguez O., quien considera que el conflicto entre el gobierno y el legislativo (primero la Junta y luego el Constituyente) era resultante de la oposición de intereses entre militares y civiles. Los primeros apoyaron a Iturbide en la búsqueda de privilegios para el ejército, mientras que los segundos —en particular quienes habían tenido una trayectoria autonomista y liberal— deseaban afianzar un régimen constitucional que limitara las atribuciones del ejecutivo.7
Las diferencias entre el presidente de la Regencia y el poder legislativo se presentaron casi de inmediato. La Junta Provisional Gubernativa debía encargarse de los asuntos urgentes, pero su principal cometido era elaborar la convocatoria para reunir el Congreso Constituyente. En principio se suponía que el proceso electoral y el tipo de representación seguirían los postulados establecidos en la Constitución de Cádiz; cuando mucho se introducirían pequeños cambios, como el de nombrar un diputado por cada 50 000 habitantes, en lugar de uno por cada 70 000. Sin embargo, el mismo Iturbide abrió el debate al proponer un modelo representativo por clases y corporaciones. Muy pronto, varios publicistas intervinieron en una discusión que evidenció en claro las muy diversas maneras de pensar en la nación que acababa de independizarse y el gobierno que debía representarla. Algunos suponían que todos los mexicanos compartían los mismos objetivos, lo cual daba pie a que el interés de la nación fuera uno. Por consiguiente, los ciudadanos tenían que elegir con libertad a sus representantes, quienes debían contar con poderes plenos para constituir la nación de la mejor manera. Si alguna voz propuso que la elección fuera directa, la mayor parte de los autores coincidía en que lo mejor sería que los ciudadanos votaran por compromisarios y electores que, a su vez, nombraran a los diputados, según el modelo español. Otras personas, incluido el presidente de la Regencia, no creían en la ficción de un interés único nacional. Podía suponerse que en ciertas cosas todos conseguirían ponerse de acuerdo, como en la idea de la independencia, pero Iturbide sabía que incluso en los objetivos comunes cada grupo buscaba metas propias.8
El resultado de la negociación entre la Junta y la Regencia no satisfizo a nadie. Los ciudadanos renovarían sus ayuntamientos constitucionales mediante la fórmula española, es decir, en segundo grado. Serían estos cabildos recién formados los que elegirían a los diputados, de entre los cuales tenía que haber miembros del clero, del ejército, de la abogacía, de la Universidad, de las audiencias, de la minería, del comercio y de la agricultura. La mayoría de los diputados, sin embargo, representaría al “pueblo”. Debían integrar dos cámaras, aunque su composición no estaba decidida en la convocatoria. Debido a que no se contaba con censos confiables, el número de diputados se fijó según el de partidos (divisiones administrativas menores a una provincia o intendencia), de donde resultó que provincias poco pobladas, como las del norte, tuvieron más representantes que otras con mayor densidad demográfica.9
La presión que ejerció Iturbide sobre la Junta Provisional Gubernativa podía ser vista como un adelanto de lo que sucedería en sus relaciones con el Congreso. Por tal razón, un grupo protagonizó la primera conjura de signo republicano en contra del gobierno imperial. Viejos precursores de la independencia, como Josefa Ortiz de Domínguez; algunos insurgentes, como Guadalupe Victoria, y destacados constitucionalistas que en la década de 1810 habían colaborado con la independencia (desde la sociedad secreta de los Guadalupes), planearon apresar al presidente de la Regencia para que la Junta convocara con plena libertad al Constituyente, el cual daría a Iturbide el lugar que la patria quisiera otorgarle. Estos individuos desconfiaban de un poder ejecutivo fuerte, pues temían que se volviera despótico. Muchos incluso desconfiaban del acotamiento que la Constitución española había puesto al monarca, pues vieron cómo éste terminó imponiéndose a la representación nacional y restableció el absolutismo en 1814. De ahí que prefirieran la república.10 No obstante, su proyecto era descabellado. A finales de 1821 Iturbide contaba con un apoyo sin precedentes, tanto popular como entre la Iglesia y el ejército. Cuando fueron descubiertos, el secretario de Justicia se encargó de procesarlos. Victoria consiguió huir de prisión, pero otros quedarían tras las rejas varios meses.
Las primeras elecciones del México independiente estuvieron en manos de los ayuntamientos constitucionales, por lo que casi todos los diputados eran representantes de los grupos políticos y económicos importantes de las ciudades. Iturbide afirmaría después que hubo irregularidades en esos comicios, pero lo cierto es que en su momento no los impugnó. La integración del Congreso fue muy plural. Había, desde luego, neófitos en materia parlamentaria que sólo buscaban satisfacer los intereses de los grupos que los habían elegido y admiraban mucho a quien consideraban el autor de la independencia. Otros, en cambio, tenían la experiencia de haber participado en las Cortes españolas u ocupado cargos importantes en instituciones como las diputaciones provinciales y los ayuntamientos; era el caso de Juan Horbegozo, José María Fagoaga y Francisco Sánchez de Tagle. Estos individuos favorecían un régimen en el que el poder ejecutivo estuviera subordinado a la representación nacional, aunque la mayoría no era republicana. Muchos habían hecho política clandestina y estado en prisión por pretender un régimen constitucional o promover un gobierno independiente. Lorenzo de Zavala, quien simpatizaba con Iturbide, formaba parte de este bloque, lo mismo que Santiago Baca Ortiz, un republicano seguidor de las propuestas de Servando Teresa de Mier.
El presidente de la Regencia se enfrentó desde un inicio a las aspiraciones de la asamblea legislativa. Como lo hicieron las Cortes españolas y la Junta Provisional Gubernativa, el Congreso Constituyente del Imperio mexicano asumió la representación completa de la soberanía popular. Con esta medida no sólo subordinaba a los poderes ejecutivo y judicial, sino que se permitía, cuando así le conviniera, ignorar las disposiciones del Plan de Iguala y del Tratado de Córdoba, que le habían dado origen. Hay que decir que Agustín de Iturbide actuaba de la misma manera. Cuando le convenía, les recordaba a los legisladores que se hallaban atados a esos documentos y, por lo mismo, a la Constitución española, pero en otras ocasiones insistía en que, debido a la popularidad con que contaba, podía ser considerado representante de la voluntad popular y, por lo tanto, libre de tomar las decisiones políticas que mejor acomodaran a la nación.11
El conflicto entre poderes impediría al gobierno actuar de manera efectiva para resolver los problemas urgentes de la nueva nación. En particular, hacía falta conseguir recursos para afrontar la difícil situación fiscal por la que atravesaba el imperio. El secretario de Hacienda, Pérez Maldonado, al principio consideró que antes que obtener más ingresos para las arcas imperiales, era urgente impulsar las principales actividades económicas; por ello se hacía necesario establecer un sistema impositivo que aliviara a los sectores productivos más importantes, como la minería. Sin duda esto significaría de pronto menos recursos para el erario, pero se esperaba que a la larga fuera una medida benéfica para todos. También, que algunas rentas, como el monopolio del tabaco, fortalecieran las finanzas del gobierno. Además podía echarse mano de ciertos bienes, como los del Tribunal del Santo Oficio, extinto en 1820.12