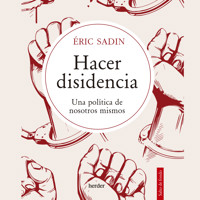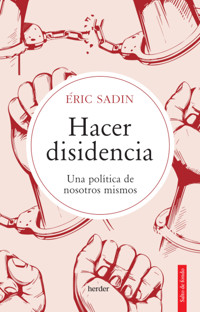
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Salto de fondo
- Sprache: Spanisch
Hacer disidencia supone romper con muchos reflejos, hábitos y representaciones que siguen manteniendo patrones más inoperantes que nunca, debilitando así nuestras voluntades y abocándonos a la pasividad. En este libro, Éric Sadin renueva las perspectivas de emancipación y elabora un registro de acciones concretas capaces de influir en el curso de nuestros propios destinos. Eso supone realizar una crítica de los discursos que defienden intereses privados, dejar de aceptar situaciones injustas y crear una gran cantidad de colectivos –en todos los ámbitos de la vida− que favorezcan la experimentación y la mejor expresión de cada uno. Ha llegado el momento de dejar de confiar en terceros y comprometernos en una imperativa y saludable política de nosotros mismos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Éric Sadin
Hacer disidencia
Una política de nosotros mismos
Traducción de Maria Pons Irazazábal
Título original: Faire sécession
Traducción: Maria Pons Irazazábal
Diseño de portada: Toni Cabré
Edición digital: Martín Molinero
© 2021, Éditions L’échappée, París
© 2023, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN: 978-84-254-4988-8
1.ª edición digital, 2023
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ROMPER NUESTRO AISLAMIENTO COLECTIVO
Las virtudes desaprovechadas de nuestra vejez
Después del tsunami: un paisaje de desolación
Órganos de poder de un nuevo tipo
Una cuestión de método
La libertad no se compartimenta
Automatización e impersonalización
Política de la lengua
¡Alto!
El divergente habitual
Una pragmática de la reapropiación
Sagacidad del juego de Lego
I. LA SOCIEDAD ANÓNIMA
1. El proceso de despersonalización
2. El poder político del tiempo real
3. La telesocialización generalizada o la gran regresión
4. Tener veinte años en 2020
II. LAS FORMAS DE NUESTRA IMPOTENCIA
1. Sin aliento
2. La hybris ecológica
3. Grandeza y límites de la crítica al capitalismo
III. LA BATALLA DE LAS REPRESENTACIONES
1. La manufactura del lenguaje
2. La sociedad crítica
3. Ese (engañoso) «social-ecologismo» que viene
IV. MORAL DEL RECHAZO
1. Obsolescencia de la insurrección
2. El deber categórico de interposición
3. Breve teoría (crítica) de la ZAD
V. INSTITUCIONALIZAR LO ALTERNATIVO
1. Nuestras grandes ilusiones
2. La primavera de los colectivos
3. Las reglas fundamentales de la convivencia
CONCLUSIÓN«DE LA AMISTAD COMO FORMA DE VIDA»
NOTAS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Toda crítica de lo existente implica una solución, si es que uno puede proponer una solución a su semejante, es decir, a una libertad.
FRANTZ FANON, Piel negra, máscaras blancas
INTRODUCCIÓN
ROMPER EL AISLAMIENTO COLECTIVO
LAS VIRTUDES DESAPROVECHADAS DE NUESTRA VEJEZ
«Aquellos a quienes llamamos antiguos eran verdaderamente nuevos en todas las cosas y formaban propiamente la infancia de los hombres; y como nosotros hemos unido a sus conocimientos la experiencia de los siglos que les han seguido, es en nosotros donde se puede encontrar esa antigüedad que honramos en ellos».1 El presente constituye el tiempo más maduro, en cuanto es el resultado de experiencias, de descubrimientos y de saberes acumulados. Este pensamiento de Blaise Pascal evoca los de sus predecesores, René Descartes y Francis Bacon, quienes a su vez habían señalado la excesiva veneración a las grandes figuras del pasado que, en realidad, eran aún vírgenes e ignorantes de muchos fenómenos: «No hay motivo alguno para inclinarse delante de los Antiguos por razón de su antigüedad, más bien somos nosotros los que deberíamos ser llamados los Antiguos. El mundo es más viejo que antes, y tenemos una mayor experiencia de las cosas».2 Cada generación es capaz de aprender de los dramas y avances de la historia y de sacar provecho de los conocimientos legados por todas las que le han precedido. Esos análisis contribuirán a hacer germinar el espíritu de la Ilustración, invitándonos a captar la riqueza de la herencia transmitida por nuestros mayores y a utilizar nuestro juicio a fin de estar plenamente capacitados para rectificar situaciones y emprender con más confianza nuevas empresas. Ese sería, en teoría, el único y verdadero progreso. Aprender de los errores cometidos, esforzarnos por perfeccionar nuestras cualidades y buscar la armonía, en todos los ámbitos de la vida, para explorar de nuevo, y siempre, los caminos inciertos de la realidad.
En esta década de 2020, somos los más viejos de la humanidad. Como lo eran nuestros padres o abuelos al acabar la guerra. No obstante, a diferencia de nuestros predecesores más cercanos, que decidieron tomar nota de todas las tragedias y sufrimientos padecidos, no hemos conseguido aprender todas las lecciones de ese medio siglo pasado que tantas cosas nos ha enseñado, casi siempre a pesar nuestro. Porque nuestra madurez no es la de una conciencia aguda, una lucidez crítica, como la que forjaron nuestros mayores. No, al contrario, nuestra vejez está marcada por una doble característica. Es una vejez desilusionada, agotada, sin vitalidad ni esperanza, pero a la vez persiste en hacerse ilusiones que no deberían alimentarse, teniendo en cuenta todas las penas y decepciones sufridas. Muy lejos de la sabiduría que nuestros antepasados tenían derecho a esperar de nosotros. Como una vejez que no sirve para nada. En cambio, si supiéramos extraer su savia, podría servirnos de brújula, ofrecernos instrumentos —incluso armas— para enfrentarnos en mejores condiciones a la dureza de los tiempos. Y también para guiar a nuestros hijos, que corren el riesgo de convertirse en breve ante nuestros ojos en ancianos demacrados. Parece que no tenemos edad, ni punto de referencia fiable, ya que no hemos sabido mejorar. Es como si estuviéramos malviviendo en una condición intemporal, a pesar de la aceleración de los acontecimientos del mundo, a la que asistimos bastante inertes y atónitos.
DESPUÉS DEL TSUNAMI: UN PAISAJE DE DESOLACIÓN
Sin embargo, el panorama de las realidades pasadas y presentes que tenemos ante nosotros es muy completo, detallado y elocuente. Asistimos, bastante impotentes, a la formación de una inmensa ola, aparentemente inexorable, que siguió creciendo y ganando fuerza para acabar arrasándolo todo a su paso. Estaba constituida por tres sustancias que le proporcionaron toda su fuerza. En primer lugar, una visión del mundo. Basada en una dinámica autoorganizada de sus componentes, convierte en caduco cualquier intervencionismo que inevitablemente conduce a la inercia y es innecesariamente costoso para la colectividad. En segundo lugar, poderosos intereses. Estos han sabido utilizar todos los medios necesarios para imponerse y crecer sin obstáculos en todas partes. Por último, procedimientos sofisticados de creación de opinión. Implementados por muchas entidades y actores expertos en imponer un orden de los discursos y de las cosas, aparentemente implacable sin duda, pero del que tarde o temprano, y en grados diversos, la mayoría podría sacar provecho.
Nada, ni nadie, resistió a esta ola devastadora, a la que dotamos de una apariencia de laguna turquesa destinada a todas las buenas voluntades. Tampoco los responsables políticos —supuestamente preocupados por el interés general— que apoyaron con presteza estos desarrollos, y ni siquiera aquellos que habríamos podido pensar que se mostrarían más reticentes y que, sin embargo, se plegaron dócilmente a sus dogmas. Pero sabemos que toda gran promesa con acentos categóricos, sea cual sea su naturaleza, en cuanto pretende ser exclusiva e imponerse a toda costa, se convierte inevitablemente en una pesadilla. Nuestro estado presente es un paisaje hecho jirones, según la reciente constatación casi unánime de la magnitud de los efectos devastadores provocados por las medidas cada vez más enloquecidas aplicadas desde el giro ultraliberal de principios de la década de 1980. Tal como lo precisamente inverso, en cierto modo, del fracaso confirmado medio siglo antes del comunismo autoritario, cuyas últimas quimeras se encargó de disipar categóricamente el testimonio de Aleksandr Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag,3 publicado en 1973.
Hoy estamos destrozados. Nuestros cuerpos y nuestros espíritus han sido vencidos por tantos extravíos y desmesuras. Pero es también porque estamos pagando el precio de nuestra indolencia, de no habernos enfrentado más, como deberíamos haber hecho, ni haber defendido, en conciencia, lo que nuestros abuelos y bisabuelos habían obtenido en dura lucha. Renunciamos a ello, así como a mostrarnos inventivos y audaces para imaginar vías divergentes, capaces de expresar mejor nuestras cualidades y hacernos más presentes en la vida. Podría decirse, por supuesto, que las fuerzas en juego estaban muy determinadas y dotadas de una gran habilidad para hacer triunfar sus puntos de vista. Nos invadió el desánimo. No obstante, pronto, cabe esperarlo, personas y programas salvadores vendrán a liberarnos. Ya que, pese a todas las crueles experiencias y desengaños sufridos, seguimos creyendo que manteniendo casi idénticos ciertos cuadros y eligiendo otras figuras, supuestamente más virtuosas, las cosas acabarán tomando un rumbo mejor. Casi a nuestro pesar, y bastante perdidos, confiamos en viejas recetas —cuyas insuficiencias nos cuesta comprender—, que más bien exigirían un replanteamiento completo de los términos. Si la sabiduría de la edad consiste en haber llegado a formarse una conciencia aguda y mostrarse responsable, entonces probablemente no vemos hasta qué punto nos hemos vuelto inmaduros, o seniles, incapaces de movilizar nuestros recursos físicos y mentales para sacar todas las consecuencias de la visión global que ahora tenemos.
En este sentido, sería ingenuo, siguiendo una aspiración muy de moda actualmente, pensar en un retorno del «Estado del bienestar» como la panacea de casi todos nuestros males. Existe, sin duda, una necesidad urgente de intervención de los poderes públicos, muy avivada por la crisis del COVID, cuyas consecuencias provocarán quiebras, despidos masivos y un empeoramiento de la precariedad y de la pobreza. Es hora de un espíritu de restauración, algo nostálgico, que podría actualizarse, puesto que ya está adornado con una indispensable preocupación ecológica y el deseo de ver florecer por todas partes «convenciones ciudadanas» destinadas a «revitalizar la democracia». Se produciría entonces el cambio de época, o del «mundo de después». Surgiría un nuevo espíritu luminoso, más consciente de sí mismo, solidario y respetuoso de la biosfera. Una auténtica postal sobre un fondo de cielo eternamente primaveral, sin desgarrones, con algunas nubes aborregadas como complemento realista, o discreto reverso negativo, a la perfección del decorado. Ahora bien, ese postulado se caracteriza por ser a la vez incierto e inapropiado. Incierto, porque muchos protagonistas e imperios desmontarán sin ningún reparo esos bellos ensueños, no solo manteniendo las estructuras existentes sino incluso consolidándolas, dado nuestro estado actual de desorientación y de vulnerabilidad. E inapropiado, porque todos esos mecanismos, aunque se instauren, dejarán muchos problemas cruciales fuera de lo que normalmente se supone que compete a la política, y que sin embargo pertenece más que nunca por derecho propio a esta categoría.
ÓRGANOS DE PODER DE UN NUEVO TIPO
Como si el mundo siguiera siendo igual — aunque se ha vuelto mucho más complejo —, se han creado fuertes vínculos de connivencia entre gobernantes y poderes económicos, y ha surgido una caterva de actores dotados de formas inéditas de autoridad, que contribuyen a redefinir el mapa habitual de la distribución de los poderes. Sobre todo gracias a la evolución de la técnica, que ya no se encarga tan solo de realizar tareas definidas estrictamente, sino que ahora es capaz de interpretar toda clase de situaciones y de formular instrucciones. Ha nacido un nuevo tipo de industria, con intenciones hegemónicas, que pretende inmiscuirse en todos los aspectos de la vida humana y orientar de un modo u otro los comportamientos, por ejemplo, a través de procedimientos de organización algorítmica del trabajo. Y también, como fenómeno importante de nuestro tiempo, a través de sistemas y aplicaciones elaboradas por una economía de los datos y de plataformas que pretenden ocuparse de nuestro supuesto confort y bienestar en la vida diaria. Modalidades automatizadas y más o menos apremiantes de regulación de las conductas impregnan ya y en todas partes nuestras sociedades contemporáneas. O sea, un paisaje actual sin ninguna relación con el que existía durante los «Treinta Gloriosos».* De ahí que sea un error confiar, esperanzados, en un retorno del poder público, en una sociedad salpicada de «asambleas participativas» y de buenas intenciones teñidas del verde que cubre las hojas de los árboles. Ni los unos ni los otros, juntos o por separado, nos librarán de unas condiciones de trabajo cada vez más implacables, del movimiento de mercantilización total de nuestras vidas favorecido por el uso frenético de nuestras prótesis conectadas, o de la aparición de un entorno dedicado a convertir lo «distancial» y «sin contacto» en normas generalizadas, que provienen de formas solapadas de escisión entre los seres. Toda una serie de procesos, entre muchos otros, que introducen muchas formas nuevas de gubernamentalidad, las cuales contribuyen a redefinir los términos de la vida en común y cuya característica es que se desarrollan bajo los radares del campo de atención de la «gran política».
Una perspectiva considerada saludable, que comparte el mismo espíritu imbuido de ilusión y de nostalgia, hace vibrar ahora a las masas. Desde hace unos años, y más aún desde la pandemia del coronavirus, se extiende la idea, especialmente en los países europeos, de regresar a un soberanismo monetario e industrial, en oposición a las lógicas supranacionales desarrolladas por la Unión Europea o por algunas organizaciones internacionales. La idea parte del hecho de que hemos sido despojados —que los Estados han sido despojados— de su poder de decisión. Una rehabilitación nos haría más dueños de nuestros destinos. Se trata de una visión muy limitada y, sobre todo, muy desfasada, ya que supone de entrada que ciertas estructuras institucionales, y el principio de delegación asociado a veces, aunque a un nivel más bajo, seguirían siendo iguales. Supone, además, desde un punto de vista económico, que la relocalización salvaría empleos, sin entender que para redefinir la noción y la vocación mismas del trabajo hay que deshacerse del mundo de la empresa contemporáneo y de todas sus reglas de gerencia inflexibles y a menudo inhumanas.
El soberanismo es un concepto miope e incoherente, porque solo aspira a mantener esquemas obsoletos y perniciosos de los que ha llegado el momento de liberarnos. Platos recalentados y marcos limitados, que hay que abandonar para recorrer terrenos mucho más estimulantes y fructíferos. Porque, sí, debemos mostrarnos soberanos, y es justamente a esta disposición, que se ha marchitado, a la que debemos devolver todo su vigor. Pero no como un limitado refugio protector, que es una forma tácita de renuncia y una visión incompleta y estrictamente procedimental de la soberanía, sino en la forma —por lo demás influyente— de una plena soberanía de nosotros mismos. Es decir, el ejercicio de nuestra libertad para defender —a diario y en el ámbito de las realidades vividas— los principios fundamentales que nos impulsan, así como la voluntad de trabajar para construir formas de vida y de organización que favorezcan la mejor expresión de cada individuo, procurando a la vez no perjudicar a nadie, ni a la biosfera.
UNA CUESTIÓN DE MÉTODO
Si hoy padecemos amnesia es porque hemos olvidado que ante desengaños repetitivos y frente a esquemas que parecen indefinidamente persistentes conviene recurrir ante todo a la única palanca capaz de contrarrestar este estado de parálisis: la movilización de nuestras propias fuerzas. En la intención firme de ser más activos radica la posibilidad de sufrir en menor grado las situaciones, de dejar de ser testigos amorfos, y a veces perjudicados, de los grandes acontecimientos o de los de nuestra vida diaria, y de ser capaces de influir de un modo u otro en el curso de nuestros destinos. Sabemos que el mayor reto de nuestra época es involucrarse en los asuntos que nos conciernen, pero ¿qué se entiende por hacernos responsables, por ser actores de nuestras vidas? Si existe un deseo compartido de conquistar márgenes de autonomía, a menudo se ve refrenado porque conlleva riesgos personales, o bien se manifiesta a través de iniciativas dispersas, casi aisladas, que no responden a ningún proyecto común claramente definido. Estamos bastante desvalidos, probablemente debido a la ausencia de un instrumento en el que rara vez pensamos: un método. Susceptible a la vez de ensanchar nuestra comprensión de lo que supone nuestra condición política y de dar contenido, de múltiples formas, a su plena manifestación, a la luz de la historia y de la especificidad de los tiempos presentes.
Hacer disidencia supone ante todo romper con muchos reflejos, hábitos y representaciones que siguen manteniendo patrones más inoperantes que nunca, debilitando nuestras voluntades y abocándonos a la esclerosis. Postura que exige en primer lugar abandonar una concepción demasiado general —y también demasiado estrecha— de lo político, que se caracteriza por derivar de una atención inadecuada a ciertas figuras o entidades y por apartarnos de nuestros deberes. Con el paso de las generaciones, hemos llegado a concebir la vida democrática solo dentro del estricto marco que sitúa a los gobernantes a un lado y a los gobernados al otro, de acuerdo con una distribución que parece inmutable y exclusiva, por así decir. Por esta razón hemos renunciado a afirmar nuestra soberanía, convertida prácticamente en letra muerta. Además, estas lógicas tenaces acaban produciendo inevitablemente, como consecuencia, insatisfacciones y rencores. Y también veleidades, reiteradas periódicamente, de manifestar un rechazo que adopta la forma de levantamientos más o menos inesperados, que serán reprimidos o neutralizados con medidas adecuadas de dispersión, antes de que las cosas vuelvan a su curso normal y nos devuelvan, con el rabo entre las piernas, a nuestros límites.
En contra de este ordenamiento que cultiva una representación del poder como impregnado de restos mitológicos, que sitúa a algunas figuras todopoderosas por encima de las masas aborregadas, lo que hay que hacer es una redefinición del posicionamiento de cada uno en la sociedad y de lo que supone el hecho de trabajar juntos. Se postula aquí que ese objetivo exige adoptar una serie de conductas que confluyen en la exigencia de saber mostrarse crítico con un montón de discursos —y también con algunas expectativas nuestras irrelevantes—, no soportar pasivamente situaciones injustas y trabajar para materializar aspiraciones que casi siempre y por diversas razones permanecen inactivas. Por razones metodológicas, se distribuyen en cinco categorías de igual importancia. En este sentido, más que la imagen de la navaja suiza, que ofrece usos bastante definidos en un mismo dispositivo, se moviliza la de la mano y sus cinco dedos, entendida como el órgano privilegiado que permite efectuar una infinidad de operaciones por parte de las fuerzas conjuntas de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo y de nuestra voluntad, y que implica utilizar la habilidad, el sentido de la oportunidad y el arte de adaptarse a la realidad y a los otros en muchas circunstancias. Es decir, una posible ilustración —en actos— del ejercicio mantenido constantemente de nuestra libertad, entendida ante todo, según la fórmula elocuente del teórico del socialismo Pierre Leroux, como la plena expresión de nuestro «poder de acción».
LA LIBERTAD NO SE COMPARTIMENTA
El primer dedo que utilizaríamos será el pulgar. Sin embargo, no se levantaría para mostrar asentimiento, como el símbolo del «like» introducido en 2009 por Facebook y que inmediatamente se extendió a otras plataformas. Al contrario, se dirigiría hacia abajo para mostrar una desaprobación total. En contra de un modelo, pero también de la relación que mantenemos con él, que con el tiempo ha convertido la delegación en la fuerza central de la vida pública. Lo que hoy sabemos, desde la perspectiva de todas las experiencias pasadas, es que ese principio, que en su origen emanaba de una aspiración revolucionaria, la de permitir la expresión de la voluntad general dando «su voz» por un tiempo determinado a unos «elegidos» encargados de defender la causa común y el interés de la mayoría, se ha convertido en su casi-contrario. Es decir, en una profesionalización del ejercicio del poder, y su acaparamiento por parte de los aparatos, que sitúa in fine en una postura pasiva al ciudadano, cuyo voto, una vez depositado en la urna, formalizará, en la medida en que contribuye a neutralizar hasta nueva orden su disposición a interferir en la vida de la Ciudad. De un ideal inicial de autoinstitución de la sociedad se ha pasado a un sistema esclerotizado e inhibitorio que desposee al pueblo de su dinámica contributiva y constructiva, que por derecho es inherente a él: «Todavía hoy la V República está gobernada por los herederos de los opositores al Segundo Imperio, convertidos en profesionales del poder. Mientras que la libertad de todos está en ciernes».4
Actualmente, somos conscientes de que este espíritu ha sido vaciado de contenido. Existen distintas teorías y experimentos que se esfuerzan por redefinir los términos, por dar más espacio a la llamada «sociedad civil» a través de procedimientos denominados «participativos» y promover la instauración de «convenciones ciudadanas». Aunque todas estas ideas e iniciativas aportan tal vez un soplo de aire fresco a algunas de nuestras actividades, ocultan no obstante el error de mantener un fallo importante, a saber, la importancia desmesurada que concedemos al propio principio de delegación —y también al de deliberación—, convirtiendo la transferencia instituida de poder y de la expresión pública de las opiniones en la cúspide de la afirmación política, cuando en realidad no son más que una faceta. No se trata tanto de subestimarlas —teniendo en cuenta la escala alcanzada por las naciones o las colectividades locales en muchos casos, debemos recurrir a ellas — como de revaluar la importancia que les concedemos. Ya que el mal está en considerar la representación y la organización de debates como las modalidades casi exclusivas del funcionamiento democrático. Esta tendencia contiene dos vicios cuyo precio pagamos constantemente. En primer lugar, haber confundido la libertad de elegir personas, y de hablar, con un uso pleno de nuestra libertad. En segundo lugar, no contemplar que el ejercicio de nuestra condición política ha de manifestarse día tras día de muchas maneras y grados. En realidad, no conseguimos pasar de una relación piramidal, saturada de afectos y de expectativas, a la «gran política», cuyos signos patentes son la extrema espectacularización de las campañas presidenciales y las formas de histerización colectivas que las acompañan, y creemos, cándidamente, que es en esos momentos cuando se juega cada vez la suerte de todo un país.
Conviene considerar, a este respecto, las agudas palabras escritas por Walter Lippmann en su obra de 1925 El público fantasma: «Una elección rara vez aporta ni siquiera una fracción de lo que los candidatos anunciaron durante la campaña. Aporta tal vez una tendencia general ligeramente diferente en la gestión de los asuntos. […] Pero esas tendencias diferentes son muy pequeñas en relación con la inmensidad del acuerdo, la costumbre establecida y la necesidad inevitable. De hecho, podría decirse que una nación es políticamente estable cuando las elecciones no tienen ninguna consecuencia radical».5 Es exactamente lo que hemos vivido en estas últimas décadas: noches electorales a menudo embriagadoras, seguidas de mañanas que inevitablemente acaban siendo decepcionantes. Ha llegado la hora de dejar de ilusionarnos, de ser más maduros y, aguzados por nuestras experiencias, reducir nuestra implicación en la vida pública y ejercerla ante todo y de distintas maneras en nuestra realidad diaria.
AUTOMATIZACIÓN E IMPERSONALIZACIÓN
El segundo dedo que movilizaríamos sería el índice, para apuntar a las formas inéditas y a menudo insidiosas de gubernamentalidad que se han desarrollado desde hace unos veinte años, en consonancia con las aparecidas en el momento del giro neoliberal iniciado a principios de los años 1980. En aquel momento se pusieron en marcha en el mundo laboral muchos procesos destinados a optimizar el rendimiento de las personas, caracterizados por sugerir una ganancia de autonomía, aunque en realidad se produjo el efecto contrario, siguiendo unos patrones que perturbaban a la vez que confundían la noción misma de correlaciones de fuerza. En un principio se plasmaron en formas de organización —técnicas de gestión— que pretendían modificar la posición de los agentes, que ya no quedaron reducidos a meros ejecutores, sino que se vieron obligados a responder del mejor modo posible a objetivos individualizados, definidos casi siempre por agencias externas. Esos cambios produjeron cuatro efectos importantes. En primer lugar, la obligación de respetar, paso a paso, la cronología de las acciones que hay que realizar, cosa que provoca un efecto de impersonalización en la medida en que solo cuenta su correcta ejecución, en detrimento de cualquier aportación singular o esfuerzo de inventiva personal. En segundo lugar, una movilización continua, en función de la mayor responsabilidad asignada, que, al ser considerada una norma imperativa, ha acabado generalizando los fenómenos de agotamiento físico y psíquico. En tercer lugar, el hecho de tener que gestionar el propio programa de trabajo ha creado la sensación de ser remitido a uno mismo en muchas circunstancias, cosa que produce una sensación de aislamiento personal, aunque se experimenta en colectivos humanos. Por último, esos métodos han establecido, de manera más o menos explícita, una dimensión comparativa —de apariencia objetiva— entre las personas, así como una competencia en los equipos, susceptible de provocar estrés y pérdida de la autoestima.
Con el cambio de milenio, todos estos aspectos se intensificaron debido al proceso creciente de digitalización, que favoreció sobre todo la cuantificación detallada y continua de los comportamientos, antes de que, una decena de años más tarde, se diera un salto conceptual y formal en la gestión de algunas de estas actividades. Se introdujeron sistemas capaces de interpretar situaciones en tiempo real y de dictar a la vez órdenes de forma automatizada. Inicialmente, en el sector de la logística, donde los almacenistas recibían indicaciones, sobre todo a través de los auriculares, y se veían obligados a actuar en consecuencia. Sus gestos eran como teledirigidos y sometidos a unos ritmos por lo general insostenibles. Un mundo laboral hecho de normas cada vez más implacables, desprovisto progresivamente de un interlocutor directo y rodeado de entidades jerárquicas indiscernibles, ha acabado prevaleciendo masivamente, dificultando así la posibilidad de expresar los desacuerdos y de gestionar legítimamente los conflictos. Década a década, y casi en silencio, se ha ido conformando una nueva era de la gobernanza, que enfrenta, por un lado, a una especie de fantasmas difusos e inaprensibles y, por el otro, a figuras sin rostro e indefinidamente intercambiables. Aunque todos estos cambios tienen una importancia política capital, se producen en medio de una clara indiferencia de los representantes públicos. Es más, la mayoría de ellos, en la década de 2010, los apoyaron firmemente con ayudas públicas, y se alegraron de la instalación en sus territorios de «fábricas 4.0», modelos perfectos de la institucionalización de esos métodos, que emanan de la llamada «innovación digital».
También conviene señalar las repercusiones de nuestros hábitos de consumo, que alimentan todo ese comercio online y también empresas de servicios, como Deliveroo, Uber o Lime, entre otras muchas, que surgen de la transmisión automatizada de instrucciones, de evaluaciones en tiempo real y fomentan ritmos ininterrumpidamente sostenidos, a la vez que imponen el régimen de la precariedad. Se trata de un fenómeno determinante, que caracteriza por sí mismo nuestra época: algunos de nuestros hábitos provocan constantemente efectos de una dimensión esclavizadora en otras personas. O sea, un fenómeno que podríamos calificar de interferencia imbricada de formas de vida, que estructura la sociedad en profundidad y de forma casi invisible, generando relaciones asimétricas de poder reiteradas indefinidamente entre sus diferentes miembros. Por esta razón, y en relación con las nuevas condiciones de trabajo, ha llegado el momento de no confiar en los actores públicos, más desconectados o cómplices que nunca, y de actuar en el ámbito de las experiencias vividas. Y con respecto a nuestra vida cotidiana, hay que ser conscientes de todas las consecuencias provocadas por nuestras «microdecisiones» tomadas en las redes y estar dispuestos a determinarnos en consecuencia, de forma consciente y responsable. Entendemos que ambas decisiones suponen elevar cuestiones, generalmente consideradas propias de esferas corporativistas o privadas, a su verdadero rango, eminentemente político, en cuanto representan una parte esencial de las formas actuales de organización en común.
POLÍTICA DE LA LENGUA
El tercer uso que haríamos de los dedos no sería para mover uno solo, sino toda la mano, que se situaría en posición vertical y perpendicular a la cara, con el pulgar doblado sobre la palma. Pondríamos el borde sobre la boca, exactamente sobre el hoyuelo situado sobre el labio superior, el philtrum, para indicar a quienes se esfuerzan por hacernos callar que ha llegado el momento de dejar de largarnos discursos formateados que pretenden imponerse de forma unilateral. Se trata de una cuestión de lenguaje. Para ser más exactos, de un determinado uso del lenguaje, cuyo objetivo es la fabricación de representaciones y la elaboración de una opinión destinada a ser hegemónica y con valor normativo. El lenguaje que se propagó sobre todo a comienzos de los años 2000, acompañando el movimiento de intensificación de la globalización y el auge de la digitalización, que adoptó la forma de términos, de fórmulas y de frases hechas acuñadas por distintos grupos de interés, a menudo con la ayuda de think tanks, de empresas de consultoría y de agencias de comunicación. Lo que las caracteriza es que debido a su sofisticación, la impresión de evidencia y de estar en consonancia con el espíritu de los tiempos que han de inspirar, han adquirido una dimensión performativa, que incita a emprender toda clase de acciones que correspondan. Esas prácticas son consecuencia directa del movimiento de expertización de la sociedad. Ha surgido una neolengua, hecha de neologismos, de «conceptos» y acrónimos, que rápidamente ha actuado como propaganda masiva, debido a que responde exclusivamente a pretensiones económicas y a la visión de un mundo que, en el futuro, deberá quedar libre de todo defecto.
Toda esta maquinaria retórica se ha desplegado sin que hayamos sido conscientes de los efectos producidos, sin que nos hayamos preocupado de contradecirla y de señalar sus objetivos. Aunque este esfuerzo ha estado afectando constantemente a nuestras vidas, todavía no lo consideramos una prioridad política. Además, estos discursos han sido adoptados, de forma consciente o inconsciente, por la mayoría de los responsables políticos, contribuyendo con ello a orientar en un determinado sentido la gestión de los asuntos públicos. Más aún, a fuerza de ser pronunciados y difundidos por todas partes, han calado en las mentes hasta el punto de encarnar una forma de verdad casi incontestable. Esta batalla de las representaciones la han ganado de forma aplastante las fuerzas que las han elaborado, hasta el punto de dejarnos inermes. Por eso es necesario construir —dondequiera que operemos— una sociedad crítica, capaz de contrarrestar ese uso desviado del lenguaje. Esta obligación exige también hacer el relato de las realidades concretas ordinarias, que en su mayoría pondrían en tela de juicio el contenido unívoco y abstracto de estos enunciados. No se trata solo de las correlaciones de fuerzas entre intereses divergentes, sino que muchos se basan en la primacía adquirida por un léxico sobre otro. Por esta razón, velar por una «higiene del lenguaje», en palabras de George Orwell, es decir, procurar que las palabras no sean confiscadas, sino que su libre utilización favorezca la expresión de la pluralidad, representa un reto político apasionado al que hoy nos corresponde enfrentarnos.
Involucrarse en una lucha de discursos implica efectuar una crítica sin concesiones a un determinado uso del lenguaje o, más exactamente, a una patología de la época que, teniendo en cuenta el estado actual de desilusión y de resentimiento, consiste en entregarse al desahogo verbal en las llamadas «redes sociales», generalmente para llevar a cabo una denuncia continua. Prácticas que, pese a su deseo de creerse influyentes, solo se basan en un espontaneísmo de palabras solitarias, no sirven para nada y a la vez generan ganancias gigantescas a una industria dotada de gran habilidad para ofrecernos instrumentos que nos permiten expresar nuestra rabia y que actúan como válvulas de escape catárticas. Además, lo que caracteriza todo este desahogo de expresividad es que arremete mayoritariamente contra los responsables políticos y económicos, ratificando así la partición binaria, que sitúa a un lado a los que llevan la iniciativa, los que tienen el control, y por eso se les llena de reproches, y al otro a todos nosotros, que estamos a la espera de mejoras dentro de un esquema que no hace más que mantener la inmutabilidad de ese modelo e impide reconsiderar esos términos de una manera diferente.
¡ALTO!
El cuarto uso de los dedos consiste en apretarlos unos contra otros para luego hacer girar la mano en posición vertical a la muñeca y empujarla hacia delante extendiendo todo el brazo. Es un movimiento que indica a personas o a entidades que no sobrepasen determinado estadio, de lo contrario se consideraría que se les ha negado su derecho. Pues en nuestra gama de gestos, el ejercicio de nuestra facultad crítica, expresada con la mano colocada frente al rostro, debería reinterpretarse de nuevo en muchas circunstancias para bloquear decisiones que pretenden imponerse de manera unilateral: las que se refieren a la instauración de métodos y dispositivos técnicos —en el mundo de la empresa, de la escuela, de la universidad, del hospital, de la justicia, de la administración pública…— presentados a menudo como parte integrante del sentido ineludible de la historia. La característica casi constante de esas orientaciones es que no son consensuadas por todas las partes afectadas, sino que generalmente se inspiran en conclusiones de expertos que se supone que conocen mejor las realidades que los equipos que actúan sobre el terreno, y que solo están interesados en racionalizar y reducir los costes.
Lo que nos ha faltado, y nos falta, es una cultura de oposición categórica, sobre la base de principios intangibles que siempre deberían guiarnos. Los más importantes son la integridad y la dignidad, pero también la defensa de unas habilidades probadas, que no pueden ser negadas en virtud de soluciones determinadas estrictamente por imperativos de reducción presupuestaria y espoleadas a menudo por las actuaciones de grupos de presión. Por eso no es tanto una cuestión de contestación, que supone una relación asimétrica entre, por un lado, fuerzas dotadas de poder y dispuestas a tomar decisiones y, por el otro, personas que consiguen expresar su desacuerdo, en espera de una posible resolución, como una cuestión de interposición. Es decir, saber movilizarse, generalmente en masa, pues es bastante más eficaz, a fin de permanecer unidos sin reclamar nada, sino exigiendo que esos principios sean respetados. O sea, posturas que son propias del ejercicio de nuestra condición política y que estaban demasiado olvidadas. Sin embargo, en cuanto las medidas afectan a la cuestión de los salarios o del mantenimiento del empleo —cuestiones que en cierto modo son de absoluta necesidad— sabemos movilizarnos de inmediato, sobre todo recurriendo a manifestaciones o a huelgas. ¿Cómo no considerar muy insuficiente —y potencialmente perjudicial— ese único tipo de acciones?
EL DIVERGENTE HABITUAL
El último movimiento de esta orquestación moviliza especialmente el dedo más pequeño, el meñique o auricular, llamado así porque puede introducirse en el orificio de la oreja, y por eso lo consideramos aquí simbólicamente dispuesto a aventurarse en pequeños intersticios, en caminos menos transitados. Por esta razón, este tipo de figura procede de una voluntad de posicionarse al margen de los marcos habituales, a menudo degradantes y asfixiantes, para intentar construir formas de existencia más acordes con sus aspiraciones. Impulso que se ve refrenado demasiadas veces por temor, por pereza, o simplemente por un inconformismo interiorizado. Sin embargo, constatamos que hoy más que nunca se manifiestan por doquier deseos de navegar hacia otros horizontes, pero quedan reducidos a meras intenciones, con resignación y a veces con una tristeza sorda. Por ello, y para no seguir refrenando todas estas tendencias y evitar que deriven en las lógicas neoliberales que animan desde hace décadas a «asumir riesgos individuales», hay que trabajar en una institucionalización de la alternativa.
Esta expresión parece un oxímoron y admite, por el contrario, que esta contradicción aparente deriva de una perversión que existe desde hace mucho tiempo: la de haber ignorado erróneamente que el dinero público —que es el nuestro— debería, en contra de una visión estrictamente utilitarista de la «audacia» —basada en la pasión del triunfo personal y que confirma el dogma de la competencia interindividual—, animar la creación de un sinfín de proyectos impulsados por objetivos virtuosos. Los que tienden a experimentar modalidades que favorecen el desarrollo de las personas, la mejor expresión de su creatividad, el establecimiento de relaciones de equidad y de solidaridad, así como el respeto a los equilibrios naturales. Y no solo en el marco de iniciativas implicadas en la agricultura ecológica o en la permacultura, que actualmente parece que encarnan casi en exclusiva el cumplimiento del deseo de alternativa, sino en los diversos ámbitos de la vida humana: la producción artesanal, la educación, la salud, el cuidado, el arte y la cultura… Por este motivo son capaces de realizar una crítica sana —y en hechos— de nuestra concepción del trabajo, pero también de las instituciones que, con el paso del tiempo, y sobre todo por su dimensión, han llegado a ser corrompidas por una racionalización extrema y anquilosadas, hasta el punto de olvidar su vocación inicial.
Siempre hay una excepcionalidad del margen, que sin embargo se ha celebrado desde hace unos años en la medida en que nos damos cuenta de hasta qué punto la sumisión a tantos marcos normativos ha resultado ser nefasta por diversas razones. Se manifiesta hoy una expectativa más o menos declarada: ver cómo todas las experiencias alternativas que están en marcha se van extendiendo poco a poco. Sin embargo, esta expectativa no está respaldada por ningún proyecto definido en este sentido. El reto apremiante de nuestro tiempo consiste en favorecer esas experiencias en todas partes de forma voluntaria y estructurada, hasta llegar a trivializar el hecho de que, si uno se encuentra ante un fracaso profesional, encerrado en un callejón sin salida, pero movido por el deseo de plasmar múltiples formas de creatividad y de cooperación, los fondos públicos sostengan la constitución de colectivos susceptibles de insuflar un nuevo espíritu en la sociedad, que nunca en la modernidad había estado tan fracturada en todas partes. Esta sociedad estaría más en consonancia con su etimología, que procede del latín societas, o sea, una masa de seres que se reúnen para constituir una asociación, una comunidad, y que en esas ocasiones por exigencia moral se dedicarían a establecer vínculos de reciprocidad, rechazando además cualquier finalidad depredadora y devastadora. Es un proyecto completamente distinto al ingreso mínimo, que es una idea aparentemente progresista, destinada a contrarrestar la precariedad y el desempleo endémico, pero que en definitiva es consecuencia de una renuncia. Cada persona, en una especie de mundo a la carta, confía en la medida de lo posible en sí mismo, ve a la mayoría encadenar necesariamente los contratos, o a algunos satisfacer sus pasiones hasta entonces más o menos ocultas gracias a un subvencionismo individual generalizado, que no hace más que confirmar, bajo la apariencia de loables intenciones, las situaciones actuales, así como nuestro aislamiento colectivo.