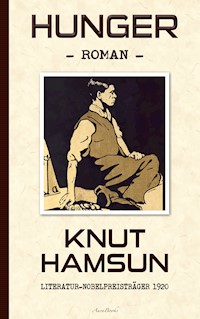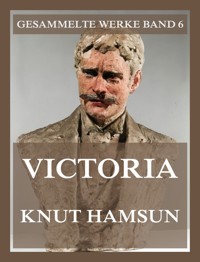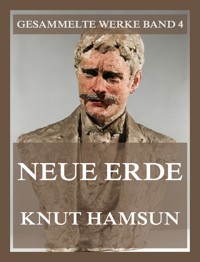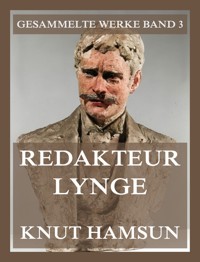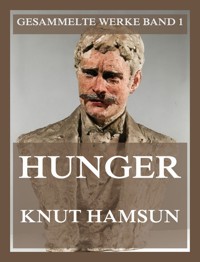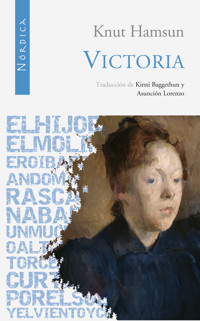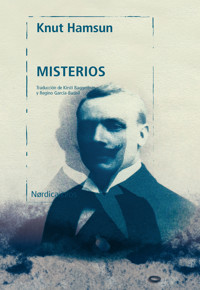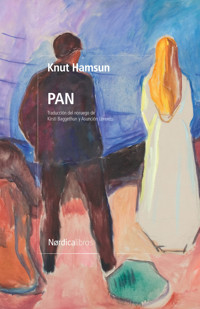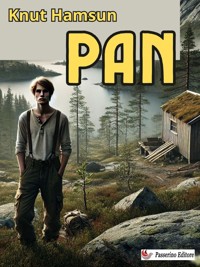11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
Escrita por el Premio Nobel noruego Knut Hamsun en 1890 Hambre ha sido aclamada y considerada la primera novela moderna escandinava y también un ejemplo sobresaliente de la novela psicológica. La historia corresponde a un relato en primera persona, en donde el personaje ficticio, de nombre desconocido, narra la miseria en la cual se encuentra sumergido debido a la carencia de un trabajo estable, sumado a la difícil situación que se vive en la ciudad de Cristianía del siglo XIX. Fundamentalmente, se aborda el tema de la irracionalidad de la mente humana, de manera intrigante y a veces humorística.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Knut Hamsun
HAMBRE
Traducción del noruego de
Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo
Un libro completamente distinto al resto de libros:
Knut Hamsun y Hambre
Please God, please Knut Hamsun, don’t desert me now.
Dreams from Bunker Hill, John Fante
«Aquí hay un autor que recientemente ha sacado un libro que es completamente distinto al resto de libros, entre otras cosas porque trata de un ser humano con temperamento», señaló desde el estrado un nervioso joven con quevedos y pelo de bajista mod. «Se dijo que el libro no era bueno y que no se había vendido, sin embargo, dos meses después de su publicación el autor ha recibido medio centenar de cartas de agradecimiento enviadas por mujeres y hombres noruegos, gente desconocida con la que nunca había coincidido, y de algunas personas conocidas, entre las cuales se cuentan un par de personalidades».
Sus palabras se escucharon en una conferencia sobre literatura en Bergen, Noruega, una noche de febrero del año 1891. Antes de aquella fecha, a lo largo de los días de gira previos, el mismo orador se había dedicado a defecar ruidosamente sobre casi todos los autores relevantes («sobrevalorados») nórdicos, y también sobre unos cuantos foráneos (a Guy de Maupassant, por ejemplo, lo despachó como «efímero»).[1]
Aquella noche, el conferenciante empezó denunciando el estado de la literatura noruega. Llamó a los escritores del país «filántropos en lugar de conocedores del ser humano»; así, en general. Luego procedió con los particulares. Atacó al popularísimo Bjørnstjerne Bjørnson («un pedagogo para niños crecidos»), y dijo de sus libros que eran «el armario doméstico de los medicamentos» (LOL). En cuanto a Henrik Ibsen, ya entonces intocable gloria nacional, era solo un «intransigente» que se limitaba a «mostrar los tipos psicológicos más simples» y describía «el mundo de las emociones» con «pobreza de matices».[2] Al culminar la última frase, el orador se echó una mano al sobaco y ejecutó un pedo axilar (o eso me encantaría creer). Luego procedió a insultar la inteligencia y el gusto lector de un público que, a su modo de ver, se dejaba impresionar por «literatura de moda» con descripción de caracteres «burda, superficial y barata». Nadie daba la talla, ni los que escribían ni los que leían. Todo el mundo literario era una jerna, hablando claro.
¿Todo el mundo?
Fue entonces cuando, en el culmen de la charla, el orador inquirió si «no existía ningún rayo de luz en la literatura actual». Realizó una pausa dramática, durante la cual nadie levantó la mano, por la misma razón que nadie la levantaba en los juicios de Salem. Tras unos segundos de tensión, el conferenciante, de manera previsible, comenzó a contestarse a sí mismo, y fue entonces cuando soltó las palabras con las que daba inicio este prólogo. Sí, después de todo había esperanza, pues entre ellos, chusma iletrada, se alojaba un genio. No, qué digo genio: un redentor. El disertante no mencionó su nombre, pero nadie dudó de que se estaba refiriendo a Knut Hamsun, y a su libro —«completamente distinto al resto de libros»— Hambre.
¿El nombre del orador?
Hamsun. Knut Hamsun.
No, no era aquel un nuevo caso de deliciosa serendipia, como cuando dos extraños comparten nombre y apellidos en el embarque de Vueling. Tampoco se trataba de un primo lejano del escritor, cristianado con el nombre de un bisabuelo y bendecido con el apellido fraterno.
Lo que intento decir, oh alarmado lector, es que panegirista y panegirizado eran la misma persona.
Knut Hamsun no había sido siempre aquel flipado. O, aguarda un momento, tal vez sí. Nacido Knud Pedersen el 4 de agosto de 1859 en Lom, un municipio al pie de la montaña más alta de Noruega, su educación completa al llegar a la adolescencia se resumía en «252 días de escolarización en total»[3] y un espléndido 3 en conducta (Muy Deficiente, vamos). Nunca volvería a estudiar; al menos no de manera académica.
Era el cuarto de siete hermanos. Cuando aún calzaba shorts su familia se mudó en dirección al círculo polar ártico, a una granja en Hamarøy, donde su madre sufrió lo que entonces se diagnosticaba como «histeria femenina», y ahora llamaríamos brutal depresión postparto. No sería descabellado sugerir que ver a aquella buena mujer trotando, agitando los brazos y aullando «sonidos incomprensibles» en dirección a los fiordos grabaría en la mente del joven Knut un interés indeleble por las alteraciones de los estados de ánimo.
Trabajar con su cruel tío Hans Olsen, en la granja del mismo y en la estafeta de correos que regentaba, le enseñó «a odiar, a soportar, a resistir, a no doblegarse totalmente» (para eludir sus tareas lo había intentado todo, desde clavarse un hacha en el pie a escapar a golpe de remo en una chalupa). En abril de 1874, a los quince años, de vuelta en Lom, entró a trabajar de mozo de ultramarinos para un «acaudalado padrino». Allí, en el cuarto donde se alojaba, empezó a leer y a escribir, mientras las palabras se iban agolpando en su cabeza. A veces tenía que detener lo que estaba haciendo y bajaba «entusiasmado» a contarle a su madrina lo que había escrito o leído, y se enfurecía si no se le prestaba la atención debida.
Su vida de los quince a los veinte se dividió entre una serie dispar de empleos (maestro, policía rural, tendero) y la escritura de varios manuscritos embrionarios, siempre centrados en el mismo tema: un chico menesteroso pero inteligente que, por culpa de su clase social, luchaba para conquistar a su amor de juventud. Cuando le despidieron del último empleo, el muchacho con delirios poéticos vivió «un aparatoso choque», como Joachim Fest describía la etapa vienesa de Hitler, «entre fantasía y realidad».[4]
Dicho esto, al contrario que el futuro Führer, Pedersen había nacido con un don, el narrativo, y su maltrecho ego renacía cada vez que empezaba a garabatear palabras sobre el papel. Sí, contra todo pronóstico, y negando su magra realidad personal, allí seguía siendo (o al menos se sentía) excepcional.
Llegados a este punto, considero adecuado realizar un pequeño apunte sobre la megalomanía de Knut Hamsun, que tanto subrayan detractores y fans. Eduard Limónov dijo: «Sé arrogante, desarrolla tu megalomanía, ponte a la altura de los grandes»,[5] y eso, alucinarse mucho con la propia valía, es lo que el autor de Hambre parece haber estado haciendo desde su más tierna mocedad. Con una salvedad. A. N. Wilson sugería que «[John] Milton nunca tuvo dudas sobre su propio genio», pero añadía que «había algo parecido a la humildad en la aceptación de ese gran don que le había sido entregado».[6] El caso Hamsun es similar. Este siempre fue consciente de su destino como contador de historias, pero nunca dejó de trabajar para mejorar su arte.
El binomio Humildad-Megalomanía explica, así, un par de cosas que le sucedieron al novelista en la primavera y verano de 1879, cuando ya había escrito y publicado sus dos primeras novelas, El misterioso (1877) y Bjorger (1878):[7]
1. El autor le escribió una carta a un mercante de Nordland, Erasmus Zahl, en la que pedía dinero para viajar a Copenhague y entregar su nuevo manuscrito a Frederik Wilhelm Hegel, hijo del filósofo alemán y propietario de una editorial puntera. Pese a que la misiva era una «mezcla de autobombo, adulación y frases religiosas», y que estaba sembrada de peligrosos delirios y trolas desvergonzadas,[8] Hegel le entregó mil seiscientas coronas, impresionado por el aplomo (y el estilo epistolar) del lánguido poeta teen.
2. Camino de Copenhague, a mediados de agosto, Hamsun recaló en Bergen y entró «por primera vez en su vida» en una librería «bien surtida». Allí le sucedió lo que a todo escritor autodidacta con voluntad de mejora le ha sobrevenido en más de una ocasión: la súbita revelación de sus propias lagunas, y lo mucho que queda por aprender. El futuro autor de Hambre destinó, allí y entonces, una tercera parte de sus ahorros en comprar libros de la tendencia que había desplazado al relato rural costumbrista: el realismo literario de Zola, Flaubert o, irónicamente, Ibsen.
Acto seguido, el autor se refugió en un pueblo llamado Øystese, para aplicarse en sus nuevas lecturas y la nueva escritura que, si todo iba bien, manaría de ellas. No podía llegar a Copenhague con las magras credenciales que acarreaba en aquel momento. Necesitaba ser otro para escribir desde la otredad. Fue allí donde decidió que «el lenguaje hablado y el escrito deberían ser el mismo», y procedió a planificar «la escenificación de su propio personaje» y a crearse «una personalidad enigmática».
Todo músico pop, desde el más gañán al más sofisticado, de Gary Glitter a David Bowie, sabe de forma instintiva que la inmersión en una carrera artística implica una nueva encarnación: colocarse un disfraz adecuado —o una máscara, como la llamaba George Orwell—[9] para la vida venidera. Hamsun nunca pensó que una decisión (la estilística) fuese menos importante que la otra (la creación de un nuevo yo), sino que veía las dos como «baluartes» necesarios «contra el desaliento», como Colin Wilson dijo de su temprana autoafirmación como genio. Pues a veces, como también sucede en música pop, la ambición tiene que superar a la destreza. Uno tiene que creer que puede crear una obra maestra para poder crear una obra maestra.
Le ahorraré al lector el suspense: el primer intento de Hamsun no salió bien. Tampoco el segundo, tercero y cuarto. Hegel Junior, para empezar, no aceptó su manuscrito (casi ni le recibió). Bjørnson, a quien Hamsun visitó en su granja de Lillehammer (años antes de llamarle «un pedagogo para niños crecidos»), le comentó, tras un vistazo somero, que el manuscrito «no merecía la pena», y le aconsejó que se dedicara a «actuar en lugar de escribir» (auch). Otros editores consultados le espetaron, sin especial delicadeza, que sus manuscritos «no eran una imitación especialmente buena de un género literario ya caduco» (reauch).
Empezó entonces su época de hambruna en Oslo, crucial para la creación de Hambre. Hablamos de hambre literal, por cierto, no metafórica. El escritor debía dinero a medio país, y encima padecía sentimientos de inferioridad de clase (razonaba que nunca se podría «poner a la altura de todos aquellos hijos de la burguesía que se dedicaban a escribir»), alternados con ideaciones de las cosas fantásticas que iban a sucederle si perseveraba; pues a pesar de andar masticando cerillas se sentía dotado de «cualidades especiales».
Pues sí: él, después de todo, «sabía escribir aún faltándole la base que ellos tenían». Los pijos tenían la seguridad en sí mismos, pero él poseía el talento que no puede comprarse. Hamsun se dio cuenta de que había recibido un regalo místico, y que para salir del agujero tenía que empezar a escribir de forma distinta a todo lo que se había escrito antes. Y eso fue lo que hizo.
El músico Billy Childish aduce que «Hambre es como un compendio digerible de lo mejor de Dostoievski»,[10] y su definición no está muy lejos de la realidad. La razón de su digestibilidad, según lo veo yo, es su modernidad rabiosa: Hambre parece escrito anteayer. Y quiero decir: de verdad.
A los clásicos no les hace ningún favor que los académicos enseñen a aceptar cualquier viejo Folio como un bloque único de genialidad granítica. Expondré una opinión impopular (entre los «hombres de letras»): muchos libros de antes del xix son hoy casi ilegibles. No es de extrañar: somos gente distinta a los griegos antiguos; incluso somos gente distinta a la gente del siglo xviii que leía a los griegos antiguos. Para enfrentarse a Tácito, incluso a Henry James, uno tiene que realizar una serie de esfuerzos de contextualización, adaptación histórica, traducción mental (todos esos arcaicismos), contabilidad (todos esos apellidos) y tolerancia hacia tropos que hoy en día han quedado obsoletos. Con la pérdida de goce lector que implica todo ello.
Nada de esto sucede con Hambre. Hamsun inventó una forma de escribir que iba varias décadas por delante. Y eso se dice rápido. En ocasiones, en música pop, literatura, cine, cualquiera de las artes, se desatiende el hecho de haber sido el primero en hacer algo. El riff de guitarra que suena como una sirena de ambulancia no existía antes de que Mick Jones lo tocara en «Complete control»; fue creado allí, exprofeso para la canción, y copiado por cada futuro punk tras el feliz descubrimiento de los Clash.
En el caso de Hamsun, los ya mencionados sentimientos de inferioridad autodidacta, unidos a su anhelo de aceptación social, mezclados con delirios eufóricos sobre su genio creativo («Tenía visiones de repentinos relámpagos rasgando el cielo sobre él, de forma violenta e insuperable») y el deseo de crear una novela única, inapelable, le colocaron en una posición perfecta para la recepción del don y su transformación en algo flamante; una nueva cosa, nueva de veras, que la gente llamó novela por falta de otra palabra. Pues aquello, en verdad os digo, se parecía a Balzac como los Cro-Mags se parecen a un vals vienés.
No es que no tuviese antecedentes: de Dostoievski destiló la idea del desequilibrio mental como base de una historia, y que se podía crear «una gran obra de arte con las batallas secretas que libran el orgullo y el complejo de inferioridad»; de Mark Twain pilló el arte de la distorsión humorística, pero basada en la observación minuciosa del comportamiento humano. Un ataque de ira, plasmado con la medida justa de exceso (aunque suene oximorónico), hace reír más que un pastel en la cara.
El escritor, así, empezó a desarrollar novedosas técnicas literarias que le permitiesen plasmar sus contradicciones, terrores y deseos febriles, y que también le facilitasen expresar el temperamento moderno y neurótico, joven y urbano. Para empezar, hizo lo contrario que los autores victorianos: en lugar de añadir frases, empezó a extirparlas. «Ha eliminado palabras con el bisturí para escribir como nadie lo ha hecho», adujo su biógrafo. Muchos autores antes que él se habían empecinado en hallar el mot juste, pero Hamsun es el primero en hacerlo cargándose los sobrantes; y por eso resaltan como lo hacen. Flaubert hallaba el adjetivo preciso, la guinda, pero la colocaba sobre un pastel de tres pisos. Hamsun localiza la guinda y la sostiene entre dos dedos. La idea de «menos es más» ya existía en el Renacimiento (solo hay que leer a Baltasar Castiglione), pero Hamsun la realiza de forma radical. El léxico de Hambre es canino, se le notan las costillas y los huesos púbicos. Nadie antes había escrito con esa limitación anoréxica. Sus frases tienen, como dijo no sé quién, «cadencia bíblica».
Y no se trataba solo de eliminar palabras. El autor también inventó nuevas expresiones y sintagmas. Si Shakespeare se sacó de la manga mil setecientos neologismos, por qué no podía hacerlo él. A un respetado poeta, Arne Garborg, le comentó «lo contento que estaba al sustituir viejas expresiones por nuevas, cómo le deprimía cuando los redactores le devolvían los manuscritos con correcciones». Con «autocrítica enfermiza» (como él mismo la describía) y «un titánico nivel de exigencia», enfermo de los nervios, descartó determinadas palabras y conservó otras. Las que decidió conservar, como apuntó su biógrafo, «son palabras que nunca antes había utilizado».
Luego está lo de la voz narradora, que alterna entre el pasado y el presente para evidenciar el estado alterado del protagonista, y que refleja (como apunta pomposamente su traductor al inglés Sverre Lygnstad[11]) «la polaridad dionisíaca-apolínea de la estética de Hamsun». En Hambre, el protagonista parece enzarzado en un frenético debate consigo mismo, y eso no solo comunica a la perfección su tensión emocional y frágil psique, sino que le proporciona al libro el «humor brusco» que es uno de sus grandes atributos.
Respecto al humor, una apreciación. Dickens era alternativamente humorístico y luctuoso: un fragmento cómico (y era, en honor a la verdad, cómico) seguía a un fragmento de sentimentalismo lastimero. Hamsun, con su autoironía y corrosividad, con las explosiones de patético frenesí del protagonista, consigue que lo triste sea hilarante. A la vez. «A carcajadas destrozaba la autocompasión», afirmó Kolloen. En lugar de convertir el constante «miedo a la locura» de autor y carácter en una lamentación condescendiente, Hamsun la distorsiona, se mofa de sí mismo, de sus corrientes alternas de euforia y desesperación. Nunca la turbulencia emocional, el descenso a los infiernos de la mente, había sido tan divertida.
En 1885, Knud Pedersen empezó a firmar como Knut Hamsun, solidificando así su proceso de conversión en persona nueva. Un año después, empezó a visualizar la idea de Hambre: «Mi libro debería tratar el ambiente bohemio, debería tratar sobre la tragedia de algunas personas que van al infierno». Decidió también que «ya no [necesitaba] personajes ficticios tras los que ocultarse ni tampoco reflejarse», como adujo Kolloen. Las semiautobiográficas desventuras del anónimo aspirante a escritor en una urbe moderna («No crea un pasado para su personaje porque las personas que viven en la ciudad no lo tienen»), hambriento de nutrición, pero también de amistad, amor y reconocimiento literario, iban tomando forma en su cabeza. Pasado-presente, sí, sí, angustia existencial risible, alienación social de un paria con ideas aristocráticas, valores artúricos, vocabulario nuevo, amargura y entusiasmo, hebefrenia que culmina en lágrimas, ritmo frenético, menos vocablos…
De gira, una crónica de su viaje a los Estados Unidos (donde trabajó en la red de tranvías, cargando travesaños, y también condujo tranvías de caballos), anticipaba algunas de las características de Hambre (el humor de cadalso, la feroz autocrítica, el lenguaje espartano pero explosivo, las voces contradictorias). En 1888, el año de Jack The Ripper, Hamsun ofreció una serie de charlas sobre literatura que le ayudaron a sistematizar lo aprendido. «Entre conferencia y conferencia», nos sugiere el biógrafo, «los amigos en ocasiones le encuentran en un estado lamentable» (lo cual contribuye a explicar, en cierto modo, el tono de su siguiente novela). Su sistema nervioso estaba hecho trizas, pero no por ello dejaba él de considerarse «el elegido para mostrar al mundo algo nuevo y hacerlo de forma diferente».
El 17 de julio, verano en Copenhague, Hamsun empeñó su gabardina (seis coronas), alquiló una buhardilla en el barrio obrero de Nørrebro, y «[puso] en marcha su plan para conquistar el mundo literario». En septiembre y octubre del mismo año empezó la nueva novela. Escribió las famosas primeras frases del libro: «Fue en aquella época cuando yo vagaba pasando hambre por Christiania, esa extraña ciudad que nadie abandona hasta quedar marcado por ella…». Pocas veces a lo largo de la historia lo que «en su cabeza sonaba espectacular», que dirían Pantomima Full, termina siendo, de veras, espectacular.
Añadió, página tras página, las disputas con la mujer, Ylayali, las súplicas al editor, las visitas a la casa de empeños y el desesperado intento de conservar su lápiz (pasaporte hacia la gloria), las diatribas contra Dios que se transforman en fervientes plegarias. El protagonista parece a punto de rendirse, pero una vez y otra se revuelve contra su destino, se insulta a sí mismo, llora y ríe y vomita por las calles, entrega su dinero a extraños (a esto lo diagnosticaríamos hoy como ciclotimia) combate el pecado y la tentación y el ayuno involuntario y solo se mantiene en pie por su necesidad de escribir claro, de crear algo meritorio e inmortal.
Un fragmento de Hambre se publicó de forma anónima en la revista Tierra Nueva y causó furor. Los ejemplares se agotaron, se imprimió una nueva tirada, todo el mundo deseaba saber el nombre del nuevo genio de la literatura. Hamsun leyó las críticas laudatorias que se dedicaban a su texto y las juzgó desdeñosas e insuficientes («se dijo que el libro no era bueno y que no se había vendido»). Atravesó entonces unos meses de generosa menesterosidad que, uno no puede sino deducir, le ayudaron a completar el manuscrito. En la primavera de 1890 completó las últimas páginas, con el protagonista embarcándose en un barco ruso y las palabras «Ya fuera, en el fiordo, me incorporé una vez, abatido y empapado de fiebre, miré hacia la tierra y me despedí por esta vez de la ciudad, de Christiania, donde las ventanas brillaban con gran resplandor en todos los hogares».
El resto es, como suele decirse, historia. Parte de ella, como la opinión que tenía el autor de la raza negra o su ferviente afiliación al partido nazi,[12] preferiríamos no conocerla, pero es imposible obviarla.
Solo que no aquí. Aquí solo pretendí hablar de un libro perturbador y tronchante, desprovisto por completo de filantropía y amabilidad (aunque no de compasión), que leemos hoy como si se hubiese escrito ayer. Su «realismo psicológico» era lo opuesto al realismo social del momento,[13] avanzadísimo a su tiempo, y por ello resulta perfecto (de manera profética) para los nuestros.
Knut Hamsun escribió mucho, mucho más, ganó un Nobel y se le retiró el Nobel, abandonó la temática urbano-histérico-freudiana y se refugió en lo rural, pero para John Fante, para Charles Bukowski y, de manera aún más relevante, para mí, no existe en su obra —quizás ni siquiera en toda la literatura mundial— un libro mejor que el que sostienen en las manos.
Kiko Amat,
Barcelona, 2026
NOTA DE LAS TRADUCTORAS
Intentar traducir a Knut Hamsun es un desafío, por no decir un acto de soberbia. Si a pesar de ello nos hemos lanzado a este proyecto es por un enorme amor a la labor y también por un deseo de acercar a Hamsun a los descendientes de esas generaciones de españoles que hace treinta, cuarenta o cincuenta años leyeron Hambre. Según indica el doctor Luis Martín en su tesis doctoral «La recepción de Knut Hamsun en España» (Universidad Complutense de Madrid, 1992), existen más de veinte ediciones de Hambre en España, todas ellas al parecer en la traducción de José Viana, publicada por primera vez en 1920 y hecha directamente del noruego, lo cual es muy raro, ya que la gran parte de la obra de Hamsun se dio a conocer en España a través de otras lenguas, generalmente del alemán. Durante el trabajo de la presente versión hemos consultado la mencionada traducción de José Viana. No se trata en absoluto de una mala traducción, pero tiene, en nuestra opinión, el defecto que parecen sufrir todas las obras de Hamsun en castellano: neutraliza y normaliza el extraño texto original. Pues el texto noruego es extraño, es raro. Se trata de rarezas que no se deben al desgaste del tiempo, sino a la extrema originalidad del autor. Este introdujo, de hecho, una nueva manera de escribir con Hambre, pues presenta insólitas innovaciones, muchas de las cuales se convertirían luego con los modernistas en algo «normal». Por ejemplo: mezcla los tiempos de los verbos, no solo en los casos en los que se puede justificar como «presente narrativo», sino en los lugares más inesperados. Esta mezcla de los tiempos verbales suena también extraña a un noruego, por no imaginarnos cómo debería resultar a los lectores contemporáneos del autor. Hasta ahora, en las traducciones españolas se han eliminado estas rarezas, de la misma manera que se ha añadido, por ejemplo, la puntuación de diálogo. En toda su larga vida de escritor —más de setenta años—, Hamsun no puso jamás comillas o guiones de diálogo, y sus editores noruegos así lo han dejado en las numerosísimas ediciones posteriores a la primera publicación de Hambre en 1890. Y de alguna manera esto se puede entender en una novela como Hambre, en la que resulta tan difícil distinguir los monólogos interiores de los exteriores. Es cierto que resulta más cómodo leer el texto con la puntuación adecuada, pero ¿por qué se le va a facilitar la labor al lector español si no se ha hecho al lector noruego?
Hamsun tiene frases totalmente fuera de lo común, a veces casi incomprensibles, y emplea una mezcla de términos muy poco tradicional, como por ejemplo «Las grandes rosas rojas que ardían en la mañana húmeda, sangrientas y frías…», y sus imágenes resultan a veces insólitas: «escalofríos de luz», «ojos secos como cuernos», «ojos de seda, brazos de ámbar», etc.
Por otra parte, hay frases que pueden resultar contradictorias por falta de puntos de referencia en el lector español. Ejemplo: «Hacía mal tiempo, sin viento y sin frío». Esta frase debió crear tanta perplejidad en el traductor anterior que la cambió por lo contrario en castellano: «Hacía un tiempo clemente, sin viento y sin frío». Para un español resulta bastante insólito que se pueda decir que el tiempo era malo porque no hacía frío ni soplaba el viento. Pero pensamos que de todas formas hay que ser fiel al autor y que un libro de otro país también tiene derecho a transmitir un mundo que no necesariamente sea del todo comprensible al lector extranjero.
Un problema insistente en esta traducción ha sido encontrar una solución satisfactoria a cómo denominar plazas y calles. Es evidente que cuando se trata de una obra inglesa o francesa se opta por «street» o «rue», tal y como aparece en el original. Más difícil resulta cuando el idioma fuente es prácticamente desconocido para la gran mayoría de los lectores.
Una vez consultados varios tratados sobre la teoría de la traducción, se puede comprobar que hay pareceres muy diversos al respecto. Aunque sería discutible, hemos preferido dejar los nombres de calles, plazas, caminos, etc. tal y como aparecen en el original, y para facilitar la tarea al lector nos permitimos hacer las siguientes indicaciones:
-gate(n): calle
-torvet: plaza
-plass(en): plaza
-gangen: pasaje
-strædet: calle
-veien: camino
-haugen: colina
-bakken: cuesta
-lunden: arboleda
Jernbanetorvet significa, por ejemplo, «la plaza del ferrocarril»; Stortingsplass, «la plaza del Parlamento»; Studenterlunden, «la arboleda de los estudiantes»; Universitetsgaten, «la calle de la universidad», etc. Las calles Karl Johan y Grænsen no suelen ir acompañadas de la palabra «gate». Concretamente, Knut Hamsun nunca lo hace.
kIRSTI BAGGETHUN y ASUNCIÓN LORENZO
HAMBRE
PRIMERA PARTE
Fue en aquella época cuando vagaba pasando hambre por Christiania, esa extraña ciudad que nadie abandona hasta quedar marcado por ella…
Estoy despierto en mi cama en la buhardilla; oigo las seis campanadas en el reloj de abajo; ya hay bastante luz y la gente comienza a moverse por las escaleras. Junto a la puerta, donde la pared de mi habitación está empapelada con números atrasados del Morgenbladet, distingo claramente un edicto del director general de Faros, y un poco a la izquierda, un grasiento y suculento anuncio del panadero Fabian Olsen, que vende pan fresco.
En cuanto abrí los ojos empecé, como de costumbre, a preguntarme si ese día me tendría reservada alguna alegría. Ante la penuria de los últimos tiempos, uno tras otro, mis objetos personales habían ido rumbo a la casa de empeños, me encontraba nervioso e irritable, y en un par de ocasiones me había quedado en la cama hasta el mediodía a causa de mis mareos. A veces, cuando la fortuna me sonreía, algún periódico me pagaba hasta cinco coronas por un folletín.
Cada vez había más claridad y me puse a leer los anuncios que estaban junto a la puerta; incluso logré distinguir las gráciles y sonrientes letras que hablaban de «Mortajas en casa de la señorita Andersen, en el patio a la derecha». Ese quehacer me mantuvo ocupado un buen rato. Oí dar las ocho en el reloj de abajo antes de levantarme y vestirme.
Abrí la ventana y me asomé. Desde donde estaba, podía ver la ropa tendida en las cuerdas y un prado; muy a lo lejos se divisaba lo que quedaba de una forja destruida por el fuego entre cuyos restos había unos trabajadores limpiando. Me acodé en la ventana y miré fijamente el cielo. El día iba a ser luminoso. Había llegado el otoño, esa delicada y fresca estación en que todo cambia de color y todo perece. El ruido invadía ya las calles y me tentaba a salir; esa habitación vacía, cuyo suelo se mecía a cada paso que daba, era como un siniestro y agrietado ataúd; la puerta no tenía cerradura y no había ninguna estufa en la habitación; solía acostarme sobre mis calcetines por las noches para que estuvieran un poco secos a la mañana siguiente. Lo único que tenía para distraerme era una pequeña mecedora roja en la que me sentaba por las tardes a dormitar y pensar en muchas y diversas cosas. Cuando hacía mucho viento y las puertas de abajo estaban abiertas, extraños silbidos se oían a través del suelo y las paredes, y en el Morgenbladet, junto a la puerta, se abrían rajas tan grandes como una mano.
Me levanté y examiné un bulto que había en el rincón de la cama, en busca de algo que desayunar, pero no hallé nada y volví de nuevo a la ventana.
Dios sabe si alguna vez lograré encontrar una nueva colocación, pensé. Todas esas negativas, esas vagas promesas, esos rotundos rechazos, esas nutridas esperanzas que de repente se desvanecían, esas nuevas tentativas que una y otra vez terminaban en nada, habían acabado ya con mi ánimo. Últimamente había solicitado un empleo de cobrador, pero llegué demasiado tarde; además me fue imposible procurarme un aval por cincuenta coronas. Siempre había algún obstáculo. También solicité el ingreso en el cuerpo de bomberos: nos juntamos en el patio medio centenar de hombres sacando el pecho, con el fin de dar la impresión de fuerza y gran coraje. Un inspector se paseó estudiando a los solicitantes, palpándoles los brazos y haciéndoles alguna que otra pregunta; a mí me pasó de largo, movió la cabeza negativamente y dijo que se me rechazaba por llevar gafas. Volví a presentarme sin gafas, con las cejas fruncidas y los ojos agudos como cuchillos, y el hombre volvió a pasarme de largo, sonriendo; supongo que me reconocería. Lo peor de todo era que mi ropa estaba ya tan ajada que no podía presentarme en los sitios como una persona decente.
¡Las cosas me habían ido constantemente cuesta abajo en losúltimos tiempos! Sin saber cómo, me hallaba despojado de todo, no me quedaba ni siquiera un peine o un libro que leer cuando todo se volvía demasiado triste. Durante todo el verano había estado frecuentando el cementerio o el parque del Palacio, donde escribía artículos para los periódicos, columna tras columna, sobre los asuntos más diversos, extraños inventos, caprichos, ideas concebidas por mi agitado cerebro; de pura desesperación, elegía los temas más lejanos, que me exigían largas horas de esfuerzo, y nunca eran aceptados. Al acabar un artículo empezaba otro, y rara vez me dejaba afligir por el rechazo de los directores de los periódicos; me repetía constantemente que algún día lo conseguiría. Y en efecto, a veces, cuando tenía suerte y lograba hacer algo bueno, podía llegar a cobrar cinco coronas por el trabajo de una tarde.
Me retiré de nuevo de la ventana, me acerqué a la silla sobre la que tenía la palangana y eché unas gotas de agua en las relucientes rodilleras de mis pantalones para ennegrecerlas y hacer que parecieran nuevos. Hecho esto, metí, como de costumbre, papel y lápiz en el bolsillo, y salí de la habitación. Bajé a hurtadillas y muy silenciosamente por la escalera para no llamar la atención de mi casera; hacía un par de días que le debía el alquiler, y no tenía nada con que pagarle.
Eran las nueve. Ruidos de carros y voces invadían el aire, un terrible coro matutino mezclado con los pasos de los peatones y los chasquidos de los cocheros. Ese ruidoso tráfico por todas partes me animó inmediatamente y empecé a sentirme cada vez más contento. Nada más lejos de mi intención que darme un paseo matutino exclusivamente para respirar aire fresco. ¿Qué les importaba a mis pulmones el aire fresco? Era fuerte como un gigante y capaz de parar un carro con el hombro. Se había apoderado de mí un excelente y extraño estado de ánimo, una sensación de alegre indiferencia. Me puse a observar a las personas con las que me cruzaba y a las que adelantaba, leía los carteles de las paredes, recibía impresiones de una mirada que me lanzaban desde algún tranvía que pasaba, dejaba penetrar en mí cada detalle, todas esas casualidades que se cruzaban en mi camino y desaparecían.
¡Ojalá tuviera algo que llevarme a la boca en un día tan luminoso! La alegre mañana me causó una profunda impresión, me llenó de euforia y comencé a canturrear sin motivo alguno. Delante de una carnicería había una mujer con una cesta al brazo, sopesando si compraba o no salchichas para el almuerzo; al pasar por delante de ella me miró. Tan solo se le veía un diente. Como en los últimos días me encontraba muy nervioso y propenso a la irritación, el rostro de aquella mujer me resultó repulsivo nada más verlo, con ese largo diente amarillo que parecía un pequeño dedo que le salía de la boca, y esa mirada, aún rebosante de salchichas cuando la dirigió hacia mí. Perdí enseguida el apetito y sentí náuseas. Al llegar al mercado, me acerqué a la fuente y bebí un poco de agua; levanté la vista; eran las diez en la torre de la iglesia de Nuestro Salvador.
Seguí vagando por las calles sin preocuparme por nada, me detuve en una esquina sin ninguna necesidad, y me metí por un callejón en el que nada tenía que hacer. Me dejé llevar en la alegre mañana, meciéndome felizmente de un lado para otro entre los demás seres felices; el aire se veía limpio y claro, y en mi mente no se dibujaba sombra alguna.
Desde hacía unos diez minutos, un viejo cojo caminaba delante de mí. Llevaba un bulto en una mano y andaba con todo su cuerpo, poniendo gran empeño en ir deprisa. Llegaba hasta mis oídos su forzada respiración, y se me ocurrió que podía llevarle el bulto; no obstante, no hice nada por alcanzarlo. En Grænsen me crucé con Hans Pauli, que me saludó y apresuró el paso. ¿Por qué tenía tanta prisa? No tenía ninguna intención de pedirle una corona, e incluso pensaba devolverle muy pronto la manta que me había prestado unas semanas antes. En cuanto me recuperara un poco saldaría todas mis deudas; tal vez comenzara hoy mismo un artículo sobre los crímenes del futuro o el libre albedrío o cualquier cosa, algo digno de leer, algo que me proporcionara al menos diez coronas… Y al pensar en ese artículo sentí una imperiosa necesidad de empezar enseguida y de verter algo de mi rebosante cerebro; buscaría un sitio adecuado en el parque del Palacio y no descansaría hasta haberlo acabado.
Pero ese viejo inválido seguía delante de mí, con sus mismos movimientos renqueantes. Finalmente empezó a irritarme el tener tanto tiempo delante a ese cojo. Al parecer, su viaje no tenía fin; tal vez había decidido hacer exactamente lo mismo que yo, y en ese caso lo tendría todo el rato ante mis ojos. En mi exasperación, me parecía que en cada bocacalle disminuía ligeramente la velocidad, como esperando a ver qué dirección tomaba yo, y luego volvía a agitar el bulto en el aire mientras andaba lo más deprisa que podía, con el fin de sacarme ventaja. Voy mirando a esa impertinente criatura y siento una amargura cada vez más intensa contra él; tenía la sensación de que ese hombre iba estropeando poco a poco mi buen humor, arrastrando consigo no solo su fealdad, sino también la maravillosa y clara mañana. Parecía un gran insecto cojo que violentamente y a la fuerza pretendía hacerse un lugar en el mundo y reservarse la acera para él solo. Al llegar a lo alto de la cuesta, ya no pude tolerarlo por más tiempo, me volví hacia un escaparate y me detuve con el fin de darle la oportunidad de desaparecer. Cuando, al cabo de unos minutos, reanudé el paso, el hombre estaba de nuevo ante mis ojos; también él se había detenido. Sin pensarlo, di tres o cuatro furiosos pasos hacia delante, lo alcancé y lo golpeé en el hombro.
Se detuvo de repente y nos miramos fijamente.
¡Una monedita para leche!, dijo por fin, ladeando la cabeza.
¡Vaya una situación! Me hurgué en los bolsillos y dije:
Para leche, sí. Hum. Escasea el dinero en estos tiempos, y no sé hasta qué punto tiene usted verdadera necesidad.
No he comido desde ayer en Drammen, dijo el hombre; no tengo un céntimo y aún no he encontrado trabajo.
¿Es usted artesano?
Sí, soy guarnecedor de calzado.
¿Cómo?
Guarnecedor de calzado. Pero también sé hacer zapatos.
Eso lo cambia todo, dije. Espere aquí unos minutos, voy a buscarle algo de dinero, algunos øre.[14]
Bajé apresuradamente hasta Pilestrædet, donde había una casa de empeños en una primera planta; por cierto, nunca había estado allí. Al entrar en el portal me quité rápidamente el chaleco, lo enrollé y me lo puse bajo el brazo; luego subí la escalera y llamé a la puerta del prestamista. Incliné respetuosamente la cabeza y puse el chaleco sobre el mostrador.
Corona y media, dijo el hombre.
De acuerdo, gracias, contesté. Si no fuera porque empieza a quedarme estrecho, no me desharía de él.
Cogí las monedas y el recibo, y volví sobre mis pasos. En realidad, lo del chaleco había sido una idea excelente; incluso me sobraría dinero para un abundante desayuno y antes de caer la noche estaría listo mi tratado sobre los crímenes del futuro. En ese mismo instante comencé a considerar la existencia con mayor benevolencia y me apresuré a volver a donde había dejado al hombre, para librarme por fin de él.
¡Tenga!, le dije. Ha sido una suerte que se haya dirigido a mí en primer lugar.
El hombre cogió el dinero y comenzó a examinarme de arriba abajo. ¿Qué estaba mirando? Tuve la impresión de que se fijaba sobre todo en las rodilleras de mis pantalones, y tanta desfachatez acabó con mi paciencia. ¿Pensaría ese tunante que era tan pobre como parecía? ¿Acaso no estaba a punto de empezar a escribir un artículo que me proporcionaría diez coronas? Tenía tantos asuntos entre manos que el futuro no me preocupaba en absoluto. ¿Qué podía importarle a un desconocido que diera una pequeña limosna en un día tan luminoso? La mirada del hombre me irritaba y decidí echarle una reprimenda antes de alejarme de él. Me encogí de hombros y dije:
Buen hombre, es una mala costumbre esa que usted tiene de mirar las rodillas de alguien que le ofrece una corona.
Echó hacia atrás la cabeza hasta tocar el muro y abrió del todo la boca. Su mente trabajaba tras su frente de pordiosero; seguramente estaba pensando que pretendía engañarle de alguna manera, y me devolvió el dinero.
Yo daba patadas en el suelo, instándole a que se lo quedara. ¿Se imaginaba que me había tomado tantas molestias por nada? Al fin y al cabo, incluso podría darse el caso de que le debiera esa corona, solía acordarme de las viejas deudas, se encontraba ante una persona honrada, honrada de verdad. En suma, el dinero era suyo… No hay de qué, ha sido un placer. Adiós.
Me marché. Por fin me había librado de ese fastidioso paralítico, y nadie me molestaría ya. Volví a tomar Pilestrædet y me detuve delante de una tienda de ultramarinos. El escaparate estaba lleno de comida y decidí entrar y llevarme algo para el camino.
¡Un trozo de queso y un pan blanco!, dije lanzando mi media corona sobre el mostrador.