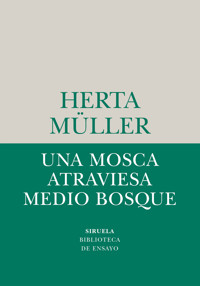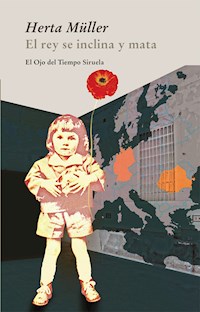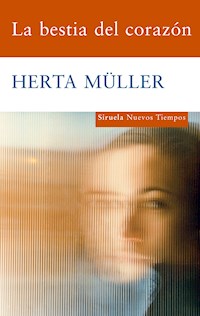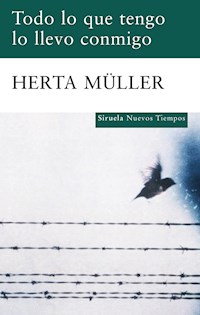Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Para quien nunca ha vivido la experiencia de una dictadura muchas cosas suenan casi increíbles. Pero ¿a quién creer, si no es a una escritora de la talla de Herta Müller? Habla de experiencias vividas en carne propia. Lo personal no puede separarse de lo político. De ahí lo absurdo de la pregunta que le hizo el funcionario del campo de acogida en Alemania: siendo suaba del Bánato, ¿solicitaba asilo como alemana o como víctima de la persecución política? (Para ambas cosas a la vez no existe formulario apropiado.) La patente autenticidad de estos relatos es la mejor constatación de las conclusiones políticas y morales que se extraen de ellos. No sólo remiten al pasado en Rumanía, sino también al presente de la Alemania recién reunificada. Por ejemplo, al conflicto entre este y oeste, o a la xenofobia.»Die Woche
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Sobre la frágil institución del mundo
Uno
Y aun así nuestro corazón se estremece
¿Está rico el matarratas?
Diez dedos no se convierten en una utopía
Dos
Hambre y seda
El tic-tac de la norma
La irrupción del dictado estatal en la familia
Tres
Antes se coge a un mentiroso que a un cojo; la verdad ni siquiera tiene piernas
Los soldados disparaban al aire… el aire estaba en los pulmones.
ÉL y ELLA
El polvo es ciego… el sol está tullido
Cuatro
Los días seguirán su curso
Los pensamientos se cubren de tierra
Notas
Créditos
Hambre y seda
Sobre la frágil institución del mundo*
Discurso con motivo del Premio Kleist
En la obra de Kleist encontramos una experiencia del mundo que no se adquiere ni a través del conocimiento ni del sentimiento. Al leer descubrimos cómo todo está irremediablemente ligado con todo y todo depende de todo. Cómo aquellas vivencias del exterior que se fijan en el interior de nuestra cabeza obedecen a un proceso de autoselección. Cómo permanecen luego así dormidas, inmóviles, y cómo, mientras duermen, continúan siempre pendientes de sí mismas. Tanto que uno sucumbe a ellas. Con independencia de que uno llegue a saber lo que vale la vida por sí mismo o por otros, de que conserve esa conciencia para sí mismo en forma de silencio o la haga salir del cerebro en forma de frase, el punto de origen de tal conciencia se pierde irremediablemente, sus propias intenciones no alcanzan a cumplirse. Lo que realmente vale la vida es algo que nunca logramos vislumbrar. Sólo vislumbramos frágiles creaciones del instante. Y provisionalidades construidas que apenas se sostienen hasta el paso siguiente.
Una vez, un niño de siete años se metió en el río de las afueras del pueblo a lomos de su caballo, y en la misma agua había muchos otros niños bañándose. El sol era lo único sobre sus cabezas y su propia piel lo único que llevaban sobre el cuerpo. Durante cierto tiempo, miraron con envidia al niño que llegaba a caballo. El vientre del caballo brillaba incluso antes de mojarse.
Cuando el caballo, en medio de los meandros del río, tiró al niño al suelo y lo pisoteó hasta matarlo, nadie quiso mirar. A los otros niños ya se les había pasado la envidia hacía rato y también hacía rato que cada uno tan sólo estaba pendiente de su propia piel mojada. No obstante, todos estaban allí cuando el caballo mataba al niño debajo del agua. También el padre del niño estaba presente. Estaba en la orilla, sacando paladas de arena. Aprovechaba el final del verano para construir una casa en la que pudieran vivir en invierno.
Hasta que no hubo cargado la arena en su camión, el padre no vio al caballo en el río sin el niño. Se tiró al agua con toda su vieja ropa puesta y buceó. Poco después sacó al niño muerto hasta la orilla y lo depositó en el suelo.
Unos cuantos niños vieron en aquel momento cómo una persona puede envejecer en un instante: en un abrir y cerrar de ojos, el cabello del hombre se volvió gris. Doce pares de ojos habían visto todo lo sucedido. Pero, al mismo tiempo, los niños no vieron nada que pudieran describir, no podían decir cómo había sucedido. Habían presenciado un proceso que era completamente transparente a la vez que un enorme espejismo: habían presenciado cómo la vida de aquel hombre se acercaba a su final de un modo similar pero también del todo distinto a la muerte de su hijo.
Aquel proceso lo mostraba todo y nada, igual que cuando alguien, en un único movimiento, se cubre los ojos con una manta gris que no existía antes de tal movimiento.
Luego, el hombre encanecido sacó al caballo del agua y lo ató con una cuerda a un nudoso manzano silvestre. Cogió el hacha del camión y empezó a golpear al caballo en la frente. Las pequeñas manzanas silvestres caían del árbol. El caballo, entre hachazo y hachazo, hasta que cayó al suelo, mantuvo la vista clavada en los ojos del hombre. Y éste siguió propinando hachazos al caballo caído hasta partirle el cráneo. El hombre no pudo parar hasta agotar su horror a base de golpes. Hasta entonces no pudo sentir el dolor que lo paralizó.
Todos se quedaron mudos. El murmullo del agua era lo único que se oía. Se oían los hachazos, pero demasiado poco en comparación con la acción que resultaba de ellos. Se oían caer las manzanas. Se oía cómo el caballo ahogaba sus chillidos, pero se oían demasiado poco en comparación con un animal tan grande que había matado a un niño. El hombre del hacha no perturbaba a nadie.
Se daba por supuesto y era justo que también el caballo tuviera que morir. Pues ¿quién podía o quería comprender que se estaba castigando a un caballo según un rasero humano, que aquel caballo no era ni bueno ni malo sino que estaba por encima de lo que había hecho y era, sencillamente, un caballo? Como el caballo vivía y el niño había muerto, se era consciente de que, a partir de entonces, el caballo estaría todos los días en el preciso lugar del que faltaba el niño muerto. Y eso no podía ser. Cada hachazo revelaba más claro de qué está hecha la cabeza de un caballo.
Cuando debajo del manzano silvestre no quedó más que un amasijo de huesos y cerebro sobre la arena, dejó de existir la institución «cabeza de caballo». Una institución para tirar de la carga y comer hierba. En aquella cabeza no había otra cosa. Por consiguiente, aquella institución para tirar de la carga y comer hierba también era una institución para matar.
Así fue que, desde muy temprana edad, tuve en mi cabeza una imagen de un caballo que se diferencia enormemente del oso esgrimidor del que habla Kleist1. El oso sigue siendo criatura. Puede mirar al hombre a los ojos como si leyera el alma humana en ellos. Al pie del manzano silvestre, el hombre y el caballo ya no sienten curiosidad alguna por sus respectivas almas. Es demasiado tarde para la inteligencia del oso y del hombre, esa inteligencia que engaña y protege a cada uno del otro. Ya no cabe esperar que «…en la medida en que el mundo orgánico se debilita y oscurece la reflexión, [haga] su aparición la gracia cada vez más radiante y soberana»2. Esta idea se ha despojado a sí misma de su validez; y, por desgracia, no sólo porque un caballo matara a un niño. Después del socialismo y del estalinismo, el mundo ya no puede llegar al lugar donde para Kleist «se presenta de nuevo la gracia cuando el conocimiento ha pasado por el infinito»3. Yo habría podido emprender la búsqueda de esa inocencia, pero no me hubiera servido de nada. Porque fui engendrada después de la Segunda Guerra Mundial por un soldado de las SS regresado del frente. Y nací en el estalinismo. Un padre determinado y un momento determinado… dos hechos que hacen inviable esa «reaparición de la gracia».
De qué servía, a partir del día en que el caballo mató al niño, que en aquel pueblo se siguiera diciendo: «Todas las criaturas de este mundo son buenas por naturaleza». De aquel caballo nadie pudo decir eso en el momento crucial. Y de qué servía la superstición que, a partir de aquel día, seguía diciendo: «De una casa nueva siempre tiene que salir alguien». Ofrecía una respuesta que excluía al caballo pero mencionaba la casa nueva a la pregunta de por qué había muerto el niño. Por consiguiente, aquella muerte había sido una necesidad.
El derecho del caballo a ser criatura y la respuesta de la superstición debían rechazarse en aquel momento. Son dos cosas que sólo pueden sostenerse en la vida cuando ésta es difícil pero, con todo, bastante más fácil que la muerte.
En la frase: «Todas las criaturas del mundo son buenas tal y como son», la palabra «criatura» está utilizada por respeto. Sin embargo, también existían las palabras «criatura» o «ser» en un sentido muy distinto: «esta criatura» o «este ser», dichos de una persona, eran un insulto grave tanto en el alemán del pueblo como en la lengua del país, el rumano.
Hasta las plantas dejaron de tener una existencia independiente, natural. Los setos de tuya o los abetos crecían alrededor de las casas del poder. También allí seguían siempre verdes. Protegían algo que la mayoría de las personas del país no podían soportar. Se habían escindido de entre las plantas para pasarse al lado del poder. Y no sólo ellos, también los claveles rojos, también las rosas rojas. Sus colores, formas y fragancias decoraban las actuaciones públicas del poder. Cierto es que los poderosos habían abusado de las plantas, pero sólo porque éstas tenían cualidades que se prestaban al abuso. Los gobernantes tienen un sexto sentido para eso. Cuando se adueñaban de algo, entonces yo lo descartaba por principio. Lo que ellos combatían se volvía valioso para mí. En realidad no me quedaba elección a la hora de escoger por mí misma las personas o las cosas que me gustan. Únicamente podía elegir de entre aquello que todavía no habían hecho suyo. Eso era un punto de partida, el único incluso.
Cuando llevaban a Ceauşescu al campo, en coche o en avión, en alguna de sus incontables visitas a los trabajadores, los campesinos tenían que tomarse el arduo trabajo de cortar las amapolas silvestres de los campos de trigo. Según decían, el gobernante, cuya persona representaba mucho más que a un pueblo, se ponía nervioso al ver amapolas silvestres. Si iba a una cooperativa de producción agraria, lavaban a las vacas con detergente. Pero si luego, a través del pelo reluciente, a las vacas se les veían todos los huesos porque estaban escuálidas, las escondían. Para todas las visitas del gobernante había un rebaño bien alimentado que se colocaba en el pasto justo antes de que él llegara. La gente llamaba a esas vacas «vacas presidenciales». Estaban acostumbradas a los innumerables viajes, se habían adaptado a que las transportaran de un sitio a otro. Las soltaran donde las soltaran, se quedaban tan a gusto, quietas bajo el cielo, y al punto se ponían a comer de una hierba que no habían visto nunca. Cuando Ceauşescu visitaba una ciudad a finales del verano, a las primeras hojas amarillas de los tilos les daban una mano de pintura verde.
Qué queda de naturaleza donde suceden esas cosas. Incluso los paisajes se convertían en postales que ofrecían o fingían una belleza al servicio del poder. Aun cuando aquí y allá queda ante nuestros pies algún pedacito que el Estado no ha ocupado todavía, no nos inspira confianza.
El médico particular de Mao escribió sus memorias. En ellas cuenta que Mao, su señor y paciente, se bañaba en los grandes ríos cuando iba al campo. Todas las veces ponía en peligro su vida. Antes de los viajes preguntaba a sus guardaespaldas si se podría bañar. Si alguno de los guardaespaldas expresaba sus reservas, Mao lo despedía. Aquellos que, en cambio, habían garantizado que Mao podría bañarse sin problemas lo acompañaban cada vez que se metía en el agua. Pasaban verdadero miedo por la vida de Mao y por la suya propia en el caso de que Mao se ahogara. Pues a los ojos del régimen, Mao no se bañaba en el agua sino en sus manos.
Una vez que Mao había adiestrado a las personas como súbditos incondicionales, sus delirios de grandeza le decían que tampoco los grandes ríos de China se atreverían a ahogarle.
A diferencia de Mao, Ceauşescu temía tanto más la revolución de la materia –del polvo, del aire, del agua– cuanto más sometidas tenía a las personas. Cuando iba de viaje, llevaba consigo una cisterna de agua para bañarse. Tenía miedo de las bacterias, los virus y los microbios y a diario se ponía ropa nueva que sacaba de saquitos de plástico sellados al vacío. Temía la revuelta del frío y llevaba calefactores cuando salía de caza por los bosques en invierno.
Su mirada se contagió también a la mía: el dictador temía a la naturaleza y yo estaba enfadada con ella porque no le hacía justo aquello que él temía. No sólo el caballo del manzano silvestre y el clavel rojo eran sus cómplices. También el terremoto que hubo en el país. Los palacios del poder permanecieron intactos, a los poderosos no les pasó nada. Las casas y las personas corrientes y más pobres fueron arrasadas.
Aquel día, mi amiga había ido a Bucarest para visitar a su novio, que iba a la universidad allí. Se instaló en un pequeño hotel y sacó unas cuantas cosas de la bolsa de viaje para colgarlas en el armario. A diferencia de la pareja de El terremoto de Chile de Kleist, los amantes nunca volvieron a verse. Una hora antes de su cita, el techo de la habitación del hotel se hundió. Mi amiga murió frente al lavabo. El propio terremoto fue su ejecución. El hermano de esta muerta, que tuvo que buscarla e identificarla entre las largas hileras de cadáveres dispuestas en la nave de un gimnasio, me dijo: «Uno lo ve y no lo cree, estaba allí con el cepillo de dientes en la mano. Al cepillo no se le había doblado ni una cerda. A las medias no se les había hecho ni una carrera. Sólo ella estaba muerta». En su entierro, mientras caían los terrones sobre el ataúd, pensé: este condenado montón de tierra no va a aguantar. Pero sí que aguantó, y luego quedó bastante alto y bastante rectangular bajo las palas de los enterradores.
Una semana más tarde, la ropa de la muerta estaba colgada en mi armario. Su hermano quería que me la pusiera. Yo me la puse. Lo que más me gustaba era una suave chaqueta de pelo rojo ciclamen, porque era la que más me dolía.
Desde aquel terremoto supe que los objetos tienen la propiedad de sobrevivir a las personas. Y supe que eso no debería ser así. Cada vaso de agua que no se cae de las manos, cada zapato que no desgastan los pies, cada rebanada de pan que no se come una boca sobrevivirán a las personas. Esa idea me perseguía. Yo me defendía de ella y me veía desesperadamente ridícula cuando se me caía un vaso, cuando había desgastado una suela o me comía una rebanada de pan. Aquellos objetos sabían tan poco del problema como el caballo del manzano silvestre. Y, no obstante, incluso hoy sigo creyendo que es necesario ofrecer resistencia por más que no sirva de nada. No son las malas intenciones las que llevan a los objetos a sobrevivir a las personas, es su propia naturaleza. La institución del vaso para llevarse el agua a la boca, la institución del zapato para proteger el pie, la institución de la rebanada de pan para quitarnos el hambre… todas ellas –cada una por su lado– son, al mismo tiempo, instituciones para sobrevivirnos.
Como, en la dictadura, todo aquello que se dice, se calla, se hace o se deja de hacer se convierte en otra cosa –y esto es mucho menos patente cuando no se vive en una dictadura–, la frágil institución que es el mundo se muestra en su completa desnudez. Hay lugar para la banalidad más burda del mundo. El poder de degradación de las cosas se basta a sí mismo, al instante y sin recurrir a ningún tipo de filosofía o psicología. Pasa, por ejemplo, lo siguiente:
Una tarde, yo quería ir al cine. Le di al interruptor de la luz para ver si había corriente. Había corriente. Aunque me iba al cine, dejé la luz encendida para no encontrarme la casa a oscuras al volver. Al llegar al cine, se había ido la luz. Así pues, camino por la ciudad sin película en la cabeza. Delante de una tienda se ha formado una cola para comprar salami. Entonces se me ocurre que llevo mucho tiempo sin comer salami. De modo que me pongo en la cola. Me paso allí hora y media y, justo cuando casi me va a tocar, me entero de que se ha terminado el salami. De modo que sigo caminando por la ciudad sin el salami en la mano. La cruz de la torre de la iglesia se dibuja sobre el cielo vacío y se me antoja el tacón de un zapato perdido puesto del revés. De modo que entro en una zapatería y robo un zapato que no me servirá para nada. De modo que vuelvo a caminar por la ciudad y me voy a casa con un zapato en la mano. Cuando, por el camino que conduce en línea recta hasta mi casa, veo la luz encendida en la ventana, estoy convencida de que hace tiempo que allí vive otra persona. Cuando entro en el piso, en cambio, no me extraña que allí no viva nadie más que yo. Sólo que el cuadro que, al irme, estaba colgado en la pared, ahora está encima de la cama. El clavo continúa bien firme en la pared.
Todo sigue siendo como dice Kleist: por delante, «el paraíso está cerrado con siete llaves» y «tenemos que dar la vuelta al mundo para ver si por la parte de atrás, en algún lugar, ha vuelto a abrirse»4. En efecto, tenemos que hacerlo. Sin embargo, cuando «por delante» está la dictadura, es imposible que haya nada abierto por ningún sitio en la parte de atrás. La fría imagen distorsionada de mi cabeza, la cruz de la iglesia que parece un tacón de zapato perdido, es igual de real que el cuadro que ha ido a parar de la pared a la cama. Uno puede pensar que la imagen distorsionada de la cabeza es inventada porque su fuerza poética seduce. Pero, al igual que la imagen del cuadro sobre la cama, es fruto de lo que la dictadura consigue distorsionar.
La historia del caballo que mató al niño tiene un preludio.
a) El caballo de mi abuelo fue reclutado durante la Primera Guerra Mundial. Sirvió como soldado igual que mi abuelo. Eso coincide con lo del caballo atado al manzano silvestre.
b) El caballo no sobrevivió a la guerra. Mi abuelo sobrevivió a la guerra. Eso no coincide con lo del caballo atado al manzano.
c) Por el caballo muerto, mi abuelo recibió un certificado de defunción. Lo guardaba en el cajón. Mi abuelo leía en voz alta en el certificado cuándo y cómo había caído su caballo. En la época en que me leía cosas en voz alta teníamos una vecina que, durante más de veinte años, esperaba por una parte un signo de vida y, por otra, un certificado de defunción. Su marido había sido llamado a filas en la Segunda Guerra Mundial. En comparación con eso, el certificado de defunción del caballo era casi un signo de vida.
Desde que nací y durante todos los años en que el certificado de defunción del caballo permaneció en el cajón del abuelo, también había certificados de defunción en los cajones de otras personas. En ellos se leía: «Muerte natural». Los muertos habían fallecido en campos de trabajo, cárceles o en la frontera del país al intentar huir. Todas las palabras de aquellos certificados eran mentira. En comparación con ellos, el certificado de defunción del caballo caído en la guerra era un signo de vida.
Uno
Y aun así nuestro corazón se estremece*
Después de llegar a Alemania en 1987, viví tres años en Berlín. Por entonces, Berlín era una ciudad en la que el muro se movía. Algunos días estaba al final de ciertas calles donde otros días no estaba. Yo estaba convencida de que el muro se movía sobre las espaldas de los animales que moraban en la franja de tierra desnuda que mediaba entre este y oeste1. Los conejos y los cuervos, esos animales de los muertos en la huida, me daban tanto miedo como los cañones de los fusiles. El muro ya no está, los animales de los muertos se han salvado en el campo. Puede ser que, mientras huían, se les desbocara el corazón igual que a tantos perseguidos. Por entonces era invierno y el terreno de detrás del muro era tan hostil como la fría franja de tierra.
«Extranjero» es una palabra sin tapujos. Es tan neutra y, al mismo tiempo, tan tendenciosa como el tono de cada voz al pronunciarla. De una boca a otra puede saltar de un significado a otro. De una intención a otra. Con todo, en su neutralidad está por encima de cuantos son designados con ella. Un concepto genérico para individuos que han venido a este país desde algún otro lugar. Cada uno de ellos tiene una historia propia dentro de la misma y mil veces repetida persecución o pobreza de su país de origen. Habiendo abandonado su país, su biografía es la propiedad más segura que tienen… y también la más frágil. En esa condición de individuos llegados de fuera buscan sustituir lo que su país no les ha dado nunca o les ha robado hace mucho.
Los alemanes con buenas intenciones no pueden hacer suya la palabra «extranjero». Steffi Graf y Boris Becker dijeron hace tiempo: «Soy extranjero». En Alemania no lo son. Y allí donde son extranjeros lo son porque van a lanzar pelotitas por encima de la red coreados por sus fans. Son el centro de atención y, poco después, se marchan: a su casa. Allí donde son extranjeros impera una situación de privilegio. No es lo mismo ser un número encima del podio de los ganadores que un número en un registro de refugiados. Por eso las buenas intenciones de los famosos hacen aguas y caen en la trivialización. Los famosos representan a Alemania en un amplio espacio hacia el exterior. Y representan al país más que al Estado. Ante ellos se abre un gran espacio porque ni el país los acosa para que alcancen la victoria ni la derrota implica tener miedo del Estado. Eso les diferencia de los deportistas que vienen de las dictaduras y que se dejan la piel en sus misiones pseudopolíticas e incluso bajo vigilancia policial real. Sus cuerpos son propiedad del Estado. En sus deportistas, toda dictadura cría personas para ganar, soldados del frente de la política exterior. En consecuencia, cada vez que pierden, su derrota es como una misión del Estado fracasada, cada victoria se celebra como un logro del Estado, es decir: se ejerce un abuso político de los hechos. Así era en Rumanía, así era en la RDA. Así les habría sucedido a los deportistas chinos o cubanos en Berlín si los Juegos Olímpicos se hubieran celebrado aquí.
El rumano Ivan Paţaichin fue campeón mundial de remo durante años. Aunque venciera a todos, en el extranjero siempre subía a la canoa con la sombra de la dictadura que traía consigo. Y, además, con otra sombra añadida: la de su infancia. Porque era oriundo del delta del Danubio. La casa de sus padres era una de esas cabañas de troncos que dan directamente al agua, con sacar el pie del umbral ya se estaba en las profundidades del río. Como el agua se extendía hasta donde alcanzaba la mirada, Paţaichin tuvo que aprender a entrar en la cabaña y a remar al mismo tiempo, al igual que todos los niños de la región. En la misma medida que el agua, se extendía en aquella región el hambre. La comida no se encontraba en la superficie del agua, lista para ser cortada o ser recolectada. Estaba debajo del agua y no se quedaba quieta, había que atraparla: eran moluscos y pescado. A Paţaichin lo subían a la canoa con el hambre de sus padres a ver si encontraba algo de comer. Como todos los niños del delta del Danubio, apenas le asomaba la cabeza por el borde de la canoa cuando remaba. Su canoa también parecía llevar ella sola el remo hacia donde los juncos se cerraban y luego el cieno te dejaba atrapado. Donde uno rema deprisa, sin mirar, y luego, horas más tarde, se maravilla de seguir vivo. De ahí es Paţaichin, un lugar donde alcanzar el umbral de la cabaña es sinónimo de haber escapado a la inmensidad de las aguas una vez más.
El gran logro deportivo de Paţaichin era y siguió siendo –elevado a la categoría de lo absoluto– remar en busca de una comida que no se queda quieta. Había atravesado el hambre remando antes de que remar pudiera convertirse en deporte: en la acción de remar pero ya no por necesidad, en el remo por el remo. Así, remar entraba en otra esfera, se convertía en un lujo.
La campeona mundial de gimnasia, la rumana Nadia Comăneci, «rumanizó» su apellido húngaro y dejó que el hijo menor del dictador la llevase a la cama para poder subirse a la barra de equilibrios fuera del país, en el resto del mundo. Y la sombra del dictador hacía equilibrios con ella. Se convirtió en una triunfadora en los estadios extranjeros… sin embargo, dentro del país seguía siendo una súbdita. Lejos de los aplausos tras ganar un campeonato mundial, una vez «en casa» tenía que presentarse ante el dictador para darle las gracias. Y decía que tenía que agradecer su triunfo sobre la barra de equilibrios a la sabiduría del dictador que la había guiado. Ceauşescu sonreía… y ella recibía un beso del cabeza de Estado. Cuando el hijo del dictador ya llevaba tiempo metido en la cama de otras, Nadia Comăneci huyó a Estados Unidos. Por lo que se supo más tarde, allí se dedicó a anunciar ropa interior.
Se mire adonde se mire nada ha transcurrido igual para las personas que viven en una democracia y para las personas que viven en una dictadura. Pues los primeros son hijos del país; los segundos, hijos del Estado. Cuando los hijos del país y los hijos del Estado hacen lo mismo en el mismo lugar, los únicos a quienes se les derrumban las sombras que tienen en la cabeza son los hijos del Estado.
…He de confesar que, por aquel entonces, realmente me vi tentado de describir a Erich Honecker pues lo sentía como a mi paisano por la cantidad de rasgos y peculiaridades típicas del Sarre que compartíamos, y llegué incluso a diagnosticar sus ideas sobre la frontera entre las dos Alemanias como un síntoma representativo de la confusión mental tan frecuente en el Sarre, y me aventuré a formular la caprichosa afirmación de que cuando alguien llega a tales extremos lo hace porque, en el fondo, alberga un enorme apego a la patria que, sin embargo, pretende hacer pasar por un deseo de hermanamiento internacional. De que los errores de un neurótico son fruto de un deseo reprimido de hacer justo lo contrario, de que el alambre de espino es fruto de la necesidad de escapar, la construcción del muro del anhelo de regresar al hogar.
Esto fue escrito por Ludwig Harig2. La sutileza de esta idea del patriotismo que revierte en su contrario –aplicada a Honecker– sólo se le puede ocurrir a alguien que no tuvo que vivir en su dictadura. Esta sutileza sublima el dolor del dictador, un dolor inventado, e ignora el dolor real en su país. Si el alambre de espino y los fusiles son los materiales del anhelo de regresar al hogar, entonces sí: también Ceauşescu era un hijo del Sarre. También Fidel Castro, Sadam Husein, Mobuto y Milošević son hijos del Sarre de esta índole, todos muertos de anhelo por regresar a su patria. En realidad, si un dictador necesita tener una patria en la cabeza, el único nombre de ésta es: desprecio a la humanidad. Ahí y tan sólo ahí tiene su territorio, un territorio que habita y equipa con todos los medios. La ambición de los dictadores es febril a la hora de asolar países y personas para conseguir respetarse a sí mismos –patológicamente– como gobernantes. El hombre que durante años fuera guardaespaldas de Honecker se quedó sordo por culpa de las partidas de caza. Honecker utilizaba el hombro de este guardaespaldas para apoyar la escopeta. Cuando se quedó sordo, le regaló un audífono traído de Occidente. Y en las posteriores cacerías continuó apoyándole la escopeta en el hombro, debajo del oído que ya no oía.
En relación con las cornamentas de los ciervos que rodeaban la finca de los Honecker en Wandlitz, se me ocurrió que los cuernos de los ciervos jóvenes son como dedos muy abiertos recubiertos de terciopelo. Que esa piel de terciopelo no se pela hasta que los cuernos dejan de crecer. Que, mientras los ciervos se frotan los cuernos contra los troncos, esa piel les cuelga como jirones ensangrentados alrededor de la cabeza. Si se necesitaran imágenes para mostrar lo que los dictadores destruyen para siempre en las personas, ésa sería la imagen que representaría lo que sucede en una dictadura, y no el Sarre. También se me ocurrió que, en alemán, se da un juego de palabras muy curioso con la expresión «socialismo con rostro humano»: «Sozialismus mit menschlichem Antlitz», porque se le puede poner delante una letra anchota y abusona como es la W y queda: «Sozialismus mit menschlichem Wandlitz»3. En toda dictadura hay un lugar equivalente, y dejar sordo a un guardaespaldas por culpa de la escopeta es algo que todo dictador tiene en el currículum. Ahora bien, lo del anhelo de regresar a la patria no casa con ninguno. Los dictadores no se creen extranjeros en su patria. Ni siquiera los dictadores refugiados en otros países son extranjeros. Cuando un dictador es acogido en otro país, recibe el trato de un huésped de honor. Y, además, albergar sentimientos de culpa no entra dentro de sus capacidades. Si acaso se reprochan aquellas cosas que no hicieron con suficiente dureza, no las que sí hicieron. Perder el poder no supone para ellos sino constatar lo imperioso de su propia sed de poder. Las reflexiones de Honecker siguieron siendo tan duras como el puño de anciano que tantas veces alzara sobre la cabeza después de su caída. Ese puño fue lo único que logró iluminar su rostro por encima de su viejo cuerpo como si tuviera cuarenta años menos.
Ante las autoridades públicas, lo primero que tiene que hacer un extranjero es desvelar su biografía completa. En lugar de confiar en ella de nuevo y narrarla, tiene que desvelarla. Eso es lo contrario de narrar. Y a la vista de la oportunidad que se le brinda o se le niega con este acto, aquí revelar es lo mismo que poner en tela de juicio. Me acuerdo del tiempo que pasé en el centro de acogida. Todo el mundo iba de puerta en puerta con un papel en la mano. El orden de las puertas está predeterminado. Y las dos primeras puertas corresponden al Servicio Federal de Información. No, en las puertas no lo pone. En las puertas pone: «Oficina de verificación A» y «Oficina de verificación B». Y el papel que se lleva en la mano se llama «volante», al menos el nombre es sincero. En algunas de las puertas habían pegado unas pegatinas que decían: Ich nix verstehen deutsch, algo así como: «mí no comprender alemán». A los funcionarios alemanes les hacían gracia, a pesar de que ponían de manifiesto lo que estaba prohibido decir.
Los perseguidos políticos conocen el precio de refugiarse en otro país. La palabra «moral» referida a la dictadura posee una gran importancia para ellos. Alemania no tiene intención alguna de hacer constar tal palabra en relación con un perseguido político. Y por eso los funcionarios alemanes no tienen asignado ningún apartado para ello en sus formularios oficiales. En la revelación pública de la biografía del refugiado político, la moral se topa con oídos sordos. Ahora bien, el motivo para refugiarse en el nuevo país es precisamente la integridad moral