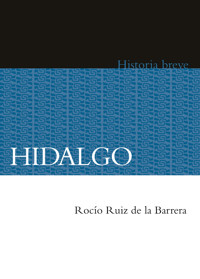
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Obra que pretende mostrar a grandes rasgos el papel que desempeñó la conjugación de las variables que constituyen el gobierno, la sociedad y su cultura, la economía, la tecnología y los vínculos con el ámbito internacional, en diversos periodos y formas, a lo largo de la existencia de lo que hoy es el territorio hidalguense.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
ROCÍO RUIZ DE LA BARRERA. Doctora en historia por El Colegio de México, fue rectora de la Universidad Politécnica de Tulancingo y subsecretaria de Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo, de la SEP en el estado de Hidalgo. Actualmente se encuentra a cargo de esta Secretaría a nivel estatal. Se especializa en la historia económica de la entidad.
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
Fideicomiso Historia de las Américas
Serie HISTORIAS BREVES
Dirección académica editorial: ALICIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Coordinación editorial: YOVANA CELAYA NÁNDEZ
HIDALGO
ROCÍO RUIZ DE LA BARRERA
Hidalgo
HISTORIA BREVE
EL COLEGIO DE MÉXICO FIDEICOMISO HISTORIA DE LAS AMÉRICAS FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 2000 Segunda edición, 2010 Tercera edición, 2011 Primera edición electrónica, 2016
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
D. R. © 2010, Fideicomiso Historia de las Américas D. R. © 2010, El Colegio de México Camino al Ajusco, 20; 10740 Ciudad de México
D. R. © 2010, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-4079-6 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
PREÁMBULO
LAS HISTORIAS BREVES de la República Mexicana representan un esfuerzo colectivo de colegas y amigos. Hace unos años nos propusimos exponer, por orden temático y cronológico, los grandes momentos de la historia de cada entidad; explicar su geografía y su historia: el mundo prehispánico, el colonial, los siglos XIX y XX y aun el primer decenio del siglo XXI. Se realizó una investigación iconográfica amplia —que acompaña cada libro— y se hizo hincapié en destacar los rasgos que identifican a los distintos territorios que componen la actual República. Pero ¿cómo explicar el hecho de que a través del tiempo se mantuviera unido lo que fue Mesoamérica, el reino de la Nueva España y el actual México como república soberana?
El elemento esencial que caracteriza a las 31 entidades federativas es el cimiento mesoamericano, una trama en la que destacan ciertos elementos, por ejemplo, una particular capacidad para ordenar los territorios y las sociedades, o el papel de las ciudades como goznes del mundo mesoamericano. Teotihuacan fue sin duda el centro gravitacional, sin que esto signifique que restemos importancia al papel y a la autonomía de ciudades tan extremas como Paquimé, al norte; Tikal y Calakmul, al sureste; Cacaxtla y Tajín, en el oriente, y el reino purépecha michoacano en el occidente: ciudades extremas que se interconectan con otras intermedias igualmente importantes. Ciencia, religión, conocimientos, bienes de intercambio fluyeron a lo largo y ancho de Mesoamérica mediante redes de ciudades.
Cuando los conquistadores españoles llegaron, la trama social y política india era vigorosa; sólo así se explica el establecimiento de alianzas entre algunos señores indios y los invasores. Estas alianzas y los derechos que esos señoríos indios obtuvieron de la Corona española dieron vida a una de las experiencias históricas más complejas: un Nuevo Mundo, ni español ni indio, sino propiamente mexicano. El matrimonio entre indios, españoles, criollos y africanos generó un México con modulaciones interétnicas regionales, que perduran hasta hoy y que se fortalecen y expanden de México a Estados Unidos y aun hasta Alaska.
Usos y costumbres indios se entreveran con tres siglos de Colonia, diferenciados según los territorios; todo ello le da características específicas a cada región mexicana. Hasta el día de hoy pervive una cultura mestiza compuesta por ritos, cultura, alimentos, santoral, música, instrumentos, vestimenta, habitación, concepciones y modos de ser que son el resultado de la mezcla de dos culturas totalmente diferentes. Las modalidades de lo mexicano, sus variantes, ocurren en buena medida por las distancias y formas sociales que se adecuan y adaptan a las condiciones y necesidades de cada región.
Las ciudades, tanto en el periodo prehispánico y colonial como en el presente mexicano, son los nodos organizadores de la vida social, y entre ellas destaca de manera primordial, por haber desempeñado siempre una centralidad particular nunca cedida, la primigenia Tenochtitlan, la noble y soberana Ciudad de México, cabeza de ciudades. Esta centralidad explica en gran parte el que fuera reconocida por todas las cabeceras regionales como la capital del naciente Estado soberano en 1821. Conocer cómo se desenvolvieron las provincias es fundamental para comprender cómo se superaron retos y desafíos y convergieron 31 entidades para conformar el Estado federal de 1824.
El éxito de mantener unidas las antiguas provincias de la Nueva España fue un logro mayor, y se obtuvo gracias a que la representación política de cada territorio aceptó y respetó la diversidad regional al unirse bajo una forma nueva de organización: la federal, que exigió ajustes y reformas hasta su triunfo durante la República Restaurada, en 1867.
La segunda mitad del siglo XIX marca la nueva relación entre la federación y los estados, que se afirma mediante la Constitución de 1857 y políticas manifiestas en una gran obra pública y social, con una especial atención a la educación y a la extensión de la justicia federal a lo largo del territorio nacional. Durante los siglos XIX y XX se da una gran interacción entre los estados y la federación; se interiorizan las experiencias vividas, la idea de nación mexicana, de defensa de su soberanía, de la universalidad de los derechos políticos y, con la Constitución de 1917, la extensión de los derechos sociales a todos los habitantes de la República.
En el curso de estos dos últimos siglos nos hemos sentido mexicanos, y hemos preservado igualmente nuestra identidad estatal; ésta nos ha permitido defendernos y moderar las arbitrariedades del excesivo poder que eventualmente pudiera ejercer el gobierno federal.
Mi agradecimiento a la Secretaría de Educación Pública, por el apoyo recibido para la realización de esta obra. A Joaquín Díez-Canedo, Consuelo Sáizar, Miguel de la Madrid y a todo el equipo de esa gran editorial que es el Fondo de Cultura Económica. Quiero agradecer y reconocer también la valiosa ayuda en materia iconográfica de Rosa Casanova y, en particular, el incesante y entusiasta apoyo de Yovana Celaya, Laura Villanueva, Miriam Teodoro González y Alejandra García. Mi institución, El Colegio de México, y su presidente, Javier Garciadiego, han sido soportes fundamentales.
Sólo falta la aceptación del público lector, en quien espero infundir una mayor comprensión del México que hoy vivimos, para que pueda apreciar los logros alcanzados en más de cinco siglos de historia.
ALICIA HERNÁNDEZ CHÁVEZPresidenta y fundadora delFideicomiso Historia de las Américas
PRÓLOGO
EL DEVENIR HISTÓRICO DEL ESPACIO que en la actualidad conocemos como estado de Hidalgo permite comprender la concentración de la actividad social, económica y política en la parte sur de la entidad y el rezago del resto del territorio, que, en mayor o menor medida, ha estado al margen de un proceso gradual y permanente que hiciera posible una adecuada y progresiva articulación de su población y la explotación de sus recursos con los grandes movimientos sociales y políticos que tuvieron lugar en el país desde la época prehispánica hasta los albores del siglo XX. Si bien esta situación se modificó a partir de la década de 1930 —al iniciarse la paulatina incorporación de la entidad al México moderno—, su transformación aún no ha concluido, a pesar de infatigables esfuerzos.
Con un alto índice de población dispersa, la difícil atención a las necesidades básicas origina un elevado grado de marginación y grandes desajustes entre potencialidad y uso de recursos respecto de la localización de los asentamientos humanos. Puesto que este hecho, como otros que caracterizan a Hidalgo, no tuvo lugar de manera espontánea, el presente trabajo tiene como objetivo fundamental comprender el comportamiento histórico del espacio que nos ocupa en función de las variables que determinaron su evolución en el marco de la vida nacional. Se pretende mostrar, a grandes rasgos, el papel que desempeñó la conjugación de las variables que constituyen el gobierno, la sociedad y su cultura, la economía, la tecnología y los vínculos con el ámbito internacional, en diversos periodos y formas, a lo largo de la existencia de lo que hoy es el territorio hidalguense.
Desarrollar, aunque de manera breve, una historia general que pueda servir de punto de referencia ha requerido la consulta obligada de crónicas y estudios de la historia local, así como de obras con temas más amplios en los que se inserta, de manera parcial, información sobre Hidalgo. Pese a esta amplitud bibliográfica, en la que destacan recientes aportaciones, existen periodos y regiones que no han sido investigados o que están en ese proceso. Aunque insalvables estas ausencias en el corto plazo, confío en que con el tiempo lograremos rescatar el pasado escondido bajo tierra hidalguense, rica en vestigios arqueológicos y en amplios y múltiples acervos documentales de archivos propios y foráneos.
Aprovechar de manera adecuada las fuentes consultadas requirió necesariamente la búsqueda de un equilibrio entre la vasta información sobre algunos temas y periodos, y la escasa y limitada sobre otros. En lo tocante a la época prehispánica, se estudia el paso del hombre desde tiempos remotos y el establecimiento de variados grupos sociales, hasta quedar, en buena medida, bajo el control de los mexicas, con lo que el espacio hidalguense (a excepción del noroeste, considerado, con las reservas del caso, parte de la frontera chichimeca) pasó a formar parte del ámbito político-territorial que respaldaba la Triple Alianza. En cuanto a la Colonia, resalta el surgimiento y desarrollo de actividades económicas con formas de explotación extensiva que se convirtieron en tradicionales, a la par que se devastaban núcleos indígenas en proceso de evangelización, hechos determinantes que influyeron en la división política del territorio, arraigada hasta nuestros días. A partir de la consumación de la independencia transcurre un siglo de turbulencias en medio del cual se gesta el futuro del estado, para finalmente iniciarse el impulso hacia un progreso que ha resultado por demás heterogéneo hacia el cambio de milenio.
Dividida en cuatro partes, en las que se abordan estas etapas, esta historia breve hace una revisión de los acontecimientos y busca darles el significado que han tenido en la conformación de lo que hoy es el estado. Lograr este objetivo significó enfrentarse a diferentes problemas metodológicos, pues se trataba de estudiar un espacio integrado por distintas regiones geográficas y culturales durante un prolongado periodo, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Ante el riesgo de incurrir en análisis particulares, como sucede cuando se trata de escribir una historia general, se eligieron elementos unificadores que dan una explicación de conjunto, mientras se sacrificaron otros de carácter local, tanto por su acontecer como por sus consecuencias de mediano y largo plazo. Asimismo, para facilitar esta visión global, la presentación de los apartados se definió en un sentido más bien temático —de manera especial en la segunda parte—, aun cuando se atiende un orden cronológico. Finalmente, en el marco del gran esfuerzo de síntesis que significa este trabajo, se recurrió a la minería como hilo conductor entre la Colonia y las primeras décadas del siglo XX, debido a su preponderancia en el impulso de la economía regional.
Concluyo este preámbulo con mi agradecimiento a la doctora Alicia Hernández Chávez, por la confianza depositada al invitarme a formar parte de un magnífico equipo de académicos involucrados en este proyecto de historias regionales, así como por su prolongada paciencia para ver concluida la del estado de Hidalgo. En el entusiasta y constante rescate del pasado hidalguense, agradezco de manera particular a mis colegas sus atinados comentarios: a Oswaldo Sterpone, a José Vergara Vergara y, especialmente, a Verónica Kugel, por el detenido análisis del texto y la acertada orientación sobre inquietudes específicas, y a Miriam Ita, quien, desde otra perspectiva, me orientó con sugerencias.
Confío en que esta historia breve sea una aportación tanto para el versado en la historia de la entidad, por su visión de conjunto, como para el lector que la desconoce, al descubrirle un nuevo panorama.
ROCÍO RUIZ DE LA BARRERA
I. NUESTRO ESTADO: LOS CONTRASTES GEOGRÁFICOS DE UN ESPACIO EN COMÚN
EL ESTADO QUE SE UFANA de haber sido designado con el nombre del Padre de la Patria posee una superficie sumamente accidentada de 20 664 km2 (equivalente a 1% del territorio nacional), situada al oriente de la zona central del país, entre los límites de seis entidades: San Luis Potosí, al norte; Veracruz y Puebla, al oriente; Tlaxcala y México, al sur, y Querétaro, al poniente.
Si bien el medio natural se ha modificado desde la prehistoria hasta la fecha a causa de efectos naturales o de la intervención humana, aún prevalecen los rasgos fundamentales de la configuración geográfica del territorio. Las particularidades de relieves, cuencas y suelos, en estrecha correspondencia con el clima, y su interrelación, han determinado diversos ámbitos naturales. A su vez, éstos fueron decisivos en el desarrollo del hombre al facilitarle distintos tipos de recursos para subsistir —de manera esporádica o permanente—. Es decir, existe congruencia entre espacios físicos, entendidos como escenarios de grupos sociales, y acontecimientos, en términos de procesos económicos, políticos y sociales. En el periodo del México prehispánico al colonial, y de éste al desarrollo del sistema capitalista, en el marco de un Estado-nación independiente, la articulación de esos hechos permitió la integración y el crecimiento de áreas que en un inicio estaban aisladas, además de vínculos más o menos estrechos entre ellas.
En los albores de la vida independiente, el actual territorio hidalguense era la porción que prácticamente, fuera de la cuenca hidrográfica, conformaba el norte del antiguo Estado de México. Décadas después, en 1869, se constituyó en la entidad federativa que hoy conocemos, con la aspiración de convertirse en un todo compacto, homogéneo, con intereses comunes y medios uniformes para conseguir prosperidad. Desde entonces Hidalgo ha caminado hacia ese objetivo, entre las sacudidas que significaron la transición de la administración de Benito Juárez a la de Porfirio Díaz, y de ésta a los gobiernos revolucionarios. Finalmente, a partir de la época contemporánea se han reforzado acciones tendientes a lograr el desarrollo del estado, no obstante la acentuada disparidad de las distintas regiones geográficas que lo conforman.
MAPA I.1. Hidrología y orografía
NOTA: La zona montañosa corresponde a la Sierra Madre Oriental, y el resto del territorio, a valles, cuencas y planicies dentro del Eje Neovolcánico.
FUENTE: Mapa topográfico 1:500 000, INEGI, 1980.
Aunque esta heterogeneidad obedece a distintas causas, tiene como origen la accidentada orografía que caracteriza al territorio hidalguense —resultado de convulsiones del planeta hace millones de años—, que da lugar a espacios contrastantes. La cálida Huasteca, al noreste de la entidad (perteneciente a la cuenca del bajo Pánuco, en lo que aún es parte de la planicie costera del Golfo de México), se caracteriza por lomeríos de poca altura, selvas de flora tropical, extensos pastizales y campos propios para cultivos de tierra caliente drenados por ríos jóvenes que bajan por cañadas y barrancos.
Por el oriente, prominentes y escarpadas cumbres de rocas sedimentarias, generalmente carbonatadas, dan lugar a la imponente Sierra Madre Oriental. Esta cadena montañosa, al internarse en la parte central del estado de oriente a noroeste da lugar a la abrupta morfología del suelo, que recibe distintas denominaciones: Sierra Alta, entre Molango y Zacualtipán, caracterizada por cumbres elevadas y abruptas con peñascos erizados; Sierra Baja, en el entorno de Metztitlán, con profundos acantilados; Sierra de Tenango, no tan escarpada y con menos abismos que las anteriores, y Sierra Gorda, entre Jacala y Zimapán, ya en el occidente, con notables barrancas.
Hacia el centro-sureste, entre los montes de esa barrera fisiográfica, se forma una depresión que da lugar a la estepa conformada por el fértil Valle de Tulancingo, que es regado por el río del mismo nombre (el cual nace en los montes de Ahuazotepec, en la frontera con el estado de Puebla); la limitada planicie de Atotonilco el Grande (por donde dicho afluente se prolonga) y la vega de Metztitlán (donde el río adquiere esta denominación), para continuar y unirse con el Amajac (cauce que se origina en los escurrimientos del costado noroeste de la serranía) al norte de Pachuca, capital del estado.
Por otra parte, la Sierra Madre Oriental determina no sólo la conformación de la superficie, sino también las condiciones climáticas. En el área noreste de la entidad, a lo largo de la serranía, la temperatura es templada y el suelo se encuentra permanentemente húmedo gracias a los vientos procedentes del Golfo, que propician la descarga de las nubes cuando tropiezan con sus ya muy devastadas laderas de encino, pino y oyamel. En contraste, las condiciones son totalmente opuestas en el flanco contrario de las cumbres y, por ende, en el área suroeste de la entidad. La misma sierra constituye una muralla natural que, al impedir el paso de dichas ráfagas, limita el nivel de precipitación pluvial y, en consecuencia, la concentración de humedad. Este fenómeno, sumado a la porosidad del suelo, explica en parte la naturaleza semidesértica del Valle del Mezquital (denominado así desde mediados del siglo XVIII por sus formaciones xerófilas, entre las que destaca el mezquite). Aunque con algunas excepciones, la aridez es particularmente acentuada en el oriente de esa región geográfica (Actopan e Ixmiquilpan) por estar a la sombra inmediata de la serranía.
Menos deshidratada es la porción restante, debido a que la ausencia de cadenas montañosas en el norte permite la caída de un poco de lluvia hacia el suroeste, en torno a Chapantongo. Este espacio corresponde al Eje Neovolcánico, dominio litológico más reciente que el de la sierra, a la cual se superpone al atravesar la parte sur del estado. Su topografía es menos intrincada que la anterior, pues se caracteriza por macizos de cerros boludos, mesetas y afloramientos montañosos aislados en forma de conos volcánicos. La composición del suelo a lo largo de esta franja (lavas porosas, escorias y tobas) propicia su permeabilidad, con la consecuente filtración de aguas superficiales que limitan la acumulación de humedad y la formación de cuerpos sustantivos de agua. Y si bien esta característica da lugar a la formación de mantos freáticos, en función de la precipitación pluvial, éstos quedan más o menos distantes de la superficie, dependiendo del grosor de los estratos residuales.
Así, esta franja comprende el suroeste del Valle del Mezquital, cuya aridez también obedece al acentuado espesor de material residual que coexiste en ambos dominios litológicos. Esta área se refresca gracias a la cuenca del Río Tula (procedente del Estado de México), que riega los terrenos de aluvión, por los cuales fluye en dirección hacia Ixmiquilpan, donde converge con el Río Actopan para luego correr hacia el occidente y, más tarde, enriquecer su caudal con la vertiente del Río Alfajayucan. Su recorrido continúa hasta confluir con el Río San Juan, al cual ya se han sumado los afluentes menores que irrigan Huichapan para dar origen al Moctezuma, que se prolonga bordeando la frontera noroeste de la entidad y recibe, ya al norte del estado, el desagüe del Amajac, al salir éste de suelo hidalguense.
En el sureste, esta provincia fisiográfica está conformada por la serranía que corre entre Pachuca y Singuilucan, después de haber bordeado la planicie que va de Pachuca a Tizayuca (única población del territorio hidalguense que constituye parte de la Cuenca del Valle de México), para, por fin, dejar frente a sí la extensa y salobre Llanura de Apan, característica que también responde, aunque en menor proporción, al material residual sobre la que se encuentra.
Con el transcurrir del tiempo, medido en siglos, estos distintos ámbitos geográficos dejaron poco a poco de ser espacios totalmente desarticulados entre sí para integrar, dentro de una estructura político-territorial, un conjunto de regiones geográficas interrelacionadas en torno a realidades comunes. Este proceso, en el que han participado desde grupos humanos que formaron parte de distintas civilizaciones precolombinas hasta los integrantes del pueblo hidalguense en la época contemporánea, distribuidos en 84 municipios, es el que se describe a lo largo de las páginas siguientes.
Si bien es cierto que estos protagonistas sumaron esfuerzos para cimentar las bases de una comunión de intereses, también lo es que a quienes formamos parte del Hidalgo moderno nos corresponde su consolidación.
Ya en el siglo XXI, frente a nuevos retos, con tecnologías innovadoras y la transición política que se vive, quizá los tiempos se aceleren para dejar atrás la simple unificación de espacios geográficos diversos en torno a un devenir común y pasar a una estrecha compatibilidad armoniosamente estructurada, que facilite el desarrollo homogéneo de la entidad, en respuesta al anhelo de quienes impulsaron su creación.
PRIMERA PARTE
TESTIMONIOS DE UN PASADO LEJANO
II. NUESTRAS RAÍCES PREHISPÁNICAS
LA RIQUEZA DEL PASADO PREHISPÁNICO es notoria a simple vista en múltiples casos, pues en el territorio hidalguense existen múltiples sitios arqueológicos, pinturas rupestres (excepto en la Huasteca, que carece de formaciones rocosas aflorantes) y vestigios de unidades con centros cívico-religiosos, pueblos y aldeas de variadas extensiones que denotan el quehacer humano desde tempranas épocas. Sin embargo, la historia precolombina de este territorio aún está en proceso de investigación. A los estudios que actualmente se realizan para rescatar este pasado se suman, por una parte, los de quienes se ocupan minuciosamente de analizar los asentamientos o aspectos particulares de alguna civilización en periodos más o menos extensos sobre dimensiones espaciales restringidas, o como parte de un área de influencia más amplia, incluso fuera de los límites de la entidad; por otra, están las síntesis históricas contenidas en obras de referencia y capítulos introductorios de trabajos que abordan temas específicos. En esta oportunidad se presenta, aunque brevemente, una visión general (con un pretendido equilibrio entre la abundancia de información sobre algunos sitios y la insuficiencia en otros) de los procesos mediante los cuales la mayor parte del actual estado de Hidalgo quedó comprendida dentro de un mismo marco político territorial en el último siglo de la época prehispánica.
La presencia más temprana de seres humanos en algunos sitios del estado —aunque de manera discontinua, según algunos indicios— tuvo lugar, aproximadamente, 11 000 años atrás. Entre los primeros pobladores destacan los de carácter nómada, con una economía orientada hacia la explotación de recursos vegetales y animales en distintas regiones (de acuerdo con la estación del año y dependiendo de la abundancia, podían permanecer días o semanas, pues agotado el recurso se trasladaban a otras áreas). En el centro nuclear del Valle del Mezquital su presencia se relacionó, muy probablemente, con la megafauna (mastodontes y mamuts) existente en lo que en la actualidad son los arenales del área Ixmiquilpan-Actopan, y en particular con los depósitos de sílex de la misma zona, los que aprovechaban para manufacturar puntas acanaladas que sirvieran como proyectiles. Asimismo, otro de los sitios más antiguos donde hubo ocupación humana fue el fecundo Valle de Tulancingo, conforme a los hallazgos de una punta de flecha y un hacha de mano en la Cueva del Tecolote.
En un contexto distinto, en medio de los desbordamientos del Río Tulancingo, los seres humanos encontraron la oportunidad para acopiar, de suelos y encharcamientos, la abundante flora y fauna del lugar. Por otra parte, la Sierra de las Navajas, situada a unos cuatro kilómetros al oriente de la de Pachuca, también fue un lugar estratégico adonde llegó el ser humano entre los años 8000 y 6000 a.C. Ahí su objetivo fue explotar, tal vez recolectados, los filones de una inconfundible y única obsidiana verde dorada. Su interrelación con este espacio muestra cómo, ya desde entonces, dicho vidrio volcánico era clave en la manufactura de puntas de proyectil (en tanto era susceptible de una talla homogénea que permitía hojas de buen filo). La asociación de este material con mamuts fósiles en Santa Isabel Iztapan, Estado de México, denota su trascendencia, al referir un desplazamiento, tal vez cíclico, de grupos nómadas entre ambos puntos. De igual manera, hallazgos en otros sitios, relacionados con artefactos toscamente tallados en material pétreo, permiten considerar que el área que hoy ocupa Hidalgo fue alternativamente territorio de paso y asiento de grupos en tránsito.
En el transcurrir de un largo periodo, los migrantes del Altiplano Central aprendieron a mejorar las técnicas de talla y, en consecuencia, ampliaron el tipo de instrumentos de punción y corte; transformaron fibra vegetal en canastas y lazos para trampas; piedras, en muelas y morteros; arcilla, en piezas de cerámica, y aprendieron también a manipular genéticamente especies vegetales y animales. Sus hábitos nómadas se transformaron al crecer la población y perder por ende espacios para la explotación tradicional de recursos. Conforme se intensificó la manipulación genética, dejaron una amplia y variada dieta para ser dependientes de una alimentación basada en buena medida en el maíz, cuyo cultivo dio paso al inicio de la vida sedentaria. A partir de entonces se generó un sentido de propiedad territorial respecto de las zonas de asentamiento, y surgió la necesidad de interactuar con otras para intercambiar productos naturales o elaborados.
Expresado de manera tan sintética, pareciera que estos episodios ocurrieron de manera natural y simultánea, pero no fue así. Alrededor de unos cuatro a dos siglos antes de Cristo, al parecer grupos provenientes de la Cuenca de México y del Bajío se asentaron temporalmente en algunos sitios de Actopan, Cardonal, Chapantongo, Huichapan y Tecozautla. En contraste, al norte de dicha cuenca ya despuntaban pequeñas aldeas dispersas en los espacios que comprenden los actuales municipios de Epazoyucan y Tizayuca.
EL LEGADO DE LA CULTURA TEOTIHUACANA
El significado que adquirió Teotihuacan durante los primeros siglos de nuestra era fue de una inusitada civilización en la que interactuaban la ritualidad de su centro religioso; la dimensión y estratificación de una gran sociedad urbana —integrada aproximadamente por unos 100 000 habitantes y organizada en clases sociales y grupos profesionales—; la compleja economía que requería del excedente de producción de pueblos cercanos y distantes para satisfacer necesidades de consumo, y la expansión territorial del Estado con la consecuente ampliación de poder mediante la conquista militar, el sometimiento o la persuasión sobre los beneficios del intercambio comercial.
Entre los lugares que formaban parte de la órbita política y económica del Estado teotihuacano a partir del siglo III de nuestra era estaban los del actual Hidalgo. Su presencia se extendió por el área central y occidental del Valle del Mezquital, particularmente en las inmediaciones de Chapantongo y Huichapan, donde la unidad de asentamiento se vinculó a los manantiales del lugar; y en el sur, en el entorno próximo a Tula, donde destaca la zona arqueológica de Chingú. Se trata de sitios generalmente ubicados en lomas y tierras bajas asociadas al valle aluvial y a los extensos yacimientos calizos de la región, de donde se obtenían materiales de construcción.
Estos asentamientos seguían las pautas urbanas de la zona metropolitana. El edificio central quedaba enmarcado en una plaza y delimitado por otros de menor altura. Asimismo, había conjuntos departamentales unificados, cerrados, que rodeaban patios y cuya distribución indicaba una diferencia económica y social de la población, pues la gente común habitaba en la periferia, en pequeñas unidades habitacionales.
Sus pobladores interactuaban en esos lugares con grupos humanos procedentes del Bajío y del occidente de México. Sin embargo, es notable, igual que en la sede del Imperio, la presencia de extranjeros venidos del Valle Central de Oaxaca, sugerida especialmente por las tumbas al estilo de Monte Albán, distintas a las de la cultura teotihuacana, que acostumbraba incinerar a sus muertos o enterrarlos en fosas.
En lo que respecta al sureste de la entidad, el amplio radio de acción de la civilización teotihuacana llegaba a Tepeapulco, núcleo asentado al pie del Cerro del Jihuingo, en el que destacaba una plaza central y un templo piramidal de tres cuerpos, y al Valle de Tulancingo, incluida la planicie de Atotonilco el Grande. Huapalcalco, en particular, es un claro ejemplo de su influencia, plasmada en la edificación y decoración del centro ceremonial (como lo muestran los murales de los patios aledaños a la pirámide central y la última superposición de esa estructura, sucesivamente reedificada).
En este caso, la presencia teotihuacana cumplía con una doble finalidad. Por una parte, ocupar la ubicación estratégica de Tulancingo, punto natural de tránsito entre las costas del Golfo de México y el Altiplano, presumiblemente importante en la red de intercambio que involucraba a diversos grupos a partir del control que ejercía Teotihuacan sobre la producción y distribución de objetos y productos naturales. Entre estos últimos destaca la obsidiana verde dorada, segunda razón para controlar esa área, ya que al poniente de Tulancingo se localizan los yacimientos de la Sierra de las Navajas. La obsidiana constituyó de manera preponderante la base de la lítica tallada del Imperio, a partir de un sistema de extracción superficial y a cielo abierto, una producción especializada a gran escala y una distribución masiva y regular sobre grandes áreas, que requería de instituciones vinculadas con la existencia del Estado. Los fragmentos de este material han contribuido a señalar un complejo patrón de interacción entre el control de materias primas y el crecimiento del comercio, y entre estos aspectos y el ejercicio del poder político de Teotihuacan durante su expansión. Asimismo, cabe destacar que nuevos estudios en el área de Epazoyucan y Zempoala han puesto al descubierto un sistema de asentamientos teotihuacanos. Hasta el momento se han identificado dos localidades con asentamientos tan grandes y complejos como los de Huapalcalco.
Con el desmoronamiento y el subsecuente colapso de Teotihuacan (ante una crisis socioeconómica propia y respecto de los sujetos tributarios) como centro geopolítico y económico que conformó la civilización indígena del Altiplano Central, se debilitaron los núcleos de población, como consecuencia también de la ruptura de los vínculos con la metrópoli. Por lo tanto, en medio de una inestabilidad política y económica, se modificó el patrón de distribución de estos asentamientos, aparentemente autónomos. Algunos continuaron la ocupación y civilización teotihuacana, y otros generaron elementos culturales diferentes a partir de la transformación radical de las tradiciones precedentes; a estos elementos se sumaron los de nuevos grupos étnicos provenientes de otras regiones. Es posible que algunos de esos grupos fueran de la misma civilización teotihuacana, que habían emigrado a tierras norteñas con la finalidad de establecerse, pero sin lograrlo, debido al retraimiento de la frontera norte, por lo que regresaban al espacio ocupado por sus ancestros.
LOS TOLTECAS Y SU EXPANSIÓN IMPERIAL
En esta fase de migración hubo grupos de tradiciones culturales diferentes que desempeñaron un papel preponderante en la región suroccidental de Hidalgo para contribuir, en el largo plazo, a la conformación de un nuevo centro geopolítico: Tula. Se trata de los pueblos ñähñu (denominado otomí en lengua náhuatl) y coyotlatelco, que llegaron durante el siglo VII, unos 250 años antes que los tolteca-chichimecas. Los ñähñus, según unas fuentes, llegaron al Altiplano procedentes de una parte del litoral del Golfo de México, al parecer desde la desembocadura del Río Coatzacoalcos, ligeramente al norte de la región olmeca. Una vez en la meseta, perfeccionaron su civilización, entonces esencialmente nómada, en contacto con los pinome-chocho-popolocas de la región de Tlaxcala, desde donde continuaron su camino para establecerse en el Valle de Tula. Uno de sus emplazamientos fue un pequeño pueblo llamado Mamemhi o Mameni, nombre con el que hasta la fecha los ñähñus de esa región designan a la ciudad de Tula.
La cultura coyotlatelca es una de las menos estudiadas del Altiplano Central. A la fecha no hay un acuerdo general sobre su origen, pero existen dos teorías al respecto. Una plantea que se constituyó cerca de la Cuenca de México y era sólo una transformación de la teotihuacana, y otra propone que múltiples elementos de esta tradición tienen su origen en regiones de la Sierra Madre Occidental situadas entre Jalisco y Zacatecas, y tal vez del Bajío. De haber sido así, se considera que entraron por el occidente del actual Valle del Mezquital, para poblarlo de norte a sur, alrededor del año 650. Esta corriente migratoria empezó a establecerse en posiciones de defensa estratégica sobre sitios escarpados en la región Huichapan-Tecozautla, donde ocuparon, de manera permanente y semipermanente, cuevas y abrigos rocosos. Continuaron hacia Tula, donde su asentamiento coincidió con la última fase de la civilización teotihuacana.
Puesto que las tierras bajas estaban ocupadas, y tal vez porque existían condiciones de inestabilidad política a las que fueron vulnerables, se establecieron en sitios que antes no habían sido ocupados, aun cuando el difícil acceso a distintos recursos naturales no facilitaran las condiciones de vida. Es decir, igual que en la parte noroccidental del Mezquital, se situaron en elevaciones rodeadas de acantilados, sin relación directa con tierras irrigadas, e incluso distantes de fuentes de agua. Tras el abandono de la ocupación teotihuacana, entre los siglos VIII y IX, los coyotlatelcos trasladaron sus lugares de asentamiento inicial a lomas y tierras bajas, entre las que destaca Tula.
A diferencia de los aspectos característicos de la época teotihuacana, en términos generales los asentamientos coyotlatelcos, con una tradición cultural común pero con variaciones locales o temporales según la época de llegada a la zona, constituían aparentemente una serie de entidades autónomas. sin embargo, algunos indicios recientemente localizados en Epazoyucan y Tenango permiten inferir que mantenían relaciones de intercambio de larga distancia y que contaban con un sistema político organizado. Por otra parte, cabe señalar que si bien se interrumpieron los canales teotihuacanos para la distribución comercial de la obsidiana y los artefactos con ella manufacturados, hubo sitios como el de Epazoyucan donde se mantuvo el uso de instrumentos de este material. En cambio, en unidades coyotlatelcas ubicadas en torno de Tula se generó una industria alternativa a partir de la tosca manufactura basada en la talla de materias primas locales de mala calidad, como la riolita y el basalto (posiblemente recolectados en forma de guijarros ovoidales transportados por los ríos próximos).
Por otra parte, entre los siglos IX y X llegaron los nonoalcas, quienes poseían una tradición mesoamericana más definida. Este pueblo, probablemente desprendido de los pipiles (de la línea de los teotihuacanos que vivían en Cholula) y expulsado por los olmecaxicalancas entre 750 y 800, había peregrinado hacia el sur para luego regresar por Huejutla y Tulancingo hasta llegar a Tula.
Las unidades coyotlatelcas se ubicaron en torno de un pequeño centro urbano asentado en lo que hoy es el sitio arqueológico denominado Tula Chico; los grupos ñähñus se distribuyeron en pequeños asentamientos, como el que en esta lengua significa Tula, y los nonoalcas contribuyeron, de manera paralela, a formar la cuna de lo que sería la civilización tolteca, la que destacó en lo arquitectónico al hacer innovaciones en los espacios interiores: eran amplios y sostenidos por columnas, con una decoración espectacular por sus colores y grabados en piedra, aunque la modestia del material (adobe y tierra) limita su esplendor. Fue una civilización basada en una población pluriétnica, con los tolteca-chichimecas a la cabeza como primer grupo de filiación náhuatl, el que contaba con una organización social compleja y estratificada que constituyó un centro dominante de poder, aunque sólo fuera durante poco más de dos siglos, a partir de la conjugación de dos aspectos fundamentales. Uno de éstos fue el logro de una vida sedentaria en una zona de agricultura marginal, pero cuya base agrícola se amplió y enriqueció gracias a la construcción de estratégicas obras de regadío a lo largo del Río Tula y de dos afluentes menores, el Rosas y el Salado, al occidente y oriente, respectivamente. Otro aspecto fundamental fue el control de un mayor territorio, a partir de una política expansionista marcadamente militar y una dominación tributaria directa basada en un sistema de su propia creación.
La civilización tolteca se conformaría como tal después del asentamiento definitivo en Tula de los tolteca-chichimecas, pueblo de ascendencia chichimeca (cazador-recolector) pero con un desarrollo social más cohesionado y una subsistencia basada en cultivos. Este grupo, procedente del norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, bajo el mando de Mixcóatl, se apoderó de varias secciones de los valles centrales a principios del siglo X. Una de ellas se ubicó entre Tula y Jilotepec, donde se mezclaron con la población local, dando lugar así a las raíces étnicas de la cultura tolteca, en tanto que la expansión continuó hacia lo que hoy es el estado de Morelos. A la muerte del caudillo, Ihuitímatl despojó del trono al hijo de aquél, Ce Ácatl Topiltzin, el legítimo heredero. Durante su destierro vivió en Xochicalco, donde adoptó el culto y nombre de Quetzalcóatl, convirtiéndose en sumo sacerdote. Finalmente, tras derrotar al usurpador, ocupó la sede del poder que le correspondía cuando su pueblo se hallaba establecido en el Colhuacan, al pie del Cerro de la Estrella. Desde ese lugar decidió trasladar la capital hacia el norte de la zona lacustre. Primero se asentaron temporalmente en el Valle de Tulancingo (Tollantzinco, “el lugar de la pequeña Tula”), en Huapalcalco, donde Quetzalcóatl llegó a construir un uapalcalli (casa de tablas verdes, por dar la impresión de ser una casa construida de troncos sobre una pirámide), su casa de ayuno. A pesar de la fertilidad del lugar, decidieron trasladarse a Tula (Tollan-Xicocotitlan, “lugar de los tules junto al Xicócotl”, Cerro Jicuco), que, no obstante ser un terreno de agricultura marginal, parecía ofrecer como principal ventaja el control de la cuenca lacustre y del actual Valle del Mezquital, por estar situado precisamente en el límite entre ambos espacios.
La conformación de esta nueva civilización se caracterizó por haber sido resultado de una fusión cultural de distintos grupos (con origen, lengua y costumbres diferentes). Unos procedentes de sitios ajenos al Altiplano y otros ya asentados en ese espacio, recogieron la influencia teotihuacana. Fue esta población la que se estableció en el área inmediata de dominio, donde vivían aproximadamente 60 000 habitantes. Unos 32 000 se localizaban en un núcleo urbano de alrededor de 16 km2, caracterizado por edificaciones que formaban grupos habitacionales dispuestos alrededor de un patio. Los demás pobladores, en su mayoría campesinos, se encontraban dispersos en aldeas pequeñas o medianas ubicadas en los valles ribereños y en las lomas cercanas.
El Estado tolteca incorporó poblaciones de la cuenca lacustre, como Colhuacan y Jaltocan, a la vez que se extendió hacia el Valle del Mezquital. A partir del año 950, mientras los coyotlatelcas abandonaron gradualmente sus núcleos en sitios distintos, densamente poblados, los toltecas crearon otros nuevos a los que se integraron los coyotlatelcas y el grupo ñähñu. Estos sitios eran pocos, estaban dispersos y poseían terrazas en el somontano bajo de algunos cerros, en estrecha correspondencia con la disponibilidad de recursos básicos —los manantiales en el área de Huichapan-Tecozautla, los bancos de arcilla de la zona de Chapantongo y los yacimientos de sílex en Ixmiquilpan-Actopan— y el acceso a la zona de barrancas y a las fértiles tierras del Valle de Actopan.
La expansión imperial descansaba en un sistema tributario organizado en cuatro secciones, cada una de ellas sujeta a una cabecera, que a su vez dependía del centro, en el sentido literal de la palabra, con sede en Tula. Hacia el oeste estaba lo que ahora es San Isidro Cutiacán, en el Bajío, y otra cabecera que no ha sido identificada; en la parte meridional, en el actual Estado de México, estaba Tenango del Valle, y en el oriente, Tulancingo, desde donde debió de emanar la influencia tolteca en un amplio radio de acción que incluía Tizayuca (donde existen vestigios de una urbe tolteca) y Tolcayuca (donde también hay evidencias de esa cultura). A diferencia de la hegemonía político-comercial ejercida por el Imperio teotihuacano, ninguno de esos ejes controlaba los valles poblano-tlaxcaltecas, quizá debido al firme asentamiento de los olmeca-xicalancas en esa zona. Con las excepciones citadas, los toltecas siguieron algunas vías de expansión y comercio similares a las desarrolladas desde tiempos antiguos para controlar las rutas de materias primas estratégicas, desde las del entorno cercano, como la cal de los yacimientos inmediatos, el ixtle de las llanuras aledañas y la obsidiana de la Sierra de las Navajas —explotada esta última de manera sistemática nuevamente para que, previa selección y reducción inicial de los bloques, se transportaran a Tula, cuya producción especializada de instrumentos de obsidiana se contaba entre las mayores de Mesoamérica—, hasta los productos claves de las distantes costas del Golfo, como plumas y pieles preciosas, hule y algodón, a pesar del obstáculo que significaron los olmecaxicalancas en el control del trayecto más corto. Por ello, los toltecas tenían acceso al corredor Veracruz-Tabasco y de ahí al sur hasta Yucatán, a través del camino más largo: Tulancingo, Acaxochitlán, Huauchinango y la Huasteca.





























