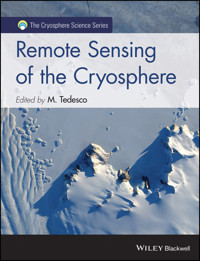Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Una capa gélida envuelve el confín del mundo. Un panorama metafísico de viaje y silencio que se extiende sin interrupción bajo un sol inmóvil como una sentencia. Dentro de esta blancura —divina, pura, violenta— eclosionan energías primordiales, y fósiles prehistóricos conviven con microscópicas criaturas cuya vida desafía lo eterno. Si existe un lugar donde buscar el futuro del planeta e interrogar sobre él a la Historia, este lugar es Groenlandia, la isla reina del círculo polar ártico. El glaciólogo Marco Tedesco, uno de los mayores expertos en el cambio climático, guía al lector por el país del hielo y se lo descubre a través de este relato científico y lleno de aventuras de la expedición que dirigió por el Ártico, entre largos trayectos por la nieve, lagos que en unos minutos desaparecen en la inmensidad azul, increíbles camellos polares y gigantescos restos de meteorito. Un recorrido que es también una reflexión sobre nuestro mañana a través de la dramática desaparición del presente, desde el aumento del nivel de las aguas y las extenuantes marchas de los osos polares en busca de alimento, hasta la accesibilidad cada vez mayor a rutas en otros tiempos inviolables, como el legendario «paso del Noroeste», y que actualmente surcan incluso cruceros turísticos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Hielo
Hielo
Viaje por el continente que desaparece
marco tedesco
y alberto flores d’ arcais
Traducción de Teresa Clavel
Índice
Portada
Presentación
Prólogo
1. Las raíces del hielo
2. La madre Groenlandia
3. El color de Groenlandia
4. Los héroes olvidados del hielo
5. El gran hermano Ártico
6. Abismos glaciares
7. Un agujero en el hielo
8. El camello polar
9. Una lente sobre el universo
10. El paso del Noroeste
11. Libertad
Epílogo
Autores
Otros títulos publicados en Gatopardo
Título original: Ghiaccio
© il Saggiatore S.r.l., Milano, 2019
Published by special arrangement with The Ella Sher Literary Agency,
www.ellasher.com
© de la traducción: Teresa Clavel, 2020
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U., 2020
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: octubre de 2020
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: © «Mercators Projection» de David Burdeny (2007)
Imagen de interior: Iceberg en la Groenlandia meridional
eISBN: 978-84-17109-98-1
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Iceberg, cerca de la pequeña ciudad de Ilulissat,
en la Groenlandia meridional.
Para mi madre y mi padre,
polvo de estrellas del que
solo mil han nacido.
Para Alice.
Prólogo
Está amaneciendo. El sol asoma frente a la montaña de Montevergine, iluminándola y esparciendo la niebla por el valle que es la cuna donde duerme la ciudad en la que crecí. Esta parte de la Hirpinia yace, estática, inmóvil, entre los montes Partenio y Terminio, colosos de Rodas de mi tierra, que se yerguen como protectores de una cultura y un lugar fuera del tiempo. Estas no son las montañas americanas, enormes, difíciles de abarcar incluso con la mirada; no son los Dolomitas, con sus cimas inalcanzables, misteriosas e impenetrables, que sobresalen por encima de las nubes. Estas montañas, precisamente porque son «de proporciones humanas», conservan el sabor de la tierra y del campo, sus olores, su aspereza. Una aspereza que endurece tanto las manos como los pensamientos, y que forjó los actos cotidianos y las gestas de una tribu protoeuropea, los hirpinos (de hirpus, que en la lengua osca significaba «lobo»). De ahí procede el noventa por ciento de mi patrimonio genético.
Son estos montes los que, de niño, soñaba con escalar para alcanzar la cima, desafiándome a mí mismo y desafiando a la vez su misterio. Es aquí, de eso estoy seguro, donde aprendí el paso lento, «geológico», necesario para absorber lo que nos rodea sin prisa, para escrutar, para contemplar lo que se ofrece ante mis ojos y convertirlo en parte de mí. Ni siquiera el mar de Nápoles (la ciudad a la que me trasladé para estudiar Ingeniería) ni el de Brasil (donde he vivido durante varios periodos) han logrado borrar o debilitar este lazo. Cuando los miraba con admiración de abajo arriba, no pensaba que un día pondría los pies en los glaciares de la Antártida, en las Montañas Rocosas y en los montes de Alaska, en los bosques escandinavos de Finlandia, sobre la piedra volcánica en contacto con el hielo de Islandia.
Pese a ser un hijo del Sur, cuando empecé el doctorado me sorprendí estudiando algo muy lejano: la nieve primero, y luego, el hielo. Entonces —ya han pasado casi dos décadas— visité por primera vez los glaciares de los Dolomitas, y fue allí, observando el mundo desde aquellas cimas majestuosas, donde sentí con una fuerza extraordinaria la llamada de las grandes y solitarias extensiones blancas. Ante aquel panorama se afianzó en mi alma y en mi mente la decisión, clara e innegociable, de ver algún día con mis propios ojos las frías tierras de Groenlandia. Una decisión que varios años después se hizo realidad; y poco a poco, año tras año, expedición tras expedición, ese país se convertiría en parte integrante de mi vida. Así comencé mi largo y personal viaje de exploración por un mundo que todavía hoy, después de tantos años, no deja de asombrarme y apasionarme.
Debía de ser el destino.
1. Las raíces del hielo
Me he despertado antes que los demás, como casi siempre. A mi alrededor, el silencio es absoluto.
Las noches del Ártico tienen algo especial. Nunca olvidaré la primera vez que dormí aquí: la emoción de estar en contacto directo con el hielo majestuoso, la luz del sol que no desaparece nunca, la auténtica compañía de los de mi oficio. Siempre he tenido tendencia a despertarme temprano y, una vez despierto, ya no puedo volver a dormirme; una costumbre que con la paternidad se agudizó aún más y que ya no me ha abandonado.
El primer «ejercicio» matutino en medio de los hielos del Ártico es vestirse, y no resulta tan sencillo como se podría pensar. Para enfrentarse al mundo que nos espera fuera de la tienda, es preciso ponerse más de una capa de ropa. Algunos comparan esta forma de vestirse con una cebolla: varias capas de diferente grosor y con distintas funciones, una exterior para el viento, otra que sirve de base, en contacto con el cuerpo, y una capa intermedia.
Es un ejercicio de contorsionismo puro: como la tienda no mide más de medio metro de alto, es preciso coordinar todas las operaciones. Los pantalones te los pones balanceándote sobre la espalda; luego, sentado con las piernas cruzadas, te pones las diversas capas superiores; por último, los calcetines, dobles y gruesos, que cuesta que se deslicen sobre los pies fríos. Primer mandamiento: no usar nunca prendas de algodón. La ropa que llevamos nos abriga porque atrapa el aire caliente y lo mantiene pegado a la piel, pero el algodón, cuando se moja, no sirve de nada porque las bolsas de aire que se forman en el tejido se llenan de agua. Cuando caminamos y sudamos, la ropa de algodón absorbe el sudor como una esponja, y si el aire es más frío que la temperatura corporal (como sucede en Groenlandia), inevitablemente sentiremos frío con las prendas ya empapadas e incapaces de proporcionar el aislamiento necesario. Por eso, nuestra ropa siempre está confeccionada con material aislante, sea lana o alguna fibra sintética.
Me acerco a la cremallera de la tienda. Llevo muchísimo cuidado para no despertar a mis compañeros de viaje e investigación. En una situación normal, ese sonido metálico sería casi imperceptible, pero aquí cualquier pequeño ruido se amplifica. Las tiendas de campaña que utilizamos en nuestra jerga se conocen como «cuatro estaciones». Son ligeras y se montan en menos de veinte minutos, con material exterior impermeable que nos protege de la lluvia, también presente en Groenlandia. Muchos creen que en las tiendas hace frío, pero en general no es así. El fuerte sol de Groenlandia, sobre todo cuando el cielo está despejado, calienta el interior hasta tal punto, que debemos tenerlas abiertas durante un rato para facilitar la circulación de aire fresco antes de irnos a dormir. Y aún más en pleno verano, cuando el sol no se pone nunca. Nuestro campamento, como decía, está inmerso en un silencio sideral. El ulular del viento —unas veces constante, otras acompasado— es la única fuente de contaminación acústica, si es que puede hablarse de contaminación. Subo por fin la cremallera y tengo la sensación de que el ruido que hace es casi el de una explosión. Es normal: en el fondo, el sonido no es otra cosa que la transmisión de ondas de presión que, una vez que han llegado al oído, son recodificadas por el cerebro. En Groenlandia, la rarefacción del aire y la ausencia de otras fuentes sonoras producen la impresión de que los sonidos más cotidianos adquieren un timbre distinto, inaudible en otro lugar. Tal vez es el cansancio, tal vez solo una alucinación sonora. O quizá el frío, que juega con nuestros sentidos.
Salgo a gatas y me tumbo sobre la alfombrilla de material impermeable que hemos dejado en la entrada. Me siento. Es preciso hacer un último esfuerzo, el de ponerse las botas sobre los calcetines de lana, demasiado gruesos pero necesarios. Ya estoy cansado. Cansado y, al mismo tiempo, excitado ante la idea de lo que nos espera: cualquier peripecia, cualquier imprevisto deberemos resolverlo con la ayuda exclusiva de los objetos que hemos traído. Cuando estás en medio del hielo de Groenlandia, no puedes permitirte el lujo de ir al supermercado o a una ferretería en caso de que alguien se haya olvidado de meter en el equipaje un destornillador o un rollo de cuerda.
Si los demás se han despertado, no lo dan a entender; bajo la tienda solo se percibe el ritmo de diversas respiraciones. Ha sido una de esas noches que me gusta calificar de «interesantes», cuando alguno se despierta y te despierta para hacerte una pregunta a bocajarro, expresar una idea o, lo más probable, porque ha oído algo que lo ha puesto en alerta. Esta noche le ha tocado a Patrick. Ha sido alumno mío durante el doctorado, no había salido nunca de Nueva York y todo lo que ha estudiado sobre Groenlandia ha sido exclusivamente a través de satélites y maquetas. Lo invité a que se uniera a nosotros no solo para ofrecerle una (merecida) oportunidad de desarrollo profesional, sino también para que pudiera experimentarla en vivo. Estoy convencido de que todos lo que estudian esta inmensa y maravillosa extensión polar deben visitarla en persona al menos una vez en la vida. Debían de ser las tres cuando Patrick me ha despertado. Estaba un poco nervioso y me ha preguntado si había oído un ruido fuerte, como un rugido, algo extraño procedente del hielo, debajo de nosotros. «Si necesitas cualquier cosa, no lo dudes, despiértame, aunque sea a media noche», le había dicho en cuanto aterrizamos. Y él me tomó la palabra.
He intentado tranquilizarlo explicándole que el hielo suele generar ruidos, que a veces, debido al silencio absoluto que nos rodea, solo se trata de impresiones. Normalmente, lo que se oye es un ruido sordo, como si algo estuviera resquebrajándose debajo de nosotros; recuerda el sonido de una piedra enorme que se desprende de un terreno montañoso. Le he dicho que vuelva a dormirse, que no tenía de qué preocuparse. Evidentemente, no es que yo esté convencido al cien por cien de lo que digo: en medio del Ártico es preciso estar atentos a cualquier cosa, por mínima que sea. Unos minutos después de haber hablado con Patrick, también yo he oído el ruido al que él se refería: es el hielo que se desliza por debajo de nosotros, poderoso, inexorable, a una velocidad que, en verano, en la superficie, puede alcanzar incluso varios cientos de metros al día. Para comprender hasta qué punto el hielo se desliza con rapidez, es como si estando en Roma plantáramos la tienda en la plaza de España y nos despertáramos al día siguiente en la plaza del Popolo. Patrick ha dado en el blanco. Yo ya no he conseguido conciliar el sueño: por una parte, estaba preocupado, y, por otra, sobreexcitado. Tenía los músculos en tensión, permanecía atento a cualquier ruido, incluso el más imperceptible. Me parecía casi estar auscultando a un dinosaurio con el pensamiento.
El fluir del hielo es un fenómeno poco conocido. Muchos creen que el hielo de Groenlandia (así como el de los demás glaciares) está inmóvil, estático. Materialmente inanimado. En realidad, es todo lo contrario. Como los antiguos griegos nos enseñan, panta rei: todo fluye. Y el hielo también, como un río denso que discurre por efecto de su propio peso. En invierno, cuando está más frío y es menos fluido, va más despacio. Pero en verano es como bajar una colina por una carretera mojada, no hay manera de frenar. Durante la estación «cálida», el agua penetra en el hielo a través de grietas y fisuras, y, una vez que llega a la roca sobre la que este se desliza, lubrica su superficie, favoreciendo una posterior aceleración.
Estaba pensando en esto mientras miraba las botas, que finalmente he conseguido ponerme. Las que llevo ahora no son las mismas que utilizaré para nuestra excursión; estas llegan hasta la pantorrilla y son poco adecuadas para andar, pero perfectas para la vida en el campamento. Están provistas de un forro que protege los pies de temperaturas de hasta cuarenta grados bajo cero. Los míos no atienden a razones y están fríos desde el momento en que salgo de la tienda hasta que vuelvo a entrar en ella al final de la jornada. A menudo la gente me dice: «Tú debes de estar acostumbrado al frío y no le das importancia». Pero lo cierto es que no es así, más bien al contrario: al ser alto y delgado, tengo poca masa corporal que pueda ayudarme a mantener el calor en el cuerpo. El calzado que utilizamos durante las excursiones son botas de montaña o para andar por el hielo. Tienen una estructura más rígida que favorece la estabilidad de los tobillos y reduce el riesgo de torceduras, pero, al mismo tiempo, protegen menos contra el frío.
Ya en el exterior, me siento en la silla plegable que está junto a la entrada de la tienda. Me apetece muchísimo una buena taza de café caliente, pero es mejor esperar a que se hayan despertado todos. Continúo observando lo que me rodea, como si estuviera aún entre sueño y vigilia. Pienso en la imposibilidad de cuantificar, dándole un valor económico, en la suerte —no encuentro una palabra mejor— que tengo de hallarme ante el paisaje que estoy contemplando. Aquí, en silencio, rodeado de nieve y hielo.
A los que no han estado nunca en el Ártico sin duda les sorprenderían algunas cosas, aunque solo en un primer momento. Lo que tengo delante es lo menos parecido a un paisaje monótono o insulso. Dunas de nieve de pocos metros están alineadas en la dirección principal del viento, más o menos como en un desierto. Cuando montamos las tiendas, nos vimos obligados a tener en cuenta también eso: en qué dirección soplaba el viento, para evitar que llenase nuestros alojamientos de nieve, que brilla como si estuviese cubierta de pequeños diamantes. Ese centelleo, que me recuerda las grandes olas que cabalgan los surfistas en las islas Hawái o las playas de Río de Janeiro, lo produce la fragmentación de los copos de nieve después de caer al suelo. Dicha fragmentación se debe al viento y otros factores, que los parten literalmente en trocitos y los orientan de forma totalmente aleatoria. Estos copos de nieve —o más bien lo que queda de ellos— actúan como si fueran una multitud de minúsculos espejos que, dispersos sobre la superficie, reflejan la luz del sol en todas direcciones. Por eso vemos el centelleo.
Continúo observando, admirado. El manto de nieve que el viento ha apartado dibuja figuras circulares que siguen el perfil del viento polar. Es como si detrás de mí hubiera un pintor que ha decidido añadir estos detalles al cuadro que estoy contemplando. Alguien que, después de haber dado un toque de color a algunos puntos del horizonte, ha decidido extenderlo utilizando el pincel como si fuera una espátula. Mis pensamientos discurren sobre el cielo azul turquesa, un azul turquesa único, porque la atmósfera es más sutil y menos húmeda que en las latitudes meridionales. Es un color majestuoso que, aunque no posea la potencia de las nubes cargadas de lluvia de los campos ingleses o de esa repentina violencia típica de las tormentas ecuatoriales, se manifiesta como una gran oleada de tonalidades. Majestuoso pero inmóvil, consciente de su grandeza y de su fuerza sin ninguna necesidad de hacer ostentación de ellas.
La inmensidad que abarca el cielo en estas zonas es lo que lo define. Los dos elementos, el cielo y el hielo, comparten el espacio, avasalladores cromáticos que solo dejan lugar al azul y al blanco. Tengo un flashback. Me viene a la mente cuando, en el viaje de vuelta la primera vez que visité los hielos de Groenlandia, vi de nuevo —después de muchas semanas— el verde de la tundra, el rojo y los diferentes matices del terreno yermo. Fue en aquel momento cuando comprendí, cuando me sentí como si durante aquellos largos días pasados entre el hielo hubiera estado en condiciones de escuchar y pronunciar solo algunas palabras. Como si alguien hubiera cortado una parte de mi vocabulario cromático y de mi propia persona.
Lo que el hielo ofrece a mis ojos es una plácida desolación. Infunde una sensación de paz, de tranquilidad. Me dejo envolver por ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia, como si estuviera a bordo de un bote que se balancea en un mar en calma. Aquí no existe el tiempo como lo entendemos en otros lugares; es algo que me recuerda al tiempo «geológico» de mi tierra de origen. No me hace falta un reloj; no puedo, ni tiene sentido, buscar las últimas noticias o descargar un nuevo disco. Aquí, el transcurso de las horas tal como estamos acostumbrados a vivirlo no tiene ningún valor.
El hielo es un elefante; yo, una célula. El de Groenlandia tarda miles de años en formarse: año tras año, la nieve que se amontona y no se derrite durante el verano queda literalmente sumergida bajo más nieve. Groenlandia nace y se desarrolla gracias a la acción de millones de partículas minúsculas, a los copos de nieve que se acumulan gradualmente con el paso del tiempo. La nieve se comprime bajo su propio peso, expulsando el aire y transformándose en hielo hasta que alcanza la densidad cuyo valor es dogma para los expertos del sector: novecientos diecisiete kilos por metro cúbico. Novecientos diecisiete. Ese es el número mágico, cábala polar: menos del diez por ciento del volumen del hielo es aire, mientras que el resto es agua en estado sólido. La formación del glaciar es un proceso que se desarrolla a lo largo de décadas, de siglos, de milenios. En cuanto alcanza una masa «crítica», el glaciar empieza a «fluir» bajo su propio peso. Una vez más, la gravedad, esa misteriosa y fascinante fuerza natural, conforma el mundo que nos rodea.
El hielo tarda poco en derretirse: el trabajo lento y minucioso de la naturaleza se convierte en un solo día, quizá incluso menos, en una tarea vana. La vasta extensión congelada se mueve siguiendo un ritmo natural, a pesar de nosotros, que en la sociedad moderna nos desplazamos frenéticamente, como células enloquecidas, tratando de aferrarlo todo antes de que el próximo estímulo digital aparezca en la pantalla de nuestro móvil. Como un virus que ataca todo y a todos, nosotros, pequeños seres humanos, hemos conseguido, con las emisiones de gas invernadero y el calentamiento global, amenazar y poner de rodillas incluso a la majestuosa Groenlandia.
En el centro de esta tierra polar, allí donde el hielo es más grueso, este puede alcanzar una altura de hasta tres kilómetros aproximadamente, una altura que se reduce hasta quedar en solo unos cientos de metros en la costa, donde fluye hacia el mar como un río de lava nacarado. Las secciones de hielo más profundas son las más antiguas, aquellas que han soportado la mayor presión y yacen sobre la roca granítica desde hace miles de años. A medida que el hielo se desplaza hacia el océano y se prepara para volver a su fuente de origen, se funde en la superficie, diluyendo una parte de su memoria en el mar. El continuo discurrir deforma, ondula y derrite las capas de hielo depositadas en diferentes periodos, de modo que la superficie se confunde con las raíces.
Reflexiono sobre los últimos detalles de los experimentos, repitiendo mentalmente las diversas acciones que hay que emprender o no. Nos disponemos a recoger los datos que nos ayudarán a comprender en qué medida el cambio climático influye en que estos hielos se derritan, y cómo eso, a su vez, influye en la subida del nivel de los mares. Estudiaremos no solo el impacto del aumento de las temperaturas en la formación y la evolución de los sistemas de aquellos ríos y lagos que contienen el agua derivada de la fusión, sino también el hecho de que el sol —y de que el hielo sea cada vez más «oscuro»— desempeñe un papel fundamental. No obstante, sabemos que Groenlandia es mucho más que todo esto. Nosotros estamos aquí también para descubrirla, para apreciarla, para impregnarnos de ella.
Miro y sueño, sueño y pienso. Pienso en mis orígenes, en mis raíces, que a veces temo que fueran arrancadas cuando me marché de Italia. Recuerdo esa parte del sur del país de la que procedo: una tierra dura, fértil, donde las raíces —para todos los que continúan viviendo allí o han seguido fuertemente unidos a ella aun habiéndose marchado de allí hace tiempo— se hunden en lo más profundo. Raíces que representan un punto cardinal de mi existencia: algo que me define y me influye incluso en mi país de adopción, Estados Unidos, donde resido desde hace ya muchos años. Las raíces atan, retienen, envuelven, constriñen; nos proporcionan mayor estabilidad, pero al mismo tiempo nos dificultan la aceptación de un verdadero cambio. Nos transforman lentamente, poco a poco, como el fluir de una savia que, desde el terreno inerte, irriga el tronco, las ramas y las hojas.
Durante un brevísimo instante, el sopor de la mañana, el cansancio acumulado y esas ganas tremendas —mejor dicho, esa necesidad— de tomarme un café casi me hacen alucinar. Imagino las raíces hundiéndose en las profundidades del terreno helado, raíces móviles, que se desplazan siguiendo el discurrir del hielo y, a la vez, el discurrir del tiempo. En esta mañana fría del Ártico me siento a gusto al pensar que, en el fondo, yo también me he desplazado lejos de mi lugar de origen. Un movimiento necesario para que nazcan nuevas ramas y nuevas hojas que, a su vez, han podido crecer absorbiendo la savia de las raíces originales, fortaleciéndose y extendiéndose gracias a las esporas y otros materiales seminales.
El hielo, con su estático dinamismo, me recuerda un poco a mí mismo.
2. La madre Groenlandia