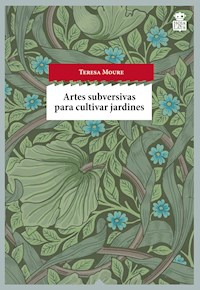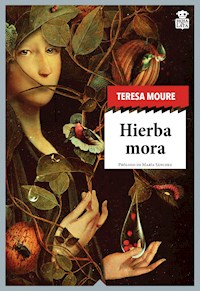
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
Un día de mediados del siglo XVII, el carruaje de Christina de suecia se detiene frente a una casucha en Ámsterdam. ¿Qué demonios hace allí? Ya se sabe que la real señora nunca ha estado muy cuerda, que lo mismo le han valido mancebos que muchachitas, que de ser esposa y madre ni hablar, y que por eso ha abdicado. No digamos ya su fascinación por ese filósofo de moda, René Descartes, que acaba de morir en su castillo… La casucha en cuestión es de Hélène Jans, hija de boticario, partera respetada, maestra en hierbas y también, amante de Descartes. Christina ha venido a conocerla, pero poco más sabemos, ya que no hubo quien fisgara por la ventana ese día. Tres siglos después, la estudiante de filosofía Inés Andrade, última descendiente del matriarcado de las Pereiro, descubre un viejo arcón en el desván de su casa y, al abrirlo, estalla la maravilla: allí hay bebedizos para enamorar, polvos para secar las lágrimas, canciones de la reina de Suecia o el Libro de remedios de una tal Hélène Jans. E Inés, que a fin de cuentas viene de una estirpe de mujeres sabias, tiene claro que ha llegado el momento de desempolvar un poco el mundo y de fisgar por la ventana de aquella casucha de bruja. Una historia de mujeres que dignifica siglos de cuidados, sororidad e ideas retenidas en el puchero.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
HIERBA MORA
TERESA MOURE
HIERBA MORA
TRADUCCIÓN DEL GALLEGOA CARGO DE LA AUTORA
PRÓLOGO DE MARÍA SÁNCHEZ
SENSIBLES A LAS LETRAS, 68
Título original: Herba moura
Primera edición en Hoja de Lata: febrero del 2021
© Teresa Moure, 2005
© del prólogo: María Sánchez, 2020
© de la imagen de la portada: Marta Orlowska
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2021
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-16537-70-9Producción del ePub: booqlab
Actividad subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en su convocatoria de subvenciones 2020.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PRÓLOGO. Genealogía de una flecha
PRIMERA PARTE. Christina de Suecia
SEGUNDA PARTE. Hélène Jans
TERCERA PARTE. Ellas, de las que tanto se habla
CUARTA PARTE. Inés Andrade
PRÓLOGO
GENEALOGÍA DE UNA FLECHA
1
Piensen en un cuerpo como en una casa. En unas manos que escriben como un bosque. En unos dedos, a tientas, a oscuras, adivinando la distancia hasta las paredes atravesando el aire. Piensen en los cimientos de este posible e imaginado lugar, en las raíces y en las redes que se forman bajo nuestros pies. Piensen en la humedad, en los olores, en las texturas de microorganismos y seres que se entrelazan para seguir haciendo posible nuevas formas de vida, nuevos modos de supervivencia. Piensen, imaginen, respiren. Quédense con el olor a tierra mojada, pero no se dejen llevar solo por el petricor. Hagan hueco al barro, a los hongos, a las piedras, a las ramitas, al musgo y al cieno, imaginen todos los universos posibles que puede contener una sola gota de lluvia. Prueben a nombrar todo lo que ven. Seres, árboles, sombras, organismos y plantas. Multitudes, simbiosis, vidas como historias entrelazadas. Déjense llevar por otras narrativas: quizás esa semilla que acaba de engancharse en su ropa tiene algo que contarle, algo por lo que existir por sí misma, pero siempre formando parte de algo más grande, casi infinito, que no podemos abarcar ni alcanzar con nada que pueda someterse a límite o medición. Ahora, vuelvan a ese cuerpo como una casa, como un refugio, como una madriguera. Como un lugar de calor y cobijo, de descanso y alimento. Ese cuerpo que escribe, que busca, que nombra, que señala la luz y las sombras, que las arrincona al nombrarlas, que las posee y delimita al hacerlas propias en su voz. Intenten reproducir las trayectorias del cuerpo, tanto dentro como fuera de la casa. Dibujen con los dedos posibles trazos, caminos, veredas que llevan a nuevos lugares e historias. Quizás solo hay que dejar que algo empiece, que algo tenga la luz suficiente para que alguien deje su atención justo ahí, en algo que germina y es susceptible de convertirse en algo completamente nuevo y con voz propia. Quizás escribir es errar, equivocarse, dudar, tantear una y otra vez en la oscuridad donde se presiente una casa, pero que aún no puede alcanzarse, verse ni palparse. Pero, ¿quién es el sujeto que escribe?, ¿desde qué género y desde qué lugar lo hace? Imagínense ahora como hogar, conviértanse en paredes, tabiques, techos, esquinas, lumbre, tuberías, desagües, resquicios, humedades, grietas, ventanas, despensas y cómodas. Acomódense en el papel de espectador, asistan al funcionamiento del organismo a través de la historia, acompañen a la estructura de generación en generación. Mírenla como una rueda de un molino, piensen en su mecanismo, en su funcionamiento, siempre en movimiento, porque tontos nosotros, que nos equivocamos y pensamos que son las mismas aguas cada día nuevo que acontece, que son las mismas vidas las que hacen posible la rotación y el movimiento. ¿Qué es lo que hace girar todo lo que rodea la vida de alguien que escribe? ¿Quién? ¿Cómo? ¿A costa de? ¿Ellas? ¿Quiénes son ellas? Cuerpos invisibles, muchas veces sin nombre, como la rueda, trabajando, girando y girando, haciendo posible el agua y el trigo. Ellas como fantasmas, ausentes, asociadas y reducidas al espacio doméstico desde el inicio de los tiempos, configuradas para el interior y el cuerpo, para lo sobrenatural y el desastre, sin opción de acceder a lo que sucede fuera de la casa y al conocimiento validado y reconocido como tal. Ellas, las que dan aliento y hacen posible que el mundo siga girando, de forma permanente. Ellas, imagínense, ellas, piensen en un momento, qué escribirían ellas, desde su posición de casa, de organismo que todo lo ve y lo siente, piensen por unos segundos. Qué escribirían ellas, insisto, si hubieran podido desligarse de los roles y prejuicios, si hubieran podido escribir en algún momento de sus vidas. ¿Hemos podido imaginar siquiera desde nuestra posición privilegiada otras posibles narrativas fuera de estas aguas y ruedas de molino?
¿En qué se convierten todos los saberes no reconocidos y valorados que quedan dentro de un cuerpo ligado a una casa?
¿A dónde va todo lo que no deja un rastro posible en nuestra memoria?
2
El poeta y monje portugués Daniel Faria escribía en El libro de Joaquim: «No creo que cada uno tenga su lugar. Creo que cada uno es un lugar para los otros.» Es un verso precioso, contundente, más en los tiempos de incertidumbre y pandemia que nos atraviesan. Pero nunca olvidaré que, la primera vez que lo leí, inmediatamente, vinieron a mi cabeza las imágenes de mi madre y mi abuela en casa, trabajando. Siendo siempre ellas un lugar para los otros. Un cuerpo para los otros. Una vida para los otros. Una fuerza para los otros, un cuidado para los otros. Me acordé de todas las mujeres que veía en mi día a día. La mayoría, amas de casa, referentes de nadie, espejos en los que nunca nos queríamos mirar. Mujeres-casa donde sucedían los cuidados, donde ellas eran el lugar desde el que comenzaba la vida de los demás. Mujeres-casa con remedios y saberes, la mayoría infravalorados y encajados en un segundo plano, y por supuesto, cómo no, a la sombra y por detrás de otros. Mujeres siempre dispuestas, nunca ocupadas para las necesidades de los demás. Mujeres a las que por el simple hecho de serlo se han visto formuladas en una ecuación junto al espacio doméstico y por qué no, también junto a la naturaleza y lo orgánico, frente al raciocinio y la cultura, frente al mismo conocimiento. Todo sexo enfrentado, reducido a esa dicotomía que parece condenada de por vida a oponerse una y otra vez. Como si ellas solo pudieran ser lo que el cuerpo les designa: una fuerza de trabajo, como si solo se las contemplara como la posibilidad de engendrar y cuidar, de seguir perpetuando la vida (de ahí quizás expresiones que a muchas nos chirrían por todo lo que conllevan y denotan como «la madre tierra») como siendo estos hechos reducidos y considerados como algo que nunca podrá ser válido o refrendado a nivel académico, actos y saberes que no serán reconocidos ni englobados en formas de conocimientos y culturas, que no podrán enseñarse en la universidad. De ahí, quizás, siento ahora la necesidad de traer aquí esas maravillosas palabras de la socióloga, historiadora y activista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui: «Para mí la universidad ideal se dará el día en que una tejedora analfabeta enseñe matemática serial con las manos, o sea, en silencio.»
¿Qué pasaría si reivindicáramos esos saberes? ¿Qué vidas y libros surgirían a partir de esa reivindicación? ¿Cómo sería este nuevo lugar si el cuerpo y esos conocimientos prácticos formaran parte de la historia y de la narrativa central? ¿Qué historias escribiríamos y leeríamos si hubiéramos conocido todo lo que prosigue desde el día a día, todo lo que siempre sucede en los mismos espacios domésticos, en nuestras casas? ¿Qué narrativas se impondrían ahora o no serían invisibles si se hubieran puesto en el centro? ¿De qué manera podríamos remendar esta ausencia? ¿Cómo podríamos escribir todo lo que sucedía fuera de campo, porque no se consideraba importante, por primera vez? ¿Por qué hemos asumido de forma tan natural y brutal estos espacios domésticos sin narrativas posibles como prolongaciones naturales y normales de tantas mujeres? Sí, piensen de nuevo en ese cuerpo como casa que nunca para de latir y de bombear sangre con oxígeno al resto de habitaciones y convivientes. ¿Por qué hemos llegado tan tarde a cuestionar esta herencia considerada válida, universal y única?
3
Solanum nigrum es una planta de la familia de las solanáceas, una especie considerada mala hierba que crece y se distribuye silvestre por todo el mundo, y que se encuentra hoy en día en discusión, ya que muchos autores la consideran, por sus diferencias mínimas con esta especie, un mero sinónimo de la también solanácea Solanum americanum. Es una planta tóxica pero que, usada en las cantidades adecuadas y con conocimiento, ha sido uno de los remedios naturales más conocidos y empleados en todo el mundo. De ella tira con cuidado y sigilo Teresa Moure, y hace que sigan brotando pequeños tallos y hojas que alcanzan todas las páginas de este libro que acuna y cobija historias, remedios, creencias, sororidades, costumbres y cuidados. La escritora gallega se convierte aquí en la planta madre de la que crecen las raíces y alcanzan todo, como sucede en esa creencia antigua sobre los tejos en algunos cementerios, donde los muertos se enterraban sin ataúd, solo vestidos para la nueva tierra y preparados para recibir a las raíces del árbol. Se pensaba que las raíces del tejo crecían y crecían hasta llegar a la boca de cada uno de los que estaban enterrados. Así, la aldea se encuentra unida y comunicada también en el subsuelo, siendo ellos parte del árbol. Y aquí la escritora gallega, con su narrativa, consigue ser tejo y tocar con sus manos y dar vida a todas las historias y saberes del género olvidado. No las pone en una posición de dominante, sino que les da el valor y el reconocimiento que merecen. Las coloca en el centro, con una escritura y un pensamiento que yo enmarco dentro del ecofeminismo, ya que son muchas las escenas donde en Hierba mora las protagonistas forman parte del territorio que habitan, tienden lazos con él y cuidan y respetan lo que la naturaleza les da y les provisiona. Desconfían también de la inmediatez y de ese falso progreso que nos lleva a la muerte y a la pérdida de ecosistemas, que nos conduce ciegamente y sin remedio al colapso. Como lectora, me maravilla y emociona encontrar un libro escrito hace ya más de diez años con este discurso atravesado por la ecología y el feminismo, tan actual, reivindicativo y necesario en estos tiempos de emergencia climática que nos acechan. Porque todas las narrativas se construyen desde un conocimiento y un cuerpo, pero también desde el alma. No dejan de responder a un modelo que se inserta dentro de nosotras y que, en cierto modo, nos da la oportunidad de construir un nuevo escenario futuro. De ahí, creo poderosamente en que toda narrativa es política. Como escritora, siento rabia por no haber podido leer a Teresa Moure antes, rabia de no conocerla, de no haber podido reconocerme en su narrativa desde el principio, porque muchas veces olvidamos lo importante que es sentirse reconocida y amparada, y no solo en un libro. Como feminista, celebro esta nueva edición de Hoja de Lata, porque gracias a ella podemos encontrar el excelente trabajo de una hermana más, una hermana con la que compartimos átomos, como los compartimos con la hierba mora, con el mirlo, con las piedras, con el musgo, con el arroyo, con el glaciar, con la misma niebla.
Herbamoura. Hierba mora. Yerba mora. Hierba negra, negral. Beninas. Borracheras. Cenizos. Ceñilos. Chirinchos. Guinda de perro. Morella negra. Gajo tomatero. Tomate del diablo. Pan de culebra. Pico de azada. Planta mora. Hierba de Santa Marina. Solano negro. Tomatillo zorrero. Uva de perro. Uvas del diablo. Jajo rastrero. Jajo borriquero. Yerba morisca…
Ellas, siempre, cómo no, a lo largo de la historia, también, consideradas como malas hierbas. También forasteras, temidas, brujas, curanderas, mujeres de mala vida, esposas, hermanas, hijas, hechiceras, criadas, animales de sangre caliente, amas de leche, cuerpos que se dejan llevar por las pasiones, portadoras de la sangre, casas ajenas.
¿Y si somos el resultado de la ausencia de?
4
Annie Dillard se definió en su primer libro, Una temporada en Tinder Creek, como alguien que explora y acecha, reconociéndose a sí misma como el «mismísimo instrumento de caza». Para ello, contaba como algunos indios tallaban largos surcos a lo largo de los astiles de sus flechas. Los llamaban marcas del rayo, porque les recordaban a las grietas que provocaba el rayo al caer sobre los troncos de los árboles. Estas señales hechas a conciencia, hijas y hermanas del rayo, servían como pista de rastreo para los que disparaban las flechas. Si la presa no moría y comenzaba la huida (no olvidemos que los animales siempre buscan sitios difíciles para parir y morir), la sangre se convertía en las miguitas de pan que señalaban el camino a seguir. Al tener la madera esas marcas del rayo trazadas, la sangre que brotaba se canalizaba desde la herida por ellos, siguiendo gota a gota todo el astil hasta llegar al suelo, manchando musgo, hojas, tierra seca, pequeños charcos… da igual el sustrato, la sangre siempre termina marcando el camino. La escritora estadounidense se declara como astil de la flecha, un cuerpo tallado de arriba abajo por luces inesperadas e incisiones del mismo cielo, y nombra a su escritura como el mismísimo rastro perdido de la sangre. Teresa Moure, en Hierba mora, escribe que «dicen que el tiempo es una flecha, siempre disparada hace un rato.» Tenemos nosotras la fortuna de sentir el aire que rompe la flecha de la escritura de Teresa en este libro como las urracas juegan en la mañana a romper la niebla con sus alas entre árboles y tejados. Porque la escritura de Teresa alcanza, enseña, nombra, deslumbra, traza una estela inigualable y nos cuida. Aquí no hay rastro de sangre ni animales moribundos. Hay una pasión por la escritura, por lo que no nos enseñan desde los relatos oficiales y los libros de texto, por esas vidas y latidos que comienzan una vez que alguien se decide a buscar y se deja llevar por los márgenes, explora lo que siempre se ha apartado y no se ha considerado importante, lo que se deja atrás. Indaga en todos los cuerpos y voces que han sostenido y hecho posible a los narradores, historiadores, filósofos, inventores y demás hombres de nuestra historia. Rompe como nadie las dualidades de cuerpo-alma y naturaleza-conocimiento, para desgranarlas y jugar con ellas y ayudarlas a volver a la vida y formar parte de. Porque la autora en Hierba mora no hace como se pensaba hasta hace poco que hacía el viento con las semillas del diente de león (Taraxacum officinale) para su transporte. No, ella se convierte en el vilano, esa corona de pelusa y filamentos, que rodea las semillas y les sirve para ser transportadas por el aire. Gracias a su estructura, los vilanos permiten que se forme una burbuja de aire, lo que genera empuje suficiente para que los dientes de león puedan levantarse y volar más de un kilómetro sin tocar el suelo. Porque Teresa no es el viento, no es nadie de fuera, no se convierte en un agente externo que descubre y nombra, sino en una parte más de todos los elementos que hacen posible que este libro a la vez se desprenda de la autora y siga siendo parte inconfundible de ella misma.
Teresa Moure se sirve de la planta hierba mora y de la figura del filósofo Descartes para llevarnos a través de cartas, poemas, fragmentos, encuentros, diálogos, notas y correos electrónicos a lo que permanece oculto, a aquello que tarda en aparecer y reconocerse. La escritora anuda un herbario único y exquisito lleno de memoria y genealogía. Tira y enhebra entre sus palabras tallos, hilos, savias, flores, frutos y pétalos. Anota, da luz, remarca. No, ella no es el mismo instrumento de caza que visibiliza el rastro y da muerte, ella es la mano que recoge con cuidado las plantas medicinales del suelo, la mano que cuida, que teje, que borda, que pespunta, que aliña y remueve un guiso, que toma notas en un cuaderno, la mano que clasifica y guarda con mimo las primeras gotas de lluvia. Teresa Moure es una narradora que ampara y escribe de forma maravillosa todo lo que puede suceder en una casa: las confesiones, los pucheros, los conjuros, las costuras, los cuidados, los paños, los amores, los hijos y las no-madres… Pone en el centro la vida de tantas que nunca pudieron serlo, repara, hurga en la memoria, hace justicia poética en nuestra genealogía. Ella, como las mujeres que conoceréis dentro de unas pocas páginas —pensadoras maravillosas de la vida cotidiana—, consigue adelantar la primavera con su narrativa, y la iguala y la pone en valor junto a las «labores de amistad» que tantas mujeres han hecho juntas por el bien común y de los demás a lo largo de la historia. Cuántas de ellas, pensadoras de vidas cotidianas, hay en nuestras casas, y a cuántas hemos llegado irremediablemente, sin darnos cuenta, demasiado tarde. Porque en todas las casas y desvanes hay un arca llena de objetos esperando la luz, impacientes, aguardando que alguien les quite el polvo y les dé la oportunidad de poder contar ellos mismos sus historias. Remedios, conjuros, tareas domésticas, recetas, embrujos, nanas, creencias… escribir también es saber dejarse llevar por todas las mujeres que nos antecedieron, por todas aquellas con las que compartimos células, átomos, manías, gestos, lunares, manchas de nacimiento… es saber compartir con aquellas manos que tocarán las páginas todos los caminos y multitudes que llevan a una mujer a ser una misma. Temblorosa, pero libre. Escribir también es trenzar, como hace Teresa Moure, una genealogía marcada por la ausencia, el patriarcado y el peligro de la historia única. Dejar otra vez que algo empiece de nuevo, pero partiendo de lugares y espacios reconocidos y propios a los que nunca, lamentablemente, les dimos valor.
5
En las páginas de Hierba mora encontraréis muy viva la imagen del patchwork. Un libro hecho a base de retales, fragmentos, ideas y pensamientos con una intención cristalina: que las mujeres, y no solo las protagonistas de este libro pongan en valor sus vidas, también nos enseña la gran necesidad de que ellas tengan un cuarto propio, donde ellas puedan ser de una vez por todas ellas mismas. Una narrativa propia. Un lenguaje propio. Un universo propio. Todo ello, sin necesidad de ocupar y alcanzar un lugar dominante dentro de los lugares y universos liderados y protagonizados principalmente por el género masculino. Recientemente, Elena Ferrante afirmó en una entrevista que «los hombres que no leen nuestros libros nos niegan el don de la universalidad.» Hierba mora es el ejemplo perfecto de que quizás no necesitamos formar parte de esa universalidad predominante y que es creída ignorantemente única, sino que fuera de esa aprobación, autoras como Teresa Moure crean un universo infinito, propio y único, una narrativa fuera de estos «universales» que construye un espacio precioso a su manera, y que sirve como primera vereda para empezar otros nuevos universos propios a las demás. Quizás, como cuenta una de las protagonistas aquí, en Hierba mora, tenemos que empezar a negar esa historia validada como universal y única, y ahí justo en la negación propia, creed y estad seguras de que comenzará al fin el érase una vez del nuevo relato. Quizás, por eso, porque creo en esos nuevos relatos que comienzan y que se sirven de otras narrativas, de los márgenes y de nuestras lenguas y acentos, desde estas páginas quiero regalarle a Teresa la palabra almazuela para Hierba mora. Es una palabra que ni siquiera aparece ya en el diccionario, y que se refiere a un tejido, generalmente una manta, un paño, una colcha o una prenda de vestir, que se elabora de forma artesana a base de coser trozos más o menos rectangulares de otros tejidos y prendas, como ropa antigua, para darles una nueva vida a base de reutilizarlos. Las almazuelas son la cara visible de un trabajo textil tradicional hecho por las mujeres de muchas casas de los pueblos de las montañas de La Rioja, en concreto en la sierra de Cameros. Y las traigo aquí porque las almazuelas antes se escondían, no se enseñaban, porque ponían de manifiesto la falta de recursos de las familias. Desde hace unos años, las mujeres las lucen orgullosas colgando de sus balcones y ventanas, enseñando sin pudor su herencia y memoria. No dejaba de pensar en ellas terminando este libro, en esas veredas nuevas y vitales que se abren al sentirse orgullosas y reconocer de dónde venimos. Fue precioso descubrir que hay una almazuela de tierras y lanas en la imagen de la cubierta de la primera edición en gallego de este libro (Herba moura; Xerais, 2005). Porque Hierba mora, como patchwork, como almazuela, como espejo, es un canto a la vida y a la libertad, a la genealogía que se creía muerta o dormida. Hierba mora también es un fabuloso espejo, un cristal que nos muestra todas las que fuimos y nos hicieron posibles, las que nunca llegamos a conocer, las que están aquí, pero también todas las que podemos ser. Porque podemos ser y escribir lo que queramos, que la suerte de la escritura es vivirla, quererla, sentirla y este libro está hecho de puro amor y sentimiento por la literatura. Hierba mora es una constelación, una galaxia propia, un sortilegio, un conjuro, un magnífico canto.
MARÍA SÁNCHEZ, noviembre del 2020
1
Esta primavera Estocolmo parece no poder despertar de su letargo invernal. Todavía no han aparecido los pájaros, ni mucho menos las flores o las mariposas, los árboles continúan luciendo desnudos y hasta se diría que a los días les cuesta crecer después de un invierno tan crudo como el que ha caído por estas benditas tierras de septentrión. Está anocheciendo en la plaza de Stortorget, en pleno centro de la ciudad. A pesar de no ser más de las cinco de la tarde, el color ocre amarillento de todo el barrio ya va perdiendo intensidad y, en unos minutos, resultará tan apagado como las aguas que circulan bajo los puentes, tan gris como las aguas que acaban de pasar, tan frío como las aguas que, ahora mismo, precisamente, están corriendo hacia el mar y dentro de un momento ya estarán fundidas en él. Con un paisaje al fondo así de mustio y con el aire frío golpeando los rostros de los viandantes, los pensamientos han de ser por fuerza tristes. «No volveremos a ver pasar las aguas de este mismo río». Porque Stortorget es una plaza entre puentes, y además una plaza de una tristeza profunda, ligada a la violencia de la vida. Aunque ningún monumento dé fe de aquel asunto, en otro tiempo Stortorget fue escenario de un crimen, al que la población de Estocolmo llamó «El baño de sangre». En noviembre de 1520, el rey danés Christian II asedió al regente sueco Sten Sture, el Joven, hasta que lo hizo capitular y los suecos tuvieron que aceptar a Christian como rey. Este prometió una amnistía y organizó un increíble festín de tres días en la fortaleza de Tre Kronor. Después de reír y beber, de bailar, sollozar, brindar, jurar; después de amar y dormitar, y volver a beber y comer, y abrazarse, después de gozar, en fin, de la fortuna de estar vivos, al tercer día, cuando las festividades tocaban a su fin, todos los participantes fueron arrestados, acusados de herejía. A la mañana siguiente, más de ochenta ciudadanos, en su mayoría nobles, fueron decapitados en esta plaza, ya para siempre plaza de dolor y de orgullo herido. Pero la sangre no flota hoy por los canales de Estocolmo, aunque el incidente se deje sentir en el recelo con que los suecos miran a los extranjeros. «No nos bañaremos nunca en estas mismas aguas porque la travesía, definitivamente, ya ha tenido lugar». Los pensamientos no están en el paisaje; proceden de una cabeza humana que proyecta su sombra alargada sobre las aguas. No, a decir verdad, es la figura entera, alta, esbelta, la que proyecta esa silueta alargada, que la cabeza es parte bien pequeña de esa sombra chinesca; lo menos representativo de ella tal vez porque, tal y como da ahora mismo la mortecina luz del atardecer, es la parte baja del cuerpo la que resulta destacada y ensanchada en esta imagen de ocaso. Se trata de una figura humana que apoya las manos sobre el pretil de un puente, no importa ahora cuál. Las manos, delgadas, de dedos larguísimos, no pueden verse, pues van envueltas en guantes. Sin la indicación que podrían dar las manos, resulta difícil saber si se trata de un hombre o de una mujer. Lleva ropas amplias, de abrigo, ricas y bien cortadas, aunque no ostentosas. No hay ribetes ni volantes que denuncien a la dama en el borde inferior del traje. Tampoco hay mostacho o barba, ni calzón corto sobre bota, ni sombrero con pluma, que denuncien al caballero. Podría ser un hombre joven o una mujer joven; no viejo, ni muchacho, ni niña, ni anciana, ni rostro de otro país, con otro color de piel. La persona que se apoya en el puente y mira pasar las aguas piensa «¿por qué no nos daremos cuenta de que están transcurriendo las aguas hasta que las vemos canturreando en las piedras, un peldaño más abajo del nivel en que nos encontramos, cuando ya no somos capaces de apresarlas?» que, con semejantes pensamientos, se diría que es un hombre, que la cabeza de una mujer, ya se sabe, es más propicia a adornos que a pensamientos, sobre todo si son serios y profundos como estos. La figura humana que se apoya en el pretil del puente es una persona triste. O, si se prefiere, es una persona y, además, está triste. Esto es cuanto se puede decir de ella. Además, claro, de que lleva una capa de lana negra hasta los pies con capucha calada sobre la cabeza. Como un fraile, igual. Y, sin embargo, cualquier observador que la mirase sabría que no es un fraile: las ropas no hablan de pobreza, la mirada es demasiado rebelde para aceptar la obediencia y, en fin, de la castidad mejor ni hablar, en estos tiempos en los que abundan los impúdicos de vida ejemplar y los castos bien esmirriados, por cierto. En todo caso, esos labios, los de esta figura humana que se apoya en el pretil del puente de Stortorget, son bien arrogantes y parecen no estar hechos para que se los coman los gusanos sin haber antes sido tormenta, nido, cueva, sin haber buscado y recibido. Por lo demás, el rostro es equilibrado, no exactamente hermoso ni feo, que cualquier calificativo se le aplicará sin excesos, pura contención, con pómulos marcados y nariz un poco larga. Los ojos no pueden ser juzgados, pues el tocado de la capa, con esa forma de capucha, sin cubrirlos directamente, no permite verlos con claridad, lo que les da una apariencia misteriosa. Esta figura humana, así sola, sobre el puente, podría corresponder a un caballero templario recién llegado de Jerusalén que guardase el más preciado de los secretos. También podría corresponder a un reo acabado de escapar de la prisión. O, ¿por qué no?, a un artista que estuviese buscando inspiración en esas aguas que circulan y se persiguen sin alcanzarse nunca. Podría corresponder, la figura humana en el puente, a muchos personajes distintos, y precisamente, esa dificultad de darle atributos es lo que molestaría a un observador. Porque quien ve, pongamos por caso, a una mujer joven con dos criaturas pegadas a la faldriquera, ya sabe que es una madre, que cruza rápido la plaza para estar a cobijo en casa antes de que enfríe. Pero una figura tal como esta que vemos hoy en Stortorget es indefinible, independiente, y eso la hace molesta. La figura, como sintiéndose poco aceptada por los viandantes, escasos ya a esta hora, se vuelve y comienza a andar. El movimiento imprime señorío a su porte. La figura elegante y estilizada no va a dejar Stadsholmen, la isla de mayor tamaño del Gamla Stan, y después de un pequeño paseo por sus viejas callejuelas, de repente, como movida por un resorte, se da vuelta sobre sí misma para dirigirse, a paso seguro, hacia el castillo de Tre Kronor, en este momento residencia de los monarcas suecos. Porque la figura que miraba el triste discurrir de las aguas no era hombre, que era mujer, no era vieja, que era joven, no era una figura humana sin más, que era la auténtica reina de Suecia. ¿Qué haría allí sola? ¡Y a estas horas! ¿Estará loca?… Sí, estará loca. Se llama Christina.
2
Del Libro de mujeres de Hélène Jans
Hierba llamada milenrama o milhojas, altarreina, aquilea, artemisa bastarda o hierba de los carpinteros (Achillea millefolium)
Hierba modesta, rematada por cabezuelas de flores de color blanco, lila o rosado que encontrar podréis en praderas, oteros y bosques. Recogeréis las partes del tallo que todavía no se hicieron madera hasta la flor y secaréis esa mata en la oscuridad. Hay quien aplasta las flores hasta destilar de ellas un oleum azulado, pero yo prefiero usarlas en infusión. Se las daréis a los niños para controlar la diarrea y, en mayores cantidades, en caso de querer aliviar los dolores de la mujer. Prepararéis una infusión con dos cucharadas de milenrama por cada taza de agua y beberla habéis en el mismo día, que para otro no conserva las propiedades curativas puesto que los rayos del sol la corrompen, como a todas las cosas. Sed avisadas y no la toméis en grandes dosis ni durante largos tiempos que, en ese caso, quien la bebiere se pondrá a soñar con la libertad y sentirá de continuo ganas de volar. También podéis hacer con ella compresas, para curar heridas supurantes o lavar las partes pudendas de las mujeres. Por dos veces he ensayado enjuagar con tales compresas las manos agrietadas de los trabajos de la vida. Las heridas curan pronto, aunque, no atacando auténticamente el mal, sino el síntoma, reaparecen una y otra vez. Con todo, puede recomendarse ese uso, sin demasiado entusiasmo, que no se debe hacer creer a nadie en mejorías que nunca llegarán.
3
¿Por qué todos le decían que la vida seguía? ¿Por qué se empeñaban en consolarla, a ella, que no deseaba consuelo? Ni ese dolor cesaría nunca ni ella quería que cesase, que la muerte no era un episodio insignificante del que debiese permanecer resguardada, a salvo. Al contrario, como una barca movida por las aguas, ella se encontraba mar adentro de la muerte, aunque se tratase de la muerte de él, y no de ella. Sin embargo, por mucho que rechazase el consuelo ajeno, ¡menos mal que la primavera se retrasaba ese año!, que si algo temía ella era ver los hermosos crocos, amarillos y rosados, violetas, rojos, anaranjados, asomando poco a poco hasta dejar la tierra toda vestida de colores, esa misma tierra que estaba devorando su cuerpo, y seguiría implacable hasta que no quedase de él ni rastro; hasta que no quedase otra huella de su paso por el mundo que no fuesen los recuerdos de los que lo conocieron o un montón de papeles escritos con sus pensamientos. «De su puño y letra», pensó. Por eso hoy ella estaba escribiendo; para dejar memoria de su presencia. O no por eso, sino porque ella, Christina, no podía hacer otra cosa que escribir. Como siempre había hecho. Y más ahora que el dolor no la dejaba siquiera dormir por las noches, cuanto menos hablar, gobernar o reír. Le gustaba escribir, claro, aunque no era tanto una cuestión de gustos cuanto una inclinación natural que no podía ni soñar con modificar. Por cierto, cuando a alguien le gusta cocinar, nadie pregunta si cocina para mejorar la dieta de los suyos, para presumir en las reuniones sociales o para deleite de la gula propia. Le gusta y lo hace. Sencillamente. Sin darle más vueltas. Pues lo mismo le pasa a ella con esta afición, exactamente lo mismo: no puede subvertir una fuerza ciega que la empuja hacia la pluma, igual que otros se ven movidos hacia otros placeres. Pero escribir… escribir era otra cosa. Sobre todo, siendo mujer. Y, encima, siendo reina. Y, todavía peor, siendo reina joven y casadera. «Mais vous écrivez, c’est merveilleux, ça!» le decían sus cortesanos, e inmediatamente ella sabía que tantos ánimos solo podían llegar de una fuerte, abierta y absoluta desaprobación. ¿Pues no tenía la reina mejor cosa que hacer que escribir? Christina sonreía con amargura cuando pensaba en la desaprobación ajena, que ella, aparentemente distante, querría que todos la aclamasen, como hacían cuando se asomaba al balcón de Tre Kronor, pero que la aclamasen a ella, a la Christina auténtica, no al símbolo de poder que arrastraba penosamente consigo. Christina anhelaba sinceridad. Y la sinceridad no era hierba que creciese a su alrededor. Sus súbditos la respetaban, incluso tal vez la querían a su manera, fría y distante, y ella había aprendido a ser como le dictaron los cinco senadores a quienes había sido encomendada su educación. El país no pasaba entonces por sus mejores momentos. Cuando, en 1611, su padre, el rey Gustavo Adolfo II, que en gloria esté, subió al poder, Suecia se mantenía en guerra contra Rusia, Polonia y Dinamarca. No obstante, a lo largo de ese reinado, el país había ganado influencia en el Báltico, y Estocolmo se había convertido en la hermosa ciudad que ahora era. «Hermosa… y política» pensó Christina. Pero en 1630, hace ahora veinte años, el magnánimo y nunca bastante alabado Gustavo Adolfo II había decidido intervenir en la maldita guerra de los Treinta Años al lado de los protestantes, usando como pretexto la religión. Suecia consiguió varios éxitos militares en las sucesivas batallas que se libraron, pero pagó también un alto precio al mantener una contienda cara, de gran desgaste. En 1632, en la cruenta batalla de Lützen, el propio rey perdió la vida y ella, una niñita de seis años, se sentó en un trono desde el que sus pequeños pies de muñeca real no llegaban siquiera a tocar el suelo. Quizás, por eso, ella nunca había podido tocar el suelo como reina; siempre perdida entre sus papeles, siempre evitando las intrigas de la corte, que podían morderle las manos en cualquier momento tantos perros como andaban sueltos por palacio. Ella reinaba meditando, y aprendiendo, y estudiando. Sin embargo, aunque muchos la valoraban como la más hábil de cuantos habían llevado las riendas de Suecia, cuando menos en cuestiones de despacho, las críticas eran constantes. Por bagatelas o por cuestiones importantes. Un par de años atrás había sido aclamada como artífice que propició y firmó la paz y, de repente, en los últimos meses, la opinión general le afea haber gastado el buen dinerito que habían tenido que pagar los Círculos del Imperio por contener las tropas después de Westfalia. Y ¿en qué invertía ella tanto dinero? Pues ni en bailes, ni en desfiles, ni en palacios, ni en festines, ni en alhajas, ni en telas, ni en nada que diese cuenta de la grandeza de Suecia, que llevaba diecisiete años como figura suprema del reino y seis reinando, que se dice pronto, cuando hizo la primera celebración desde su subida al trono. Que no, que ella derrochaba solo comprando libros raros e invitando académicos a la corte. ¡Maldita sea! ¡Que de las muchas desgracias que pueden amenazar a un país no es la menor que le salga la reina sabia! Poco le gustaba a ella estar en boca de todos. Bastante más le gustaría que la dejasen en paz, libre, arrojarse desde el puente y ver cómo las aguas, que nunca son las mismas, la bañaban, le limpiaban el alma, le acariciaban el cabello. Las aguas, que bajan alegres y que ella miraba desde los puentes de Stortorget, podrían lavarla y llevarla. No, que ella no era tonta. Ella no quería morirse. Aunque él no fuese a volver nunca. Aunque resultase tan difícil poder diferenciar otra vez el frío del calor. Aunque el placer ya no resultase atrayente, ni el dolor asfixiante, que acababa el dolor por adormecer como una droga… Aunque nadie en ningún sitio pudiese entender a una joven reina enamorada de un filósofo, que no era ni hermoso, ni joven, ni rico, ni condescendiente, ni cortesano, ni gentil, ni sueco, ni protestante… que estaba muerto y, encima, que ni siquiera le había tocado en vida un solo pelo de la ropa.
4
Del Libro de mujeres de Hélène Jans
Hierba llamada pie de león o estelaria (Alchemilla xanthochlora)
La que llaman pie o pata de león es una hierba, más que planta, de poderosas raíces, que soporta una roseta de hojas terrestres donde acostumbra a resguardarse una gota de agua de lluvia o de rocío. Caso de encontrarla, habéis de aprovecharla, que esa gota tiene propiedades auténticamente mágicas: con no más de cinco se restituye la fortaleza que debe reponerse tras la pérdida de un ser querido. Otrosí, las personas que beban de esas gotas con regularidad serán vehementes, decididas, seguras en el decir y en el actuar, y tremendamente vigorosas. Aunque no encontréis la gota mágica, no desechéis el pie de león, que es planta buena, de efectos muy saludables, que algunos contaré aquí, mas no todos por dejar algo en reserva, que nunca conviene quedar sin aliento y sin nada que decir, como hacen los que descubren todo lo que les pasa por la mente, que en callando también se aprende. Las hojas del pie de león deben recogerse cuando hace buen tiempo y secarse a la sombra, aunque no es menester que la oscuridad sea completa. Después, se hacen infusiones con cuatro cucharadas por cada taza de agua hirviente y, luego de dejarla reposar un tiempo, se usará para aliviar los calambres o para estimular los riñones. También las mujeres encintas deben tomar hasta tres tazas al día durante las cuatro semanas anteriores al parto para así facilitarlo, que el pie de león ablanda las carnes y le hace algo de trabajo al tiempo. Como el extracto de pie de león, seco y molido, favorece el sudor y los intercambios de flujo, voy a intentar usarlo para los apáticos, los indecisos o poco vigorosos, dolencias estas que se dan con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres, porque aquellos no intercambian flujos con natura como estas hacen cada mes. Para los apáticos puede probarse a mezclar una parte de rosal bravo, dos de hibisco, una pizca de cáscara de naranja amarga rallada, unas bayas de saúco y un manojo de menta. Tal infusión debe tomarse con ganas, endulzada con miel, y se procurará aspirar su aroma tanto como su sabor, que por todos los sentidos nos vienen las ganas de amar la vida y de enfrentar la aflicción.
5
Eija-Liisa entró en la cámara personal de la reina. Se trataba de dos cuartos contiguos, un dormitorio y un pequeño estudio, decorados muy sobriamente, casi con dejadez. «Parece una celda de monje. ¡Ay! ¡Si esto fuera mío…!». Y Eija-Liisa, por muy acostumbrada que esté a transitar por esa parte privada de palacio, no deja nunca de imaginar cómo luciría todo si ella fuese la reina. No repararía en gastos ni en esfuerzos para hacer que todo rebosase de hermosura, de púrpuras, y brocados, y encajes, y estatuillas, y ricas cortinas, y volantes, y entredoses, y cuadros, y tapices, y mesillas bajas repletas de mira-para-ahí-qué-cucadas, y abanicos, y plumas, e instrumentos musicales, y finuras, y colores, y formas, que por todas partes evidenciarían el placer que da gozar de la hermosura, además de demostrar la natural elegancia de quien así gasta y dispone. Aquí no se ve por ningún lado un detalle que indique que la reina tiene buen gusto… ni malo. Ni el rey viejo, según cuentan los sirvientes de más edad, se ocupaba menos de su casa de lo que lo hace su hija, que la educaron como a un muchacho y como un muchacho se comporta. Eija-Liisa suspiró. Ella la estaba mirando, así que decidió adelantarse a cualquier reconvención:
—¿Quieres algo, señora?
—No, no te he mandado llamar.
—Lo sé, mas… como sabía que ya habías llegado… Te he visto caminando por la plaza desde el mirador de arriba y he pensado que, tal vez, querrías compañía esta noche.
—No, Eija-Liisa, no preciso nada. —La voz de Christina acaba de retrasar un poco más la primavera. Será difícil que Estocolmo vuelva a florecer luego de esta capa de escarcha.
—Bien, puedo quedarme aquí y, más tarde, a lo mejor…
—Más tarde tampoco te he de precisar. —Si la conversación continúa, las flores decidirán no salir nunca más a ver la luz.
—Señora… me gustaría hablar contigo. En otro tiempo…
—En otro tiempo el mundo era distinto. ¿Sabes? No volveremos a bañarnos nunca en las aguas del mismo río. —Christina levanta la mano en un gesto de autoridad que interrumpe el conato de protesta de Eija-Liisa—. No sigas. Te mandaré llamar si preciso algo. Intento escribir, te agradeceré que no abuses de la confianza que otrora tuvimos. No me gusta que me molesten cuando escribo. —Los ojos vuelven a controlar la mano que, a su vez, dirige la pluma—. Sí, señora. —Eija-Liisa se arrodilla ligeramente, como haciendo reverencia. Pero algo pasa por su cabeza y, con ímpetu, se acerca a la reina y la besa ardientemente en los labios. Christina responde apenas. El beso no la afecta, no la toca; se diría que la deja indiferente y, mientras la amiga se marcha, ella vuelve a sumergirse en sus papeles. Está escribiendo.
6
Del Libro de mujeres de Hélène Jans
Receta para no mover
Si quisieres hacer remedio alguno a mujer que acostumbra a malparir, haréis de este modo: cuando hubiere sospecha de que está preñada, le untaréis los ojos que están encima de los riñones con trementina, que sea muy fina. Y tendréis hechos unos polvos de grasa y almáciga, y sangre de drago, y de coral encarnado que restaña el flujo del menstruo y de la esperma y corrige las purgaciones blancas de las mujeres. Todas estas cosas las pondréis a partes iguales. Y, como las hayáis untado de trementina, habéis de polvorizarlas muy bien. Y traed este remedio hasta que se caiga de por sí. Y, como se llegue el tiempo en que acostumbra a malparir, que renueve el emplasto quince o veinte días antes, que es muy provechoso, y mirad que con este remedio he asistido al parto de criaturas que podrían tener hasta quince hermanos, de tantas veces que malparieron sus madres. Y aunque la almáciga y la sangre de drago son usadas por brujas, no os asustéis, que no es este más que uno de los muchos conocimientos que se pueden tener sobre el cuerpo. Y muchas de las que son llamadas brujas no son sino mujeres desafortunadas en riqueza o en abandonos, viejas las más, que se dedican a aliviar las penas de otras y por eso son perseguidas o ejecutadas por los que no quieren entender que el dolor, por muy natural que fuere, no es bueno, que convierte en bestia al ser humano, y mitigarlo es arte y saber. ¿Acaso la religión de Jesús no mandó que nos apiadásemos del hambriento o del sediento, del pobre o del que está desnudo? Pues cuánto más no habrá que apiadarse del que padece. Y no diré nada más, que quiero mantenerme libre de sospecha y sana.
7
Caminando por las callejuelas del Gamla Stan, bien pronto se puede percibir la opinión que los suecos tienen de su reina: «Le valen igual mancebos que muchachitas», y carcajada que rasga el aire. Y la opinión no es justa, que no es cuestión de lo que le vale o no le vale, sino, más bien, de lo que le gusta y lo que no. Y a este respecto habría mucho que puntualizar, que no le gustan igual los unos y las otras, que le gustan de manera distinta. Como también le gustan distintamente algunos unos que otros, y algunas unas que otras. Que la reina lleva una vida algo licenciosa. Si se quiere, una vida de pobre niña rica, que las niñas ricas curan los males que debe de producir la riqueza haciéndose libertinas. Pero nada de eso importa ahora. No importa que el pueblo la ame y la odie al mismo tiempo; es oficio de reyes el de recibir esos sentimientos contrapuestos y deben acostumbrarse a ellos. De hecho, hay pocas cosas que ahora puedan importar, que ella está invadida por ese sentimiento tibio de la añoranza. Primero lloró la muerte del amigo, luego durante días se instaló en una calma tensa, como si nada hubiese sucedido. Quizás esperaba verlo llegar a la cámara donde departían y parece que incluso alguna vez incluyó su audiencia en la orden de asuntos que quería tratar al día siguiente. Se negaba, ella, que era pura voluntad de poder, a que la muerte le hubiese ganado la partida por la mano. No, no esta vez, que esta vez era importante. Mas con el paso de los días sin él, tuvo que resignarse y aceptar que nunca nada volvería a ser igual. Desde entonces Christina se fue a vivir a un lugar alejado llamado melancolía, probablemente situado a varias leguas de Estocolmo, que se diría que no está ni en cuerpo ni en alma cuando la llaman. Y ella se deja llevar por las aguas del destino, desesperada de no estar desesperada, de que el carácter y la educación regia que ha tenido no le permitan tirarse de los pelos, sacarse los ojos, romperse las carnes, arrancar los árboles de cuajo y otras maravillas con las que hacer notorio su dolor. Así que se ha instalado a vivir en tristeza y apenas queda nada de aquella Christina exuberante que divertía a sus súbditos con cuentos escabrosos sobre las muchas y variadas visitas que recibía su cama con dosel. Ahora no. Ahora su vientre es un campo frío y ningún sol volverá a hacerla temblar de deseo. Por eso conviene que los suecos dejen de echar la lengua a pacer, que ahora ni mancebos, ni muchachas, que ¿era acaso eso lo que pretendían? Y, además, la verdad en este asunto, como en todos, ramifica sus senderos, que la historia no es tan superficial y tiene sus intríngulis. Dicen que cuando Christina era todavía una muchacha, las damas de su corte la hicieron participar en un juego atrevido, uno de esos juegos habituales en palacios como el suyo, palacios de reyes todopoderosos y urgidos por la adolescencia. Aprovechando que unos cómicos pasaban por Estocolmo, los contrataron para unos servicios un tanto particulares. Ellos, él y ella, jóvenes y hermosos que daba gusto verlos, deberían yacer en una de las cámaras del palacio mientras las damiselas, también jóvenes y hermosas, aunque menos experimentadas, destinadas a conservar intacta la puerta de su piel para el marido que las comprase, miraban desde el cuarto contiguo a través de unos agujeritos, por cierto, no pequeños, practicados en la pared, probablemente con otros fines, si no mejores, sí más fáciles de justificar. Y los cómicos accedieron. Y las damiselas, con Christina incluida, pudieron ver, o entrever, que en tal circunstancia es razonable que los empujones sean muchos, «¡Eh!, ¡quítate, que me toca a mí!», y la cortesía palaciega en algunos momentos huelga, pudieron ver, digo, cómo cubría el hombre a la compañera: los músculos tensos, la boca inflamada, la sombra oscura del vello, las ganas pintadas en el rostro, la agresiva curvatura del miembro. «—¿Y eso qué es? —¡Calla, que tú, también, pareces tonta!». Mientras el hombre desnudo era desnudado siete veces, tantas como damiselas lo miraban, que bien podía haber asegurado si le preguntasen que esa noche había estado con siete mujeres distintas, de algún modo, cuando menos, mientras tanto… Christina se obsesiona con la cíngara. La melena negra de la joven invadía la almohada, el rostro tenía una expresión pícara, provocadora, los pechos redondos y grandes como pelotas invitaban a la caricia. Unos instantes después, cuando el hombre llega al clímax, parece que alguien le acaba de pegar con un látigo, cae derrotado y el juego toca a su fin. Las damiselas se apresuran a cubrir el observatorio, todas menos Christina, que no puede olvidarla, a la muchacha cíngara cálida y morena, ella que es rubia y fría… a la muchacha cíngara, provocación pura, que movía las pulseras de los tobillos en un ritmo acompasado, hecha toda música, y producía entre los labios carnosos unos gemidos salvajes: la imagen de su placer ruidoso y risueño enloquece a Christina.
Efectivamente, caminando por las calles del Gamla Stan, nos podríamos hacer una idea muy equivocada de Christina, la reina. Que a sus súbditos les gusta contar cuentos que vete tú a saber si sucedieron nunca. Y esta mujer seria, estudiosa, profunda, imaginativa tiene problemas bastante más pesados que el de decidir con quién acostarse. El primero, la muerte del filósofo que, según se cuenta, no se fue nunca a la cama con ella, y que, sin embargo, o tal vez por eso mismo, la tenía fascinada. Sí, algo como intelectualmente fascinada, que para estas cosas de las atracciones humanas parece existir mucha variedad y hay quien, después de ventilarse medio Estocolmo, va y se enamora en dique seco, perdonando la expresión. El segundo problema de Christina, y no menor, es lo que se le viene encima. Las fuentes mejor informadas de palacio aseguran que la Asamblea general de Estados, máximo órgano gubernativo de Suecia, va a rogar, ellos se expresan así, aunque aquí rogar es tanto como exigir, va a rogar a la reina, nuestra señora, Christina, hija de Gustavo Adolfo tristemente muerto en la batalla, y reina nuestra desde 1633, que se case. Que se case, así de sencillo, que se case, por Dios, que se case de una vez, que se case, para ver si casándose se le apagan los furores uterinos y, sobre todo, para mejor asegurar el reposo y la unión de la Corona en el futuro. Porque ya está bien de divertirse, que el negocio de una reina tiene que ser reinar, lo que incluye parir nuevos reyes, y no divertirse, ni experimentar sensaciones prohibidas, ni mucho menos estudiar o escribir. ¡Que lo de escribir también tiene pecado…!, ¿eh? Por eso Christina hoy no puede parar. Hace apenas tres meses que se le murió el amigo, ese que no fue tan íntimo como ella quisiera, y por él le gustaría entregarse a la melancolía. Pero no puede. No se puede permitir la tristeza. Que es muy duro ser reina. Christina está aterrorizada. Porque quieren obligarla a ser de un hombre, a ella, a ser una posesión; a ser vientre para producir vástagos. Y si hay algo que ella no puede cumplir, es esto. Ni por la Corona de Suecia, ni por la memoria de su padre, ni por nada de nada, que lleva diez años jurándose a sí misma que no será nunca madre. No cambiará de opinión. Y, cuando se pregunta qué le diría él si estuviese vivo, encuentra que el filósofo le habría de dar la razón. Christina no quiere ser madre y piensa que por algo es ella rara, prolífica en amantes y poco comedida según correspondería a la reina de una nación luterana. Ella cree que no quiere ser madre porque es distinta. Si alguien la estudiase con atención, sin embargo, si hubiese psicólogos encargados de terapias reales en la corte de Estocolmo, se sabría que ella todavía solloza, y se lamenta y guarda luto por aquello que pasó diez años atrás. El problema está en que los psicólogos todavía no se han inventado, claro. Y, si se relata aquí este episodio, no es por andar con feos cuentos sobre la vida de las personas, que cada cual en este valle de lágrimas va pasando como puede y, porque nunca debes decir «de esta agua no beberé», no debes tampoco recrearte en mal ajeno, ni andar chismorreando con cotilleos. Que si se cuenta aquí este asuntillo, este affaire, como dirían los cursis, que de esos en la corte de Estocolmo hay a patadas, es porque muchos creen que algo tuvo que ver el incidente con esa decisión arrebatada de Christina de no ser madre, a pesar de que los ojos se le escapasen detrás de cada criatura que pasase, extremo este que tampoco fue confirmado, aunque sería muy natural.
El asunto es que la madre de Christina, María Leonor de Brandeburgo, nacida Hohenzollern, tomó aquella primavera de 1640 la resolución de huir de Suecia. Allí no pintaba nada. Y conviene decir en su apoyo que es bien cierto que la vida de una viuda de adorno en la corte no es muy excitante que digamos, que por no tener que hacer, no tenía ni labor de aguja, ni viola, ni arpa, ni romance de caballerías, ni mano izquierda para las cuestiones políticas. Con el libro de oraciones todo el día no se va a ningún sitio, y menos si eres una joven reina viuda y los zafios caballeros de tu corte porfían en no agasajarte los oídos con lisonjas enamoradas por aquello del respeto debido al rey difunto. Que, si de vivo no era una gloria de amante, de muerto todavía le espantaba los moscones, que era exactamente lo contrario de lo que ella deseaba. Decididamente escaparía, escaparía a escondidas. E incluso pudo haber sucedido que se convirtiese en humo de chimenea o en vapor de guiso, o en rocío matutino y se desvaneciese por los aires, como en una auténtica saga escandinava, tal era la intensidad de su deseo de esfumarse, si no fuese que los avatares de la historia vinieron a dispensarle un papel, aunque secundario y ruin, en las crónicas de Suecia. Lo que la pobre reina viuda no sabía era que se había convertido en un caramelito, que la historia esa del amor cortés, reservado a la clase noble y necesariamente adúltero para ser así puro y desinteresado, debió de ser un invento de varones para seducir de casadas a las que no habían logrado seducir de doncellas. Leonor se había enamorado algún tiempo atrás, no tanto de un hombre cuanto de unas cartas que le llegaban en el más absoluto secreto de la vecina y rival Dinamarca. Y notó cómo cada carta le iba renovando la esperanza, cada línea la rejuvenecía y pensó que su figura, aún más que presentable, y su fama de inteligente conversadora habían movido al rey Christian IV de Dinamarca a preferirla sobre cualquiera de las jovencitas que le estarían ofreciendo en Copenhague, sin pensar que el tal reyezuelo pudiese tener intereses anexionistas, que los hombres parece que siempre están pensando en lo mismo y no, que siempre la sorprenden a una con la cosa esa del poderío y la gloria. Y empezó a soñar con el modo de evadirse de su jaula para caer en brazos del rey. «—¿Será apuesto? —¡Ay, señora!, ¿y cómo no va a ser apuesto siendo el rey…? —¿Y será amable y cariñoso? —¿Pues cómo no lo va a ser, diciendo lo que os dice en esas cartas…?». Y ella y sus damas, saboreando el secreto, gozaban las excelencias de la desconocida Dinamarca, auténtico paraíso de los amantes, según se contaba en la inflamada correspondencia real. Y acababan por bajar las pestañas, decorosas, ruborizadas de las cosas que se les ocurrían a ellas solitas, que ¡vaya con estas damas!, cosas todas relativas a lo que debían de hacer los amantes en Dinamarca. Y, mientras llegaba el momento de escapar, pensaban Leonor y sus damas que era importante que la hija no supiese nada. «—¡Pues según es ella de rígida y de mirada…! —Y, por encima, que no entendería nada, que es aún muy joven… —Y un poco marimacho, señora. —¡¡Anne!! ¡Mira que estás hablando de tu reina! —Perdone, señora, mas así me lo parece. —Sí, un poco marimacho sí que es». Cuando llegó el momento oportuno, la reina viuda, sintiéndose por fin reina soltera, que durante todos esos años la sombra del difunto la había perseguido sin tregua por los corredores del palacio provocándole noches húmedas y sueños tumultuosos, solicitó mudarse con algunas de sus damas a otro pabellón, so pretexto de retirarse a pasar unos días en ayuno. Permiso concedido, ya que, aunque los administradores de la honra se hubiesen percatado a tiempo de que desde ese pabellón se podía acceder directamente al jardín, nadie imaginaría que en tomar el aire pudiese haber falta alguna. Y, una noche, Leonor va a cruzar corriendo el jardín como mariposa y, del otro lado, la espera una carroza con las armas danesas ocultas tras las cortinillas y, sin que nadie vea nada, la lleva a la carretera de Nicoping. Allí se embarca hacia la isla de Gottland, donde dos barcos de guerra —que en Dinamarca no se andan con muchos miramientos para demostrar al mundo lo que vale la honra de una mujer— la escoltan para conducirla a la libertad. Ni que decir tiene que la libertad se llama Copenhague.
Christina, contenida, gélida, sobria, bien educada, tranquila, Christina, la reina con trenzas, sin pechos, con traje corto que deja ver las piernas, Christina, la hija de la fugitiva, llora, grita, amenaza, escupe, brama, aúlla, se desgañita y por varias noches se mea en la cama. Christina no entiende, no pregunta, no perdona. Cuando supo del asunto, por muchos llamados affaire, Christina estaba jugando con su muñeca de trapo y soñaba con ser madre de treinta hijos porque, «¡Ay!, ¡por Dios!, ¿quién puede instruir a una reina?», no sabía cómo se hacían, ni mucho menos que, para tener treinta hijos, precisaría por treinta veces rasgarse de arriba abajo, y llorar, y lamentarse de haber nacido, además de ver su grácil silueta convertida en vientre abultado durante doscientos setenta meses. Cuando supo del asunto, aquel a quien los más cursis llamaron affaire, Christina tiró la muñeca e, inmediatamente, los que la vieron se dieron cuenta de que se había quedado seca, asombrada, estupefacta, acabada. Porque, siendo ella la reina, ¿a quién le va a preguntar Christina por lo que le faltaba a su madre, la joven reina viuda? ¿Cómo va a imaginar una reina en calcetines que su madre buscaba ardientes palabras que no se regalan en la corte del héroe herido en la batalla? Y Christina, acabada, dolida, colérica, vengativa, pasa tres años convenciendo a los grandes hombres, a los cinco senadores, a la Asamblea de los Estados, que es el poder máximo del país que ella solo simboliza —que todavía es demasiado joven para ejercer por encima de tener aspecto marimacho—, de que es necesario castigar a la reina y a su amante. Y en 1643, por fin, los ojos de Christina miran enrojecidos con el calor de la venganza, porque ha conseguido que, muy solemnemente, como corresponde, Suecia declare la guerra a Dinamarca por la afrenta hecha a la memoria de Gustavo el Grande, contraria al respeto debido a la reina, su hija, y al ilustre cuerpo de senadores del reino e incluso a toda la Real Casa de Brandeburgo. Y, si esto hizo, no fue por estricta, ni por piadosa, ni por respetuosa con la familia, ni por afecta a la dignidad de la Corona, ni por malvada, ni por presuntuosa. Que, si lo hizo, fue porque no podía consentir que mamá no hubiese compartido con ella el secreto.