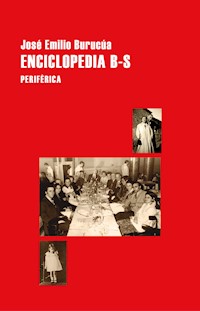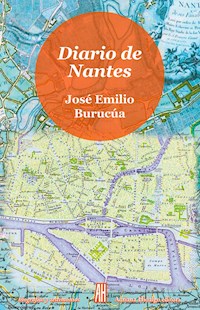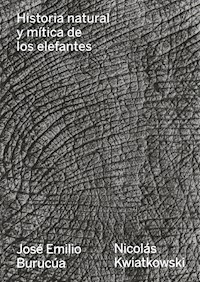
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ampersand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fuera de serie
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
En el octavo libro de su Historia natural, Plinio el viejo escribió la descripción más extensa y sistemática de los elefantes. Aristóteles, Plutarco y Marco Polo, entre otros, admiraban su inteligencia y observaron que, además de ser sensible a los placeres del amor y la gloria, el animal posee nociones de honestidad, prudencia y equidad. En este trabajo exhaustivo, José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski recorren pinturas, bestiarios medievales y los más diversos textos del arte, la religión, la ciencia y la mitología para entender que, en última instancia, un mundo sin elefantes sería inadmisible: su desaparición como especie significaría un atentado contra la belleza y la majestad de la naturaleza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 656
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Historia natural y mítica de los elefantes
Historia natural y mítica de los elefantes
José Emilio BurucúaNicolás Kwiatkowski
Burucúa, José Emilio
Historia natural y mítica de los elefantes / José Emilio Burucúa ; Nicolás Kwiatkowski. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ampersand, 2020.
Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-4161-45-1
1. Historia del Arte. 2. Filosofía de la Naturaleza. 3. Patrimonio Natural. I. Kwiatkowski, Nicolás. II. Título.
CDD 709.1
Colección Fuera de Serie
Primera edición, Ampersand, 2019
Cavia 2985, piso 1.
C1425CFF – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
www.edicionesampersand.com
© 2019 José Emilio Burucúa / Nicolás Kwiatkowski
© 2019 Esperluette SRL, para su sello editorial Ampersand
Dirección editorial: Ana Mosqueda
Edición: Diego Erlan
Corrección: Belén Petrecolla
Diseño de interiores: Guadalupe de Zavalía
Maquetación: Silvana Ferraro
Procesamiento de imágenes: Guadalupe de Zavalía
Gestión de imágenes y coordinación comercial: Victoria Britos
Diseño de cubierta: Delcan & Company (www.delcan.co)
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-987-4161-45-1
A Martina, Olivia, Clementina, Julia, León y Jerónimo.
Las bestias son los hermanos mayores del hombre. Antes de que él existiera, ellos existían… Toda historia del hombre que lo considere por fuera de esta relación es, por necesidad, parcial y defectuosa. El mundo, es verdad, fue dado al hombre, pero no a él solo, no a él primero: los animales convierten esa monarquía en cuestionable en cada uno de sus elementos.
Johann Gottfried Herder, Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad, libro II, capítulo III, 1784.
AGRADECIMIENTOS
Durante los años que hemos dedicado a este texto, muchas personas e instituciones se sumaron a nuestro entusiasmo e interés, devenido pasión, por la vida real o la irradiación simbólica de los elefantes en el pasado y el presente. En primer lugar, las indagaciones en bibliotecas y archivos (las bibliotecas nacionales de Argentina, España y Francia, los repositorios bibliográficos de la Universidad de Columbia en Nueva York y de la Universidad de Nantes, el Archivo Nacional de España, entre otros) fueron posibles gracias al sostén del Consejo Nacional de Investigaciones Cientifícas y Técnicas y la Universidad Nacional de San Martín en la Argentina, el Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, la Fundación Getty de Los Ángeles. La oportunidad de presentar versiones parciales de esta historia en lugares como México, Nantes y Buenos Aires fue un factor fundamental en el intercambio de puntos de vista, fuentes y comentarios que nos permitieron enriquecer o corregir nuestras páginas. Quisiéramos agradecer especialmente a los siguientes colegas: Berenice Alcántara Rojas, Parfait Akana, Yaovi Akakpo, Linda Báez Rubí, María Carolina Baulo, Rimli Bhattacharya, Fernando Bouza Álvarez, Sudhir Chandra, Marc Chopplet, Luisa Ciammitti, Michael Cole, Sonia Desmoulins-Canselier, Bérénice Gaillemin, Andrés Gattinoni, Elena Gerasimova, Pedro Germano Leal, Carlo Ginzburg, Samuel Jubé, Ward Keeler, Sara Keller, Danouta Liberski-Bagnoud, Fernando Marte, Claire Mony-Laffay, Ramón Mujica Pinilla, Johannes von Müller, Pierre Musso, José Nun, Pablo Ortemberg, Anne Peters, Alessandra Russo, Falko Schmieder, Elisabetta Scirocco, Esha Shah, Kumar Shahani, Geetanjali Shree, Daniela Taormina, Umamaheshwari R., Guillermo Wilde, Deresse Woldetsadik. No queremos olvidarnos de agradecer a los editores, por su paciencia y profesionalidad. Por último, fue gracias a Aurora Schreiber que la escritura de nuestro libro estuvo sostenida por cantidades óptimas de alimento y calor.
PALABRAS PRELIMINARES
Hace quince años, estudiábamos la historia de los primeros diccionarios de las lenguas europeas modernas, impresos a comienzos del siglo XVII. Si bien el Vocabolario de la Accademia della Crusca había comenzado a elaborarse en 1583, el Tesoro de la lengua castellana o española, escrito por Sebastián de Covarrubias y publicado en 1611, apareció un año antes de la primera edición del lemario italiano. Sus equivalentes en inglés y francés llegaron bastante más tarde. Por ejemplo, el General Dictionary de Edward Phillips se imprimió en 1658, mientras que en Francia las obras de Pierre Richelet y Antoine Furetière se publicaron en 1680 y 1690, respectivamente. El portugués y el alemán tuvieron que esperar hasta el siglo XVIII, si bien es necesario considerar también el trabajo precursor de Josua Maaler, autor de Die Teütsch spraach: Alle wörter, namen, und arten zuo reden in Hochteütscher spraach (‘Idioma alemán: todas las palabras, nombres y modos de la conversación’), aparecido en 1561. La satisfacción de saber que nuestra lengua había sido una prima inter pares en el campo de la lexicografía, como lo había sido en el de la gramática gracias a la obra de Antonio de Nebrija, publicada en 1492, se completó con una extraordinaria sorpresa. El artículo más largo del Tesoro de Covarrubias es el dedicado al elefante, con once páginas a doble columna del in folio. De inmediato comparamos tal demasía con el peso otorgado al mismo vocablo en la Crusca y en el Furetière. Este consagra una columna y media al paquidermo, lo cual es bastante, pero está muy lejos de las dimensiones de la voz en el Tesoro, amén de que el francés revela la base empírica de su presentación, mientras que el español construye su texto más bien a partir de la profusa literatura de la Antigüedad sobre nuestro animal. Sin embargo, el contraste con la Crusca, tan próxima a la obra de Covarrubias, es asombroso. Los italianos se limitan a definir el ente del caso con una frase muy breve: “animal noto” (‘animal conocido’), pero agregan el dato precioso de una gran autoridad idiomática. En el “Infierno”, canto XXXI, al toparse con los gigantes, el Alighieri se congratula de que la naturaleza no produzca más seres enormes como ellos, salvo en el caso de “los elefantes y las ballenas” (verso 52), animales que, despojados de la sutileza de la mente, al contrario de los gigantes, no representan amenaza alguna para la humanidad. Nos preguntamos entonces por qué Covarrubias desenvolvió un interés tan excesivo en la figura y las costumbres del paquidermo. Encontramos una respuesta en el propio texto: “Como este animal es tan grande y tan misterioso, ha sido el discurso a medida de su grandeza” (1611: 339v). Sin embargo, intuimos enseguida que la elefantografía erudita de un humanista como Covarrubias se asentaba en una trama de tradiciones, ideas y experiencias enormemente más densa y compleja que la explicación proporcional del Tesoro. La cita de la autoridad dantesca en el Vocabolario de la Crusca nos permitía barruntar que, apenas tirásemos del hilo formado por los usos de la palabra “elefante” en Occidente, descubriríamos un mundo de significados, de observaciones y contactos entre los mundos humano y animal que valía la pena explorar. En aquel momento, no imaginamos que el trabajo nos llevaría años de búsquedas, de lectura y traducción, de acopio de imágenes, de análisis iconográficos, nos impondría el no conformarnos con el estudio de las culturas europeas que nos son familiares y saltar en cambio al horizonte de las civilizaciones del subcontinente asiático. Pues de él parecen derivar nuestros conocimientos y nuestras emociones sentidas cuando nos topamos con un elefante. El libro que sigue es un resultado parcial de esos esfuerzos y esos goces.
Nota al lector
Las partes dedicadas a los niños que están por salir de su infancia y a los adolescentes curiosos estarán resaltadas con una tipografía grisada. Por supuesto, el público juvenil podrá aventurarse, a su propio riesgo, por los pasajes filosóficos, que suelen ser bastante más académicos, con torbellinos peligrosos y calmas aburridas de notas bibliográficas, latinazgos o cuestiones metodológicas perfectamente salvables. Pero los apartados comunes a jóvenes y eruditos son fundamentales, pues procuramos elegir los más claros y bellos para demostrar que lo mejor del conocimiento de las ciencias y las artes ha de ser compartido por todos los seres humanos, que aman leer escritos o contemplar imágenes. En fin, les proponemos una excursión por sendas predeterminadas, y estimulamos al mismo tiempo los deseos de tomar caminos laterales, picadas apenas abiertas en la jungla del saber humano, o explorar las selvas con libertad y alegría. Es más, sería fantástico para nosotros recibir de ustedes los resultados de tales búsquedas de descubrimiento. Negociaríamos enseguida con nuestra editora generosa una segunda versión del libro, corregida y aumentada gracias a semejantes aportes.
En cualquier caso, nuestro recorrido por varios siglos de historia y campos diversos de producción cultural respecto de los elefantes nos convenció de la necesidad de proveer a los lectores de sendos mapas, ambos disponibles en www.edicionesampersand.com, pues su complejidad es tal que sería imposible imprimirlos. En el primero, “Mapa de los objetos”, registramos la ubicación de distintos tipos de piezas mencionadas en el libro. En el segundo, “El viaje de algunos elefantes célebres”, resumimos los desplazamientos de varios paquidermos conocidos, desde sus lugares de origen hasta sus destinos, a menudo trágicos, en Europa. En tanto mencionamos una gran cantidad de imágenes que también resultaría imposible publicar en forma impresa, hemos decidido que puedan verse online en el sitio de la editorial, en el que también incluimos una lista completa de todas ellas.
En cuanto al apéndice, hemos querido dar cuenta con él de la presencia de los elefantes en la fantasía religiosa, poética o artística de las civilizaciones de la India. Ocurre que, al no conocer ninguna de las lenguas indostánicas, ni el hindi, ni el tamil, ni el guyarati, ni el urdu, ni cualquier otra de las más de 200 que allí se hablan, fuimos incapaces de estudiar las fuentes en su idioma original y tuvimos que ceñirnos a los libros escritos en lenguas europeas o traducidos a ellas, muy abundantes en el campo de la Indología. Lo consideramos necesario, a pesar de nuestras carencias, por cuanto la mayor parte de las ideas, mitos, leyendas e historias, que las civilizaciones de Europa y América (tema principal de nuestro trabajo) desarrollaron acerca de los elefantes, proceden de las costumbres y experiencias directas, cotidianas, casi familiares, que los pueblos del subcontinente asiático tuvieron con los paquidermos. Nos hemos atrevido a escribir ese excursus indostánico, no porque consideremos que los elefantes de la India sean un vector inevitable de maravillas para la imaginación occidental. Lejos de nosotros cualquier concesión al exotismo. Pero está claro que los paquidermos de esa gran región del planeta ocupan un lugar central en nuestra ciencia y nuestra actividad estética. El que hayamos omitido emprender un apéndice comparable respecto del continente africano se explica tanto por las limitaciones de nuestro conocimiento sobre la historia del África cuanto por la enorme complejidad de relaciones y horizontes culturales en su interior. Sin embargo, el tema nos parece tan apasionante que tenemos toda la intención de redactar un volumen separado para explorar y escribir sobre ese mundo al que, solo por ahora, hemos excluido.
INTRODUCCIÓN
1. Historias animales
Son muchas las razones, individuales y colectivas, que motivan el deseo de escribir un libro sobre la historia de los elefantes. Seguramente la admiración por esos animales y la angustia ante su posible desaparición se cuentan entre ellos. Pero tales sentimientos, que nos parecen muy nobles, están también condicionados por las formas en que, de manera más amplia, pensamos hoy los vínculos entre humanidad y mundo natural, entre seres humanos y otras especies. Esas nociones no son estables, aun cuando cambian muy lentamente, lo que influye en nuestra concepción de las formas en las que accedemos al conocimiento sobre el medio ambiente, nuestro lugar en él, nuestro impacto sobre su desarrollo o su colapso. Asimismo, las maneras en que construimos simbólicamente nuestras ideas respecto de los animales y las emociones que despiertan en nosotros no solo condicionan nuestras actitudes hacia ellos, sino que también pueden transformar nuestra experiencia de la ciencia, la religión y la sociedad, sobre todo en los casos en que adscribimos atributos humanos a otras especies (Midgley, 1994: 44).
Si tenemos en cuenta estas consideraciones, tal vez sea necesario trazar un breve panorama del cambio histórico en la concepción de los vínculos entre seres humanos y otras especies, antes de volcarnos con atención minuciosa al estudio específico de la vida histórica de los paquidermos. Es obvio que no podremos analizar en detalle la evolución de esas relaciones, por cuanto sus complejidades implicarían la escritura de otro libro redundante, pero nos parecen necesarias algunas referencias generales. Son importantes para que no proyectemos al pasado la concepción científica del presente, i.e.: la humanidad es parte de la naturaleza, pero tiene con ella una relación dual. La idea nace del descubrimiento, hoy bien establecido, de que la especie Homo sapiens pertenece al orden de los primates y, por ello, al reino animal, pero también está apartada de él por el modo en que ha establecido su existencia social (Willis, 2005: Introducción). Pueden rastrearse indicios de esa ambivalencia en la definición que la Real Academia Española provee para la palabra “animal”, que incluye por un lado a todo “ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso”, y por el otro segrega al ser humano del “animal irracional”. En cualquier caso, nuestros antepasados, muchos de los cuales escribieron sobre elefantes, no necesariamente compartían estas ideas, por lo que debemos detallar algunas diferencias históricas en las concepciones de antaño y hogaño.
Conviene aclarar, antes de proceder, que nuestra aproximación no coincide exactamente con aquello que, en los últimos años, se denomina el “giro animal” (Ritvo, 2007) o los “estudios animales” (Waldau, 2013). En un sentido, sí, este libro puede entenderse como parte de un campo de búsqueda interesado, mediante el empleo de herramientas de disciplinas diversas, en la exploración del papel de los animales en el pasado y en el presente, por cuanto el giro animal “no atañe solamente a las nociones de humano y animal, sino también, y fundamentalmente, a todas aquellas que las ponen en contacto, es decir, a los modos simbólicos que permiten pensarlas como las dos caras de una misma moneda” (Yelin, 2011). Se trata, en suma, de un “foco académico sobre los animales, pero en términos nuevos y con nuevas premisas” (Peters, Stucki y Boscardin, 2014). Sin embargo, no seguiremos el camino de las críticas radicales al antropocentrismo, lanzadas por el pensamiento autoproclamado poshumanista y posmoderno. No estamos convencidos de que se comprenda mejor la historia cultural de las relaciones entre humanos y otros animales, ni de que se ponga fin a los abusos de los primeros sobre los segundos, mediante el artilugio de imaginar lo que hay detrás de la mirada de un gato cuando su amo humano se pasea delante de él rumbo al baño (Derrida, 2008). Nos parece algo exagerada la conclusión de Derrida, según la cual la noción de animal constituye una simplificación que violenta la vasta diversidad de lo viviente no humano ni vegetal (65). El hecho de que las fronteras entre lo humano y lo animal hayan sido cambiantes y puedan, en consecuencia, historiarse, no implica que exista una ventaja clara en plantear la coexistencia permanente de “una multiplicidad de límites y de estructuras heterogéneas” (idem). No desconocemos que el ya mencionado “giro” ha producido algunos descubrimientos importantes respecto de la historicidad de las relaciones entre humanos y naturaleza. Pero nuestro objetivo no es indagar en el mundo simbólico que los occidentales han creado respecto de los elefantes para acercarnos a una mejor imaginación de lo que pasa por la cabeza de los paquidermos, si bien nos encantaría saberlo. Nos interesa reconstruir ese aspecto de nuestra cultura pasada y buscar en él las fuentes para una relación más armónica y menos destructiva con los animales porque creemos que los seres humanos seríamos mejores y nos conoceríamos mejor a nosotros mismos si, en lugar de separarnos de los animales y ponerlos en riesgo de desaparecer, nos interesásemos por comprenderlos y mantenerlos vivos, en una situación de bienestar, en sus ambientes naturales.
De acuerdo con Derrida, una arraigada tradición filosófica occidental define al ser humano como zoon logon echon, animal dotado de razón. Esto implica contraponer la humanidad y el resto del género animal, al que se define de forma negativa, desprovisto de todo cuanto se considera propio del hombre: “[…] palabra, razón, experiencia de la muerte, duelo, cultura, institución, técnica, vestido, mentira, fingimiento de fingimiento, borradura de la huella, don, risa, llanto, respeto, etcétera”. Frente a ello, el autor francés se pregunta “si lo que se denomina el hombre tiene derecho a atribuir con todo rigor al hombre […] aquello que le niega al animal” (162 y ss.). Aunque mostraremos pronto muchos ejemplos en los que todas esas características son asignadas también a los elefantes, no faltan exponentes de la tendencia histórica descripta por el filósofo. Más aún, la expansión colonial europea deja en claro la perplejidad que otras culturas experimentaban frente a las distinciones tajantes que los blancos interponían entre ellos y los animales. Un ejemplo bastará para dejar en claro esas diferencias. En El pensamiento salvaje, Claude Levi-Strauss cita largamente la descripción etnográfica que D. Jeness hizo de “los indios de Bukley River”. Ellos decían conocer a los animales porque “estamos hace miles de años aquí, nuestros ancestros se casaron con los animales y aprendieron todas sus costumbres, un conocimiento que pasó luego de generación en generación”. Los blancos, en cambio, “llegaron hace poco, no conocen gran cosa de los animales…, anotan todo lo que saben en un librito para no olvidarse de lo que ven” (Levi-Strauss, 1962: 51; Jeness, 1943: 540). Pero ¿cuál es la historia de esa distancia en el pensamiento occidental?
La obra clásica de Clarence J. Glacken sobre la naturaleza y la cultura en Occidente, desde la Antigüedad hasta fines del siglo XVIII, demuestra la prevalencia de tres ideas, formuladas ya en la civilización grecorromana y vigentes hasta el Iluminismo. De ellas podría desprenderse una respuesta para nuestra pregunta. La primera idea es finalista y supone que el mundo y la Tierra en particular han sido proyectados para la vida del ser humano y la civilización. La segunda idea, de origen médico, estableció la correspondencia entre factores ambientales y caracteres psicológicos y culturales de la humanidad. La tercera y última, elaborada en plenitud solo a partir de los siglos XVII y XVIII, asignó al ser humano la capacidad de modificar profundamente el marco geográfico y natural (1967: 27-35). El finalismo y la correspondencia geografía-cultura se manifestaron en la Antigüedad, por un lado, como unidad de la naturaleza, dada sobre todo por la fuerza universal de la generación y la fertilidad. Por otro lado, fundamentaron también la certeza respecto de la existencia de una comunicación fluida e ininterrumpida entre naturaleza y ser humano (41-66). El Medioevo europeo se caracterizó por el énfasis puesto sobre la belleza y la armonía del espectáculo natural, obra de la creación divina, que por ejemplo ensalzó san Francisco (183-186). A partir del Renacimiento, fue la idea de la transformación de la Tierra por la acción humana la que más atención suscitó, tal cual se revela en la pintura, donde la huella y la presencia del artificio son constantes del paisaje (331-349). Glacken proporciona también buenos argumentos a la delimitación de nuestra propia búsqueda, que cerramos con el siglo XVIII, cuando subraya que la expresión de las tres ideas mencionadas no perdió coherencia en el largo devenir entre el origen de la civilización mediterránea y el siglo de la Ilustración. La ciencia y el conocimiento del siglo XIX implicaron un salto cualitativo de la noción y los métodos del saber. Ese cambio significó que, o bien la teleología y la determinación climática fueron abandonadas como principios explicativos, o bien ambas nociones y la de interferencia humana en la realidad natural fueron alteradas en sus contenidos al punto de disipar la coherencia mantenida durante dos milenios.
Los antiguos pensaban a los animales de una manera distinta a la nuestra. En algunos casos, resulta claro que las diferencias entre especies podían ser ilusorias y que existía una convicción respecto de la proximidad entre humanos, dioses y animales. Por ejemplo, de acuerdo con el mito, Zeus ordenó a Prometeo dar forma a los hombres y los animales. Cuando Zeus revisó lo que Prometeo estaba haciendo, el dios encontró que los animales eran demasiados y ordenó al titán que convirtiera algunos de ellos en hombres. Prometeo lo hizo, “y así sucedió que quienes no habían sido hechos como hombres desde el principio tenían la apariencia y la forma de hombres, pero las almas de bestias salvajes” (Perry, 1965: 469). Por otra parte, John Berger ha destacado la similitud entre las descripciones de la muerte de humanos y animales en la Ilíada, a partir de una comparación entre los casos de Erumas y Pegaso (1992: 9). Más tarde, Aristóteles trazó en la Historia de los animales una comparación entre las cualidades de humanos y bestias: ambos tienen actitudes, pero en los hombres están más diferenciadas y marcadas. Sin embargo, en la Política, el filósofo dejó bien claro que “los animales existen para beneficio del hombre” y que “no pueden ni aun comprender la razón, y obedecen ciegamente a sus impresiones” (Política, 1256b, 17-22).
El mito de la Creación en el Antiguo Testamento, en cambio, separó radicalmente a humanos y animales. En Génesis 1, 26, leemos que Dios, luego de crear a las bestias, dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra”. Tras crear “varón y hembra”, les impuso la obligación de multiplicarse y ejercer las potestades mencionadas (Génesis 1, 28). Este denso pasaje lleva implícita la separación entre los humanos y todas las demás criaturas, en tanto aquellos se parecen a Dios y se sitúan entre él y el resto de la Creación. De acuerdo con Harriet Ritvo (1995), el corolario de esta concepción es que todo lo bueno de los humanos refleja su cercanía con Dios, mientras que lo malo expone su vecindad con los animales, su naturaleza bestial.
Según Joyce Salisbury (1994), durante buena parte del Medioevo la convicción del divorcio radical entre humanos y animales estaba bien arraigada. San Ambrosio defendía que la diferencia era sustancial y se asentaba en que los humanos tienen raciocinio y un alma inmortal mientras que los animales carecen de ambos (“On Faith in the Resurrection”, en McCauley, 1953: 256). Agustín de Hipona reconocía a los animales distintos niveles de percepción. Los pájaros cantan porque disfrutan el sonido de sus propias canciones (De Musica, 1.4-6) y “las bestias no solo se perciben a sí mismas como vivas, sino también a otros e incluso a nosotros” (De Trinitate, 8.6.9). El Hiponate defendía, sin embargo, que humanos y animales eran cualitativamente diferentes. Para Tomás de Aquino, “el salvajismo y la brutalidad derivan sus nombres de una semejanza con las bestias, que son descriptas también como salvajes” (Summa Theologiae, Q. 159, 2). Santo Tomás estaba convencido de la ausencia de razón en los animales, lo que redundaba en su incapacidad para mandar, pues el mando es una acción racional (Summa, Q. 17, 2, 657). En consecuencia, matar a las bestias es aceptable, por cuanto “la vida de los animales se preserva no para ellos, sino para los hombres” (Summa, Q. 64, 1, 1466). Alberto Magno llegó incluso a producir una larga lista de diferencias entre unos y otros, que incluía características físicas (la cantidad de pelo) y comportamientos (los humanos podían reír, los animales no) (1955: Q. 8, 113; Q. 17-18, 247). Algunos bestiarios destacaban también la libertad de los animales, su potestad de ir de aquí para allá según sus deseos, en suma, de no estar obligados a someterse a las obligaciones sociales que rigen a los humanos (White, 1960: 7). Sin embargo, sobre el final del período, se comenzó a reflexionar sobre la posibilidad de que hubiera más características en común de las que usualmente se pensaba. Un factor para explicar este cambio era la separación, ya cargada antes de ambigüedades (en el sentido de las múltiples relaciones establecidas entre humanos y animales). También es cierto que, a partir del siglo XII, aumentó el interés por estudiar el mundo físico y natural (Chenu, 1968: 4-5). Pero Salisbury piensa que la imaginación respecto de los animales, reales y fantásticos, tuvo una gran influencia para romper las barreras que separaban a las especies (1994: 103 y ss.). La popularidad de las fábulas y del Physiologus, junto con la literatura de los exempla que discutiremos largamente más adelante, serían testimonio de ello. De acuerdo con un especialista, para el siglo XIV, “todo el mundo reconocía la existencia de rasgos humanos entre los animales, incluso el despliegue de motivos conscientes y estándares morales” (Rowland, 1971: 10-11).
Investigaciones recientes acerca de la historia de la atribución de lenguaje a los animales, desenvueltas en el marco de los animal studies, nos han revelado la paradoja que autores del Renacimiento italiano introdujeron en el tema del hiato animales-seres humanos. Se trata de un conjunto de ensayos, publicados en 2016, por filósofos italianos del lenguaje, entre los que citamos a Chiara Cassiani y Cecilia Muratori. La primera destaca el planteo ético que aplicó Maquiavelo a los paralelos entre la conducta de los animales en las fábulas y apólogos y el comportamiento histórico y político real de los seres humanos. Se refiere, además, a un pasaje célebre del Orlando furioso, canto v, octava i, en el que Ariosto enfatizael abismo que separa los dos horizontes de la vida en detrimento claro de los hombres, cuando el paragone está referido al tratamiento que los machos dispensan a las hembras de su especie (en Cimatti, Gensini y Plastina, 2016: 162-168). Canta Ariosto: “Todos los otros animales que se encuentran en la tierra, / o bien viven calmos y están en paz, / o bien luchan y se hacen la guerra entre sí, / mas a la hembra el macho no la hace: / la osa con el oso erra segura por el bosque, / la leona yace junto al león; / el lobo vive con la loba segura, / y la ternera no teme al pequeño toro” (1973 [1516-1532]: 34). Por su parte, Muratori se detiene en las consideraciones hechas por Cardano en su tratado político “El proxeneta”, acerca de la crueldad humana que se lanza contra los animales de modo aplastante, al punto de invertir las reflexiones habituales en torno a la ferocidad presunta de los brutos como su rasgo distintivo (en Cimatti, Gensini y Plastina, 2016: 156-160): “Nunca pude entender por qué habría sido mejor para nosotros nacer hombres, cuando es tan gravosa nuestra especie para el resto de los animales, ya que ella es la causa de sus mayores calamidades” (Cardano, 1663: 361).
Hay otras evidencias de una moderación de la distancia que estudiamos a partir del Renacimiento tardío. Con frecuencia, los seres humanos fueron considerados animales, pero animales particulares. Tenemos indicios literarios de ello. Shakespeare, por ejemplo, podía hacer exclamar a Hamlet: “What a piece of work is a man! ... The paragon of animals!” (II.ii., 306-12) [‘¡Qué gran obra es el hombre! … ¡El parangón de todos los animales!’]. Milton, por su parte, sostenía que la principal diferencia entre el hombre y los animales era el trabajo cotidiano: “Man hath his daily work, while other animals unactive range” (Paradise Lost, Book IV.l.621) [‘El hombre tiene sus labores cotidianas, mientras otros animales vagan inactivos’]. En la“Apología de Raymond Sebond”, por su parte, Montaigne criticaba el “cinismo humano respecto de las bestias” y consideraba presuntuoso que los hombres afirmaran saber qué piensan los animales. ¿No es, acaso, una ingenuidad pensar que, por su inteligencia, los hombres conocen las oscilaciones internas y secretas de las bestias? ¿Mediante qué comparación entre ellos y nosotros concluye el hombre la ausencia de razón que les atribuye? Igualmente, reconocía a los brutos cierta “facilidad” para vocalizar letras y sílabas, lo que “testimonia que poseen un discurso interior que los torna así voluntariosos y disciplinables para aprender” (1950, II, cap. 12: 498).
Según el estudio monumental que Keith Thomas realizó acerca de las actitudes de hombres y mujeres hacia el mundo natural, la cultura de Inglaterra en los siglos XVI al XVIII introdujo varios puntos de inflexión importantes. Si bien los límites de raíz religiosa entre la humanidad y los animales no se derrumbaron, la excepcionalidad de los descendientes de Adán y Eva dejó de incluir en ese período la convicción de que la naturaleza hubiera sido creada exclusivamente para nuestro beneficio. Al parecer, el combate contra ciertos errores vulgares sobre plantas y animales comenzó a desarmar el antropomorfismo de las clasificaciones y definiciones de los entes vivos. La separación entre mundo humano y mundo animal tendió a estrecharse gracias al despuntar de un nuevo sentimiento dirigido a los compañeros domésticos y a las especies privilegiadas, como el caballo, el perro y ciertos pájaros canoros. La discusión sobre la existencia de almas animales irrumpió entonces y promovió la compasión hacia los brutos, la erradicación de la crueldad ejercida contra ellos y la crítica del orgullo humano. Por ejemplo, en el siglo XVII, sir Matthew Hale pensaba que los zorros, los perros, los monos, los caballos y los elefantes desplegaban “sagacidad, providencia, disciplina y algo parecido al raciocinio discursivo”. Un renovado amor por las flores, los jardines, los parques y los árboles permitió plantear de modo explícito la pregunta que hoy es el fundamento de la ecología: ¿debe la humanidad conquistar o conservar el medio natural del que ha nacido y en el que ha progresado? (Thomas, 1983; la cita proviene de la p. 125).
Sin embargo, no se trató de un desarrollo unívoco ni lineal. René Descartes llevó la separación entre animales y humanos hasta el extremo. En la quinta parte del Discurso del método, el filósofo francés equiparaba a los animales con los autómatas. Incluso las cotorras y los monos, sostenía, son incapaces de responder, pues aunque pudiesen “proferir palabras como nosotros, serían totalmente incapaces de hacerlo dando testimonio de que piensan lo que dicen. […] Y esto atestiguano solamente que los animales tienen menos razón que los hombres sino que no tienen ninguna” (2005: 115). Desde su punto de vista, los animales “actúan mecánicamente, como un reloj que da la hora mejor que nuestro propio juicio”; más aún, tal cual sostuvo en carta al marqués de Newcastle, en 1646, ellos carecen de razón y entendimiento (1970: 205-208). Esto implicaba, por ejemplo, que se podía castigar físicamente a los animales con gran violencia, porque se afirmaba que eran “como relojes”, de modo que los gritos que emitían cuando eran golpeados podían compararse con el ruido de un resorte al tocarlo, pero “sus cuerpos no tienen sentimientos” (Rosenfield, 1968: 54). En la Antropología en sentido pragmático, Immanuel Kant definió al ser humano como el ser que “puede tener el yo en su representación”, y sostuvo que ese poder lo eleva “infinitamente por encima de todos los demás seres vivos de la Tierra”. En consecuencia, los humanos son “un ser absolutamente diferente”, en rango y dignidad, “de esas cosas que son los animales irracionales”. Sobre dichos animales irracionales, tenemos el poder y la autoridad para “utilizarlos y disponer de ellos a nuestro antojo” (1991: 15-17). En sus lecciones de ética, Kant afirmaba que, en cuanto concierne a los animales, “no tenemos obligaciones directas”, pues “no son conscientes y existen meramente como medios para un fin. Ese fin es el hombre. […] Nuestros deberes para con los animales son meramente deberes indirectos para con la humanidad” (1988: 283).
En cualquier caso, resulta evidente que el hiato entre humanos y otras criaturas tendió a disminuir en las clasificaciones de los naturalistas (Ritvo, 2009). En 1699, Edward Tyson, uno de los fundadores de la anatomía comparada en Inglaterra, publicó un tratado titulado Orang-Outang, sive Homo Sylvestris. Or the Anatomy of a Pygmie compared with that of a Monkey, an Ape and a Man: su objetivo era “observar la gradación de la naturaleza en la formación de cuerpos animales y la transición de uno a otro”, lo que implicaba incluir a la humanidad en la serie animal que titulaba su obra (Ritvo, 1995). Ya Linneo, en su Systema Naturae, compuesto entre 1735 y 1758, no tenía dudas de que los seres humanos eran animales, aunque de un tipo especial. El orden de los primates, de acuerdo con su clasificación, se dividía en cuatro géneros: homo, simia, lemur y vespertilio. Para 1871, como es bien sabido, Charles Darwin afirmaba con vehemencia el vínculo evolutivo entre la humanidad y seres menos desarrollados, pero era muy consciente del carácter problemático de la hipótesis: “la principal conclusión de esta obra, que el hombre desciende de una forma poco organizada, es una idea que habrá de resultar de mal gusto para muchas personas” (1981: II, 404). Incluso los críticos de Darwin reconocían algún tipo de contigüidad. Louis Agassiz sostenía, en 1857, que “el hombre está relacionado con los animales por el plan de su estructura, mientras que los animales se relacionan con el hombre por el carácter de sus facultades, tan trascendentes en el hombre que señalan la necesidad de separar las relaciones de este con el reino animal”. Pero, en tanto la ausencia de los animales del mundo después del juicio sería “una pérdida lamentable”, Agassiz consideraba posible que las bestias compartieran con los seres humanos “algo semejante a un alma” (1962: 75-76).
Acerca de nuestra pregunta sobre la separación o cercanía entre el mundo humano y el mundo animal, la obra más significativa de Darwin parecería ser La expresión de las emociones en el hombre y los animales, publicada en 1872. El autor procura transformar la comparación fisionómica y emocional entre especies en una prueba contundente a favor de su teoría de la evolución. De allí que la principal idea fuerza de ese texto apunte a descubrir ciertas continuidades en las reacciones corporales de animales y seres humanos a la hora de experimentar los sentimientos básicos del temor y la rabia. Darwin va más allá de tales intenciones, pues enuncia tres principios sobre la expresión de las emociones, comunes a un lado y otro de la brecha humano-animal. Ellos son: 1) el de la asociación de los hábitos útiles, que implica el aprendizaje de una conducta a partir del resultado eficaz de su práctica y su conversión en un automatismo físico; 2) el de la antítesis, resultado del anterior, por cuanto afirma que emociones contrapuestas se exteriorizan mediante movimientos también contrapuestos en la cara y el cuerpo; 3) el de la determinación neurológica de los gestos, independiente de la voluntad y del hábito. Nuestro biólogo aplica los tres principios a la comprensión de las expresiones animales asociadas con el miedo y la cólera. Desarrolla luego una detallada enciclopedia de las variaciones fisionómicas producidas en los seres humanos por ciertos conglomerados de sentimientos y emociones, por ejemplo: el sufrimiento y el llanto; el abatimiento, la ansiedad, la pena y la desesperación; la alegría, el amor, la ternura y la piedad; la reflexión, la meditación, el enojo y la decisión; el odio y la cólera; el desdén, el desprecio, la culpabilidad, el orgullo y la impotencia; la sorpresa, el asombro y el horror; la vergüenza, la timidez y el rubor. Uno de los ejemplos de la continuidad expresiva es precisamente el llanto de los elefantes, desencadenado por la desesperación frente a la derrota y producido por la dilatación de sus músculos perioculares, como en el caso humano. Ejemplo de lo contrario es la presunta inexpresividad de los monos en momentos de asombro, debida a la falta de capacidad para mover las cejas, de la que en cambio los hombres disponen con creces. El propio Darwin afirma que hay dos resultados firmes en toda esta investigación. El primero de ellos consiste en una nueva verificación de la herencia (facial, fisionómica, expresiva) que nuestra especie ha recibido de sus antepasados biológicos. El segundo reside en haber probado la unidad de la especie humana, puesto que todos los pueblos de la Tierra comparten la variedad y riqueza de la expresión de sus pasiones, tal cual se detallan en el libro. El encogimiento de hombros, del que podría pensarse que es algo excepcional y determinado por la cultura, resulta tan universal como el rubor, que nuestro autor considera la más específicamente humana de todas las expresiones (1998: esp. 177-178 para la referencia a los elefantes; Alter, 2004: 47-48).
El gran aporte del siglo XX a nuestra vexata quaestio ha sido el desarrollo sistemático de la etología o estudio del comportamiento animal. Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen y Karl von Frisch fueron quienes mayores y más significativos descubrimientos realizaron en el campo, al punto de merecer el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1973. Lorenz, en particular, demostró que era posible distinguir, tanto en la conducta animal cuanto humana, los elementos innatos de los adquiridos mediante el aprendizaje. No solo, sino que fue capaz de identificar, por un lado, los mecanismos desencadenantes y los automatismos endógenos de las prácticas sociales humanas y, por el otro, las conductas de analogía moral en los animales sociales. De tal suerte, quedó también expuesto el carácter del fenómeno de domesticación como un proceso convergente en el que participaron ciertos animales y los seres humanos, finalmente separados los unos y los otros de los animales salvajes. La brecha entre la humanidad y la animalidad sería más bien una grieta entre animales domésticos (el ser humano incluido) y animales salvajes. La agresividad humana no resultaría entonces de una recaída en la animalidad, sino de un abandono de la domesticidad que también compartimos con una parte del mundo animal (Lorenz, 1984: 177-204). El etólogo inglés Munro Fox, por su parte, exploró la cuestión desde una perspectiva más experimental que la de Lorenz y se hizo preguntas sobre los rangos de las sensibilidades animales (qué oye, qué colores ve el individuo sano de una determinada especie, cuáles pueden ser sus sentidos especiales absolutamente extraños al género humano; ¿Son ellos capaces de contar? ¿Cómo se orientan a través de largas distancias? ¿Tienen sus prácticas sexuales las características de un ritual?). Según Fox, si se entiende por inteligencia la facultad de aprender conductas nuevas y útiles en la satisfacción de sus necesidades básicas, no hay duda de que todos los animales aprenden “algunas cosas en el curso de sus vidas”. Lo hacen desde los anélidos hasta los perros, desde los crustáceos hasta las grandes aves, desde los insectos hasta los monos y los seres humanos. “Los elefantes –dice Fox– son animales inteligentes por cuanto aprenden con facilidad las tareas que el hombre les impone”. Pero todas las bestias llegan al extremo de la individualización de sus comportamientos, es decir, de acceder a lo que la psicología general ha denominado personalidad. El libro más famoso de Munro Fox, publicado en 1940, se titula La personalidad de los animales (1960: 162-174, la cita proviene de la p. 162). En cierto modo, la etología ha regresado, sobre una base nueva proporcionada por la físico-química biológica y la psicología animal, a un viejo recurso de los bestiarios y las historias naturales entre los siglos XVI y XVIII. Esto es, el estudio de las características de las especies, fundado en anécdotas e historias individualizadas o biografías animales, que intervenían junto a las descripciones anatómico-fisiológicas para diseñar los retratos completos de los seres vivos (Baratay, 2018).
Derrida detectó con cierta agudeza que desde el siglo XVIII se ha producido una transformación en la experiencia de lo que seguimos llamando el animal, por la cual “las formas tradicionales de tratamiento de los brutos (el transporte o la labranza, los animales de tiro, el caballo, el buey, el reno, etc., y también el perro guardián, la carnicería artesanal y la experimentación) se han visto alteradas por los desarrollos conjuntos de saberes zoológicos, etológicos, biológicos y genéticos” (2008, cap. 1). Esto ha llevado a un sometimiento y a una crueldad sin precedentes sobre los animales. Entre el siglo XVII y el siglo XX, el exterminio de bestias salvajes como osos, lobos y jabalíes fue considerado en Gran Bretaña evidencia clara del triunfo de la civilización: los colonos británicos sostenían que la imposición de un orden militar y político era la contracara de la eliminación de animales peligrosos (Ritvo, 2008). En África y en Asia, funcionarios imperiales celebraban que “el exterminio de las bestias salvajes” era una de las “ventajas indudables derivadas del dominio británico” (Lockwood, 1878: 237). Pero también es cierto que, en la medida en que la naturaleza iba dejando de ser un oponente abrumador para las acciones humanas, su valor empezó a cambiar. Harriet Ritvo provee una comparación reveladora al respecto. Para Daniel Defoe, el Lake District era “destacable solamente porque es el más salvaje, infértil y atemorizador de todos los lugares que conozco en Inglaterra, Gales incluida” (1991: 291). Un siglo más tarde, Thomas De Quincey llamaba a ese mismo lugar un “paraíso de belleza virgen” (1851: 310). Incluso los grandes predadores salvajes fueron reconsiderados gracias a esta tendencia: la ferocidad y el peligro asociados con los lobos se convirtió en una fuente de cierto glamour y, para fines del siglo XIX, aquellos animales inspiraban más nostalgia que antagonismo(Ritvo, 2008). Julián Verardi (2012) describió, con gran erudición, el modo en que ese cambio, vinculado con un mayor control del hombre sobre la naturaleza, modificó las representaciones de bosques, montañas y jardines en Inglaterra: del desprecio y el temor en la modernidad temprana se pasó al atractivo y la celebración de la pureza durante el romanticismo.
Igualmente, al inicio de la transformación descripta por Derrida, Jeremy Bentham propuso observar a los animales desde una perspectiva nueva, que cambiaba el eje de la discusión y ponía en el centro no ya la capacidad de los animales para hablar o razonar, sino el hecho de que comparten con los hombres la exposición al sufrimiento. En Los principios de la moral y la legislación, el utilitarista inglés define, al pasar, es cierto, a los animales no humanos como “menos racionales”. No niega que existan buenas razones para que los humanos maten animales, sea para obtener sustento o para evitar que los amenacen. Pero la clave, sostiene, es que no hay argumentos para justificar que los animales sean sometidos a tormentos. Llegará un día, afirma Bentham, en que “el resto de la creación animal adquirirá los derechos que le han sido negados hasta ahora por la mano de la tiranía”. “La cuestión –sostiene– no es si pueden razonar o pueden hablar, sino si pueden sufrir” (1789: CCCVIII-CCCIX, nota a). Declaramos nuestra simpatía por la solución que Bentham propone para el tema de las relaciones entre humanos y otros animales, en tanto sin dejar de ser antropocéntrica hace foco en la compasión ante el sufrimiento como clave de esos vínculos.
El derrotero de los últimos dos siglos largos parece, en suma, contradictorio. Por un lado, la ciencia biológica ha probado, sin mayor lugar a dudas, que existe una cierta contigüidad entre los seres humanos y los demás animales. En carta a Johann Georg Gmelin, Linneo sostenía que no había ningún carácter genérico que permitiera distinguir al mono del hombre, pero era consciente de las dificultades de afirmar eso en público: “si hubiera llamado mono al hombre, o a la inversa, habría sido censurado por todos los eclesiásticos. Tal vez, como naturalista, tendría que haberlo hecho” (Carta a J. G. Gmelin, 14 de febrero de 1747, cit. en Seldes, 1985: 247). Por otra parte, según ha destacado John Berger, simultáneamente se producía una distancia creciente entre seres humanos y animales, como consecuencia de la urbanización y el desarrollo del capitalismo (1992: 3-28). Esto redundó en un proceso contradictorio: la explotación cruel e industrializada de los animales ha alcanzado niveles nunca antes conocidos, al tiempo que, salvo por los animales domésticos, son pocas las circunstancias en las que los seres humanos tienen contacto con bestias. Hasta el siglo XIX, sostiene Berger, “los animales eran el primer círculo de lo que rodeaba a la humanidad”. Su centralidad era económica y productiva: los hombres dependían de los animales para alimentarse, trabajar, trasladarse y vestirse. Más importante que eso, los animales tenían también “funciones oraculares y sacrificiales”. Pero las invenciones humanas terminaron de marginalizar a los animales: ni siquiera los necesitamos ya para fertilizar el suelo, porque usamos la química, ni para trasladarnos, por la electricidad y el motor de combustión interna. Para Berger, “esa reducción del animal es parte de un proceso en el que los hombres también se reducen a unidades aisladas, productivas y de consumo”. El zoológico nace en el siglo XIX (Londres, 1828; París, 1793; Berlín, 1844), cuando los animales desaparecen de la vida cotidiana: “es un monumento a la imposibilidad de verlos, un epitafio de la relación con ellos”.
Una de las posturas más radicales en cuanto a las consecuencias sociales y espirituales de la separación entre humanos y no humanos es la que sostuvo Lévi-Strauss en un artículo del diario Le Monde del 21 de enero de 1979. El antropólogo llegó al extremo de fundar en la construcción de ese foso su rechazo absoluto del humanismo judeo-cristiano y renacentista, implicado en “todas las tragedias que hemos vivido: el colonialismo, en principio, luego el fascismo”. “Preocuparse del hombre como tal”, convertirlo en el valor más sagrado, habría “conducido a la humanidad a oprimirse a sí misma, a abrirle el camino de la auto-opresión y la auto-explotación”. “Al arrogarse el derecho de separar radicalmente la humanidad de la animalidad (a partir de un pensamiento centrado en lo propio del hombre), el humano occidental abrió un ciclo maldito […], en el que se separó a ciertos hombres de otros hombres y se reivindicó en provecho de minorías cada vez más restringidas” el privilegio de un humanismo corrupto desde sus orígenes.
Las indagaciones realizadas por Philippe Descola (2013) desde una perspectiva estructuralista respecto de las formas en que los seres humanos han concebido sus relaciones entre sí y con otras especies, son también de gran importancia para nuestro estudio. El antropólogo francés ha buscado trascender y relativizar la oposición, básica en la modernidad occidental, entre naturaleza y cultura. Según Descola, la comprensión de los vínculos antedichos difícilmente pueda basarse en una cosmología que depende de un contexto específico como el nuestro, pues la separación entre naturaleza y cultura no es universal, tal como supusieron los filósofos europeos desde el siglo XVII, sino que solo tiene sentido para los modernos. Ese naturalismo, lejos de ser la vara con la que puedan medirse y juzgarse otras culturas, es una entre varias expresiones posibles de esquemas más generales que gobiernan la objetivación del mundo y de los otros. Para demostrarlo, Descola procede al análisis comparativo de lo que denomina cuatro regímenes ontológicos que han gobernado la concepción de las relaciones de identidad y diferencia entre seres humanos y otros seres. Los esquemas no siempre se basan en la idea de que cada uno de esos grupos se desarrolla en mundos que no se comunican entre sí o de acuerdo con principios separados. Los cuatro regímenes son: el animismo, el totemismo, el analogismo y el naturalismo. De acuerdo con el autor, además, cada una de esas “ontologías” se liga a modalidades específicas de construcción social y moral, al tiempo que todas regulan distintos tipos de relación con aquello que los occidentales definimos como mundo natural (intercambio, depredación, producción, etcétera) (parte II).
Pero describamos, con algo más de detalle, esos cuatro regímenes ontológicos que permiten la construcción de esquemas de identidad y relación. El animismo se caracteriza, ante todo, por la atribución a humanos y no humanos por igual de una misma interioridad, de manera que plantas y animales se humanizan, comparten almas semejantes a las nuestras, se conducen de acuerdo con normas sociales y preceptos éticos generales y se comunican entre sí y con los humanos. En consecuencia, los atributos que en Occidente se han asignado a la cultura se extienden también a los no humanos, lo que incluye la intersubjetividad y el dominio de técnicas, rituales y convenciones. Pero la humanización no es completa pues, en los sistemas animistas, plantas y animales se distinguen de los humanos en razón de su apariencia externa y sus características físicas. Se trata, en suma, de una continuidad de las almas combinada con una discontinuidad de las formas físicas. Los humanos y los no humanos se distribuyen separadamente en colectividades distintas, que comparten estructuras y propiedades derivadas de las humanas. Si debiéramos ponerlo en términos “modernos”, sostiene Descola, la “naturaleza” deriva sus caracteres específicos de la “cultura”, lo que implica una proyección antropogénica (parte III, cap. VI).
El totemismo, por su parte, sobre todo en sus variantes australianas, comparte con el animismo la contigüidad o semejanza de las interioridades de humanos y no humanos, en el sentido de que las esencias de las almas serían idénticas. Sin embargo, a diferencia de la ontología anterior, en el caso de las sociedades totémicas se descarta la distinción de propiedades físicas entre humanos y no humanos, de manera que la sustancia, por ejemplo los humores que determinan la conducta, y ese mismo comportamiento serían comunes a todos ellos. El totemismo es, entonces, un sistema en el que los humanos y los no humanos están distribuidos en grupos isomórficos, en sus caracteres tanto interiores como físicos. En resumen, los humanos y los no humanos comparten comunidades híbridas y los atributos de ambos subgrupos son idénticos en el interior del grupo totémico. Traducido al idioma moderno, la “naturaleza” y la “cultura” son continuas; las comunidades plantas-animales-humanos que las atraviesan se fundan en distinciones a priori, que nos permiten hablar de una cosmogénesis donde está ausente cualquier práctica de proyección antropogénica. Los tótems están en el mundo con independencia de cualquier intervención de los individuos que componen los grupos aunados por ellos (parte III, cap. VII).
El analogismo, entre tanto, sería un modo de identificación que divide el conjunto de los seres existentes en una multiplicidad de esencias, formas y sustancias separadas por pequeñas distinciones. Estas se organizan en una escala o red densa de analogías que las vinculan. Se trata de una doble desemejanza entre humanos y no humanos, de interioridades y de caracteres físicos, que exhiben una discontinuidad gradual entre todos los seres. En consecuencia, los humanos y los no humanos están distribuidos en una colectividad única, el mundo, organizada según una jerarquía: lo que los antiguos llamaron la “gran cadena del ser”. En términos modernos, la “naturaleza” y la “cultura” son continuos en un orden sociocósmico, vale decir un mundo socialmente organizado. De aquí que convenga caracterizar este régimen como un cosmocentrismo, diferente de la cosmogénesis (parte III, cap. IX).
Por último,elnaturalismo, enla versión que más interesa a Descola, despunta en el siglo XVII europeo, consecuencia de un proceso complejo en el que intervinieron varios factores: la evolución de la sensibilidad estética, la expansión de los límites del mundo, el progreso de las habilidades mecánicas que permiten representar el cosmos y controlar algunos ambientes, el avance del conocimiento basado en una ciencia universal ordenadora.La naturaleza se volvió desde entonces un dominio ontológico autónomo, un campo de indagación y experimentación, un objeto a ser explotado y mejorado. El surgimiento de la idea de naturaleza fue, además, indisociable de la emergencia de la noción de cultura o naturaleza humana. Poco importa aquí, sostiene Descola, si se acepta la hipótesis de Bruno Latour (1993), según la cual los modernos nunca se sometieron, en la práctica, a la distinción radical entre naturaleza y cultura, sino que la actividad científica y técnica ha creado híbridos de ambos campos, lo que dio lugar a una estructura compleja en la que objetos (animados o inanimados) y humanos coexisten en una situación de traducción mutua. Lo importante para Descola, en cambio, es que en el horizonte occidental moderno suele predominar una desemejanza de las interioridades y una continuidad de las materialidades. Los humanos están distribuidos en diferentes colectivos que excluyen a los no humanos, de manera que la cultura deriva sus especificidades de las diferencias que exhibe respecto de la naturaleza. Ello da lugar a una concepción antropocéntrica (parte III, cap. VIII).
Según nuestro autor, cada una de las ontologías implica problemas conceptuales diversos. Nos interesa destacar el gran inconveniente del naturalismo, aunque debiera de resultarnos obvio: ¿cuál es el lugar de la cultura en la universalidad de la naturaleza? Las respuestas posibles oscilan entre un monismo naturalista (la negación de la cultura) y un relativismo absoluto (la negación de la naturaleza). Para evitar que el contexto naturalista dentro del cual Descola coloca su análisis induzca desviaciones hacia uno de esos dos polos, el antropólogo propone una solución que, a su juicio, permite reconciliar las exigencias de la indagación científica con un respeto por la diversidad de los estados del mundo. La denomina “universalismo relativo”. El punto de partida para ello no se encuentra en una distinción dualista entre naturaleza y cultura, cuerpo y mente, etc., sino en relaciones de continuidad y discontinuidad, de identidad y diferencia, de semejanza y desemejanza, que los humanos establecen entre seres de distinta clase. El universalismo relativo no exige asignar una materialidad continua a todos los seres, sino que busca detectar discontinuidades salientes en las cosas y en los mecanismos de su aprehensión. Quizás, sostiene Descola con esperanza, los humanos puedan encontrar una nueva forma de cohabitación con otros seres y otros modos de dar sentido a los vínculos con ellos. Sin embargo, su objetivo es más modesto y consiste en sentar las bases para una interpretación de la diversidad de principios organizadores de las relaciones entre humanos y no humanos. Hasta ahora, esos sistemas se han limitado a los cuatro descriptos. Tal vez ocurra que aparezcan nuevos esquemas en la historia. De todos modos, su número no podrá ser ilimitado. Por el momento, nuestro antropólogo aspira a comprender las cuatro estructuras y sus intercambios sin el lastre de los preconceptos y prejuicios que el naturalismo impuso al saber de los modernos (Epílogo).
En tratándose por fin del tema particular de este libro, existe un precedente extraordinario: un volumen exhaustivo y bien ilustrado, Elephants: A Cultural and Natural History (‘Elefantes. Una historia cultural y natural’), obra de Karl Gröning con textos de Martin Saller, publicada en alemán en 1998 y en inglés en 1999. Ha sido una suerte de Biblia para nosotros y procuramos cumplir con ella lo que Juan de Salisbury proponía en el siglo XII (el operativo es bastante elefantiásico): aunque nos sepamos pequeños, subirnos sobre esos hombros de gigantes para ver más lejos (Gröning y Saller, 1999).
2. Zoología elefantiásica y mamuts
Será bueno que demos los datos básicos de nuestros queridos animales, acumulados y ordenados por la biología durante los últimos 250 años. Digamos algo sobre su árbol genealógico. Hace poco más de 60 millones de años, tras la extinción de los dinosaurios, la vida en la Tierra comenzó un período de gran desarrollo de las aves y los mamíferos, la era terciaria o cenozoica. Un clado o rama de la clase zoológica de los mamíferos, llamada Tethytheria por los paleontólogos, se dividió en varios órdenes separados, de los cuales sobrevivieron dos: el orden de los sirenios y el de los proboscídeos. Al primero, pertenecen hoy los manatíes del mar Caribe, del Amazonas y las costas africanas del golfo de Guinea, y los dugongo de las costas africanas, asiáticas y australianas del Índico y el gran archipiélago de Insulindia. Son seres parecidos a los cetáceos, pero no están emparentados con ellos porque, entre otros caracteres diferenciales, suelen alimentarse de plantas acuáticas (excepcionalmente, se los ha visto comer peces, sobre todo cuando pueden robarlos de las redes de los pescadores). Los proboscídeos, entre tanto, han sido y son herbívoros caracterizados por tener una trompa (proboskis significa “trompa” en griego), que la evolución convirtió en bestias de gran tamaño en los veinte o quince millones de años inmediatamente anteriores al presente. A ese orden pertenece la familia de los Elefántidas, la única de todas las ramas de proboscídeos que sobrevivió a las extinciones ocurridas por cambios climáticos en los últimos cinco millones de años (la más reciente de ellas fue la provocada por el enfriamiento de nuestro planeta y el impresionante avance de los glaciares ocurrido hace unos 25 a 20 mil años).
El proboscídeo más antiguo cuyos restos se identificaron y fecharon es el Eritherium, que vivió hace unos 60 millones de años en el territorio actual del África del noroeste. Medía apenas unos 20 cm de altura de los hombros al suelo (tal será la medida que registraremos de ahora en adelante) y pesaba unos seis kilos. Cinco millones de años después, en la misma región, apareció el Phosphatherium, algo más grande que su antepasado, de 30 cm de altura y 17 kilos de peso. Era parecido al tapir actual, pero téngase en cuenta que la familia de los tapires, a pesar de la trompa que sus ejemplares poseen, no es parienta de los Elefántidas, sino de los rinocerontes, pues estos y aquellos pertenecen al orden de los perisodáctilos, animales con la pezuña del dedo central de sus extremidades muy desarrollada. El Numidotherium parece haber sido un descendiente del Phosphatherium, diferenciado hace unos 46 millones de años, de casi un metro de altura y entre 250 y 300 kilos de peso. Conservaba la semejanza con el tapir, lo mismo que el Moeritherium, también emparentado con el Phosphatherium, que vivió hace 35 millones de años, algo más bajo que el Numidotherium (70 cm de altura) y más liviano con sus 235 kilogramos. Veinte millones de años a contar desde la actualidad, apareció la primera familia gigante de los proboscídeos, los Deinotheriidae, altos entre 4 y 4,5 metros, con 12 a 14 toneladas de peso, repartidos en África, Asia y Europa. Hace doce millones de años, asomó la familia de los Gomphotheriidae, cuyos géneros y especies poblaron el Viejo Mundo y pasaron rápidamente a América del Norte. Durante el llamado Gran Intercambio Americano (paso de especies animales del norte al sur del Nuevo Mundo, sucedido unos 5 millones de años atrás) se desparramaron en toda América del Sur, donde parecería que se extinguieron después de la última glaciación, alrededor de 12-11 mil años antes de Cristo. Así lo demostraría el esqueleto de una especie de los Gomphotheriidae, el Notiomastodonte hallado en las riberas del Quequén Salado, al sur de la provincia de Buenos Aires.
De todos modos, volviendo al Viejo Mundo, los análisis morfológicos y genéticos de un Gomphotheroide de hace nueve millones de años indican la presencia en África de la primera especie de los Elefántidas, el llamado Primelephas,precisamente, del que descendería la rama actual de los Loxodonte en África, diferenciados entre 8,6 y 6,6 millones de años atrás. Hace 7,8-5,8 millones de años, tal vez de una rama de los Gomphoteriidae diferente a la del Primelephas, divergieron dos géneros de Elefántidas, los mamuts hoy extinguidos y las variantes del Elephas en Asia. Los estudios de ADN (el ácido desoxirribonucleico o secuencia helicoidal de aminoácidos que transmiten los caracteres generales de la especie a los individuos y los rasgos de los individuos a sus descendientes) y los exámenes del genoma mitocondrial (la secuencia más simple y arcaica de aminoácidos que se encuentra en el interior de las mitocondrias), hallados en elefantes actuales o en restos de mamuts congelados hace más de 30 mil años, nos han permitido trazar todo este cuadro de los antepasados y de la dispersión genética de nuestros paquidermos. El árbol resulta bastante preciso, aunque con límites todavía borrosos entre las especies y subespecies. Los datos más recientes que consultamos proceden de trabajos científicos publicados en 2017. Han sido también las investigaciones hechas a partir del ADN las herramientas que usamos para distinguir con claridad un género de otro y una especie de otra. Sabemos así que los Elephantes asiáticos y los Loxodontae africanos no son compatibles para reproducirse (Gröning, 1999: 22-25; Shoshani, 2006: 10-13).
Los Elephantes se dividen en subespecies compatibles: el Elephas maximus indicus de la India, el Elephas maximus maximus de Ceilán o Sri Lanka, el Elephas maximus sumatranus de la isla de Sumatra y el Elephas maximus borneensis de la isla de Borneo (aunque está claro que era un subespecie javanesa, llevada alrededor de 1521 a Borneo por el sultán de Sulu; el elefante ha desaparecido de Java en nuestros días). El gran biólogo sueco Carl Linneo fue quien, en 1758, primero describió un ejemplar cingalés como perteneciente al género separado del Elephas. Lo hizo en el libro Sistema Naturae (‘Sistema de la naturaleza’), al comenzar el capítulo de los mamíferos “brutos”, después de haberse ocupado de los primates y del hombre en primer lugar: “vive en Ceilán en los pantanos y cerca de los ríos, come ramas, cocos, semillas de plantas leguminosas, trigo; es el mayor de los cuadrúpedos, de ojos pequeños, dientes incisivos superiores externos (marfil), orejas anchas, pendientes y dentadas, piel muy gruesa, callosa, dos mamas en el pecho, uñas en el extremo de pies lobulados, rodillas flexibles, cuello breve, trompa muy larga, extensible, de olfato agudo, usada en lugar de la mano, come y bebe con ella, golpea al enemigo y muere si se la cortan” (1758: 33). Cuarenta años más tarde, otro biólogo inmenso, el francés Georges Cuvier, distinguió y describió las particularidades del Elephas indicus en el Cuadro elemental de la Historia natural: “Parece que crece más y es más dócil que el de África. Sus colmillos crecen con mayor lentitud y son menos gruesos. Sus orejas son mucho más pequeñas. Es posible que los elefantes de la costa oriental de África sean de la misma especie” (1798: 148-149). Cuvier se detuvo en los caracteres psicológicos del animal: “Todo el mundo sabe hasta qué punto el elefante exhibe docilidad, dulzura e inteligencia; casi se podría decir, espíritu y razón. Su reconocimiento de los beneficios recibidos, la adhesión a su amo, su discernimiento de las cosas y las personas, sus recursos ante el peligro, la fuerza de su memoria, la duración de sus resentimientos, la constancia con la que persigue su venganza, produjeron siempre el asombro de los seres humanos” (148). El zoólogo holandés Coenraad Temminck describió el elefante de Sumatra en 1847. Por otra parte, es seguro que existió una subespecie asiática en Siria, Mesopotamia y Persia, el Elephas maximus asurus