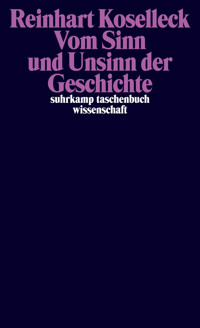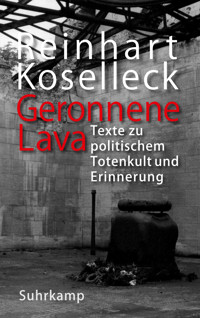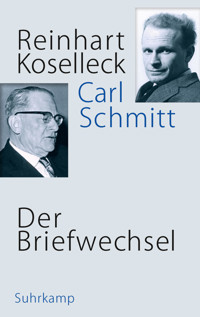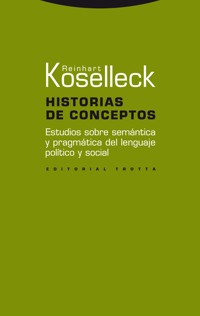
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y Procesos. Ciencias Sociales
- Sprache: Spanisch
El centro de la obra de Reinhart Koselleck lo ocupa la denominada «historia de los conceptos», cuyo paradigma él desarrolló en su calidad de «historiador pensante», como le llamara Hans-Georg Gadamer, convirtiéndolo en fundamento del monumental diccionario Conceptos históricos fundamentales, editado junto con Otto Brunner y Werner Conze. La historia de los conceptos se dirige específicamente contra una historia de las ideas abstracta y se orienta hacia el estudio de los usos lingüísticos en la vida social, política y jurídica. Este enfoque es así capaz de medir las experiencias y expectativas concretas en el punto de articulación entre las fuentes, ligadas al lenguaje, y la realidad político-social. Los escritos reunidos en este volumen constituyen la parte más significativa del último legado intelectual de Koselleck. En ellos se narra la historia del mundo moderno a través de las historias de conceptos como «revolución», «crisis», «ilustración», «emancipación», Bildung y «utopía». Se pone así de manifiesto el doble estatuto de estos conceptos: su función de indicadores y de factores del proceso histórico. El análisis semántico-pragmático de los conceptos hace visibles tanto las continuidades como los puntos de ruptura dentro de la historia social y cultural, haciendo posible una forma propia de experiencia histórica: la historia de los conceptos se convierte en un medio para la autoilustración histórica del tiempo presente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Historias de conceptos
Historias de conceptosEstudios sobre semántica y pragmáticadel lenguaje político y social
Reinhart Koselleck
Traducción de Luis Fernández Torres
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Ciencias Sociales
Título original: Begriffsgeschichten. Studien zur Semantikund Pragmatik der politischen und sozialen Sprache
© Editorial Trotta, S.A., 2012, 2023
www.trotta.es
© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2006
© Luis Fernández Torres, para la traducción, 2012
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-156-0
CONTENIDO
1. Historia social e historia de los conceptos
2. Historia de los conceptos y conceptos de historia
3. Historia conceptual
4. Sobre la estructura antropológica y semántica de Bildung
5. «Progreso» y «decadencia». Apéndice sobre la historia de dos conceptos
6. Desplazamiento de los límites de la emancipación. Un esbozo histórico-conceptual
7. Algunas cuestiones sobre la historia conceptual de «crisis»
8. Patriotismo. Fundamentos y límites de un concepto moderno
9. Revolución como concepto y como metáfora. Sobre la semántica de una palabra en un tiempo enfática
10. Sobre la historia conceptual de la utopía temporal
11. Conceptos de enemigo
12. Innovaciones conceptuales del lenguaje de la Ilustración
13. ¿Tres mundos burgueses? Hacia una semántica comparada de la sociedad civil/burguesa en Alemania, Inglaterra y Francia
14. Más acá del Estado nacional
Epílogo: Carsten Dutt
Procedencia de los textos
Índice analítico
Índice de nombres
Índice general
1
HISTORIA SOCIAL E HISTORIA DE LOS CONCEPTOS
Dedicarse a la historia —sea esta lo que sea— y definirla como historia social delimita evidentemente la temática. Y especializar la historia en historia conceptual es evidentemente lo mismo. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se trata de una de las delimitaciones habituales de las historias especializadas que se encuentran en la historia universal. Por ejemplo, la historia económica de Inglaterra, la historia de la diplomacia del Renacimiento o la historia de la Iglesia en Occidente constituyen esa clase de ámbitos especiales, valiosos como campos de estudio y cuyo objeto y alcance temporal y regional está preestablecido. En esos casos se tratan aspectos concretos de la historia universal.
No sucede lo mismo en los casos de la historia social y la historia conceptual: debido a su autofundamentación teórica, estas reclaman una generalidad que se puede extender y aplicar a todas las historias especializadas. ¿Qué historia no tiene que ver con relaciones interpersonales, con formaciones sociales de cualquier tipo o con clases sociales? La caracterización de la historia como historia social implica, por tanto, una innegable reivindicación permanente —en cierto modo antropológica—, que se oculta en cada una de las distintas formas de historia. ¿Y qué clase de historia sería la que antes de plasmarse como historia no se hubiese concebido como tal? La investigación de los conceptos y de su historia lingüística forma parte de las condiciones mínimas necesarias para poder comprender la historia del mismo modo que su definición implica las sociedades humanas.
1. RETROSPECCIÓN HISTÓRICA
Ambas, la historia social y la historia conceptual, existen como enfoques explícitos desde la Ilustración y su descubrimiento del mundo histórico: cuando las formaciones sociales se volvieron frágiles y con ello, simultáneamente, la reflexión lingüística se vio sometida a la presión hacia el cambio de una historia que se experimentó y articuló como algo nuevo. Quienes desde entonces han prestado atención a la historia de la reflexión y de la descripción histórica tropiezan constantemente con ambos enfoques, bien apoyándose mutuamente como en el caso de Vico, Rousseau o Herder, o bien por caminos separados.
La pretensión de atribuir y deducir todas las manifestaciones de la vida y su transformación a partir de las condiciones sociales comienza a formularse con el surgimiento de las distintas filosofías de la historia de la Ilustración —hasta llegar a Comte y al joven Marx—. A estas les siguen, aplicando ya una metodología positivista, las historias de las sociedades y de las civilizaciones, las historias de la cultura, las historias nacionales del siglo XIX y las historias regionales, cuya labor de síntesis, desde Moser pasando por Gregorovius hasta Lamprecht, puede con razón denominarse sociohistórica o también histórico-cultural.
Por otro lado, desde el siglo XVIII se tematizan conscientemente historias conceptuales —la expresión proviene con bastante probabilidad de Hegel—1, que conservaron un lugar estable en las distintas historias del lenguaje y en la lexicografía histórica. Naturalmente estas historias fueron tematizadas por todas las disciplinas que trabajan con un método histórico-filológico, las cuales tienen que asegurarse de la validez de sus fuentes mediante planteamientos hermenéuticos. Toda traducción al propio presente implica una historia conceptual, cuya inevitabilidad metodológica para todas las ciencias sociales y del espíritu ya demostró de forma ejemplar Rudolf Eucken en su Geschichte der philosophischen Terminologie [Historia de la terminología filosófica]2.
También es habitual encontrar en la práctica investigadora ejemplos de reciprocidad que reconcilian análisis sociohistóricos y del campo de la historia constitucional con planteamientos histórico-conceptuales. Esa relación de reciprocidad se daba en el campo de la investigación sobre la Antigüedad y la Edad Media, una relación sobre la que en algunas ocasiones se reflexionaba más y en otras menos, pero que siempre estaba presente, pues ¿qué estado de cosas puede comprenderse, especialmente cuando las fuentes son escasas y difusas, sin atender al modo en que se plasma conceptualmente ese estado de cosas en el pasado y en el presente? Por eso resulta llamativo que la interdependencia mutua entre la historia social y conceptual no fuese elaborada sistemáticamente hasta los años treinta del siglo XX. Pienso en Walter Schlesinger y sobre todo en Otto Brunner. Los mentores de esta elaboración sistemática en campos relacionados con la historia fueron Erich Rothacker en la filosofía, Carl Schmitt en el campo del derecho y Jost Trier en la lingüística.
La intencionalidad política de estas investigaciones, la conciliación de la historia social y conceptual, iba dirigida contra dos corrientes, a su vez muy distintas entre ellas, que predominaron en los años veinte del último siglo: por una parte, había que desprenderse de los conceptos procedentes de la historia de las ideas y del espíritu, conceptos que se investigaron abstrayéndolos de su contexto sociopolítico concreto, en cierto modo por su valor intrínseco. Por otra parte, había que evitar sobre todo hacer una historia similar a la historia de los acontecimientos políticos, y preguntarse, al contrario, por las premisas a largo plazo de estos hechos.
Otto Brunner quería, como subrayó en el prólogo a la segunda edición de Land und Herrschaft [País y señorío], «preguntarse por las premisas concretas de la política medieval, pero no describir esa política»3. Lo importante era mostrar las estructuras a largo plazo de la constitución social y de su transformación —nunca instantánea—, y hacerlo tematizando de forma expresa las distintas expresiones lingüísticas de los grupos, bandos o clases sociales así como la historia de su interpretación. No es casualidad que los Anales, que surgieron en Francia a partir de unos intereses análogos, introdujesen desde 1930 la rúbrica «cosas y palabras». Para Lucien Febvre y Marc Bloch el análisis lingüístico era una parte integral de sus investigaciones sociohistóricas. En Alemania, Gunther Ipsen, que completó sus investigaciones sociohistóricas, especialmente las demográficas, con estudios lingüísticos, abrió nuevos horizontes para la historia moderna. Werner Conze retomó todas estas propuestas al fundar en 1956-1957 el Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte4. La conciliación de los planteamientos sociohistóricos e histórico-conceptuales es, gracias a la iniciativa de Conze, uno de los retos permanentes de este grupo. Por eso también lo es el de su diferenciación, de la que se hablará a continuación.
2. LA IMPOSIBILIDAD DE UNA HISTOIRE TOTALE
Sin formaciones sociales y sus conceptos, mediante los cuales las primeras —reflexiva o autorreflexivamente— definen e intentan solucionar los desafíos a los que se enfrentan, no hay ninguna historia, no puede experimentarse ni interpretarse, no puede describirse o narrarse. En este sentido, la sociedad y el lenguaje forman parte de los requisitos metahistóricos sin los cuales ninguna historia [Geschichte] y ninguna Historia [Historie]* son concebibles. Por eso, las teorías, métodos y planteamientos sociohistóricos e histórico-conceptuales se vinculan o pueden vincularse a todos los ámbitos posibles de la historia. Por esa razón a veces se infiltra también el deseo de concebir una «historia total». En algunos casos, debido a causas relacionadas con la praxis investigadora, la indagación empírica de los historiadores sociales o conceptuales se centra en temas delimitados; esta autodelimitación no reduce, sin embargo, la pretensión de universalidad, que se deriva de la teoría de una historia posible, historia que, en cualquier caso, debe presuponer sociedad y lenguaje.
La presión a la especialización, metodológicamente necesaria, obliga a los enfoques sociohistóricos e histórico-conceptuales a buscar la ayuda de enfoques relacionados. Deben trabajar de forma interdisciplinar. Sin embargo, de ello no se sigue que su pretensión de universalidad pueda llevarse a cabo de forma total o absoluta. Es cierto que están constreñidos a considerar el conjunto de las relaciones sociales así como su articulación lingüística y sus sistemas de interpretación. Pero la premisa formal irrebatible de que toda historia tiene que ver con la sociedad y el lenguaje no autoriza la conclusión de gran alcance de que desde el punto de vista del contenido es posible escribir o aun concebir una «historia total».
Entre las numerosas y plausibles objeciones empíricas a una historia total, hay una acerca de la posibilidad de llevarla a cabo que se deduce del intento mismo de concebirla. El totum de una historia social y el totum de una historia lingüística nunca se corresponden exactamente. Aun cuando se presuponga el caso empíricamente irrealizable de que ambos ámbitos pudiesen tematizarse como una totalidad limitada, seguiría existiendo una diferencia insuperable entre cada historia social y la historia de su concepción.
Ni la concepción lingüística alcanza a representar lo sucedido o lo que realmente fue ni nada sucede sin que su elaboración lingüística lo modifique. La historia social o historia de la sociedad y la historia conceptual se encuentran en una tensión condicionada por la materia histórica que hace que ambas remitan una a otra sin que esa reciprocidad pueda ser superada en algún momento. Lo que se hace no se plasma en palabras hasta el día siguiente, y lo que se dice se convierte en un hecho en el momento en que se libera de uno. Lo interpersonal, es decir, lo que acontece socialmente y lo que en esa circunstancia o sobre ello se dice, da lugar a una diferencia que opera constantemente impidiendo toda histoire totale. La historia se efectúa bajo la premisa de la ausencia de completitud, cualquier interpretación que se adecue a esta apreciación deberá prescindir de la totalidad.
Es una característica del tiempo histórico la constante reproducción de la tensión entre la sociedad y su transformación y acondicionamiento y la elaboración lingüística. Toda historia se alimenta de esta tensión. Las relaciones sociales, los conflictos y sus soluciones así como sus cambiantes requisitos nunca son idénticos a las articulaciones lingüísticas, mediante las cuales las sociedades actúan, se comprenden e interpretan a sí mismas, se modifican y adquieren una forma nueva. Probaré esta tesis desde dos perspectivas distintas. Por un lado, desde la perspectiva de la historia que sucede in actu y, por otro lado, desde lo sucedido, la historia pasada.
3. HISTORIA EN ACTO, DISCURSO Y TEXTO
El hecho de que la historia social y la historia conceptual remitan la una a la otra implica la existencia de unas características diferenciales que relativizan respectivamente sus pretensiones de universalidad. La historia no es equivalente a la forma de su comprensión y tampoco puede pensarse sin ella. Del mismo modo, la «historia» tampoco puede reducirse exclusivamente a las relaciones sociales, es decir, a las relaciones interpersonales.
En los acontecimientos cotidianos esta relación se presenta de forma indiferenciada debido a que el hombre aparece simultáneamente como ser dotado de lenguaje y como ser social. ¿Cómo puede caracterizarse esta relación? Es clara la dependencia de cada acontecimiento concreto, en el momento en que sucede, del lenguaje que lo hace posible. Ninguna actividad social, ningún enfrentamiento político y ningún intercambio comercial son posibles sin un discurso y una respuesta, sin una planificación dialogada, sin un debate público o una conversación privada, sin una orden —y su obediencia—, sin el consenso de los implicados o el disenso articulado de los partidos en conflicto. Toda historia cotidiana depende en su desarrollo del lenguaje en acción, del discurso y del habla, del mismo modo que ninguna historia de amor es concebible sin al menos tres palabras: tú, yo, nosotros. Todo hecho social y la diversidad de sus relaciones se basan en premisas comunicativas y en la aportación de la comunicación lingüística. Las distintas instituciones y organizaciones, desde la asociación más pequeña hasta la ONU, dependen de ellas oralmente o de forma escrita.
Esta observación, aunque resulta evidente, debe no obstante aceptarse con reservas. Lo que realmente sucede es claramente más que la mera articulación lingüística que lo posibilita o que lo interpreta. La orden, la decisión colegiada o el grito elemental de matar no son idénticos a la violencia propia de matar. Las expresiones de una pareja de enamorados no son iguales al amor que experimentan dos personas. Las normas escritas de una organización o sus acciones lingüísticas no son idénticas a la acción y actividad de la organización en sí misma.
Siempre hay una diferencia entre la historia en acto y la articulación lingüística que la hace posible. Ningún acto lingüístico es la acción misma que ayuda a preparar, provocar y ejecutarse. Sin embargo, hay que admitir que a menudo una palabra tiene consecuencias innegables: basta pensar en la orden del Führer de invadir Polonia por mencionar un ejemplo llamativo. Pero precisamente en este caso se muestra de forma clara la relación existente. Una historia no se lleva a cabo sin el habla, pero nunca es idéntica a esta, no se puede reducir a ella.
Por esa razón, más allá del lenguaje hablado debe haber otras premisas y formas de ejecución de los sucesos que los hagan posibles. Podemos mencionar, por ejemplo, el campo de la semiótica, que abarca el lenguaje en general. Pienso en la gesticulación corporal, en la que el lenguaje solamente se transmite de forma cifrada, en los rituales mágicos y en la teología del sacrificio, que no tiene su asiento histórico en la palabra, sino, por ejemplo, en la cruz, en las conductas grupales establecidas mediante sus símbolos, o en las modernas señales de tráfico. En todos los casos se trata de un lenguaje de signos comprensible sin palabras. Desde luego, todas las señales mencionadas pueden verbalizarse. También pueden reducirse al lenguaje, pero su aportación consiste precisamente en demostrar que puede prescindirse del lenguaje hablado y provocarse mediante señales o símbolos las correspondientes acciones o controlar actitudes y modos de comportamiento.
Solo recordaré brevemente otras premisas extralingüísticas de historias posibles: la cercanía o lejanía espacial, las distancias, que según los casos pueden provocar conflictos o retrasarlos, las diferencias temporales entre las distintas generaciones y la bipolaridad de los sexos. Todas estas distinciones albergan acontecimientos, peleas y reconciliaciones posibilitados prelingüísticamente, aun cuando sea gracias a la articulación lingüística como pueden, aunque no tengan por qué, realizarse.
En todos los actos hay, por consiguiente, elementos extralingüísticos, prelingüísticos y poslingüísticos que conducen a una historia. Son las condiciones básicas, geográficas, biológicas y zoológicas que a través de la constitución humana influyen simultáneamente en los acontecimientos sociales. El nacimiento, el amor y la muerte, la comida, el hambre, la miseria y las enfermedades, quizá también la felicidad, en cualquier caso el robo, la victoria, la muerte y la derrota. Todos estos son elementos y formas mediante los que la historia humana se desarrolla, que abarcan desde la cotidianeidad hasta la identificación de estructuras de poder político y cuyo carácter extralingüístico difícilmente puede negarse.
Sin embargo, las distinciones analíticas que aquí se han examinado apenas son comprensibles en el contexto concreto de las acciones que producen los acontecimientos. Ya que las personas plasman lingüísticamente todas las premisas prelingüísticas y las transmiten con su actuar y padecer en el diálogo concreto. El lenguaje oral o el texto escrito, el discurso vigente en cada caso —o el que se ha pasado por alto— se entrecruzan en el acontecer concreto convirtiéndose en un suceso, que en todos los casos se compone de elementos de acción y padecimiento extralingüísticos y lingüísticos. Aunque el discurso enmudezca, seguirá presente el preconocimiento lingüístico, que es inherente al hombre y que le faculta para comunicarse con lo que tiene enfrente: con independencia de si se trata de personas, cosas, productos, plantas o animales.
Cuanta mayor es la complejidad de los actores creados por el ser humano, como sucede en los modernos procesos de trabajo y sus relaciones económicas o en los cada vez más complejos espacios de acción política, más importantes son las condiciones en las que se produce la comunicación lingüística, orientadas a conservar la capacidad de acción. Una importancia que se hace patente en la ampliación de la comunicación lingüística: desde el alcance de la voz en el mercado hasta la pantalla de un televisor o de un procesador de datos —junto con las instituciones que permiten su difusión—, pasando por los medios técnicos de transmisión de mensajes, la escritura, la impresión, el teléfono y la radio; desde el mensajero hasta los satélites de comunicaciones pasando por el correo y la prensa, incluyendo los efectos de toda codificación lingüística. Siempre se ha intentado hacer que el alcance del lenguaje hablado perdure para detener determinados acontecimientos o que se amplíe y estimule para acelerar los acontecimientos, anticiparse a ellos, provocarlos y controlarlos. Esta indicación debería bastar para demostrar el entrecruzamiento entre la «historia social» y la «historia lingüística» en la realización concreta del hablar y del actuar.
El discurso hablado o el texto escrito y el suceso que tiene lugar no pueden separarse in actu, solo pueden diferenciarse analíticamente. Cuando alguien queda impresionado por una alocución, la experimenta no solo lingüísticamente, sino también en todo su cuerpo; y si se enmudece a consecuencia de una acción, quien «se queda sin voz» experimenta aún con más fuerza su dependencia del lenguaje para poder volver a actuar. Esta interrelación personal entre discurso, acción y padecimiento puede aplicarse a todos los niveles de los cada vez más complejos actores sociales. El entrelazamiento entre las llamadas acciones lingüísticas y el acontecimiento «real» abarca desde el comportamiento individual hasta los distintos modos en que este se integra en las redes sociales, mediante las cuales los acontecimientos se insertan en sus contextos. Este diagnóstico, que es válido para toda la historia acontecida a pesar de las variaciones históricas, tiene importantes consecuencias en la descripción de las historias acontecidas y especialmente en la diferencia entre historia social e historia conceptual.
4. LA HISTORIA DESCRITA Y SUS FUENTES LINGÜÍSTICAS
La relación empírica que acabo de exponer entre el hacer y el discurso, entre actuar y hablar se disuelve tan pronto como la atención pasa de la historia que tiene lugar in eventu a la historia pasada ex eventu, de la que se ocupa el historiador profesional. La distinción analítica entre un nivel de acción extralingüístico y otro lingüístico adquiere el rango de principio antropológico sin el que no es posible plasmar ninguna experiencia histórica en un enunciado coloquial o científico, dado que solo experimento lo acontecido —más allá de mi experiencia personal— oralmente o mediante un texto escrito. Aun en el caso de que el lenguaje haya sido un factor secundario —parcialmente— en la ejecución de la acción y en su padecimiento, desde el momento en que un acontecimiento pasa a formar parte del pasado, el lenguaje se convierte en un factor primario sin el cual no es posible ningún recuerdo ni ninguna transposición científica de ese recuerdo. De este modo, la primacía antropológica del lenguaje en la descripción de la historia acontecida adquiere un estatus epistemológico. Es lingüísticamente como debe decidirse qué parte de la historia pasada estaba condicionada lingüísticamente y cuál no.
En términos antropológicos, toda «historia» se constituye mediante la comunicación oral y escrita de las generaciones coetáneas, que se transmiten mutuamente sus propias experiencias. El texto escrito se convierte en el principal vehículo de la transmisión de la historia cuando la desaparición de las generaciones más viejas hace que se diluyan los recuerdos transmitidos oralmente. Aunque también hay numerosos restos extralingüísticos que son testimonios de acontecimientos y situaciones pasadas: ruinas fruto de catástrofes; monedas de sistemas económicos; construcciones que remiten a una comunidad, a un gobierno y a la prestación de servicios; caminos, que remiten al comercio o a la guerra; paisajes transformados culturalmente, testigos del trabajo de generaciones, y monumentos, que recuerdan la victoria o la muerte; armas, testimonios del combate, utensilios, que remiten a su invención y uso, en definitiva «reliquias» y «hallazgos» —o imágenes— que sirven de testimonio de todo lo mencionado. De todos estos restos se ocupan las distintas ramas especializadas de la historia. Sin embargo, solo se puede estar seguro de lo que «realmente» sucedió, más allá de cualquier hipótesis, mediante lo transmitido oralmente o por escrito, precisamente mediante testimonios lingüísticos. Solo mediante las fuentes lingüísticas es posible saber qué parte del pasado debe contabilizarse como «lingüística» y cuál como lo «realmente» acontecido.
Solo puede descubrirse post eventum, mediante testimonios lingüísticos, qué estaba entretejido in eventu. En función del tipo de transmisión lingüística con la que se trabaje, tradición oral o escrita, algunos géneros, diversos entre sí, se aproximarán mientras que otros se distanciarán.
El mito y los cuentos de hadas, el drama, la epopeya y la novela se caracterizan por presuponer y tematizar la relación originaria entre el discurso y la acción, entre el padecimiento, el hablar y el callar. Hacer presente la historia acontecida crea el sentido, que se mantiene digno de ser recordado. Esto es precisamente lo que hacen las historias que utilizan discursos, verdaderos o fingidos, para valorar adecuadamente los acontecimientos dignos de ser recordados, o que hacen uso de las palabras plasmadas en un texto escrito, que demuestran el entrelazamiento de discurso y acción.
Son las situaciones únicas, que generan su propia transformación y detrás de las cuales puede verse algo parecido a un «destino», las que suponen un desafío para la investigación y para la comunicación de cualquier autointerpretación e interpretación general. A este género pertenecen, mejor o peor hechas, las memorias y las biografías, que en inglés acentúan la interacción entre el lenguaje y la vida —las Life and Letters—, además de todas las historias que estudian los acontecimientos según su dinámica inmanente. «Él dijo esto e hizo lo otro, ella lo dijo y lo hizo, lo que dio lugar a algo sorprendente, a algo nuevo que lo cambió todo». Numerosas obras están elaboradas siguiendo este esquema formal, sobre todo las que, como la historia de los acontecimientos políticos y la historia de la diplomacia, permiten reconstruir lo que sucedió in actu gracias al estado de las fuentes. Desde el punto de vista del uso que hacen del lenguaje, estas historias forman parte de un grupo que abarca desde el mito hasta la novela5. Solo en el ámbito científico dependen de la autenticidad —por comprobar— de las fuentes lingüísticas, que deben garantizar el entrelazamiento, hasta ese momento supuesto, de los actos lingüísticos y de las acciones.
Lo que analíticamente puede diferenciarse, lo prelingüístico y lo lingüístico, vuelve a ser una unidad «de forma análoga a como sucede en la experiencia» gracias a una aportación del lenguaje: es la ficción de lo fáctico. Ya que lo que realmente ha sucedido solo es —retrospectivamente— real mediante la descripción lingüística. Por tanto, el lenguaje adquiere, al contrario que el discurso activo que tiene lugar en la historia en acto, una primacía en el campo de la epistemología que le obliga a decidir siempre sobre la relación entre el lenguaje y la acción. Hay géneros que, situados ante esta alternativa, se articulan de forma extremadamente unilateral. Por un lado, son sordos o reticentes ante las anteriores aportaciones del lenguaje, que forman parte de una historia. Hay anales que solo registran las consecuencias, lo que ha sucedido y no cómo se llegó a ello. Están los manuales y las llamadas historias narrativas, que tratan de los hechos, del éxito o del fracaso, pero no de las palabras y de los discursos que llevaron a ellos. Versan sobre la acción bien de grandes hombres, bien de actores muy estilizados que actúan en cierto modo como si fuesen mudos: Estados o dinastías, Iglesias o sectas, clases o partidos, pueblos o naciones o cualquier otro actor que sea hipostasiado. Pocas veces se pregunta por los modelos de identificación lingüísticos sin los que este tipo de actores no podría actuar. Incluso cuando el discurso oral o su equivalente escrito se incluyen en la descripción, los testimonios lingüísticos tienden a considerarse con demasiada frecuencia al servicio de una ideología o se interpretan de forma instrumental en relación con presuntos intereses previamente dados o intenciones perversas.
Incluso las investigaciones realizadas desde una perspectiva histórico-lingüística, que primordialmente tematizan los testimonios lingüísticos —situadas en el otro extremo de nuestra escala—, corren fácilmente el peligro de referirlos a una historia real, que primero debe constituirse lingüísticamente. Sin embargo, las dificultades metodológicas, a las que especialmente está expuesta la sociolingüística y que consisten en remitir el habla y el lenguaje a las distintas condiciones y transformaciones sociales, son prisioneras de la aporía que afecta a todos los historiadores, es decir, de la necesidad de describir primero lingüísticamente el objeto de estudio del que se disponen a hablar.
Por eso, también se encuentra en el gremio el otro extremo: la publicación de las fuentes lingüísticas solo como tales, de los restos escritos de los discursos orales o escritos hechos hasta entonces. En esos casos se deja a la casualidad de la transmisión la tematización expresa de la diferencia entre acción extralingüística y acción lingüística. La tarea del buen comentario consiste siempre en detectar el sentido del documento, que no puede captarse sin las características que diferencian el discurso del estado de cosas.
Con ello habríamos estilizado tres géneros que, situados ante la alternativa entre acción lingüística y acción extralingüística, optan bien por remitir ambas acciones recíprocamente —como sucede con los sociolingüistas— o, en los casos extremos, por tematizarlos de forma separada. En términos epistemológicos, al lenguaje le corresponde una doble tarea: se refiere tanto al contexto extralingüístico de los acontecimientos como también —en la medida en que hace lo primero— a sí mismo. Por tanto, en un sentido histórico siempre es autorreflexivo.
5. ACONTECIMIENTO Y ESTRUCTURA. HABLA Y LENGUAJE
Hasta ahora solo se ha hablado e investigado sobre lo que acontece y lo acontecido, sobre la historia actual y la pasada, sobre cómo se han relacionado mutuamente in actu, en un corte sincrónico, el discurso y la acción. Pero cuando se tematiza el análisis diacrónico la cuestión se amplía. Al igual que sucede con la relación entre hablar y actuar en la realización del acontecimiento, la sincronía y la diacronía tampoco pueden separarse empíricamente. Los condicionamientos y los factores determinantes, que en cada caso poseen una estratificación con una profundidad temporal distinta, llegan hasta el presente desde lo que llamamos el pasado e intervienen en cada acontecimiento de la misma forma en que los proyectos de futuro intervienen «simultáneamente» en quienes actúan. Toda sincronía es eo ipso simultáneamente diacrónica. Todas las dimensiones temporales están entrelazadas in actu y sería contradictorio con cualquier experiencia definir lo que llamamos presente como un momento que se acumula en una serie que va desde el pasado hasta el futuro, o, por el contrario, como un punto de transición inaprehensible que se desliza desde el futuro al pasado. Desde un punto de vista puramente teórico, la historia puede definirse como un presente permanente en el que el pasado y el futuro están integrados, o como un constante entrelazamiento entre el pasado y el futuro que hace que todo presente desaparezca continuamente. En uno de los casos, el que acentúa el aspecto sincrónico, la historia degenera en un puro espacio de conciencia en el que todas las dimensiones temporales están contenidas simultáneamente, mientras que en el otro caso, el que acentúa la diacronía, la presencia activa del ser humano carece de un espacio de acción histórico. El objetivo de este experimento mental es señalar el hecho de que la distinción entre sincronía y diacronía establecida por Saussure puede ser útil analíticamente, aunque no valora correctamente la complejidad de los entrelazamientos temporales presentes en la historia que tiene lugar.
Con esta reserva utilizaré las categorías analíticas de sincronía, que hacen referencia al presente del acontecimiento, y de diacronía, que hacen referencia a la profundidad temporal, presente asimismo en todo suceso actual. Son muchas las condiciones previas que influyen a largo o a medio plazo —naturalmente también a corto plazo— en la historia que está teniendo lugar. Limitan las posibilidades de acción en la medida en que solo habilitan o permiten determinadas alternativas.
Pues bien, ambas, la historia social y la conceptual, se caracterizan por presuponer teóricamente, aunque de distinto modo, esa relación. Desde la perspectiva sociohistórica se investiga la relación entre los acontecimientos sincrónicos y las estructuras diacrónicas. Y es una relación análoga la que se da entre el discurso hablado, sincrónico, y el lenguaje ya existente, diacrónico, que ejerce una influencia constante sobre el primero, la que se tematiza desde un enfoque histórico-conceptual. Puede que todo lo que suceda sea único y nuevo, pero no hasta el punto de no haber requerido determinadas condiciones sociales previas a largo plazo que hiciesen posible ese acontecimiento único. Puede que se acuñe un concepto nuevo que plasme en palabras experiencias o expectativas antes inexistentes. Pero no puede ser tan nuevo como para no estar ya virtualmente presente en el lenguaje dado y no recibir su sentido del contexto lingüístico del que es heredero. Por tanto, ambos enfoques de investigación incluyen en la interacción entre discurso y acción, en la que los acontecimientos tienen lugar, la dimensión diacrónica —definida de forma distinta—, sin la cual la historia no es posible ni puede comprenderse.
Una serie de ejemplos servirá para explicarlo. El matrimonio es una institución que, a pesar de sus implicaciones biológicas prelingüísticas, constituye un fenómeno cultural con numerosas variantes a lo largo de la historia de la humanidad. Dado que se trata de una forma de socialización entre dos o más personas de distinto o también del mismo sexo, el matrimonio es uno de los temas genuinos de la investigación sociohistórica. Al mismo tiempo es obvio que solo puede hablarse sobre el matrimonio desde un enfoque sociohistórico cuando existen fuentes escritas que nos informan sobre ello, sobre cómo los distintos tipos de matrimonio se han plasmado en un concepto.
Pueden elaborarse dos enfoques metodológicos como modelos simplificados. Uno se centra primordialmente en los acontecimientos, en las acciones plasmadas en el discurso, el texto y el acto; el otro se centra principalmente en las condiciones previas de carácter diacrónico y en sus transformaciones a largo plazo. Busca, por tanto, estructuras sociales y sus equivalentes lingüísticos.
1. De este modo puede tematizarse un acontecimiento concreto, un matrimonio real, por ejemplo, del que las fuentes dinásticas nos ofrecen una amplia información: qué motivos políticos existían, qué condiciones contractuales, qué dote se negoció, cómo se escenificaron las ceremonias y más datos de esta clase. El desarrollo de este matrimonio también puede reconstruirse y narrarse cuantas veces se quiera siguiendo la secuencia de los acontecimientos hasta llegar a las terribles consecuencias a que dio lugar, por ejemplo, la muerte de uno de los cónyuges, la muerte del testador, contemplada en el contrato, que provocó una guerra de sucesión. Actualmente también puede reconstruirse la historia concreta de un matrimonio de las clases bajas de forma análoga. Un tema interesante de la historia cotidiana, que se sirve de numerosas fuentes no utilizadas hasta ahora. En ambos casos se trata de historias únicas, concretas, que incluyen la tensión irreductible existente entre la felicidad y la miseria y que se insertan en contextos religiosos, sociales y políticos.
2. Ni la historia social ni la conceptual podrían ser tales sin estos casos particulares, pero investigarlos no constituye su interés primordial. Ambas se centran, para caracterizar el segundo enfoque metodológico —de nuevo según un modelo simplificado—, en las condiciones a largo plazo que operan en el nivel diacrónico y que han hecho posible cada caso particular. También estudian los procesos a largo plazo que se derivan de la suma de los casos particulares. Dicho de otra forma, ambas estudian las estructuras y su transformación así como las reglas lingüísticas mediante las cuales estas estructuras han pasado a formar parte de la conciencia social, han sido concebidas y también modificadas.
Empecemos primero con los métodos propios de la historia social para continuar después con los de la historia conceptual.
La historia social no ignora la dimensión sincrónica de los matrimonios concretos y de las conversaciones o cartas que se intercambiaron. Más bien la absorben diacrónicamente. Así, por ejemplo, en los planteamientos sociohistóricos el número de matrimonios se elabora estadísticamente para documentar el aumento de la población por clases sociales. ¿A partir de qué momento aumenta el número de matrimonios por encima del de los hogares y granjas preestablecidos estamentalmente, que disponían de un espacio limitado para la producción de alimentos? ¿Cómo se comporta el número de matrimonios en relación con las curvas de salarios y precios, con las buenas y malas cosechas, con el fin de ponderar el peso respectivo de los factores económicos y naturales en la reproducción de la población? ¿Cómo puede ponerse en relación el número de nacimientos dentro y fuera del matrimonio con el carácter de las situaciones sociales conflictivas? ¿Cómo se relaciona el número de nacimientos y fallecimientos de niños, de madres y de padres entre sí con el fin de explicar la transformación a largo plazo de una vida matrimonial «típica»? ¿Cómo evoluciona la curva de divorcios, que también permite extraer conclusiones acerca del tipo de matrimonio? Todas estas cuestiones, entresacadas casi al azar, tienen una cosa en común: sacar a la luz y ayudar a identificar procesos «reales» a largo plazo que, como tales, no están directamente presentes en las fuentes.
Es necesario un laborioso trabajo previo para conseguir hacer comparables los contenidos de las fuentes, para a partir de esos contenidos agregar series de datos y, por último —y esto debe hacerse con antelación—, es necesaria una reflexión sistemática para poder interpretar las series de datos acumuladas. En ningún caso el contenido lingüístico de las fuentes sirve por sí solo para derivar directamente a partir de él el contenido de estructuras a más largo plazo. La suma de casos particulares, concretos, sincrónicos y documentados es en sí misma muda y no puede «probar» estructuras a largo o medio plazo, es decir, diacrónicas. Por tanto, para poder obtener de la historia pasada proposiciones a largo plazo es necesario un trabajo teórico previo, el uso de una terminología científica específica, único modo de poder detectar relaciones e interacciones de las cuales las personas implicadas en ese momento no podían ser conscientes.
Lo que «realmente» ha acontecido a largo plazo en la historia —y no, por ejemplo, lingüísticamente— es desde la perspectiva de la historia social una reconstrucción científica cuya evidencia depende de la consistencia de su teoría. De hecho, toda afirmación teóricamente fundamentada debe someterse al control metodológico de las fuentes para poder hacer afirmaciones sobre la facticidad del pasado; sin embargo, la realidad de los factores de larga duración no se fundamenta de forma suficiente solo a partir de las fuentes individuales como tales. Por eso pueden, por ejemplo, entre los seguidores de Max Weber, crearse tipos ideales que agrupen los distintos criterios de descripción de una realidad de tal modo que las relaciones presupuestas sean interpretables de forma consistente. Pueden establecerse tipos de matrimonio, de familias de granjeros y de campesinos sin tierra —extraídos de nuestra lista de ejemplos—, en los que se incluyen como características la media de nacimientos y fallecimientos y la correlación de salarios y precios con la existencia de varias malas cosechas consecutivas, con el horario laboral y con la carga fiscal a fin de averiguar cómo diferenciar un matrimonio y una familia de granjeros de una de campesinos sin tierra y cómo se han modificado ambas en el tránsito de una época preindustrial a otra industrial.
Los factores de los casos particulares, no estos mismos, pueden estructurarse entonces de tal modo que las precondiciones económicas, políticas y naturales —en función del peso del sistema de salarios y de precios, de la carga fiscal o de las cosechas— sean comprensibles en el marco del matrimonio típico de una clase social específica. La cuestión relativa a qué factores son similares durante un tiempo determinado, a cuándo son dominantes y cuándo recesivos permite también definir plazos, periodos y umbrales epocales mediante los cuales se puede estructurar diacrónicamente la historia de los matrimonios entre granjeros y entre campesinos sin tierra.
Hasta ahora la serie de ejemplos se ha escogido conscientemente del tipo de factores que de forma primordial estructuran diacrónicamente una serie de acontecimientos extralingüísticos mutuamente relacionables. Esa selección de ejemplos presupone una teoría sociohistórica que mediante una terminología lingüística específica (en nuestro caso se trata de la demografía, de la economía y de las ciencias financieras) permite determinar la duración y el cambio, imposibles de encontrar de otro modo en el lenguaje de las fuentes. Por tanto, la necesidad de una teoría aumenta proporcionalmente al distanciamiento ante el «contenido expreso» de las fuentes cuando se quieren construir formaciones sociales tipo o procesos a largo plazo.
En la historia de los matrimonios a considerar como «típicos» también se incluyen otros factores completamente distintos a los mencionados anteriormente. Se trata de factores que no podrían investigarse si no se interpreta su propia articulación lingüística. Con ello abordamos los métodos de la historia conceptual, que —de forma análoga a la diferenciación entre acontecimiento y estructura— tienen que diferenciar entre el discurso actual y sus reglas lingüísticas.
La teología y la religión (o su ausencia), el derecho, los usos y las costumbres constituyen el marco de condiciones en el que se desarrolla cualquier matrimonio particular, lo preceden diacrónicamente y normalmente perduran más allá de él. Se trata en general de reglas institucionalizadas y de modelos interpretativos que crean y limitan el espacio vital de un matrimonio. Es cierto que también hay modelos de comportamiento «extralingüístico»; sin embargo, la principal instancia mediadora es en todos los casos mencionados el lenguaje.
Las premisas articuladas ligüísticamente abarcan desde las costumbres hasta el sermón pasando por el acto jurídico y desde la magia hasta la metafísica pasando por el sacramento. Sin ellos (aun cuando su presencia sea débil) un matrimonio no puede tener lugar ni desarrollarse. Hay que investigar, por tanto, las clases de textos, que se clasificarán siguiendo criterios sociales, en los que los matrimonios se han plasmado en un concepto. Estos textos pueden haber surgido espontáneamente como en el caso de los diarios, cartas o reportajes periodísticos o, en el extremo contrario, haber sido formulados con una intención normativa como en el caso de los tratados teológicos o de los códigos jurídicos junto con sus interpretaciones. En todos estos casos ejercen su influencia tradiciones ligadas al lenguaje que fijan diacrónicamente la esfera vital de un matrimonio posible. Los cambios solo se perciben cuando el matrimonio se ha plasmado en un nuevo concepto.
En este sentido, en Europa, ha dominado hasta bien entrado el siglo XVIII la interpretación teológica del matrimonio concebido como una institución indisoluble establecida por Dios, cuyo objetivo principal es la conservación y la multiplicación de la especie humana. A esta concepción se ajustaban las normas legales estamentales según las cuales un matrimonio solo estaba permitido cuando la base económica del hogar era suficiente para alimentar y criar a los hijos y para garantizar la ayuda mutua del matrimonio. De esta forma muchas personas estaban excluidas de poder contraer legalmente matrimonio. El matrimonio considerado como núcleo de la casa estaba integrado en el marco del derecho estamental. Esta concepción se modificó con la Ilustración, que en el Derecho Común General para los Estados prusianos (1791-1794) [Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten] creó un nuevo fundamento contractual legal para el matrimonio. La referencia a la situación económica se flexibilizó y la libertad de los cónyuges como individuos se amplió hasta el punto de llegar a permitirse el divorcio —prohibido desde la perspectiva teológica—. Esto no quiere decir que el derecho común abandonase en modo alguno las disposiciones teológicas y las procedentes del derecho estamental; sin embargo el concepto de matrimonio sufrió desplazamientos —lo cual solo puede registrarse mediante un enfoque histórico-conceptual— de matices decisivos que favorecieron una mayor libertad y autodeterminación de ambos cónyuges.
Finalmente, a comienzos del siglo XIX encontramos un concepto de matrimonio completamente nuevo. La fundamentación teológica se sustituyó por una autofundamentación antropológica, que liberó a la institución del matrimonio de su marco legal para hacer sitio a la autorrealización moral de dos personas que se aman. El Brockhaus de 1820 celebró enfáticamente la autonomía postulada y la plasmó en un nuevo concepto: el matrimonio por amor. De este modo el matrimonio se deshizo del que hasta entonces era su objetivo principal: engendrar hijos. La referencia a la situación económica se suprimió. Posteriormente, Bluntschli llegó a declarar (como ya hizo antes Milton) que un matrimonio sin amor era inmoral. Debía disolverse obligatoriamente6.
Se han esbozado tres etapas histórico-conceptuales. Cada una de ellas estructuró de forma innovadora los aspectos fundamentales, en cada caso de forma distinta, de la argumentación normativa heredada. La premoderna del derecho estamental, la innovadora del derecho común y la romántico-liberal, las tres comparten la característica de ser en cierto modo acontecimientos en un sentido histórico-lingüístico. Repercutieron en todo el sistema lingüístico, sistema en el que los matrimonios son comprensibles. No es el lenguaje en conjunto, diacrónicamente dado, el que se ha modificado, sino su semántica y con ella la nueva pragmática del lenguaje que se ha liberado.
Ahora bien, el método histórico-conceptual no permite concluir que la historia real de los matrimonios celebrados ha tenido lugar de forma paralela a la autointerpretación lingüística. Las presiones económicas descritas mediante el enfoque de la historia social siguieron actuando en el sentido de limitar, dificultar y hacer más problemáticos los matrimonios. Y a pesar de que se redujeron las limitaciones legales, las presiones sociales todavía siguieron siendo lo suficientemente fuertes como para no hacer del matrimonio por amor el único caso empíricamente normal. No obstante, la hipótesis tiene a su favor que el concepto de matrimonio por amor, en cierto modo en un enfoque temporal, ha tenido a largo plazo cada vez mayores oportunidades de hacerse realidad. Por otro lado, no puede negarse que ya antes de la creación romántica del concepto de matrimonio por amor, el amor como disposición antropológica también existía en los matrimonios del derecho estamental, que no lo mencionan.
La conclusión que puede extraerse sobre el tipo de relación entre la historia social y la conceptual es que ambas se necesitan y se remiten mutuamente, sin que eso signifique que puedan llegar a ser en algún momento idénticas. Lo que «realmente» tuvo influencia a largo plazo y sufrió modificaciones no puede sin más deducirse de las fuentes escritas transmitidas. Para ello lo que se necesita es en realidad un trabajo teórico y terminológico previo. Por otro lado, lo que puede exponerse históricoconceptualmente —en los textos transmitidos—, remite a un campo de experiencia limitado lingüísticamente y atestigua impulsos innovadores que registran o pueden iniciar nuevas experiencias; sin embargo, este hecho no justifica la conclusión de que se trata de la historia real. La diferencia que hemos establecido entre el actuar y el hablar presente en la historia que acontece impide retrospectivamente que la «realidad» social converja en algún momento con la historia de su articulación lingüística. Aun cuando en el corte sincrónico, que es una abstracción, la acción y la articulación lingüística están entretejidas, la transformación diacrónica, que es un constructo teórico, no tiene lugar en la «historia real» y en la conceptual en el mismo orden cronológico o ritmo temporal. La realidad pudo cambiar antes de que esa transformación se plasmase en un concepto, y del mismo modo es posible que algunos conceptos se creasen posibilitando nuevas realidades.
Y, sin embargo, existe una analogía entre la historia social y la historia conceptual a la que, para terminar, debo hacer referencia. Lo que acontece en la historia de forma concreta solo es posible debido a que las condiciones previas se repiten con regularidad a largo plazo. Subjetivamente, el acto de contraer matrimonio puede que sea único, sin embargo, en él se articulan estructuras repetitivas. Las condiciones económicas existentes al contraer matrimonio, que dependen de la variable producción de las cosechas o de las coyunturas, que se modifican a más largo plazo, o de la presión fiscal, que desangra mensual o anualmente el presupuesto familiar previsto (además de las prestaciones regulares de servicios de la población campesina premoderna), solo ejercen su influencia debido a su repetición regular más o menos continuada. Lo mismo es válido para las implicaciones sociales al contraer matrimonio, que solo pueden comprenderse lingüísticamente. Las normas que rigen las costumbres, el marco legal y —eventualmente— la interpretación teológica solo están vigentes in actu en la medida en que estos ámbitos institucionales de integración se repiten en todos los casos. Y cuando se modifican lo hacen lentamente sin que sus estructuras de repetición se rompan por ello. Lo que se denomina «de larga duración» solo existe históricamente en la medida en que el tiempo concreto de los acontecimientos alberga estructuras de repetición cuya velocidad de transformación es distinta a la de los propios acontecimientos. La temática de la historia social consiste en esta interacción, definida de forma insuficiente mediante la «sincronía» y la «diacronía».
La correlación existente entre cualquier discurso concreto y el lenguaje previamente dado se define de forma análoga, pero no igual. Cuando se utiliza un concepto, por ejemplo, el de «matrimonio», nos encontramos con un conjunto de experiencias de matrimonios vigentes a largo plazo y almacenadas lingüísticamente que se han integrado en el concepto. Y el contexto lingüístico, que también está previamente dado, regula la amplitud de su significado. Con cada uso concreto de la palabra «matrimonio» se repiten las reglas basadas en el lenguaje que estructuran su sentido y su comprensión. Es decir, en este caso también son estructuras de repetición lingüísticas las que posibilitan, a la vez que limitan, el campo de acción del discurso. Toda modificación conceptual que se convierte en un hecho lingüístico se produce mediante una innovación semántica y pragmática que permite comprender lo antiguo de otro modo y sin la cual lo nuevo no podría comprenderse.
La historia social y la historia conceptual poseen distintas velocidades de transformación y se basan en estructuras de repetición diferentes. Por eso la terminología científica de la historia social depende de la historia de los conceptos para cerciorarse de las experiencias almacenadas lingüísticamente. Y por eso la historia conceptual debe remitirse a los resultados de la historia social para no perder de vista el hecho de que la diferencia entre una realidad pasada y sus testimonios lingüísticos nunca puede convertirse en algo supuestamente idéntico.
_________________
1. H. G. Meier, «Begriffsgeschichte», en J. Ritter (ed.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, vol. 1, Basilea/Stuttgart, 1971, pp. 788-808.
2. R. Eucken, Geschichte der philosophischen Terminologie, Leipzig, 1879; reed. 1964.
3. O. Brunner, Land und Herrschaft, Brünn/Múnich/Viena, 1942, p. xi.
4. Véase W. Conze, «Zur Gründung des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte»: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 24 (1979), pp. 23-32. Conze mismo prefería el término «historia estructural» (Strukturgeschichte) para evitar la limitación a «cuestiones sociales» que se desprendía del uso del término «social». Otto Brunner retomó el término «historia estructural» para evitar el compromiso temporal de una Volksgeschichte que, en función de su directriz teórica, ya apuntaba en 1939 a las estructuras. Para el paso del concepto de Volk al concepto de estructura, véase la segunda edición de Land und Herrschaft (1942), p. 164: un buen ejemplo de cómo también intereses en el conocimiento que obedecen a una motivación política pueden llevar a nuevos enfoques teóricos y metodológicos que sobrevivan a su punto de partida.
* Utilizo la traducción propuesta por A. Gómez Ramos en R. Koselleck, Historia/historia, Trotta, Madrid, 22010. (N. del T.)
5. Véase H. White, Tropics of Discourse, Baltimore/Londres, 1982.
6. Sobre esto, véase D. Schwab, «Familie», en O. Brunner et al. (eds.), Geschichtliche Grundbegriffe, vol. 2, Stuttgart, 1975, pp. 271-301; E. Kapl-Blume, Liebe im Lexikon, tesis, Bielefeld, 1986.
2
HISTORIA DE LOS CONCEPTOS Y CONCEPTOS DE HISTORIA
Hablar en Israel sobre historia conceptual (conceptual history o history of concepts), exige empezar con un homenaje a Richard Koebner. La lectura de su artículo «Semantics and historiography» de 1953 sigue siendo tan recomendable como el primer día. Sin entrar en las sutilezas lingüísticas, la gran experiencia acumulada de este historiador muestra en este artículo lo que las palabras son capaces de hacer, cómo controlan formas de comportamiento y cómo pueden provocar acciones. Pero también muestra cómo dependen de los intereses de los actores políticos y de los partidos. Las palabras y las acciones se influyen y potencian mutuamente. En su gran obra póstuma editada por Helmut Dan Schmidt Imperialism. The Story and Significance of a Political Word [Imperialismo. Historia y significación de un término político], Koebner expuso magistralmente lo productivo que es ese planteamiento1. Siguiendo un modelo pragmático anglosajón, expone cómo a lo largo de un siglo el significado del concepto «imperialismo» cambió significativamente en torno a una docena de veces sin que las generaciones posteriores fuesen capaces de percibirlo —a no ser que se hiciese una retraducción histórico-conceptual a contextos pasados—. Esto pone de relieve lo dependiente que era el uso lingüístico de las cambiantes divisiones partidistas, los conflictos, los intereses de clase y los prejuicios, del compromiso nacionalista o colonialista y de las ideas de amigo y enemigo de cualquier clase. El historiador capaz de hacer una exposición de este tipo no solo ilustra a los lectores, sino que contribuye al escepticismo. Esta idea es la que se extrae del trabajo semántico de Koebner. Este utiliza preferentemente la historia conceptual en un sentido pragmático. La semántica aparece integrada en su uso argumentativo —hoy día se prefiere decir: discursivo—. Por tanto, las referencias a lo que llamamos el contexto son frecuentes, ya que sin él no puede captarse el significado de una palabra concreta. En este sentido Koebner puede contarse entre los predecesores de Pocock y Skinner.
Pero la historia conceptual de Koebner tiene también otro aspecto que lleva hasta su país de origen: Alemania. Como se sabe, el término «historia conceptual» procede de Hegel o, en cualquier caso, de su círculo. Hegel reprodujo de forma muy concreta, paso a paso, los movimientos y transformaciones del espíritu de Occidente, el «trabajo del concepto», como lo llamó en una ocasión. Dicho de otro modo: la historia de los conceptos no refleja de forma simple los intereses materiales o políticos, aunque también lo hace. La historia de los conceptos enseña más bien que en ella están contenidos los instrumentos propiamente lingüísticos que debe poseer quien quiere comprender su mundo o influir en él. Por tanto, estos conceptos también tienen una historia propia, inmanente al lenguaje. Esta tradición hegeliana o, si se quiere, idealista influyó sin duda en el método histórico-filológico que Koebner aprendió en Berlín, Breslau y Ginebra.
Koebner era un medievalista y como tal desarrolló un sentido especial para investigar el significado y el uso antiguo de las palabras. Cuanto más escasas son las fuentes, más necesario es exprimir como limones los pocos textos conservados para obtener de ellos testimonios de un mundo desaparecido. Siguiendo este principio, Koebner editó en 1922 un importante libro que versaba sobre los «Comienzos del municipio de la ciudad de Colonia»2. En él investigó el significado, sobre todo jurídico, que en el siglo XII tenían conceptos presentes en las fuentes tan centrales como urbs, civitas, burgenses o cives, y cómo pudieron transformarse en el conflicto que enfrentó a los ciudadanos con el arzobispo y la nobleza urbana. Koebner se dedicó, por tanto, a la historia social y constitucional, entonces predominantes en la medievalística, en el ámbito de una historia del derecho, especialmente bien dotada en términos de fuentes disponibles. Sin embargo, retrospectivamente al lector actual le sorprende que Koebner utilizase como concepto guía superior de la constitución republicana de la ciudad «comunidad nacional» [Volksgemeinschaft], que en realidad no era un concepto que apareciese en las fuentes, sino un concepto moderno de los siglos XIX y XX que proyectó en la Alta Edad Media3. Al hacerlo, Koebner pensaba sobre todo en los componentes jurídicos que debían caracterizar un municipio republicano en el que los ciudadanos tenían los mismos derechos. Podemos estar seguros de que doce años después, cuando Koebner se vio obligado a emigrar a Palestina, no habría utilizado de la misma forma el concepto de «comunidad nacional». Fue precisamente este concepto el que, una vez incorporados supuestos criterios raciales, sirvió de consigna política para excluir a los judíos de la comunidad nacional. Si así se quiere, puede considerarse a Koebner como una víctima temprana de este desplazamiento semántico, que posibilitó y provocó la muerte de cientos de miles de ciudadanos alemanes y de millones de personas inocentes. Koebner debió de haberlo presentido cuando ya en 1934 emigró de Breslau a Jerusalén.
La existencia de una relación entre los conceptos (lingüísticos) y la historia (extralingüística) no puede refutarse seriamente. Trataré de aclarar esta relación en dos pasos: en primer lugar, me ocuparé de la historia de los conceptos; en segundo lugar, discutiré los conceptos de historia. Es evidente que ambos aspectos están íntimamente relacionados. A continuación formularé algunas propuestas con el fin de aclarar esta relación de reciprocidad.
1. HISTORIA DE LOS CONCEPTOS
Toda vida humana está constituida por experiencias, bien sean estas nuevas y sorprendentes o, por el contrario, de naturaleza repetitiva. Se necesitan conceptos para poder tener o acumular experiencias e incorporarlas vitalmente. Son necesarios para fijar las experiencias, que se diluyen, para saber qué sucedió y para conservar el pasado en nuestro lenguaje. Los conceptos son, por tanto, necesarios para integrar las experiencias pasadas tanto en nuestro lenguaje como en nuestro comportamiento. Solo cuando esta integración se ha llevado a cabo, se es capaz de comprender lo acontecido y puede que se esté en posición de enfrentarse a los retos del pasado. Es posible que en ese momento se pueda lograr también la capacidad de prepararse frente a acontecimientos futuros o frente a posibles sorpresas con el objetivo de impedirlas. Asimismo se será capaz de comunicar posteriormente lo que ha acontecido o de narrar la historia de las propias experiencias. En lenguaje kantiano: no hay experiencias sin conceptos y no hay conceptos sin experiencias. Este adagio también se puede considerar como un enunciado antropológico. Es aplicable a todas las personas y, en su aspecto formal, también a todas las culturas, lenguas y épocas con independencia de qué experiencias se han adquirido y qué conceptos se han desarrollado para posibilitar lingüísticamente el infinito número de experiencias pasadas y su recuerdo, así como para poder reflexionar también sobre posibles experiencias futuras.
Comprender algo, ser capaz de concebirlo significa de un modo muy concreto que el uso del lenguaje hace del hombre un ser vivo poderoso. Y se sirve de él cuando se mueve, ve algo y lo oye, cuando recuerda o espera algo, en definitiva, cuando actúa y, por eso, al mismo tiempo piensa. En el mismo instante en que desplazamos nuestra atención de esta disposición general del ser humano al contenido de los conceptos, a las experiencias concretas y reales captadas mediante los conceptos, cuando las experiencias se integran en estos lingüísticamente, en ese momento comienzan los cambios. Y puede que nos veamos impulsados a empezar a narrar historias porque algo ha cambiado. Sin embargo, el cambio solo es comprensible cuando las condiciones generales, estructurales, de ese cambio se repiten. Solo sobre un fondo de condiciones repetitivas es posible registrar y captar las modificaciones. Con lo constante se alude a la estructura repetitiva de lo que Fernand Braudel denominó longue durée. En cuanto a su temporalidad, la longue durée no debe entenderse como un constante transcurso lineal de acontecimientos iguales, sino como la repetición continuada de condiciones similares en acontecimientos distintos4. Los acontecimientos siempre se diferencian unos de otros, pero sus condiciones previas y sus estructuras se repiten de forma más o menos continua. Esto es aplicable tanto a la dimensión histórico-conceptual de la historia como a la de la historia factual. La(s) historia(s) conceptual(es) puede(n) tematizarse como la transformación de los significados y de la pragmática solo en la medida en que se tiene en cuenta que un gran número de otros elementos permanecen iguales y que, por tanto, son repetitivos. Solo sobre el trasfondo de unas estructuras semánticas y pragmáticas repetitivas puede concebirse, percibirse y medirse la innovación y la transformación histórica en la semántica y la pragmática. De este modo, resulta evidente, por ejemplo, que solo con determinadas precondiciones hermenéuticas es posible la introducción de nuevos conceptos. Por consiguiente, solo puede comunicarse algo nuevo si se presupone que el oyente o el lector entienden todo o, al menos, casi todo. También quien aporta vocablos muy innovadores parte del hecho de que el resto se comprenderá, que en ese sentido ya se conoce con anterioridad. Es decir, la estructura fundamental repetitiva del lenguaje y de la comprensión, su estructura de repetición es la precondición de que pueda expresarse algo nuevo. Este es un aspecto central precisamente porque la estructura repetitiva de los significados previos, que ya se conocen y que, por así decirlo, se aceptan irreflexivamente, no llama la atención.
Al buscar, sobre el trasfondo de estas estructuras repetitivas, determinadas modificaciones, debe recordarse que en la historia algunos cambios se producen rápidamente, mientras que otros, por el contrario, lo hacen más lentamente. Hay distintas velocidades de transformación. Hay aceleraciones y ralentizaciones con distintos tiempos que se agolpan y que pueden provocar fricciones e incluso fracturas entre los estratos temporales de los acontecimientos concretos, por un lado, y de las estructuras repetitivas, por otro. Con ello, también pueden aparecer fricciones en el uso del lenguaje, en enunciados, en textos, en discursos y en sus significados. Puede que una palabra adquiera de repente algunos significados nuevos, mientras que las demás no lo hagan. Una parte de los significados sufre desplazamientos más rápidamente que el resto y puede que arrastre a su vez más desplazamientos. Cuando esta posibilidad se ha explicado teóricamente, es posible proceder de forma más precisa en el análisis y plantearse qué significados se mantienen iguales y cuáles no. Por ejemplo: si se investiga la etapa posterior a 1945, si se estudian las continuidades o discontinuidades histórico-lingüísticas e histórico-conceptuales características de este periodo, deberá prestarse atención al revisar las nuevas revistas creadas, como Wandlung o Neue Sammlung, a los residuos lingüísticos, estilísticos y semánticos procedentes de la época nacionalsocialista que aún eran habituales en ellos y a la relación, probablemente con muchas tensiones, que existía entre estos restos aún utilizados y la, por otro lado, fomentada reeducación liberal de la dicción y su conceptualización. La proclamación de lo nuevo revestido con viejas fórmulas. Este es un reto que se repite una y otra vez en la historia.