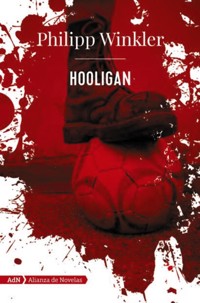
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Toda persona tiene dos familias. Aquella en la que nace, y aquella por la que opta. " Hooligan " es la historia de Heiko Kolbe y quienes considera sus hermanos de sangre, hinchas de fútbol de la ciudad de Hannover. La madre de Heiko abandonó la familia cuando él era un niño; su padre es alcohólico y convive desde hace unos años con una mujer que trajo de Tailandia después de unas vacaciones. Heiko dejó el instituto en el último año y no tiene el título de bachillerato. Trabaja en el gimnasio de su tío paterno, Alex, líder de una banda que se encarga de organizar peleas con grupos de " hooligans " de otras ciudades vecinas. Combates organizados en lugares concretos, a determinadas horas y con reglas estrictas, que Heiko vive casi como enfrentamientos deportivos. Philipp Winkler nos habla, por un lado, de la violencia, el fanatismo y la necesidad de aceptación y pertenencia a un grupo, pero también del corazón de un chico duro que pelea para proteger lo que para él es sagrado. La prosa de Winkler se adueña del lector y le transporta a un mundo extraño dentro del nuestro. Y con " Hooligan " , se inserta en una gran tradición literaria: dar voz a los que no la tienen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Hooligan
Agradecimientos
Créditos
Caliento en la palma de la mano mi nuevo protector dental. Le doy vueltas entre los dedos y lo aprieto un poco. Es lo que hago antes de cada combate. El gel del que está hecho se mantiene estable, tan solo cede un poco. Es un objeto top. No se puede tener nada mejor. Fabricado de manera personalizada por protésicos dentales. No es una de esas baratijas producidas en serie que se pueden tirar a la basura a las dos semanas porque los bordes te cortan las encías. O porque con su mierda de molde y su olor a plástico químico tienes ganas de vomitar todo el tiempo. Excepto Jojo, con su escaso sueldo de portero, casi todos tenemos un protector dental así. Kai, que siempre tiene que tener la mejor mierda. Ulf, que jamás anda corto de dinero. Tomek, Töller. Y algunos de nuestros chicos, que tienen los empleos adecuados. Y el tío Axel. Él fue el que encontró el protésico hace un par de años. Se ha especializado en deportes de contacto y abastece a boxeadores de toda Alemania. Dicen que incluso algunos de los de Frankfurt acuden a él, y unos cuantos muchachos del Este. De Dresde y de Halle, y los de Zwickau. Seguro que tienen que rascar los billetes de su subvención del programa Hartz IV, pienso, y toco los respiraderos con las puntas de los dedos.
—¡Eh, Heiko! —Kai me da un codazo—. Que te suena el móvil.
El móvil de tarjeta vibra entre nosotros en el asiento. Lo cojo con dedos temblorosos. Mi tío me observa en el espejo lateral. Pulso la tecla que tiene dibujado el auricular verde.
—¿Dónde estáis? Estamos esperando —me llega la voz del tipo de Colonia con el que he acordado el combate. Bajo la ventanilla para poder ver mejor, busco algún punto de referencia.
—Estamos en Olpe, saliendo de la B55. Enseguida llegamos.
—Ve a lo largo de Wüste, y sal a la derecha en la segunda rotonda. Pasa por Bratzkopf, hasta poco después de la salida trasera del pueblo. Hay un bosque a la izquierda. No podéis equivocaros.
Antes de colgar, le recuerdo otra vez nuestro acuerdo. Quince hombres a cada lado. Luego cuelgo.
—¿Y bien? —pregunta sin volverse Axel. Sigue observándome en el espejo retrovisor. A pesar del reflejo del sol, puedo ver su mirada penetrante. Cómo me examina. Repito la descripción del camino y recalco que les he recordado el acuerdo a esos tipos.
—Ya te he oído —dice, y se vuelve hacia Hinkel, que se sienta como siempre al volante. Axel repite la descripción del camino. Como si Hinkel no la hubiera oído, o como si solo pudiera seguir la ruta si la indicación procede de él. Observo que Kai me mira de reojo. Las comisuras de su boca se relajan. En el buen sentido. Si le miro ahora, seguro que levantará los ojos al cielo, para decirme con eso: mierda, qué friki del control. Algo así. Pero no reacciono, sino que me fijo en si Hinkel coge el camino correcto. Gruñe, lo que seguramente significa que ha entendido. Con esas manos que parecen albóndigas, Hinkel pone el volante a las doce. En los largos pelos del dorso de su mano se han prendido gotitas de sudor que brillan al sol. Los pelos parecen peinados. Lleva la otra mano colgando por fuera de la ventanilla.
Tomek, que se sienta a la izquierda de Kai, pasa pantallas del móvil con gesto impertérrito. Es uno de esos tipos del bloque del Este. Siempre la misma jeta eslava. De buen humor, o de humor de mierda. No se puede saber. Con la misma expresión recibiría un premio de la lotería. Ignora la colilla que lleva en la mano izquierda. El viento de la marcha la quema como a cámara rápida. No sería raro que estuviera cabreado. Al fin y al cabo, antes de arrancar ha perdido en el tiro contra Kai cuando se jugaban el mejor asiento. Probablemente no sabía lo que era eso. Ahora tiene que estar sentado donde Jojo lo llenó todo de sangre la última vez, con su nariz destrozada. La napia de Jojo estaba de verdad mal. Y la tapicería no digamos. Y además, ese es de antemano el sitio en el que nadie quiere sentarse cuando hace calor. Detrás de Hinkel, ni con la ventanilla abierta.
Kai levanta el trasero unos centímetros y saca una polvera del bolsillo trasero de sus vaqueros Hollister. La desenrosca y echa un montoncito de coca en la tabaquera anatómica, se la lleva uno tras otro a los dos agujeros de la nariz y esnifa. El coche está dando bastantes botes, pero consigue que no se le caiga nada. Echa la cabeza hacia atrás. Se rasca la gangosa nariz de boxeador con el grasiento cobertor del reposacabezas. Me tiende la polvera.
—¿Quieres? Quizá así no te cagues.
Sonríe. Le devuelvo la sonrisa y digo:
—Mejor tener cargados los pantalones que las narices, señor Daum1.
Se ríe. Hace mucho que no me meto nada. Mientras enrosca la polvera, levanta el dedo corazón. Mi tío carraspea. Kai se encoge de hombros y vuelve a meterse la polvera en los vaqueros. Sabe perfectamente que Axel no soporta que nos metamos nada antes de un match. Ni siquiera coca para despejarte la cabeza. Pero ni siquiera el tío Axel va a quitarle eso a la gente, así que la mayoría de las veces lo deja correr, mientras nadie exagere. No es ningún aguafiestas. Muchos lo necesitan, por los nervios. Bueno, o porque son unos colgaos. Pero Axel no lleva con él a los que no pueden contenerse. Por lo menos, no en matches importantes. Como el de hoy. Cuando de verdad se trata de representar honrosamente a Hannover. Kai siempre está pegándole a la coca, pero es demasiado bueno como para dejarlo en casa. A su lado, todos esos musculitos parecen tan ágiles como apisonadoras. Y, gracias a mí, se contiene un poco antes de los matches. Además, mi tío sabe que no podría contar siempre conmigo si dejara a Kai en el banquillo.
El letrero amarillo que anuncia la localidad de Olpe pasa con un susurro por el lado del copiloto de la T5. Me inclino hacia delante, meto la cara entre Hinkel y mi tío.
—Justo ahora...
—Recto en la primera rotonda. Y a la derecha en la segunda —me interrumpe Axel. Vuelvo a dejarme caer en el asiento y respondo al gesto de Kai de alzar los ojos al cielo. Me alcanza un cigarrillo. Lo enciendo y doy una profunda calada. El espacio entre los soportes metálicos del reposacabezas que tengo delante está completamente ocupado por la nuca carnosa y rojiza de mi tío. A izquierda y derecha del respaldo sobresalen sus hombros, tan angulosos como si hubieran sido construidos con una escuadra. Lanzo un chorro de humo en dirección a la superficie roja entre los soportes y digo:
—Exacto.
Doblamos hacia el seco sendero del bosque. La arena cruje bajo las ruedas. Enseguida nos vemos encerrados por las sombras de los árboles susurrantes. Sienta bien salir del sol directo, y me doy cuenta de que el ligero alivio me tranquiliza un poco. Cuando dejamos Olpe, empieza. Esa sensación que siempre viene poco antes de ponernos en marcha. No sé si se puede comparar con el pánico escénico, al fin y al cabo yo nunca he sentido pánico escénico. Sea como fuere, se siente como si algo empezara a moverse dentro del vientre. Como si el estómago estuviera lleno de helio y presionara desde abajo contra los lóbulos pulmonares.
—Ahí —dice Hinkel, y señala con su índice grueso y peludo. Los tres estiramos el cuello para ver algo desde el asiento trasero. A lo largo de un buen trecho del camino que baja, vemos la caravana de los de Colonia. Están en grupitos delante de sus coches. Axel se vuelve y mira por el parabrisas trasero. Instintivamente, aparto la cabeza para que pueda ver mejor, pero enseguida pienso: concéntrate. Miro también hacia atrás. Todo va bien. Los otros vienen detrás de nosotros como está previsto. Nadie se ha rajado y ha dado la vuelta. Me habría sorprendido mucho.
—Parad aquí —ordena mi tío. Hinkel lleva la T5 hasta donde puede por la franja de hierba que discurre entre el sendero boscoso y los matorrales. Los otros aparcan detrás de nosotros. Bajamos. Los de Colonia también han aparcado. Solo que al otro lado del camino. Cuando la cosa termine, cada uno se subirá a su coche y desaparecerá en dirección opuesta.
Axel rodea el capó, se planta en mitad del camino con las piernas abiertas. Yo saco el protector dental de la guantera y no pierdo de vista a mi tío. Tomek se pone junto a él. Cuchichean. Yo me inclino hacia Kai y le pido un pito. Trata de sacar la cajetilla de sus ajustados vaqueros. Le tiendo la mano, no dejo de mirar a Axel, que, con las manos en jarras, mira de arriba abajo a los de Colonia.
—Vamos —digo—, que es para hoy.
—Tranquilo —masculla Kai. Yo cambio el peso de una pierna a la otra. Cuando por fin tengo un cigarrillo entre los dedos, voy hacia Axel y Tomek.
—¿Qué pasa? —me dice cuando nota que se acerca alguien. Entonces ve que soy yo. Su mandíbula se relaja un poco, me echa un momento la zarpa al hombro y me acerca a él.
—Acabamos de contarlos —dice Tomek con su acento polaco. Suena como «cantarlos»—. Quince hombres más el cámara.
—¿Todo el mundo lleva la camiseta roja? —pregunta Axel. También podría volverse y verlo él mismo, pienso, pero por supuesto me corto de decirlo. He repartido las camisetas antes de salir. Precisamente para que ahora no tuviéramos que entretenernos en eso.
—Sí —digo.
Estoy a punto de añadir lo que he pensado en cuanto a nuestro orden de batalla. Que deberíamos probar a poner delante a los tipos más grandes. Como rompeolas, por así decirlo. De ese modo se podría conseguir algo ya en el primer choque, aunque fuera a costa de la velocidad. Pero Axel levanta la mano para indicarme que me calle. No he llegado a decir ni media frase. Uno de los de Colonia viene hacia nosotros. Creo que es el tipo con el que he estado en contacto.
—Está claro —dice Axel.
No sé exactamente a quién.
—Heiko. Encárgate de que los otros estén listos.
Mantiene la mano extendida delante de mí, como si quisiera cortarme innecesariamente el paso, y va hacia el de Colonia, que se ha detenido a mitad de camino y espera a uno de los nuestros. Me siento dado por culo. Al fin y al cabo, Axel y yo habíamos acordado que esta vez me encargaba de toda la organización. Trato de tragármelo. Tomek me da una palmada en el brazo. Lleva en la mano el tatuaje borroso de no sé qué mujer. Le miro un momento, luego al suelo, digo «Qué coño», y apago mi cigarrillo con el pie.
Kai está delante de la T5 con la colilla en la boca, y se mira en el cristal tintado. Se atusa los cortos pelos erizados. Todos los demás llevan las camisetas rojas que he repartido. Él, un polo Fred Perry de color rojo. Por lo menos se ha metido por dentro el cuello. Me pongo junto a él, le miro, luego me miro a mí mismo.
—¿Sabes que estás como una puta cabra?
No reacciona, vuelve a cambiar el peso de un pie al otro y da vueltas al cigarrillo en los labios, tarareando. En cambio, veo mi rostro en el cristal oscurecido. Inexpresivo. Con las comisuras de los labios apuntando al suelo. El ceño fruncido. La frente surcada de arrugas. Mortalmente serio. El pelo cortado a un milímetro de longitud. Una sombra gigantesca se mete en la imagen reflejada en el parabrisas.
—Bueno, tíos. Ya es hora —dice Ulf—. ¿Listos?
—I was born fucking ready —dice Kai, y da un sonoro golpe en la palma de la mano izquierda con el codo derecho.
Yo suelto un golpe de aire por entre los labios apretados.
—Eres un gilipollas —digo.
Me vuelvo y alzo la vista hacia Ulf, que me saca una cabeza:
—Hace mucho.
—Díselo a la nariz torcida de Jojo.
Reímos. Ulf baja la vista hacia el camino. Pregunta por qué mi tío sigue siendo el que habla. Que si esta vez no me tocaba a mí. Asiento, a la vez que me encojo de hombros, y digo:
—Yo qué sé.
—Ya conoces a Axel —interviene Kai—. Al tiíto no le gusta soltar las riendas.
—Está loco por eso. Que haga lo que quiera —digo.
También Ulf se encoge de hombros. La camiseta XXL se tensa en torno a su pecho y sus brazos. Parece que el cuello va a estallar en cualquier momento.
—Al fin y al cabo, esto lo has organizado tú.
Vuelvo a asentir, digo que en realidad me importa una mierda. Lo principal es que vuelva a haber hostias. Desde que empezó la temporada no hemos tenido ni un solo match.
Hinkel y unos cuantos viejos camaradas más vuelven de mear, abriéndose paso por entre los arbustos. Todos ellos se ponen en semicírculo detrás de Axel. Cuchichean unos con otros. Los brazos relajados. Las manos abiertas.
—¡Ahora, listos! ¡Vamos! —grita Axel.
Me meto en la boca el protector dental. Lo muerdo. El nerviosismo no es más que un regusto. Nos ponemos en tres filas a lo ancho del camino. La adrenalina bombea por mi cuerpo. La cabeza se vuelve ligera.
La tropa empieza a caminar, marcando el paso. Axel y Tomek un paso por delante de nosotros. Ulf y Kai junto a mí. Mierda, sonríe de oreja a oreja, me contagia. Luego vuelvo a mirar al frente. A la pared de cabezas rapadas y camisetas blancas que se desplaza hacia nosotros. Apresuran el paso, rugen: «¡Putos Hannoi!»2. Algunos levantan el puño.
También nosotros aceleramos el paso. Hay que tener cuidado con pisar fuerte. Se necesita un terreno firme para el choque, o ya has perdido. Corren. Nosotros también. ¡Ahora no hay que tropezar! ¡Ni pisar los talones a Axel! Ya. Siento manos en la espalda que me empujan. Como si eso fuera necesario. ¡En qué momento!
Un último grito. El bosque enmudece. Luego, los cuerpos chocan. Se blanden puños y piernas. Veo a Axel literalmente engullido por la masa. Hay uno de Colonia delante de mí. Un puño viene hacia mí. Aprovecho su impulso. Me doblo bajo el golpe. Me lanzo contra él. No cae. Demasiado estable, el cabrón. Resopla. Sus resoplidos vuelan a mi alrededor. Enganchados. Delimitados. Metidos en cajas de sudor. Golpeando. El calvo que tengo delante tiene paquetes enteros de ellos. Da igual. Guardia alta. Fingir un movimiento con la izquierda. Ha tenido la misma idea. Está sorprendido. Su golpe viene rápido. Lo esquivo. Lanzo un directo a su mandíbula. Gime. Se tambalea. No le he dado de lleno. Vuelve agachado, con las manos en alto. Estoy a punto de hacer otra finta cuando algo me da por detrás. No hay nada que hacer. Su puño me sacude directamente en la clavícula. Seguro que apuntaba a la cara. He vuelto a tener suerte. Pero la clavícula rumorea. Parece vibrar. A la mierda, me digo. Salto hacia delante. Hago una finta a la derecha. Le despisto. El tipo no contaba con eso. Levanta los brazos. Un directo a los riñones. Se dobla, pero logra mantenerse en pie. Las manos van instintivamente hacia los riñones. ¡Mala suerte para él! Le coloco un gancho en su cara de mierda. Se desploma y gime. Escupe el protector en la arena. Tiene los dientes pegajosos de sangre. ¡Quédate abajo! ¡Quédate abajo, maldita sea! Miro a mi alrededor. ¡No demasiado tiempo! Se queda tirado. Hace una seña, con los ojos cerrados de dolor. Mi vista es tan angosta como el ojo de una aguja. Por ella veo a Kai. En medio de la pelea. Un mierda de Colonia le tira del polo. Kai intenta soltarse. Gira en torno a su propio eje, el de Colonia con él, levantando polvo. Hay otro camisa blanca detrás de él. ¡Ni se te ocurra, hijo de puta! El tipo levanta la pierna cuando me lanzo contra él. Me da en la ingle. ¡He sido un imbécil! Salgo de la patada, pero me agarra con las manos. Ya lo tengo encima. Me mete un rodillazo en el costado. Me quedo sin aire. Trato de librarme. Se me escurre la mano y se dobla en la mala dirección. El dolor se dispara de la muñeca al hombro. Un sabor como a plástico en la boca. No hay tiempo. Ya vuelve. Me lo quito de encima. Gano algo de espacio. El imbécil acepta. Me da tiempo para levantarme. Tengo la mano entumecida. El codo no. Mi izquierda se lanza hacia su guardia y se la aparto un poco. Le meto el codo en la boca. Se derrumba. Tose. Se atraganta y se cubre el rostro. Espero. Sigo en movimiento. Aparta las manos, se las mira. Le sale sangre en gruesos goterones de un ancho y brillante corte junto al ojo izquierdo. Se queda abajo. Jadeo. Miro a mi alrededor. Solo hay escaramuzas aisladas, flojas, que se disuelven con lentitud. Pongo las manos en jarras. El aire entra como virutas en mis sibilantes pulmones. ¡Maldito tabaco! Si pudiera fumarme uno ahora. Hay jaleo detrás de mí. A dos metros largos, Töller está en los matorrales. La camiseta le cuelga del torso, hecha jirones. Le rodeo, veo que está inclinado sobre uno de Colonia con el labio partido y ensangrentado. El tipo se cubre, indefenso, el rostro con las manos, pero Töller le mete otras dos hostias y le patea. Cojo el brazo de Töller. Paso la otra mano por su cintura y lo aparto.
—¿Estás loco, Töller? ¡Ya tiene bastante!
Él se me enfrenta, sin fuerzas.
—¡Ese mierda me ha dado un puñetazo en los huevos!
Lo saco, de espaldas, de entre los arbustos. Se nos unen algunos, quieren ver qué pasa, pero levanto la mano. Todo en orden. Todo aclarado. Empujo a Töller, que quiere pasar, lo paro poniéndole las dos manos en el pecho.
—¡Ya está bien, hombre! Seguro que ha sido un error. Y si no, a la mierda con él —levanto el índice. Lo pongo muy cerca de mi cara, le apunto con él.
—Si vuelvo a ver que le sacudes a uno que está en el suelo...
—¿Qué, Kolbe?
Antes de que me dé tiempo a responder se da la vuelta, hace un ademán despreciativo.
—¡Eh! —sale la voz de Axel de entre los árboles.
Su camiseta parece casi como recién lavada. Extiende los brazos en gesto de interrogación, abre las manos. Le indico que todo está bien, no hay problema. Se me suma Ulf. Lleva el cuello roto. La piel debajo enrojecida y llena de arañazos. Me felicita. Le pregunto por qué, pero enseguida me doy cuenta yo mismo. La mayor parte de los que están por el suelo llevan camisetas blancas. Los de rojo están de pie. Silabean: «¡Han-no-ver! ¡Han-no-ver!». Siento los hombros tan ligeros como hacía mucho tiempo. En cambio el estómago está como lleno de plomo, se me hunde hasta el fondo del vientre. Me pongo en cuclillas junto a las recias piernas de Ulf, apoyo los antebrazos en las rodillas y trato de respirar. Tengo la caja torácica como bloqueada. Me palpita la clavícula, entumecida. Siento pesado el brazo izquierdo. Escupo el protector dental en la palma de la mano. Me la mancha de sangre. Me late la cara de puro dolor. Levanto la vista hacia Ulf:
—Ojalá haya una segunda vuelta.
Cuando, durante una parada en un área de servicio, me había ido un momento detrás de los baños para repartir por un prado cercano las piezas del móvil de tarjeta, Kai y Töller tuvieron una agarrada por cualquier mierda con un grupo de camioneros polacos. Pero Tomek calmó las cosas, y poco después, cuando volví, estaban juntos y se estaban pasando una botella de aguardiente sin etiqueta. Axel estaba en ese momento echando una bronca a Kai y Töller, diciéndoles que qué mierda era esa de armar un pollo así después de un match, y que quién les había cagado esa idea en el cerebro. Pero no sonaba realmente enérgico, todos teníamos en los labios el sabor de la victoria reciente.
Llegamos a Hannover poco antes de medianoche. Ahora, cada uno tiene que volver a su coche. También Ulf tiene que irse, o tendrá bronca en casa con Saskia.
Kai y yo vamos juntos hasta la estación. Yo ya no quiero más que meterme en la cama. Él todavía tiene ganas de juerga, es decir, de follarse algo.
En Zapfhahn todavía nos echamos al cuerpo una caña rápida, luego yo cojo el último regional hacia Wunstorf. Kai ha intentado convencerme de que vaya con él, pero no tengo ganas de música de mierda y cervezas en un coche barato. En el fondo a él tampoco le gusta ir a buscar bronca al centro, pero cuando se quiere pescar algo barato es allí donde tienes las mejores posibilidades. Solo que, por motivos de seguridad, hay que pedirle los papeles a la tía que te llevas a la cama.
A Kai ya le ha pasado. Se dejó arrastrar por una de esas chiquis. Que si sus padres estaban de vacaciones. Y entonces ve un horario en la cocina, pegado a la nevera, de primero de bachillerato. Me dijo que nunca se había vuelto a poner tan deprisa los pantalones. Creo que esa noche se fue de putas. Y escogió una profesional madura. Como compensación ética, por así decirlo.
En lo que a mí concierne, solamente hay dos posibilidades de llevarme a los garitos de la Raschplatz: o es el cumpleaños de Kai, o me he metido tanto que ya no veo.
La granja de Arnim está a solo un kilómetro en coche de la estación de Wunstorf, donde había dejado aparcado mi Polo de los ochenta. De la carretera, por la salida Luthe de la autopista, sale una pista de tierra que hay que seguir hasta un bosquecillo en el que está la casa. Como, cuando me mudé con él, Arnim me insistió en que apagara los faros en cuanto saliera de la carretera, de noche me hace falta casi media hora para llegar. Si hay algo que no puede soportar, son los visitantes que no han sido invitados. Especialmente los guardianes de la Ley.
Doblo hacia la entrada del largo sendero, oculto por los árboles. Junto al viejo pick-up de Arnim, veo a la pálida luz indirecta el Volvo de Jojo.
Subo los escalones descascarillados que llevan al porche y mascullo para mis adentros: «Por favor, que no le haya metido un tiro. Por favor, que no le haya metido un tiro». Lo pienso y veo a Arnim con la escopeta en la mano, delante del cadáver de Jojo, con una pierna encima de su vientre agujereado, como el capitán Morgan, mirándome y preguntando: «¿Qué pasa? Entró sin permiso, muchacho».
Delante de la puerta de la casa, abierta, que en realidad son dos, la normal y la mosquitera, aguzo el oído por un momento con la mirada puesta en la oscuridad. Cuando oigo la voz de Jojo, mi acción de gracias, en la que no creía, se esfuma en el aire.
Abro la mosquitera. Dispara el timbre al que está conectada. Es el «dispositivo de alarma» de Arnim. Enseguida se alza detrás de la casa el conocido coro de ladridos. Por la puerta de la cocina entra un rayo de luz rectangular que cruza el chamizo en dirección a mí. Luego, la maciza silueta de Arnim se pone delante.
—¿Quién es? —grita. Veo que ya tiene la escopeta en la mano.
—No soy más que yo, perro loco —respondo, y tiro mi bolsa de deporte hacia la oscuridad del salón. Cae con un ruido sordo en el asiento de uno de los viejos sofás. Oigo a Jojo gritar mi nombre. Los perros no dejan de ladrar, excitados. Se oye el tintineo de la alambrada cuando saltan contra ella.
—Callaos ya —el rugido de Arnim termina en una tos mucosa. Coge la escopeta por el cañón, vuelve a sentarse a la mesa y golpea varias veces con la culata contra la ventana de la cocina. Espero que se rompa en cualquier momento. Pero, salvo que el marco se estremece, no ocurre nada.
Jojo se pone en pie de un salto. Sus cortos y ensortijados rizos saltan cuando lo hace. Siento enseguida mi clavícula, que parece extenderse por todo mi hombro. La nariz de Jojo sigue estando totalmente abollada, y la punta le brilla como una bombilla ultravioleta. Cojo del frigorífico una lata de cerveza Elephant y me siento con ellos a la mesa de la cocina.
—¿Y? ¿Y? —pregunta Jojo. Le hablo del exitoso viaje a Colonia y de cómo a pesar de nuestro acuerdo Axel no quiere soltar el cetro. Jojo se bebe ansioso cada detalle. De vez en cuando, murmura lo mucho que le habría gustado estar allí, y esas cosas. Arnim mira, ausente, hacia la oscuridad que acecha fuera, detrás de las ventanas amarillentas. Los pulmones le resuenan agotados, y hace todo lo que puede por no ahogarse allí mismo. Le miro divertido. La mayoría de las veces no se entera de nada. No me gustaría saber qué clase de cosas se le pasan por la cabeza. Jojo aprieta su lata de cerveza, que produce un rítmico chasquido.
—También yo tengo buenas noticias.
—Suéltalas —le digo, sin poderme librar del hipnótico subir y bajar de la panza de Arnim.
—¡Tengo el puesto! —la voz de Jojo hace un looping de alegría.
Le pregunto a qué puesto se refiere:
—¿Eh?
—Bueno, no es un puesto. Vaya. Porque no es un trabajo pagado. Es un cargo honorífico.
Le miro sin comprender.
—Lo han hecho entrenador de fútbol aquí —dice Arnim, da un trago y vuelve a apartar la vista. Quizá se entera de más de lo que yo pensaba.
—¿Cómo? ¿Qué?
—Sí. No. Bueno. El entrenador del segundo equipo masculino ha tenido que dejarlo. Un ataque. Y ahora lo hace Gerti. Y me han dado su puesto. Ahora entreno a los juveniles.
—Qué guay, tío —digo, y tiendo la lata a Jojo para brindar—. Felicidades —brindamos y apuramos el pis de elefante.
Jojo había empezado con eso hacía un par de años. En los tiempos en que le iba de verdad mal. Después de lo de Joel, que había sido un infierno para todos nosotros. Luego, unos meses después, el padre de Jojo va y hace esa gran cagada que nadie había visto venir. Temíamos que no íbamos a poder sacar a Jojo de ese agujero. Nadie quería dejarle solo, y nos turnábamos para estar con él. Luego, un día cualquiera, Jojo se levantó, se duchó por fin y salió hacia el campo de entrenamiento de Luther. Sin decir una palabra a nadie. Y mira ahora, co-entrenador de los juveniles. Eso lo devolvió a la vida entonces. Incluso lo llevó tan lejos como para ir a su viejo empleo en la residencia de ancianos y disculparse por aquella borrachera en horas de trabajo. Y, mira otra vez, Jojo había recobrado su puesto de conserje.
—Me lo había imaginado un poco distinto, en lo que al programa de entrenamiento se refiere. Hacen las cosas de manera distinta a como las hacía Gerti —rodea con la yema del dedo el borde superior de su lata de cerveza—, quizá haga un par de cosas de las que entrenamos con Joel entonces. Quería preguntarte por eso. A lo mejor aún tienes las notas que tomamos entonces. ¿Te acuerdas? Donde estaban los ejercicios y eso.
Asiento para mis adentros y suspiro. Mi mirada baja cada vez más hacia el tablero de la mesa.
—Hace una eternidad de eso. No creo que las tenga.
—Ya, aquí no, pero a lo mejor en casa de tu padre.
—Escucha, Jojo, de veras... —la boca vuelve a saberme a plástico—... echaré un vistazo, la próxima vez que vaya.
Me da las gracias y bebe. Un hilo de cerveza falla rumbo a su boca y le cae por la mandíbula, entre los pelos de la barba. Se lo seca con la manga de la vieja chaqueta de chándal de los 96 de Joel. Solo entonces se da cuenta de lo que acaba de hacer.
—Mierda —masculla, e intenta secar con la mano la diminuta mancha de cerveza. Yo apuro mi lata y la dejo en la mesa con un golpe.
—Vale, estoy cansado como un cabrón. Me largo al catre.
Jojo también apura el resto, coge el cigarrillo quemado que ha dejado olvidado en el cenicero.
—Yo me voy —dice.
Nos abrazamos, nos damos palmadas en la espalda. La verdad es que nosotros no nos damos abrazos, pero por algún motivo hemos conectado en el mismo y exacto momento, para que salga de eso un abrazo sincero y no un penoso abrir los brazos y echarse adelante y atrás, que termina dándose la mano.
Vamos hacia la puerta. Voy a encender la luz del porche, pero no pasa nada. Grito, mirando hacia la cocina, que la puta luz de fuera se ha vuelto a joder, y le sujeto la puerta a Jojo. La campanilla suena y vuelve a poner nerviosos a los perros. En la cocina, Arnim grita que cierren el pico.
—Y enhorabuena otra vez —digo, sujetando la puerta del porche, que de lo contrario se cierra sola.
—Ven a verme un día a los entrenamientos. Aún no se lo he contado a Ulf y Kai. Y —cierra el puño—, qué guay que les hayáis dado a los de Colonia.
Jojo sube al Volvo, gira y enfila la salida. Yo levanto la mano a modo de despedida. Luego, el coche desaparece tras los abedules y los chopos que se inclinan sobre el sendero.
Cojo una cerveza de la cocina. La mandíbula de Arnim se apoya unos centímetros por encima de su panza y tiembla con sus ronquidos. Cojo la escopeta, la dejo en un sofá de camino arriba y agarro la bolsa de deporte. La escalera cruje como los huesos de un anciano.
Cuando voy por el oscuro pasillo, oigo batir de alas en la primera puerta del lado izquierdo. Suena seco. Como si se frotaran dos papeles de lija. El olor acre a excrementos de pájaro se ha extendido por todas partes. Abro mi habitación. El listón de goma que hay en el borde inferior de la puerta rasca las viejas tablas. Tengo que empujar con la rodilla, un poco más abajo de la cerradura, para abrir la puerta. Luego enciendo la luz. La bolsa de deporte, al rincón. Abrir la cerveza. Una cajetilla en el escritorio. Me quedo un momento de pie en medio de la habitación. Doy un trago y una calada alternativamente. Siento mi cuerpo. Es como si lo hubieran bataneado. Y lo han hecho. Cómo tendrán que sentirse los de Colonia a los que les he metido hoy. Sonrío satisfecho; luego, recorre mi mandíbula el dolor que enseguida amortiguo con más cerveza. Ya está medio vacía. Solo en ese momento me doy cuenta de que no he comido nada desde por la mañana. Estaba demasiado nervioso. De pie, me quito trabajosamente las zapatillas de deporte. Luego me desnudo por completo. Mis trapos forman un montoncito entre muchos en esa habitación. Tengo que volver a la lavandería. A la mierda, bastará con darles la vuelta. Mi móvil bueno sigue cargando en el enchufe al lado de la puerta. Lo prefiero. Echa chispas, pero aún no me ha dado ningún calambre. Tres mensajes, cinco llamadas perdidas. Las cinco a lo largo del día. Todas de Manuela. Luego un MMS de Kai, que me hace reír. Se ha fotografiado en primer plano con el torso desnudo y el pulgar levantado. Detrás de él, alguna guarra con las piernas encogidas y echada hacia delante, está de rodillas en la cama y le tiende el culo desnudo. No se le ve la cabeza. Detrás reconozco el dormitorio de Kai.
«Ha ido deprisa —escribo—, ¿nuevo récord?».
Un SMS de tío Axel: «Bien hecho. Nos vemos en el trabajo». No respondo. El tercer mensaje es de Manuela. Enviado hace un par de horas: «Heiko, ¿dónde estás? Por favor, devuelve la llamada, pero no demasiado tarde. Nos vamos a la cama a las 10. Es por papá. Por fin hemos conseguido una plaza en Rehabilitación. Con cariño, tu hermana mayor. P.D.: Saludos de Andreas».
Sí, claro, ese pichafloja retrasado que tiene por marido me manda saludos. Vuelvo a leer el SMS y pulso la tecla power hasta que se apaga la pantalla.
Estoy en el baño y me miro en el espejo. Mi cara está desfigurada por las grietas del azogue, y tengo que concentrarme en recomponer como un puzle las piezas en mi cabeza. De lo contrario, parecería un mutante, o algo por el estilo. Aunque tampoco estoy muy lejos de serlo. La mitad izquierda del rostro está un poco inflamada a la altura del pómulo y tiene un brillo entre rojizo y violáceo. Junto a la boca hay dos botones de sangre coagulada, que dejo donde están. He salido bien librado esta vez. También la clavícula parece estar entera. Duele un montón, pero se habrá pasado dentro de dos, como mucho tres días. Dejo la cerveza en el borde de la bañera. A su lado, el polvo húmedo se enrosca en algo que parece un fino gusano gris. Pongo las manos en vertical delante de mí, las vuelvo y las contemplo directamente y en el espejo. En todos los nudillos se ha concentrado sangre bajo la piel, sin saber dónde ir. También por fuera quedan restos de sangre, que debo de haber pasado por alto en el lavabo de la estación de servicio. Aquí y allá, arañazos, en cuyos pequeños surcos aún queda suciedad. Vuelvo a mirarme. No a la imagen mutante en el espejo, sino al auténtico yo recompuesto en el puzle. De pie, a esa luz temblona, rodeado de azulejos que no parecen blancos ni siquiera a la luz del día.
—Bien hecho —repito, e intento mirarme a los ojos, como si detrás del espejo hubiera una persona auténtica a la que hubiera que elogiar.
Me meto en la ducha. Una familia de peces plateados se apresura a escapar por las rendijas entre los azulejos.
Huellas húmedas de pisadas me siguen hasta mi cuarto. Abro la puerta y me pongo unos boxers que enseguida chupan el agua de la ducha que no he secado, y me tumbo en el colchón. El agua descansa como una capa de niebla sobre mi pelo rapado y me refresca el cuero cabelludo. Cruzo los brazos detrás de la cabeza. Cierro los ojos. Pienso en Yvonne. En su hermoso rostro y en sus cejas, tan despejadas como un cielo sin nubes.
Eso fue después del partido del equipo sub-23 de Hannover y Braunschweig. No hace tanto tiempo, pero creo que entonces aún los llamaban aficionados o segundo equipo. Hoy se les llama sub-23. Ocurrió en la vieja elipse del estadio de Eilenriede. Normalmente no puedo tomar en serio a esos ultras que se cagan en los pantalones, pero hay que reconocerles que aquel día le prendieron de verdad fuego a esa vieja caldera.
Creo que habíamos quedado en Mitteltannen. En la reserva forestal de la ciudad de Hannover. Sea como fuere, tenía que ser en la medida de lo posible lejos de la calle, y por tanto de la poli. Ocho contra diez, porque no habíamos podido reunir más gente. Jóvenes contra jóvenes. Jóvenes Cachorros contra Cerdos Cool3. Suena tonto cuando se dice todo seguido. Lo de los Jóvenes Cachorros fue idea mía. Quería ser una especie de juego de palabras. Estaban los Lobos Rojos4, pues bueno, nosotros éramos los Jóvenes Cachorros. Cuando Kai se enteró de cómo quería que nos llamáramos, primero le dio un ataque de risa y luego se rebotó.
—¡No es posible llamarse así! ¡Suena como un grupo de boy scouts! —me tiró a la cabeza.
Yo me limité a encogerme de hombros y dije que importaba una mierda cómo nos llamáramos.
—¡Por lo menos podías haberlo convertido en Young Dogz! Con una Z al final.
—¿Es que eres un maldito rapero gánster?
—No, viejo, pero..., quiero decir... —dijo, y se metió otra anfeta—, ¿qué tal Perros sangrientos? ¿Entiendes? Porque la sangre es roja, como nosotros. Pero no un nombre así de maricón.
—Vamos, déjalo. Es como es.
—Míralo desde este punto de vista —dijo Jojo—, mejor que como un viejo grupo de rap de Colonia.
—Eso también es verdad.
Todo fue condenadamente rápido. Tenía que ser condenadamente rápido porque, aunque en el bosque, estábamos en medio de la ciudad. La poli habría podido aparecer en cualquier momento a golpe de sirena por entre los arbustos. Alarmada por un preocupado paseante nocturno. Felizmente llovía, así que no había tanta gente por ahí. Pero el suelo, que aún tenía agua, resbalaba, y había que prestar un huevo de atención para no darse en los putos morros. En cualquier caso, los Cerdos Cool ya no eran tan cool cuando les dimos lo suyo entre ocho. Rebotaron contra Ulf como la lluvia que nos daba todo el tiempo en la jeta. También los otros nos zurramos a conciencia.
Yo acababa de bajarle la capucha a uno mientras estábamos enganchados, y le di un empujón. Eso le distrajo tanto que pude apuntar con calma y meterle un directo. Nunca olvidaré cómo sonó al caer al barro. Prácticamente ya habían perdido, cuando vi que uno echaba mano al cinturón. Estaba en ese momento enzarzado con Kai. Sigo creyendo haber visto algo brillar. Así que fui. Pensé: de eso nada, maricón, y le di una patada en la corva. Se dobló en el acto, y yo cogí impulso. De veras. Había tiempo de sobra. Y le metí a ese tío un gancho brutal en un lado de la cabeza. Kai me miró sorprendido, y en un primer momento yo no supe por qué abría tanto los ojos. Tiene que haber sido un golpe fuerte. El de Braunschweig se había quedado tirado. Tirado con la cara clavada en el lodo, como un pez en tierra. Se movía espasmódicamente, como idiota, y le salía sangre de un oído. Yo no sabía qué pensar. Toda la adrenalina y toda la rabia por toda la mierda y el alcohol que me había metido durante el partido. Solamente me acuerdo de que Kai se apresuró a tirar de Tomek, que lo había visto todo. Axel no había podido venir por algo, y había enviado a Tomek como vigilante para que le contara cómo nos portábamos. Los habíamos aplastado. Tomek y Kai me quitaron de en medio enseguida. Todavía miré hacia atrás y vi a dos de los de Braunschweig cogiendo al tipo, pasándole los brazos por sus hombros y llevándoselo de allí.
Axel no me creía cuando le dije que había visto un cuchillo. Pero sigo pensando que había uno. Nadie pensó en mirar después la hierba. Todos se cagaron de miedo porque se oyó ruido de sirenas por encima de las copas de los árboles. Aun así, Axel estaba bastante impresionado. Con dos hombres menos. Contra Braunschweig. Dijo que era una victoria importante para Hannover, y no se refería al partido de los segundos equipos. Le conté lo del cuchillo también a Kai, y entonces él ya no se contuvo y se puso a darme vivas, y cuando le pregunté si había visto el cuchillo dijo algo así como: «No de manera directa, pero creo, definitivamente, que algo cayó al césped». ¡Definitivamente!
Cojo la autopista elevada para ir a casa de mi padre. Está al otro extremo de Wunstorf, en una carretera con otras antiguas granjas. En el fondo la carretera es una calle sin salida, aunque la ciudad sea demasiado perezosa, o esté demasiado en quiebra —o ambas cosas— como para poner un cartel. Simplemente el asfalto se acaba en algún momento, y se pasa de golpe a los sembrados que se extienden por la llanura. En un día como este, uno tiene una visión tan amplia de ese campo liso que está a punto de creer que va a caerse al cielo. Incluso en los días turbios, la mayoría de las veces se ve hasta la montaña de Kaliberg, que tiene un aspecto distinto según el clima. A veces blanco como la sal, a veces gris como el hormigón.
Una vez entré allí con Kai, Jojo y Joel, en los terrenos de Kali & Salz. Subimos hasta la cumbre, donde sacan la sal. Jojo y Joel llevaban una cometa que querían volar, y allí arriba salía muy bien. Ni Kai ni yo mismo sabíamos por qué íbamos. De alguna manera se nos ocurrió bajar de un salto, pero fue un fracaso. Por un lado había 30 metros a pico, lo que habría sido la muerte segura, y por el otro, en la cumbre, el terreno estaba tan llano que a los dos metros volvíamos a caer de pie. Al final, echamos una carrera monte abajo. En algún momento, Kai iba tan embalado que perdió el equilibrio, tropezó y bajó media ladera rodando como un tonel. Se quedó inmóvil al pie de la montaña, y nosotros tres nos estábamos imaginando lo peor, pero cuando nos acercamos al cuerpo tendido de Kai se puso en pie de un salto y se partió el culo de risa. Tenía la ropa completamente hecha harapos y rasguños sangrientos por todas partes. De la pantorrilla le colgaba un jirón de piel. Todavía me acuerdo porque Joel echó la pota cuando lo vio.
Pulso el timbre y, antes de que pueda perder un solo pensamiento en dar la vuelta y subir al coche, mi hermana ya ha abierto la puerta.
—Heiko. Qué bien. Por fin estás aquí.
Abre los brazos y, dudoso, doy un paso hacia ella. Me abraza. Me siento idiota, allí, abrazado por Manuela, con los brazos colgando. Me aprieta varias veces, y yo me compadezco y le paso un brazo por la espalda. Eso parece satisfacerla al fin, y me suelta y me dice que pase. La sigo al gran vestíbulo del que parten todas las habitaciones de la casa. Ella va delante, y desaparece por la puerta de la cocina, al fondo a la derecha. Mis ojos tienen que acostumbrarse a la luz del lugar. Debido al tamaño de la estancia, y a que no hay ventanas salvo la puerta acristalada de la casa, la mayoría está sumida en la oscuridad. En verano, siempre era el mejor sitio cuando quería refrescarme. Me tumbaba en calzoncillos sobre el entarimado negro y me quedaba frito hasta que mi madre o Hans me despertaban de una patada, diciendo que no me tumbara en mitad del paso. En la pared derecha, hasta la cocina, siguen estando los viejos armarios con las vitrinas de cristal, que ya estaban cuando era la casa de mis abuelos. Me detengo un momento delante de ellos y miro las cosas que hay detrás del cristal. Si viniera alguien de fuera, se preguntaría qué clase de gente de gusto extraviado habita aquí. Admito que yo siempre me hago esa misma pregunta, pero por lo menos yo sé que ese extraño batiburrillo viene de que aquí han vivido tres generaciones de mujeres. Sobre los posavasos de fabricación propia de mi abuela siguen estando las espantosas figuritas de porcelana de ángeles, gatos y perros de mi madre. Sin duda no valía la pena llevárselos. A su lado había estatuillas doradas y barrigonas de Buda y elefantes de madera decorados en oro y lila. Aportación de Mie a la confusión. Solo ahora recuerdo que quizá no fue Mie quien las puso. Ninguna tailandesa auténtica encuentra una cosa así. Es la clase de mierda que les colocan a los turistas occidentales a precios de usura. Quizá mi padre las comprara y las pusiera entonces, porque pensaba que de esa manera Mie iba a sentirse más como en casa.
—Heiko, ¿sigues ahí?
La cabeza de Manuela se asoma por el marco de la puerta. De su cuello penden las gafas que no necesita, y que solo lleva para parecer más pedagógica. Oigo la voz de Hans dentro de la cocina. Dice algo. Pero no puedo entender qué.
—Papá, ya está bien —luego, volviéndose otra vez a mí—: ahora ven. Se va a enfriar el café.
Cómo recalca el final de café. Tan intencionadamente hipercorrecto que parece que no dice café. Se me ponen de punta los pelos del culo. Casi me doy con la cabeza en el techo, tanto hace que no vengo aquí. Manuela corretea por la cocinita. La escasa luz del día entra por la ventana y por la puerta de la cocina. Mie está de pie junto al fregadero y friega platos. Mi padre está sentado a la mesa, con los brazos a izquierda y derecha de su plato, que ya está lleno de migas de pastel.
—Hola —mascullo.
Mie se vuelve un momento y susurra un hola. O eso supongo, al menos. Antes me ponía furioso lo silenciosa que era. Hoy, que ya no tengo que vivir aquí, me importa una mierda. Sin duda lo hace a escondidas, pero aun así veo a Manuela dar un codazo a nuestro padre, y también él se apiada a decir «hola» antes de coger otro trozo de bollo del plato.
—Siéntate, siéntate —ruega Manuela, y enseguida me sirve café. Saco mis cigarrillos y los dejo al lado de mi plato. Enseguida Manuela prepara el cenicero y lo deja en la mesa, ruidosamente, delante de mí.
Los minutos siguientes, en los que nadie cambia una mirada, pasan con torturadora lentitud. Mie deja una fuente con bolas marrones junto al plato con pastel de vainilla. Luego, por fin, se sientan todos a la mesa.
—¿Qué es esto, Mie?
—Kai-nok. —El resto no lo entiendo, porque es tailandés y se deshilacha en lo inaudible.
Parece preguntarse cómo puede traducirlo al alemán, pero no llega a solución alguna. También porque Manuela asiente y dice «Ajá», como si supiera exactamente lo que son esas bolas humeantes.
Saco un cigarrillo de la cajetilla y, mientras lo enciendo, Manuela me pone un trozo de tarta en el plato. Solo entonces pregunta:
—¿Tarta?
Yo hago un gesto impreciso con la mano y tiro la ceniza. Mi padre mira en dirección a mí por primera vez. Se queda observando fijamente el pitillo y se pasa la lengua por el labio superior. Aunque ya hace años que se ha afeitado el fino bigote, sigo sin acostumbrarme a la visión de su labio superior, desnudo y cubierto de gotas de sudor.
—¿Tienes uno? —pregunta, y no me mira ni un segundo, sino que habla a la propia cajetilla.
Yo doy una calada lenta y placentera a mi cigarrillo, desprendo la ceniza, doy otra calada y lo dejo en el cenicero. Luego, doy un manotazo a la cajetilla, que se desliza a través de la mesa, pasa por delante de Manuela y choca con el plato de Hans. Él coge uno y se palpa los pantalones. No encuentra nada, y entonces sí me mira, con el pito ya entre los labios.
—¿Tienes fuego?
Sus ojos son al mismo tiempo vidriosos y acuosos. Como un cenicero en el que alguien ha tirado cerveza por descuido. Le tiro el mechero.
Una vez que todo es cuestión de humo y Manuela ha dejado de toser, va por fin al grano. Su mirada de desaprobación, que encaja perfectamente con el severo moño que sujeta su pelo castaño, se mantiene intacta. No puede soportar el humo, pero tiene que darse por vencida porque está en minoría y ni siquiera en su propia casa. Al menos ha aprendido a tener listo rápido un cenicero en tales situaciones, porque tanto a mí como a Hans nos da bastante igual dónde tirar la ceniza.
—Qué bien que por fin volvamos a estar juntos.
Nadie reacciona. Tan solo Mie sonríe en un punto intermedio entre el embarazo y el asentimiento.
—Pero también hay una razón —sigue diciendo Manuela—; por fin he conseguido, es verdad que con un poco de vitamina E por parte de Andreas, que el seguro pague una plaza de rehabilitación para papá.
Hans suelta un gruñido despreciativo, que suena como si su boca fuera un culo. Pero Manuela no se deja alterar por eso. Es lo que hacen los años de experiencia.
—Y tiene... —carraspea—, va a ir hasta noviembre a Bad Zwischenahn.
—Hummm —dejo escapar junto al seco trozo de tarta que tengo en la boca. Me temo que lo ha hecho ella misma.
Me callo la pregunta de qué tiene que ver eso conmigo, porque no tengo ganas de grandes discursos. De todos modos, pronto dirá ella por qué todo eso es cosa mía.
—Lo llevaré en persona la semana que viene.
Porque quiere estar segura de que se queda allí, pero naturalmente ella se queda a un lado.
—Desde luego, durante ese tiempo alguien tiene que ocuparse de las palomas de papá —ajá, o sea que por ahí sopla el viento—, y como realmente con el trabajo no tengo tiempo de ocuparme de eso (los niños precisan tanto tiempo a su edad y tengo tanto que hacer, que preparar, que corregir, después del colegio, simplemente no puedo), y como Mie tiene miedo a los pájaros, hemos pensado —mira a Hans, seguramente en la esperanza de atrapar su mirada, pero él sigue mirando al pastel—, he pensado que tú podrías hacerlo, Heiko. Antes siempre ayudabas al abuelo a dar de comer a las palomas. Seguro que aún sabes cómo funciona todo eso.
De eso hace veinte años largos.
—De verdad que sería una gran ayuda para todos nosotros, Heiko.
Al parecer, ha olvidado por completo por qué desde entonces no he vuelto a poner un pie en el palomar, por qué nunca he ayudado a mi padre, que se encargó de criar las palomas del abuelo, a darles de comer. Encaja muy bien con todo.
Mientras me trago el último trozo de tarta, elaboro a toda prisa diversas excusas, de las que ninguna es lo bastante sólida contra lo que Manuela me lanzaría acto seguido a la cabeza. Las rígidas comisuras de su boca se relajan, y los ojos, que ya casi parecen angulosos, se abren un poco. Sin duda se da cuenta de que no se me ocurre ninguna buena excusa. De verdad, de verdad que no quiero hacerlo, pero una vez más parece faltarme alguna conexión importante entre el cerebro y la boca.
—Entonces trato hecho —decide, y es la primera en coger una de las bolitas de Mie. Muerde, y logra convertir la mueca de su boca en una sonrisa. La miro mientras dirige una sonrisa fingida a Mie. Mie devuelve insegura la sonrisa. Entonces veo a mi padre, que libra un duelo de miradas con su pastel y probablemente solo está pensando en la próxima jarra de cerveza. No puedo tomárselo a mal. Tampoco yo me siento de otro modo. Sentarme aquí, a esta mesa, en esta casa. Con mi familia biológica. Maldita mierda, me gustaría ahogarme enseguida con la jarra más próxima. Nada de esto tiene sentido, pienso, y dando una palmada en la mesa, digo:
—Bien.
Eso arranca a los otros de los pensamientos en los que estaban sumidos. Me trago el café, me levanto y araño la mesa en busca de mis cosas de fumar.
—Tengo que irme —digo—, me quedan cosas que hacer.
Mi marcha es algo imprevisto para mi hermana, que balbucea, intenta a toda prisa encontrar alguna mierda de la que hablar. Ninguna. Fuera. Me doy la vuelta, golpeo al pasar, a modo de despedida, el marco de la puerta, no miro atrás, cruzo el zaguán, salgo de la casa y saco mi Polo marcha atrás de la pista.
El Wotan Boxing Gym es una antigua fábrica en el barrio de Stöcken de Hannover. El tío Axel me contó una vez que allí se fabricaban bolígrafos o plumas. La empresa quebró. Axel, que antes tenía un porcentaje de un bar en la Steintor, reclamó que le pagaran su parte y compró el chamizo por nada, y abrió el local para musculitos. La clientela consiste principalmente en luchadores con poco éxito, tíos del sector de la seguridad y moteros. Y, por desgracia, también alguna gentuza de la ultraderecha. Tampoco es para sorprenderse, si uno le pone a su gimnasio el nombre de un dios germánico. Si me preguntaran a mí, no dejaría entrar a ninguno de esos rapados. Pero aquí yo no tengo nada que decir, no soy más que una chica para todo. Ajustar aparatos, clasificar pesas, limpiar aquí y allá el sudor o la sangre. Aparte de eso, uno aprende algunas cosas que es mejor no poner en el currículum. Hace ya cinco años que tengo el trabajo. Desde que cateé la reválida por segunda vez. Pero, a pesar de la mierda que he visto y que tengo que oír aquí todos los días, no puedo imaginarme otra cosa. No tengo ningún jefe con corbata que me toque los huevos, Axel me deja hacer la mayor parte del tiempo. Puedo entrenarme cuando me da la gana. Y gano más que suficiente para vivir.
Ahora mismo me ocupo de controlar los protectores de los rincones del ring y, si es necesario, volver a amarrarlos. Tenemos un ring de boxeo de tamaño profesional y dos más pequeños, destinados exclusivamente a entrenar.
—Hola, Heiko.
Gaul mete su cabeza barbuda y con coleta por entre las cuerdas del ring. Sus manos, con las que se agarra a una de las cuerdas, están completamente llenas de calaveras tatuadas. Se las ha hecho él mismo. Con la otra mano. Gaul es motero, miembro del capítulo de Hannover de los Ángeles, el mayor de toda Alemania. Y es el tatuador de la casa. Pero también nosotros acudimos a él. Y naturalmente no tatúa solo en la sede de su club, sino en su casa, en la mesa de la cocina. A mí también me ha hecho alguna cosa en los vestuarios del gimnasio. No tiene otro tipo de clientela, porque por así decirlo también trabaja aquí, en el gimnasio. Y en algunos clubes y bares. Su oficio principal es venderles mierda a las bandas de moteros. A mí no me gusta toda esa mierda de anabolizantes y esteroides, pero soy el último en dar lecciones a nadie.
Aprieto los nudos, me cuelo por entre las cuerdas y me siento al borde del ring. Nos damos la mano. Me gusta Gaul, porque es un tío legal. Y no es un bocazas. Pero no me gustaría tener deudas con él. Ya he oído hablar de algún tatuaje que le ha hecho a la fuerza a gente que no podía o no quería soltar lo que le debía.
—¿Todo bien? —pregunto.
—Tirando —yo asiento—, dime: ¿has hablado ya con tu tío?
—No, ¿por qué?
—Vamos a necesitar el vestuario unos minutos. Axel tiene trabajo, pero he pensado que podrías cerrárnoslo tú mismo.
—Claro.
—Tendrías que quedarte a la puerta y cuidar de que nadie moleste. No puede tardar mucho. Cuarto de hora. Entramos por la puerta trasera, cierras detrás de nosotros y te vas delante, para que nadie intente entrar al vestuario desde la sala.
—Hecho —digo.
—Buen chaval. Voy a llamar por teléfono.
Entretanto me doy una vuelta por Facebook, incluso cambio el muro por aburrimiento, y fumo uno tras otro en la puerta trasera. La puerta de la oficina de Axel está cerrada todo el tiempo, y él ni siquiera sale.
En algún momento, yo vuelvo a estar sentado fumando en el patio trasero, Gaul y otros dos de la banda aparecen con sus chopper. Detrás de ellos va una furgoneta sin letreros, de la que se bajan cuatro turcos o árabes con cara de marca bulldog. Uno de ellos carga con dos gruesos macutos de cuero negro.
Gaul y sus colegas me saludan con una cabezada. Uno de los moracos se para delante de mí cuando me levanto de la silla plegable y piso el cigarrillo.
—¿Quién es este?
Estoy a punto de decirle que eso a él le importa una mierda, pero Gaul dice:
—Trabaja aquí. Un amigo.
Voy delante de ellos por el pasillo del que salen las cuatro puertas. A la derecha el despacho de Axel, a la izquierda el almacén y la entrada de empleados al vestuario, y de frente, al final del pasillo, el acceso al gimnasio. Abro el vestuario, les sujeto la puerta y cierro detrás de ellos. Luego me voy delante, al gimnasio. Controlo una vez más la puerta del vestuario que acabo de cerrar, y me quedo delante de ella.
No puedo entender lo que se dice dentro. Ni quiero. Me habría traído la silla, de haber sabido que iba a durar.





























