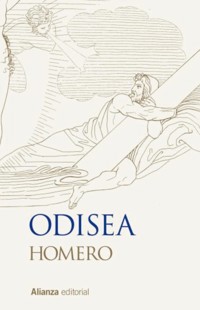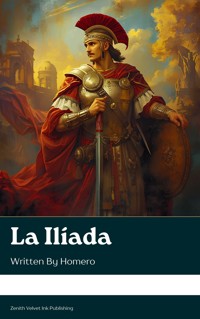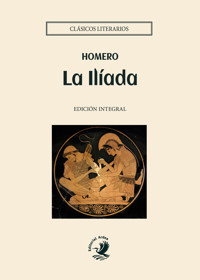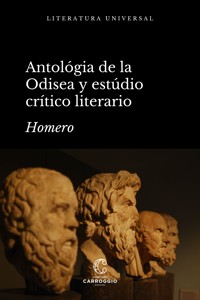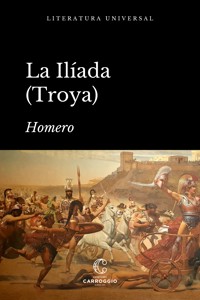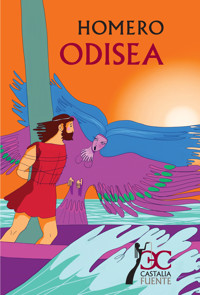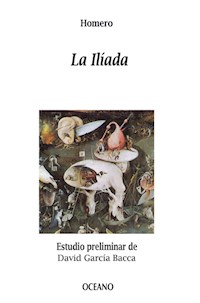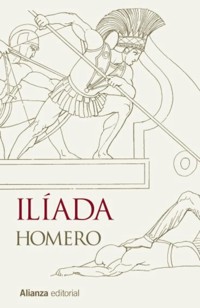
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Tomando como pretexto la cólera de Aquiles, el gran guerrero aqueo, contra Agamenón, jefe de la expedición organizada para recuperar a la fugitiva Helena, la Ilíada narra, un corto periodo de la guerra de Troya que ha servido, no obstante, para inscribirla de forma indeleble en la imaginación y la cultura del hombre occidental. El origen de la fascinación que esta obra ha ejercido sobre los lectores de todas las épocas proviene de su inigualable aliento épico y de sus personajes, en los que vibra una cuerda que los identifica con todos los hombres. Atribuidas convencionalmente a Homero, la Ilíada y la Odisea son una de las piedras angulares de la cultura occidental. La presente versión en prosa de la Ilíada, a cargo de Óscar Martínez García, primera de la obra al castellano en el siglo XXI, ofrece una versión límpida y rigurosa destinada a ser referencia para el lector actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 994
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Homero
Ilíada
Prólogo, traducción y notas de Óscar Martínez García
Ilustraciones de John Flaxman
Índice
Prólogo
Nota bibliográfica
Ilíada
Canto I
Canto II
Canto III
Canto IV
Canto V
Canto VI
Canto VII
Canto VIII
Canto IX
Canto X
Canto XI
Canto XII
Canto XIII
Canto XIV
Canto XV
Canto XVI
Canto XVII
Canto XVIII
Canto XIX
Canto XX
Canto XXI
Canto XXII
Canto XXIII
Canto XXIV
Apéndices
Créditos
Prólogo
And all their world is bronze;
White bronze, lime-scoured bronze, glass bronze,
As if,
Far out along some undiscovered beach
A timeless child, now swimming homewards out to sea,
Has left its quoit.
(Christopher Logue, War Music)
La silueta de Homero
La literatura occidental tiene su fulgurante comienzo en dos magníficos poemas épicos aislados en el tiempo dentro de su propia monumentalidad y calidad literaria. Estos poemas, conocidos bajo el título de Ilíada y Odisea, narran con heroicos acentos dos de los episodios fundamentales de la legendaria guerra de Troya: el de la cólera de Aquiles, cuya retirada del combate y posterior regreso sellarán de forma decisiva la toma de Ilión –el otro nombre de Troya, de donde la Ilíada toma su título–, y el del azaroso regreso a Ítaca de Odiseo, el héroe que, gracias a la estratagema del proverbial caballo, ocasionó su caída. Estos dos poemas, con los que los antiguos griegos educaron y modelaron su espíritu y con los que en gran medida quedó configurado el sentido de humanidad en Occidente, son atribuidos a Homero, aquel a quien Platón definió como el mejor y más divino de los poetas.
La imagen que la tradición nos ha dejado de Homero es la de un venerable cantor ciego que, rodeado de un inmenso prestigio, recorría de manera itinerante las ciudades de Grecia, recitando ante un público extenso las hazañas de los guerreros que dejaron su vida ante los muros de Troya; una imagen que inevitablemente nos evoca la de uno de los personajes de la Odisea, Demódoco, el aedo de la fabulosa corte de los feacios, «al que mucho amó la Musa, que le dio un bien y un mal a la vez: le privó de los ojos, y le concedió el dulce canto» (VIII 63-64).
Sin embargo, nada se sabe de cierto acerca del padre de la literatura occidental; nada acerca de las fechas en que nació y murió, y nada sobre la ciudad que lo vio crecer. Por otro lado, las sombras acerca de su persona se extienden hasta el punto de que en fechas relativamente tempranas se llegó a poner en duda que la Ilíada y la Odisea fueran obra de un mismo genio creador, y, ya en tiempos más cercanos a nosotros, se llegó incluso a plantear la posibilidad de que el autor bajo cuyo nombre circulan desde hace casi tres milenios las composiciones fundacionales de nuestra literatura jamás hubiera existido: «¿Dónde vive el buen hombre? ¿Por qué ha permanecido durante tanto tiempo incógnito? À propos, ¿no podrían conseguirme una silueta de él?». Éste es el guante que recogía Friedrich Nietzsche cuando, en la toma de posesión de su cátedra en la Universidad de Basilea, decidió abordar en su lección magistral el enigma que en torno a la vida y obra de Homero ha configurado una de las discusiones más apasionantes de la historia de la literatura, la llamada «cuestión homérica».
Homero, en efecto, no dejó detalle alguno sobre sí mismo ni en la Ilíada ni en la Odisea; con todo, los antiguos griegos jamás dudaron de su existencia, y es posible rastrear referencias a su obra en las palabras de renombrados poetas como Arquíloco y Safo, que vivieron a caballo entre los siglos VII y VI a. C., fechas en las que los diversos episodios de los poemas comenzaron a circular plasmados de forma artística en la cerámica griega. Pero es concretamente en el Himno a Apolo (uno de los llamados Himnos homéricos) donde a finales del VII a. C. aparece por primera vez y de manera directa una referencia de carácter personal que hará fortuna: allí, el autor habla de sí mismo como de «un ciego que habita en la escarpada Quíos». El hecho de que estos poemas fueran falsamente atribuidos a Homero, sumado a que en la propia Quíos existió hacia el siglo VI a. C. una sociedad de recitadores conocidos como Homéridas que se proclamaban sus descendientes, o que otro antiguo poeta llamado Semónides dijera que un famoso verso de la Ilíada («Como el linaje de las hojas, así es también el de los hombres»; VI 146) era obra del «hombre de Quíos», hizo que esta isla del Egeo oriental fuera considerada la patria de Homero.
Sin embargo, pronto surgieron otras ciudades que reclamaban el honor de ser su cuna (Colofón, Cime, o en su lugar Ítaca, Argos, Pilos, Esmirna y Atenas), además de la mencionada Quíos. Pero de estos siete emplazamientos son Quíos o Esmirna los que ofrecen mayores garantías, y ello es básicamente porque se encuentran situadas en el área geográfica donde se hablaba el dialecto que predomina en la Kunstsprache o «lengua de arte» artificial en que la Ilíada y la Odisea están compuestas. Por otro lado, no faltan las referencias locales a esta zona concreta del mundo griego. Más allá de eso, resulta imposible determinar cuál de estas dos ciudades fue la verdadera patria de Homero.
En cuanto a la época en que pudo vivir, es Heródoto quien en una célebre afirmación fechó su existencia: «A Homero y Hesíodo los considero más viejos que yo en no más de cuatrocientos años» (Historia, II 53). Si tenemos en cuenta que Heródoto vivió entre el 484 y el 425 a. C., la fecha a la que se refiere es en torno al 850 a. C., una centuria más allá, por tanto, del momento en que los estudiosos –atendiendo a las evidencias internas sobre las fechas de composición de los poemas, como la ocasional aparición en el poema de objetos o costumbres que implican una fecha no anterior al 750 a. C.– han acordado generalmente que vivió Homero: el siglo VIII a. C.
Estas exiguas y dispersas noticias –erróneas o no– acabaron cristalizando con el paso del tiempo en una serie de relatos en los que se desgranaban los principales detalles de su vida; ficticios detalles que se basaban fundamentalmente en anecdóticos pasajes combinados con intentos de justificar elementos en principio contradictorios, como que Homero fuera ciego y, sin embargo, demostrara tantos y tan exactos conocimientos geográficos. Estas narraciones, denominadas VitaeHomeri («vidas de Homero»), son, pues, coloridas biografías caracterizadas por un componente fuertemente novelesco, que comenzaron a circular hacia el V a. C. y que en época alejandrina (III y II a. C.) alcanzaron gran desarrollo, proyectándose hasta los tiempos de la dominación romana. Si bien la más antigua y pormenorizada de todas ellas es la denominada Vita Herodotea, falsamente atribuida al mencionado Heródoto, existen también otras vidas asociadas a autores de la talla de Plutarco, padre del género biográfico, que en absoluto ofrecen una versión más verosímil, sino que presentan unos rasgos aún más fantasiosamente perfilados. De acuerdo con una de ellas, la muerte de Homero se habría debido a la pena que le causó ser incapaz de resolver la adivinanza que le proponían unos niños acerca de unos piojos: «A Homero le engañaron unos niños que mataban piojos y le decían: los que vimos y cogimos, ésos nos los dejamos; los que no vimos ni cogimos, ésos nos los llevamos».
Pero no podemos concluir este repaso a las fuentes antiguas sobre la vida de Homero sin mencionar el famoso episodio –no menos ficticio que las Vitae– que nos reporta el Certamen entre Homero y Hesíodo, donde se narra la memorable competición poética que los dos cantores sostuvieron, y en la que Hesíodo resultó vencedor porque el árbitro del certamen quiso dar la palma a quien había exaltado la paz y la agricultura (Hesíodo, en tanto que autor de Trabajos y días) en lugar de a quien había cantado los estragos de la guerra. Baste con señalar que ambos poetas habrían vivido a un siglo de distancia el uno del otro para subrayar el hecho de que los propios griegos no sabían nada definitivo acerca de la figura de Homero.
De las fuentes únicamente se puede desprender la posibilidad de que en torno al siglo VIII a. C. floreciera un poeta al que llamaban Homero, vinculado especialmente a las ciudades de Quíos y Esmirna. A este poeta se le atribuían de forma indiscutible la Ilíada y la Odisea, y con menor firmeza, algún otro poema narrativo como la Tebaida, la Cipríada, el mencionado Himno a Apolo y otros de carácter más festivo como el Margites o la Batracomiomaquia («la batalla entre los ratones y las ranas»). Precisamente fue la necesidad por parte de los estudiosos de examinar críticamente la múltiple y contradictoria producción que se atribuía a Homero la que abrió las puertas a la mencionada «cuestión homérica», una viva polémica literaria que toma su origen en tiempos lejanos y que periódicamente aparece retomada en periodos de intenso fervor cultural: una cuestión que pone en tela de juicio la existencia misma del poeta.
Los primeros que afrontaron el enigma de Homero con rigor y método fueron los gramáticos de la famosa biblioteca de Alejandría, quienes, en el siglo III a. C., editaron la Ilíada y la Odisea y las distribuyeron en veinticuatro cantos cada una. Previamente habían determinado que el resto de las obras no pertenecían al padre de la poesía, y aunque no dudaron en conceder a las dos composiciones mencionadas la autoría de Homero, sin embargo, lo que no pudieron obviar fue que entre una y otra obra existían ciertas diferencias tanto internas como de tono general –más monumentalmente trágica y épica la Ilíada, más fantástica y aventurera la Odisea–. Este escollo lo superaron acudiendo al expediente de considerarlas respectivamente obras de juventud y vejez. Pero a pesar de ello, dentro de la propia escuela de filólogos alejandrinos aparecieron voces que sostenían que sólo la Ilíada era obra genuinamente homérica, mientras que la Odisea pertenecería a un segundo autor sin determinar; los defensores de esta tesis recibieron el sobrenombre de khorízontes, es decir, «separadores». Aunque, como acabamos de decir, en la Antigüedad sí hubo khorízontes que pensaron que las dos composiciones se debían a personas diferentes, éstos jamás se plantearon que en la elaboración de cada una de ellas hubiera participado más de una persona.
Sin embargo, esta perspectiva cambió cuando, tras centurias de olvido, la cuestión fue retomada en el siglo XVIII bajo el signo del escepticismo. Fue primero en Francia donde el abate D’Aubignac expresó sus dudas acerca de la existencia de Homero en sus famosas Conjeturas académicas sobre la Ilíada (1715), mientras que en Italia el filósofo Giambattista Vico llegó a negarla directamente al afirmar en su Ciencia Nueva (1730) que Homero era tan sólo una «idea» del pueblo griego. Pero con quien la «cuestión homérica» toma comienzo en sentido estricto –de hecho es entonces cuando pasó a denominarse así– es con el filólogo alemán Friedrich August Wolf. En sus Prolegómenos a Homero (1795), Wolf argumentaba que tanto la Ilíada como la Odisea tenían su origen en poemas más breves compuestos por diferentes autores a lo largo del tiempo.
La visión de una serie de pequeñas composiciones originarias de diferentes poetas y «cosidas» entre sí es la que dominó la discusión crítica sobre el tema durante todo el siglo siguiente. No en vano, las inconsistencias argumentales (como por ejemplo, la aparición en XIII 643 de un guerrero que ya se había dado por muerto en V 576…) y las repeticiones de epítetos, de versos y hasta escenas enteras (téngase en cuenta que de los 15.688 hexámetros que componen el poema, 5.605, esto es, el 35%, están repetidos o contienen una expresión repetida), así como la sobreabundancia de adjetivos que en ocasiones no se ajustan a la realidad de lo que describen, como cuando el poeta habla de un «cielo estrellado» en mitad del día, parecían encontrar una explicación a la luz de esta teoría, según la cual ambos poemas no eran sino el resultado de muchas obras de otros tantos autores y no tenían un origen único sino múltiple. ¿Cómo si no explicar la amalgama de material lingüístico e histórico que parecía haberse ido acumulando en el curso de centurias en los poemas homéricos? Como no podía ser de otro modo, esta idea recibió una excelente acogida en un contexto dominado por el influjo de una estética, la romántica, que idealizaba la poesía como expresión espontánea del genio de una nación: la poesía como obra del pueblo. A partir de ese momento la llamada crítica «analítica» sometió el texto homérico a una disección del conjunto en cantos de menor extensión que se habrían ido amontonando en el curso de los siglos. Para entonces Homero apenas era la silueta de un fantasma.
Sin embargo, en torno a los años 1920-1930 se produjo una aportación decisiva a la hora de entender la «cuestión homérica». En efecto, las investigaciones llevadas a cabo por el estudioso americano Milman Parry –muerto prematuramente en un accidente con arma de fuego– acerca de los guslari serbocroatas de principios del siglo XX lo convencieron de la posibilidad de improvisar cantos de considerable extensión sobre la base de un patrimonio poético transmitido memorísticamente gracias a una técnica de carácter «formular». A la luz de los bardos yugoslavos, Parry supo dar una nueva dimensión a algunas de las características que definían los poemas homéricos y ante las que lectores de todas las épocas habían manifestado una cierta extrañeza.
Uno de estos lectores fue Borges, quien, en su ensayo «Las versiones homéricas» (recogido en Discusión, 1932), se expresaba del siguiente modo en lo tocante a la dificultad de determinar lo que pertenece al poeta y lo que pertenece a la poesía:
No conozco ejemplo mejor que el de los adjetivos homéricos. El divino Patroclo, la tierra sustentadora, el vinoso mar, los caballos solípedos, las mojadas olas, la negra nave, la negra sangre, las queridas rodillas, son expresiones que recurren, conmovedoramente a destiempo. En un lugar, se habla de los ricos varones que beben el agua negra del Esepo; en otro, de un rey trágico, que desdichado en Tebas la deliciosa, gobernó a los cadmeos, por determinación fatal de los dioses. Alexander Pope (cuya traducción fastuosa de Homero interrogaremos después) creyó que esos epítetos inamovibles eran de carácter litúrgico. Remy de Gourmont, en su largo ensayo sobre el estilo, escribe que debieron ser encantadores alguna vez, aunque ya no lo sean. Yo he preferido sospechar que esos fieles epítetos eran lo que todavía son las preposiciones: obligatorios y modestos sonidos que el uso añade a ciertas palabras y sobre los que no se puede ejercer originalidad. Sabemos que lo correcto es construir andar a pie, no por pie. El rapsoda sabía que lo correcto era adjetivar divino Patroclo. En caso alguno habría un propósito estético. Doy sin entusiasmo estas conjeturas; lo único cierto es la imposibilidad de apartar lo que pertenece al escritor de lo que pertenece al lenguaje (J. L. Borges, «Las versiones homéricas», Discusión, Buenos Aires, 1932).
Pero la brillante intuición de Borges era acertada sólo en parte: fenómenos como la sobreabundancia de adjetivos escasamente funcionales («Agamenón, señor de guerreros», «Apolo, el dios del arco de plata», «Odiseo, de múltiples tretas», «Aquiles, de pies ligeros», «Zeus, que porta la égida»…), la repetición de tiradas enteras de versos (las llamadas «escenas típicas», entre las que destacan las de armarse para la batalla, la celebración de un sacrificio…) o la reproducción verbatim de las palabras de los personajes no eran, como proclamaba la crítica analítica, defectos de composición que en última instancia denunciaran el lugar donde se habían cosido los cantos, sino recursos o fórmulas que el poeta utilizaba allí donde fuera preciso, bien para completar las parcelas métricas de un verso o bien para utilizarlas en contextos similares con la finalidad de economizar esfuerzos de memoria.
Los estudios de Parry (recopilados mucho más tarde por su hijo Adam Parry en The Making of Homeric Verse, Oxford, Clarendon Press, 1971) revelaron un sistema de composición oral altamente sofisticado que sólo se podía haber forjado, pulido y refinado con el paso tal vez de siglos. La idea de un poeta oral que elegía un tema de los muchos que ofrecía el repertorio mitológico de los griegos y que, improvisando en torno a la trama, componía en hexámetros un canto de mayores o menores proporciones elaborándolo a su manera, invitaba a pensar en la posibilidad de que un único poeta hubiera sido capaz de componer una obra de las características de la Ilíada y la Odisea. La silueta de Homero reaparecía ahora como la del maestro y a la vez heredero de una tradición de poesía épica oral que se remontaba muchas generaciones atrás.
Sin embargo, afilar y extender la noción de «fórmula» hasta considerar –como han hecho algunos seguidores de Parry– que el material heredado por el poeta llega al noventa por ciento de la Ilíada dejaría muy poco espacio al genio de Homero como creador, lo que nos llevaría de vuelta a la idea romántica de un poema compuesto por generaciones y generaciones de bardos anónimos. Pero la Ilíada no es una amalgama de motivos cosidos de forma insensiblemente mecánica, sino que a cada paso se revela la existencia de un design, de un propósito y una intención que parten de la iniciativa artística de un auténtico poeta y no de un mero trenzador de versos.
Bastaría con acercarnos –de manos de Bernard Knox (Homer. The Iliad. Translated by Robert Fagles. Introduction and notes by Bernard Knox, N. York, Penguin Books USA, 1990)– al episodio conocido desde antiguo como la «embajada ante Aquiles» para comprobar la individualidad creadora del poeta dentro de la tradición. En este pasaje, Agamenón, obedeciendo el consejo de Néstor, decide enviar una embajada ante Aquiles con el objeto de que el héroe regrese al combate; a cambio, el señor de guerreros le promete a aquél un magnífico rescate imposible de rechazar:
¡Anciano! Nada hay de falso en el relato de mis extravíos; fui ciego, no lo puedo negar. Por muchas tropas vale un guerrero al que Zeus aprecie en su corazón tal y como ahora le ha honrado a él humillando al ejército de los aqueos. Pero ya que he errado por plegarme a mis funestos designios, estoy dispuesto a enmendarlo ofreciéndole incontables rescates, y ante todos vosotros voy a enumerar los magníficos presentes: siete trípodes no tiznados por el fuego, diez talentos de oro, veinte rojizos calderos y doce briosos caballos ganadores que con sus cascos alcanzaron el triunfo. No se quedaría privado de botín, ni desposeído del preciado oro, el guerrero que consiguiera tantos dones como premios han conquistado para mí mis caballos de prieta pezuña. También le entregaré siete mujeres lesbias, expertas en irreprochables labores, que yo mismo escogí cuando él conquistó para mí la bien construida Lesbos, las cuales despuntan en belleza entre la raza de las mujeres. Le haré entrega de ellas, y también le daré a la que entonces le arrebaté, la hija de Briseo. Y además prestaré el juramento solemne de que jamás acudí sobre su lecho ni me uní a ella, según es costumbre entre los hombres, entre varones y mujeres. Todas esas cosas tendrá a su disposición de inmediato, y si luego los dioses nos conceden arrasar la gran ciudad de Príamo, que cargue hasta arriba su nave con oro y con bronce, presentándose en el momento en que los aqueos nos encontremos repartiendo el botín, y que él mismo escoja veinte mujeres troyanas, las que detrás de la argiva Helena sean más bellas. Y si un día llegamos a Argos de Acaya, ubre de la tierra, que se convierta en mi yerno, pues lo honraré igual que a Orestes, quien se cría amado por mí entre toda abundancia. Tres hijas tengo en mi bien construido palacio: Crisótemis, Laódice e Ifianasa; que a la que él prefiera de éstas se la lleve a la casa de Peleo sin ofrecer presente de bodas; y no sólo eso, sino que yo además aportaré una dote bien grande, como la que jamás hombre alguno dio por su hija. También le haré entrega de siete populosas fortalezas: Cardámila, Énope y la herbosa Hira, la sagrada Feras y Antea, de prados profundos, la hermosa Epea y Pédaso, abundante de vides, todas vecinas al mar, en el extremo de la arenosa Pilos. Allí habitan hombres ricos en bueyes y corderos que le honrarán con presentes como si fuera un dios y que, bajo su cetro, llevarán sus imposiciones a un próspero cumplimiento; esto es lo que yo llevaría a cabo por él si deja a un lado su cólera. ¡Que se doblegue, pues sólo Hades es implacable e indoblegable, y por ello es el más aborrecible de los dioses para los mortales! ¡Y que se someta a mi persona en tanto que yo soy más regio y en tanto que me precio de ser mayor que él por nacimiento! (IX 115-161).
Agamenón ofrece a Aquiles todo lo que tiene en sus manos: no sólo le devolverá la esclava que le había arrebatado de modo ultrajante, sino que además le ofrecerá a una de sus hijas junto a una inestimable dote; todo, excepto una disculpa. De hecho, los espléndidos presentes que Agamenón está dispuesto a ofrecer no hacen sino reflejar su propio poder y su propio honor, en modo alguno el de Aquiles. Por el contrario, Agamenón le exige que se doblegue con la palabra –dmethéto– con que un guerrero vencedor exigiría sumisión al vencido. Así pues, cuando Odiseo, uno de los héroes designados para la embajada, llega ante Aquiles y pasa a reproducir palabra por palabra el interminable elenco de magníficos dones (IX 260-299) –sin duda el público de Homero se recrearía volviendo a escuchar el alarde de poder y riqueza del rey de Micenas–, guardará silencio en el instante de pronunciar las palabras de sumisión. No hace falta en este punto recordar que Odiseo se encuentra en una embajada, y es innegable que en ese oportuno silencio hay una clara voluntad de dibujar el perfil del héroe como el de un hábil negociador en una delicada misión diplomática.
Sófocles, Virgilio, Dante, Joyce, Kavafis, Pavese, Borges, Seferis, Pound o Kazantzakis son muchos de los genios creadores que han dedicado alguna de las más brillantes páginas de la literatura a evocar y perfilar la compleja figura del que quizá sea el máximo héroe literario. A Homero tan sólo le ha hecho falta un silencio.
Otro de los elementos característicos de la poesía homérica donde se puede individualizar su genio creador es el símil. Como ocurre en otras tradiciones épicas, Homero recurre con frecuencia a comparaciones cuya función en nada difiere de la de los epítetos a los que acabamos de hacer referencia («avanzó como el monstruoso Ares», «como el rayo del padre Zeus», «como un león»…); sin embargo, son propios de Homero otros símiles de mayor extensión (hasta nueve versos: XII 278-286) que están inspirados en la vida cotidiana del poeta y de su público. La mayoría de ellos presentan a hombres en lucha cerrada contra los elementos de la naturaleza (fieras salvajes, tormentas o fuegos devastadores), pero, al margen de estas comparaciones, que probablemente pertenezcan a un repertorio tradicional ya que aparecen frecuentemente con alguna ligera variación, existen otros que aparecen tan sólo una vez y que por su sensibilidad y capacidad de evocación son considerados invención de Homero: Patroclo implora a Aquiles como una niña que ruega a su madre que la tome en brazos (XVI 7-10), Apolo derriba el muro de los aqueos como un niño que deshace una figura de arena en la playa (XV 362-364) y Atenea desvía una flecha como una madre espanta una mosca del rostro de su bebé dormido (IV 130-131). O este otro, en el que Menelao acude a proteger el cuerpo sin vida de Patroclo, donde podemos comprobar que es mediante los símiles como el poeta logra ofrecer su completa visión de la vida y la muerte:
Pero al hijo de Atreo, Menelao, favorito de Ares, no le pasó inadvertido que Patroclo había sucumbido a manos de los troyanos en el combate, y armado con el fogoso bronce irrumpió entre los hombres de la vanguardia hasta llegar a su lado, y como una madre primeriza que, desconocedora hasta entonces del parto, muge trémulamente en torno a su ternero, así permaneció junto a Patroclo el rubio Menelao (XVII 1-6).
En el prefacio en latín a su edición crítica del poema para la «Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana» (1998-2000), Martin L. West consideraba que la Ilíada fue obra de un único y grandísimo poeta («unius munus fuit maximi poetae») en la que trabajó durante muchos años, elaborando durante una primera fase una estructura relativamente sencilla sobre la que más tarde incorporaría nuevos episodios. Actualmente se vuelve, por tanto, a aceptar la existencia, allá por el siglo VIII a. C., de un poeta genial al que la tradición representa como un venerable ciego que en su juventud llevó a cabo un poderosísimo poema sobre la toma de la ciudad más celebrada de la historia de la literatura y que en su vejez (en caso de que no lo hiciera un alumno aventajado) se decidió a narrar, con acentos más novelescos, el apasionante viaje de regreso del héroe que ocasionó su caída.
Aceptada la existencia de Homero, el punto en el que parece encontrarse hoy día la «cuestión homérica» es en dilucidar el uso que el poeta hizo del material épico de que disponía y que supo manejar con tanta maestría, y particularmente, determinar qué papel desempeñó la escritura en la composición de los poemas homéricos. La tesis de la poesía oral no puede explicar por sí sola el complejo sistema de referencias internas que existe en ambos poemas; de hecho, la existencia de obras de tal extensión presupone el conocimiento y uso, en alguna medida, de la escritura, ya que ésta constituye un gran apoyo a la hora de perfilar las tramas, caracterizar personajes y, en definitiva, dotar de coherencia al conjunto de la obra. Digamos al respecto que las inscripciones alfabéticas más tempranas que se conservan –algunas de las cuales contienen rastros de versos épicos– están fechadas hacia el 730 a. C., las fechas en las que se estima que Homero llevó a cabo su actividad. Frente a la postura de estudiosos que, como Walter Burkert o Richard Janko, defienden la idea de que los poemas homéricos fueron dictados a un escriba por un aedo analfabeto, se han erigido visiones como las de Joachim Latacz o Martin L. West, que coinciden a la hora de dar por cierto el hecho de que Homero compuso la Ilíada por escrito; por su parte, David Bouvier comienza su voluminoso Le Sceptre et la Lyre. L’Iliade ou les héros de la mémoire (Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 2002) con un rotundo «Je considèrel’Iliade comme un poème issu d’une tradition orale mais conçu grâce et par l’écriture».
Sea como fuere, en las líneas de El hacedor, Borges dibujó la silueta de un genio creador que en la noche de sus ojos imaginó «un rumor de gloria y de hexámetros, un rumor de hombres que defienden un templo que los dioses no salvarán y de bajeles negros que buscan por el mar una isla querida, el rumor de las Odiseas e Ilíadas que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana». Puede que lleguemos a saber todavía muchas más cosas acerca de la figura de Homero, «pero no las que sintió al descender a la última sombra». Acaso algo parecido a la nostalgia.
Nostalgia del bronce
«He contemplado el rostro de Agamenón». Con estas palabras, el alemán Heinrich Schliemann, brillante hombre de negocios y arqueólogo amateur, comunicaba a través de un telegrama al rey de Grecia su convicción de haber sacado a la luz la edad de los viejos héroes de la Ilíada. Corría entonces el año 1876, y entre las ruinas dormidas de Micenas –la poderosa fortaleza del conquistador de Troya– cobraba vida la idea de que la guerra más famosa de la historia de la literatura hubiera tenido alguna vez lugar más allá de la ficción y el mito homéricos. No en vano, cinco años atrás, el propio Schliemann había entrado en la leyenda al descubrir en la colina turca de Hissarlik la ciudad perdida de Troya, la Ilión que da nombre al poema de Homero.
El hecho es que los antiguos griegos nunca pusieron en duda la autenticidad de la guerra de Troya. En época clásica, Heródoto, el llamado «padre de la Historia», fechó la contienda hacia el año 1250 a. C., y el también historiador Tucídides, siempre crítico con los hechos del pasado, no dudó en aceptar su existencia, si bien cuestionó la importancia y las dimensiones reales del conflicto; por su parte, una famosa cronografía grabada en mármol, el Marmor Parium, fijaba el fin de la guerra en un día concreto del año 1209 a. C. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba, la pretendida historicidad de la guerra fue puesta en entredicho hasta quedar definitivamente enterrada en la bruma de la leyenda.
Tomando como hoja de ruta la Ilíada, y con la intuición de que bajo los versos de Homero se hallaba una realidad histórica más allá del mito, Schliemann hundió su pala en Micenas y desenterró los restos de una civilización cuyas armas, armaduras y objetos cotidianos parecían corresponderse exactamente con las descripciones llevadas a cabo por Homero en sus poemas, como las espadas tachonadas con clavos de plata o la copa de oro del anciano rey Néstor, que «contaba con cuatro asas, cada una de las cuales estaba flanqueada por dos palomas de oro en actitud de beber, y con dos pies por debajo» (XI 632-635).
Guiado por la insobornable sensación de que lo que acababa de sacar a la luz eran los vestigios de aquel lejano y prestigioso tiempo de los héroes, Schliemann descubrió un círculo de tumbas en las que yacían tres varones pertrechados con sus atributos guerreros y con el rostro cubierto por una máscara de oro. Una a una, fue retirando la máscara que cubría la faz de quienes sin duda habían sido poderosos señores de la guerra, y al levantar la del tercero, no dudó en proclamar que lo que allí estaba contemplando era el rostro del soberano que había conducido la expedición griega contra Ilión.
Ni siquiera dando por cierta la existencia del mítico rey de Micenas podría haberse tratado de Agamenón, ya que el recinto de tumbas en el que el cuerpo fue hallado precedía en unos trescientos años a la fecha en que supuestamente la expedición a Troya habría tenido lugar. En todo caso, sí que se trataba de uno de los primeros representantes de una estirpe guerrera que, durante el periodo conocido bajo el nombre de Edad del Bronce, se adueñó de la escena mediterránea de los siglos XIV y XIII a. C. hasta que, por causas aún no bien establecidas por los historiadores, el fulgor de sus armas terminó por apagarse.
De un modo u otro, los héroes a los que Homero celebra en sus poemas bajo el nombre de aqueos no serían sino el eco lejano de esta sociedad de guerreros a los que de forma convencional llamamos «griegos micénicos». Así, cuando Homero, por medio de una de sus más hermosas metáforas, nos habla a lo largo de todo el poema de los «aqueos, de túnicas de bronce», nos está rindiendo, a cuatro siglos de distancia, la fotografía de aquellos guerreros de época micénica que, de acuerdo con los testimonios de la arqueología, acudían al combate blindados por entero con el material bélico por excelencia:
Así decían, y Ayante se armó con el deslumbrante bronce. A continuación, cuando hubo cubierto su cuerpo con su entera armadura, se puso en marcha al instante y avanzó como el monstruoso Ares cuando acude a la batalla entre los guerreros, a los que el Cronión empuja a luchar en el furor de la disputa, devoradora del ánimo. Así saltó el gigantesco Ayante, baluarte de los aqueos, sonriendo con gesto sanguinario; sobre el suelo sus pies se movían a largas zancadas, mientras blandía su lanza de larga sombra. Los argivos sentían gran alegría al contemplarlo, mientras que un tremendo escalofrío recorría los miembros de cada uno de los troyanos, e incluso al mismísimo Héctor se le conmovió el ánimo en el interior de su pecho, pero ya no podía echarse atrás ni refugiarse entre la marea de sus guerreros, puesto que era él quien le había desafiado a un combate. Ayante llegó junto a él embrazando su escudo grande como una torre, hecho de bronce y del cuero de siete bueyes, que con esfuerzo había fabricado Tiquio, el mejor sin duda de los curtidores, que habitaba en su morada de Hila; había fabricado el reluciente escudo con siete capas de cuero de toros bien cebados sobre las que había labrado una octava capa de bronce (VII 206-223).
Sin duda, es Ayante el héroe homérico que ofrece la estampa más genuina de un guerrero griego de la Edad del Bronce, no sólo por su armadura y su «lanza de larga sombra», sino, sobre todo, por su viejo «escudo como una torre» que constituye –junto al famoso casco de colmillos de jabalí que Meríones prestará a Odiseo en el curso de una expedición nocturna (X 261-265)– el más notable souvenir de época micénica que el poeta rescata del pasado.
Sin embargo, la musa de Homero no es la de la historia, sino la de la épica, de ahí que no deba extrañarnos que Ayante y su escudo compartan escenario con un grueso de combatientes que embrazan un tipo de escudo redondo y más pequeño de aparición posterior. Se trata de uno de los ejemplos más destacados, pero a lo largo de todo el poema se produce esta singular mezcolanza entre lo antiguo y lo nuevo, como si cada generación hubiera dejado su huella y nos halláramos ante las vitrinas de un museo de historia militar. Así pues, en esta suerte de recreación del pasado sobre el que aparecen proyectados varios siglos, nos encontramos con que aqueos y troyanos acuden al combate alineados en compacta formación hoplítica, pero a la hora de la verdad se baten individualmente conforme a unos usos guerreros más antiguos. De igual modo, los héroes de la Ilíada se dirigen al campo de batalla desplegando su orgullo sobre sus carros de guerra como sin duda lo harían sus referentes históricos ante las fuerzas enemigas, pero en ningún momento –sólo en unas palabras de Néstor parece insinuarse una carga de carros de combate (V 303-309)– los guerreros aqueos los emplean con fines militares, sino como mero medio de transporte: «¡Vamos, coge de una vez la tralla y las resplandecientes riendas, que yo bajaré del carro para luchar, o por el contrario enfréntate tú a él y yo me ocuparé de los caballos!» (V 226-228).
Por otro lado, aunque la Ilíada preserva magníficamente la memoria de una serie de fortalezas, como las de Micenas, Pilos, Argos, Tebas y tantas otras, que se habían desarrollado como centros palaciales de enorme influencia en época micénica, nada nos revela algo sobre el sofisticado entramado administrativo en que se sustentaba su poder, ni sobre el sistema de escritura que lo facilitaba –en Homero tan sólo existe una única y enigmática referencia al arte de la escritura (VI 168-170)–, en el que aparece repetidamente la palabra wa-na-ka («señor», «soberano»), término que tiene un inequívoco correspondiente en la expresión homérica ánax andrôn («señor de guerreros»), figura que en la Ilíada aparece magníficamente encarnada por Agamenón.
Por último cabría señalar el hecho de que si bien los héroes homéricos viven y se comportan como señores de la guerra de la Edad del Bronce, a la hora de morir no son enterrados como el rey cuyo rostro Schliemann creyó reconocer, sino que son incinerados conforme a las costumbres funerarias de los tiempos del propio poeta.
En efecto, en la Ilíada Homero habla de sus héroes como hombres del pasado, y se dirige a su audiencia como contemporáneos («entonces el Tidida cogió con su mano una piedra –esfuerzo descomunal– que dos hombres de hoy no serían capaces de sostener», V 302-304), y en este sentido no es posible determinar hasta qué punto el poema representa un mundo desaparecido tiempo atrás y hasta qué punto el del presente de sus oyentes. Sea como fuere, en el corazón del tiempo de los héroes trazado por Homero parece latir una cierta nostalgia de la Edad del Bronce, de una época en que las corazas, los cascos, los escudos y las lanzas destellaban el resplandor y el prestigio del metal con el que una estirpe de guerreros del pasado había reducido a cenizas la ciudad de la leyenda.
Pero la cuestión sería entonces la siguiente: si, en buena sustancia, es posible establecer una identificación entre los héroes aqueos y los griegos micénicos, ¿hay lugar para hablar de la historicidad de la guerra de Troya?
La imagen de Troya que Homero dibujó en sus poemas es la de un poderoso enclave situado en la costa noroccidental de la península de Anatolia, una ciudadela de gran influencia en el noroeste de Asia Menor, cuya riqueza y prosperidad quedaban subrayadas por los adjetivos con los que la calificó: la fértil, encantadora, sagrada y populosa Ilión; en definitiva, una ciudad cuyas magníficas murallas, sus recias torres y sus espaciosas calles la convertían en una de las más deslumbrantes fortalezas de la Edad del Bronce. Sin embargo, reconstruida y repoblada una y otra vez a lo largo de los siglos, su localización fue cayendo paulatinamente en el olvido hasta que a partir del Renacimiento se perdió toda noción de su existencia.
Borrada, pues, del mapa durante centurias, es en este punto donde entra por primera vez en escena la titánica figura de Heinrich Schliemann: «“Padre –repliqué–, si esas murallas han existido alguna vez, no pueden estar completamente destruidas: aún deben de quedar grandes ruinas, pero ocultas bajo el polvo de los siglos”... Al final, los dos supimos que algún día yo excavaría Troya». A lo largo de toda su vida, de once autobiografías y de dieciocho diarios de viajes, Schliemann insistió en que el objeto de su existencia había sido, desde su infancia, descubrir Troya. De este modo, tras amasar una inmensa fortuna vendiendo armas a los dos bandos enfrentados en la guerra de Crimea, Schliemann puso rumbo a las geografías homéricas con la intención de hacer realidad el sueño de su infancia, y en el año 1868 llegó a los Dardanelos acompañado de su propia Helena, una joven griega de diecisiete años llamada Sophia, que estaba destinada a desempeñar un papel fundamental en la atmósfera novelesca en la que el arqueólogo supo envolver cada uno de sus descubrimientos.
Una vez allí, lo primero que hizo Schliemann fue entrevistarse con la persona que mejor conocía el lugar, el cónsul de Estados Unidos e Inglaterra en la zona, Frank Calvert, quien le indicó el sitio preciso donde llevar a cabo las excavaciones –la colina de Hissarlik–, y le cedió los derechos para cavar en la parte del cerro que era de su propiedad. De modo que en el año 1871 dio inicio a una serie de campañas con las que él mismo entraría en la leyenda. Con más determinación que conocimientos arqueológicos, Schliemann abrió una gigantesca trinchera de 36 metros de ancho en el centro de la colina y cavó en busca del fondo, sin detenerse en nada que se le interpusiese en su camino, comprometiendo así cualquier perspectiva de estudio fiable en el futuro. Sea como fuere, en el fondo de la colina, Schliemann encontró por fin una pequeña ciudadela con signos de haber sido destruida por el fuego; ahí, en aquella «ciudad incendiada», creyó reconocer sin duda alguna la legendaria ciudad perdida, y con la Ilíada como brújula, fue identificando fantasiosamente los lugares que descubría con los de la topografía homérica: las Puertas Esceas, el palacio de Príamo…
Cuando la campaña ya tocaba a su fin, el arqueólogo dio con el primero y más controvertido de los tesoros que habría de descubrir en el curso de su existencia: junto a un muro de la «ciudad incendiada» desenterró un conjunto de objetos preciosos que no tardó en identificar como el «tesoro de Príamo» que Homero describe en el canto XXIV de la Ilíada. Entre los miles de abalorios del tesoro se encontraban los brazaletes, las cintas, los pendientes y las diademas de oro –las llamadas «joyas de Helena»– con los que Sophia Schliemann posó para la posteridad en una de las fotografías más famosas del siglo XIX. Pero para aquel entonces Schliemann ya sabía que tanto su «ciudad incendiada» como el «tesoro de Príamo» eran un milenio anterior a los cantados por Homero. Fue entonces cuando tornó su mirada a Micenas, la fortaleza de los conquistadores, y aunque volvió a Hissarlik en dos ocasiones más, sólo fue para proclamar que su trabajo allí había concluido.
En realidad lo que Schliemann había descubierto era no una, sino nueve Troyas superpuestas que, levantadas cada una sobre las ruinas de la anterior, habían ocupado un lapso de cerca de 4.500 años. Con el tiempo, sus sucesores sobre el terreno –Wilhelm Dörpfeld, primero, y el americano Carl Blegen, después– determinaron que Troya VI y Troya VIIa eran las mejor posicionadas para convertirse en la ciudad de la Ilíada, ya que ambas presentaban signos de haber sido saqueadas y destruidas violentamente por el fuego a manos de asaltantes enemigos; con todo, sus reducidas –casi decepcionantes– dimensiones ponían a la Ilión histórica a una enorme distancia de su prestigio en la leyenda.
Sin embargo, a finales del siglo XX, un equipo dirigido por el arqueólogo alemán Manfred Korfmann descubrió que a los pies de la muralla de Troya VI se extendía una ciudad con una superficie de 270.000 m2 y una población estimada de unos 10.000 habitantes: ninguna ciudad de Anatolia y ninguna fortaleza griega de la Edad del Bronce podrían resistir la comparación con un enclave de tales dimensiones. A la luz de estos y otros descubrimientos más particulares, Korfmann sentó unas bases que modificaban la percepción tradicional de Troya: ni por arquitectura, ni por ámbito de influencia, Ilión debía considerarse un remedo de los reinos micénicos, sino un estratégico estado en la órbita del Imperio Hitita; esto es, una poderosa ciudad que actuaba como un referente inmediato de los pueblos con intereses comerciales en el ámbito de los Dardanelos, precisamente aquellos que aparecen mencionados como sus aliados en los últimos versos del canto II de la Ilíada:
Héctor, sobre todo a ti te encomiendo que actuéis de este modo: dado que son muchos los aliados que hay en la gran ciudad de Príamo y sus lenguas son diferentes por tratarse de gente de distintas procedencias, que cada caudillo dé las órdenes oportunas a aquellos sobre los que manda y, una vez que tenga alineados a los guerreros de su propia ciudad, que marche al frente de ellos (II 802-806).
En efecto, cualquier intento de situar la guerra de Troya en las coordenadas de la Historia pasa necesariamente por dirigir la mirada hacia la gran potencia de la Edad del Bronce, el Imperio Hitita, y al violento conjunto de acciones e interacciones que marcaron el cambio de una era ya en su crepúsculo hacia una nueva edad dominada por el hierro.
A lo largo de los siglos XIV y XIII a. C. los griegos micénicos se habían enseñoreado del Egeo y de las costas adyacentes, extendían su poder hasta Creta y sus relaciones mercantiles llegaban, por el este, hasta los puertos de Levante y Anatolia, estableciendo con ellos una provechosa red comercial. La prueba de que los micénicos constituían una presencia significativa en la mencionada área son los archivos encontrados en las ruinas de Hattusa, la antigua capital del Imperio Hitita. En estos documentos, conservados en tablillas de barro cocidas, se hace constante referencia a un poder militar llamado Ahhiyawa, término que se puede poner fácilmente en relación con los akhaioi o «aqueos» de Homero. De hecho, existen misivas en las que el tabarna del país de Hatti (el Imperio Hitita) saluda a su «hermano» el rey de Ahhiyawa, así como otros en los que se revela el intercambio de regalos entre ambos pueblos y se refleja la circunstancia de que los aqueos acudían al país de Hatti a recibir adiestramiento en el manejo del carro de combate.
Sin embargo, en un momento determinado se produce una circunstancia que provoca un conflicto de intereses entre estas dos civilizaciones hermanas: ante la presión del incipiente poder asirio, los hititas pierden el control de las minas de cobre próximas a su órbita, por lo que deciden apoderarse de Chipre, isla productora de este metal básico para la elaboración del bronce y paso inexcusable de la ruta marina que llevaba hacia el este. En este sentido, no podemos dejar de consignar la única mención a Chipre en toda la Ilíada:
De un grito, el Atrida ordenó a los argivos que se ciñeran las armas y, en medio de ellos, él mismo se vistió el deslumbrante bronce; primero se ajustó alrededor de las piernas unas hermosas grebas, ceñidas a los tobillos por unos broches de plata; en segundo lugar, se colocó en torno a su pecho la coraza que en una ocasión Cíniras le había entregado como presente de hospitalidad; no en vano, había llegado hasta Chipre el creciente rumor de que los aqueos tenían intención de zarpar rumbo a Troya en sus naves, y por este motivo se la había regalado para congraciarse con el rey. La coraza contaba con diez bandas de oscura obsidiana, doce de oro y veinte de estaño, mientras que, en cada uno de los lados, tres serpientes de azul obsidiana reptaban hacia el cuello, semejantes al arco iris que el Cronión clava en las nubes como portentoso presagio para los míseros mortales (XI 19-28).
Resulta imposible determinar desde el plano literario por qué Cíniras, el rey de Chipre, siente la necesidad de congraciarse con el soberano Agamenón, hijo de Atreo. En todo caso, los documentos históricos hititas hablan, en efecto, de una disputa entre el rey de Hatti y el de Ahhiyawa, un cierto Attarasiya, nombre que viene siendo relacionado con el del mítico Atreo. El foco del conflicto habría que situarlo en el reino vasallo de Wilusa, presumiblemente (W)Ilión, y en las maniobras desestabilizadoras de cierto noble anatolio de nombre Piyamaradu, que inevitablemente habría que asociar con el legendario rey Príamo. De igual modo, tampoco podemos pasar por alto el hecho de que uno de los protagonistas de las misivas se llame Alaksandu, esto es, Alejandro, el nombre que Paris, el seductor de Helena, recibe en la Ilíada.
Bajo la acusación, pues, de haber apoyado en el pasado las revueltas de ciertos reinos vasallos, el rey de Hatti habría vetado a los aqueos el paso por la isla de Chipre. Este bloqueo, junto a otros factores internos sin determinar –sociales o incluso naturales (terremotos, hambrunas, o la combinación de ambos factores)–, supuso la reducción del comercio y, en consecuencia, el irreversible desplome de los centros de poder micénicos. Ello ocurre a finales del siglo XIII, en torno al año 1200 a. C., la fecha en la que tanto los antiguos griegos como los datos arqueológicos determinan que se produjo el asedio, seguido del saqueo e incendio, de la ciudadela histórica de Troya. En este sentido, no cuesta imaginar a los aqueos lanzándose al mar en un intento desesperado por restablecer el control de su red comercial, lo que pasaba por apoderarse de los puertos continentales vecinos, como Troya, enclave fundamental en la ruta que conducía al área del mar Negro.
Pero este episodio es sin duda un síntoma más de una etapa de la historia a la deriva en la que, en un contexto de devastación generalizada en el área del Mediterráneo oriental, no sólo los muros de Micenas y de Troya, sino también los de Hattusa, Ugarit y tantos otros, quedaron reducidos al dolor y a la nada, y sólo el viejo Egipto logró mantener una apariencia de civilización. El recuerdo de esos viejos terrores de un crepúsculo, el de los últimos compases de la Edad del Bronce, el rumor de ciudades destruidas y de torres abolidas, y el reflejo de un día permanentemente rojo sobre un mar de color de vino, todo ello es lo que late en los versos de la Ilíada.
De resultar exacta esta composición de lugar, se produciría la paradoja de que, en su momento más crepuscular, los griegos micénicos, reducidos a la condición de merodeadores marinos, en una acción desesperada y próxima a la piratería, se habrían perpetuado en la leyenda como los conquistadores de la poderosa ciudad de Ilión. Fue, por tanto, mucho tiempo después de que el fulgor de sus armaduras hubiera dejado de brillar, tras una edad oscura de cuatro siglos, cuando Homero quiso plasmar en sus versos las hazañas sin duda glorificadas de aquella vieja sociedad de señores de la guerra que acudían al combate armados por entero de bronce: una sociedad aristocrática asentada sobre una ética guerrera cuyo horizonte consistía en la búsqueda constante del honor a través del riesgo.
La búsqueda del honor a través del riesgo
La Ilíada eleva a su máxima expresión una ideología, la heroica, de la que tanto aqueos como troyanos –antes que aqueos o troyanos, los personajes del poema son héroes– participan por igual. En la base de esta ideología se encuentra la cadena que vincula muerte, gloria e inmortalidad. Desde sus primeros versos («La cólera canta, diosa, de Aquiles hijo de Peleo, cólera funesta que un dolor infinito causó a los aqueos y tantas valerosas almas de héroes arrojó al Hades, haciéndolos presa de perros y de todas las aves»; I 1-5) hasta el último («Así celebraron los funerales de Héctor, domador de caballos»; XXIV 804), e incluso más allá (con la muerte de Aquiles, tantas veces profetizada a lo largo de la obra), la Ilíada es un poema de muerte en el que la sangre se vuelve a cada momento más sangrienta y el hado de sus héroes cada vez más fatal.
En un mundo en el que Aquiles se destaca como su más alto paradigma, son la bravura y la excelencia en la batalla, «gloria de los guerreros», las que llenan de sentido a la vida, y los héroes reafirman constantemente su grandeza a la hora de matar, pero también a la de morir. Es de sobra conocida la noticia de que entre una vida larga pero anónima y una breve pero llena de renombre, Aquiles se puso de parte de la muerte:
¡Ahora yo iré al encuentro del asesino de mi querido amigo, al encuentro de Héctor, y entonces abrazaré mi sangriento destino cuando Zeus y el resto de los inmortales dioses quieran cumplírmelo! ¡Ni siquiera el poderoso Heracles pudo eludir su destino de muerte a pesar de ser el mortal más amado por el soberano Zeus, hijo de Crono, sino que el hado y la ira terrible de Hera acabaron por doblegarlo! ¡Así yaceré también yo cuando muera, si el mismo destino me fue reservado! ¡Pero ahora escojo conquistar un glorioso renombre y hacer que alguna de las troyanas y de las dárdanas, de profundo regazo, se seque las lágrimas de sus delicadas mejillas con las manos en medio de incesantes sollozos y sepan que he estado largo tiempo alejado de la guerra! (XVIII 114-125).
Pero es en realidad la propia palabra «héroe» la que lleva a cabo su elección. Si acudimos a su etimología, el término héros parece estar relacionado con hóre, la palabra que significa «estación», y más concretamente la de la primavera. No en vano, momentos antes de dar comienzo al famoso «catálogo de las naves», en el que se pasa revista a los efectivos del contingente aqueo, Homero presenta a los héroes griegos de esta manera:
… las numerosas bandadas de hombres surgían de las naves y de las tiendas hacia la llanura del Escamandro, y la tierra retumbaba espantosamente al paso de los guerreros y sus caballos. Entonces se detuvieron en la florida pradera del Escamandro, incontables, como las hojas y flores que brotan en primavera (II 464-468).
Esto es, como flores de breve destino que serán cortadas de una vez para siempre.
El héroe homérico, en efecto, tiene conciencia de esa fugacidad, pero al igual que las estaciones retornan y las flores vuelven a brotar, existe un eslabón al cual el héroe puede aferrarse para conquistar una suerte de inmortalidad. En este sentido, son claras las palabras que el troyano Sarpedón dirige a Glauco con la intención de infundir coraje en su ánimo:
¡Querido amigo, si escapando a esta guerra tú y yo fuéramos a vivir para siempre, sin vejez y sin muerte, ni yo lucharía entre los hombres de la vanguardia, ni te enviaría a ti a la batalla, gloria de los guerreros! ¡Pero, dado que ya nos acechan por miles los hados de la muerte, a los que ningún mortal puede escapar o eludir, vayamos, y demos a alguien renombre o que, por el contrario, alguien nos lo dé a nosotros! (XII 322-328).
Consciente de que sobre cada uno de ellos se cierne un desenlace de muerte, el héroe homérico corre a abrazar el peligro, pues sabe bien que sólo a través del riesgo puede llevar a cabo acciones guerreras con las que conquistar una «gloria inextinguible» (kléos áphthiton) y así perpetuarse convertido en materia de canto para los hombres venideros. De este modo, la Ilíada canta las «gloriosas hazañas de los guerreros» (kléa andrôn) que se baten bajo los muros de Troya del mismo modo que Aquiles celebra las de otros –acaso Heracles, acaso Perseo…– en el verso 189 del canto IX. Por decirlo con sir Cecil Maurice Bowra: la poesía heroica «no puede existir a menos que los hombres crean que los seres humanos son en sí mismos objeto de interés suficiente y que su principal proclama sea la búsqueda del honor a través del riesgo» (cf. C. M. Bowra, Heroic Poetry, Londres, Macmillan, 1952, págs. 4-5).
La idea de «honor» (timé) es, en efecto, consustancial a la ideología heroica, ya que en la sociedad homérica la gloria y reputación del guerrero dependen en buena medida de él. Entendida no como una abstracción sino bajo un sentido plenamente tangible como el de ocupar un lugar de preeminencia en el banquete, tener sus copas de oro siempre colmadas de vino o ser correspondidos con grandes lotes de tierras (XII 310-313), la timé es la prenda de honor que concede al guerrero su estatusdentro de la comunidad y constituye, en un sentido ya abstracto, la manifestación del valor y la estima de la que goza entre sus iguales. En una sociedad que E. R. Dodds definió como una «cultura de la vergüenza», se vive y se muere en función de un código de valores según el cual ser un héroe supone matar y morir por el honor y la gloria. En este sentido, Héctor y Aquiles, encadenados a las contradicciones de su propio heroísmo, llevarán hasta sus últimas consecuencias el código de honor de los señores de la guerra.
Así, cuando Aquiles, tras haberse retirado del combate a causa de una grave afrenta a su timé (I 1-307), regresa a la batalla, ya es demasiado tarde: su amado Patroclo ya ha caído muerto a manos de Héctor y él mismo se ha situado en una posición en la que, como veíamos en el pasaje arriba citado (XVIII 114-125), sólo cabe vengar a su querido compañero de armas y luego morir. Pero la tragedia de Héctor es aún mayor. Como defensor de su ciudad («pues únicamente Héctor defendía Ilión»; VI 403), el héroe troyano no puede escapar a las consecuencias de un modo de vida heroico que necesariamente implica tanto su propia destrucción como la de su ciudad y familia:
«¡Bien sé yo en mi ánimo y en mis entrañas que llegará el día en que perezca la sagrada Ilión, tanto Príamo como el pueblo de Príamo, armado de recio fresno! Sin embargo, no me preocupa tanto el dolor de los troyanos en lo venidero, ni el de la propia Hécuba, ni el de Príamo soberano, ni el de mis muchos y valerosos hermanos, que caerán sobre el polvo a manos de hombres enemigos, como el tuyo, cuando alguno de los aqueos, de túnicas de bronce, te arrastre envuelta en lágrimas, despojándote del día de la libertad. Entonces en Argos atenderás el telar para otra, y acarrearás el agua de las fuentes Meseide o Hiperea, obligada a muchas fatigas, y un inexorable destino pesará sobre ti. También habrá quien entonces te diga al verte llorar: “¡He ahí a la esposa de Héctor, quien demostró su bravura en la batalla más que ningún otro de los troyanos, domadores de caballos, cuando lucharon en defensa de Ilión!”. Así dirá entonces alguno, y un renovado dolor se apoderará de ti, privada del hombre que te guarde del día de la esclavitud. ¡Ojalá que, muerto, me cubra una montaña de tierra antes de escuchar tus gritos mientras te arrastran en cautividad!».
Dicho lo cual, el glorioso Héctor tendió sus brazos hacia su hijo, pero el niño se echó atrás buscando refugio en el regazo de su nodriza, de ceñido talle, llorando de miedo ante la visión de su padre y aterrorizado por el bronce y la cimera de crinado penacho que veía ondear terriblemente en lo alto del yelmo. Sonrieron su querido padre y su soberana madre, y al instante el glorioso Héctor se quitó el yelmo de la cabeza y lo depositó brillante en el suelo (VI 447-473).
Jasper Griffin ha glosado este pasaje como sigue:
Héctor conoce todo lo que cuesta ser héroe, y está preparado para pagarlo, y el poeta ha añadido a esta escena tan intensamente humana un emocionante simbolismo del dilema de todo guerrero. El fiel marido puede sacar el valor para luchar por su esposa en la esperanza de que cuando la desgracia haga acto de presencia él ya no estará allí para conocerla; y para proteger a su hijo pequeño, el amoroso padre debe transformarse en una figura inhumana revestida de una armadura de bronce que aterroriza al niño cuya vida va a defender al precio de su muerte (J. Griffin, Homero, trad. esp. de A. Guzmán Guerra, Madrid, Alianza Editorial, 2008, pág. 81).
Blindados con el fogoso bronce de sus armaduras, los héroes homéricos son mortales, pero ciertamente son mucho más, y también mucho menos, que humanos. Así es, los guerreros que bajo los muros de Troya dan sentido a su existencia invocando a la muerte se emplean en la guerra de forma inhumana cuando se lanzan sobre su presa cual lobos o leones, o como cuando se abaten sobre el adversario con la furia de los ríos, el fuego y las tempestades (V 87, XI 747, XIII 53, etc.), y en último extremo, cuando lo hacen con la furia de un dios (V 438). Pero en ningún otro guerrero de la Ilíada se llega a percibir con tanta nitidez la dimensión no humana del héroe como en la figura de su protagonista. Ello queda puesto de manifiesto desde la primera palabra del poema, mênin o «cólera» –la palabra fundacional de la literatura occidental–, que designa específicamente la ira vengadora de un dios contra un mortal, pero que en la Ilíada aparece asociada de forma excepcional a Aquiles: es por su cólera contra Agamenón por lo que Aquiles abandonará el combate, y será bajo la intensidad demoníaca de esa cólera propia de los dioses por lo que, diecinueve cantos después, regresará al campo de batalla para dar muerte a Héctor y, con las crueles acciones que a continuación llevará a cabo contra el cuerpo sin vida del enemigo derrotado, perder cualquier rastro de humanidad. Pero sobre esto volveremos más adelante.
En su obra Sobre lo sublime (IX 7), Longino afirmaba que «Homero ha hecho lo posible por convertir a los hombres de la Ilíada en dioses y a los dioses en hombres». No en vano, los héroes son amados por los dioses, y algunos, como el propio Aquiles, Eneas o Sarpedón, son el fruto de la unión entre un humano y un inmortal. En contacto directo con los moradores del Olimpo, los guerreros reciben su ayuda en la batalla e incluso son capaces de enfrentarse en combate abierto a ellos, como en el caso de Diomedes, quien, con el apoyo de Atenea, llegará a atacar y herir a la diosa Afrodita (V 311-351) y al mismísimo Ares (V 850-867). Por su parte, los dioses homéricos están modelados física y espiritualmente sobre los humanos; sus deseos y apetitos son sustancialmente los mismos que los de los hombres, y su organización social no difiere en absoluto de la de los aristocráticos guerreros que celebran sacrificios y hecatombes en su honor; pero, al contrario que los «míseros mortales», los «felices dioses» son infinitamente más poderosos – el Olimpo entero se estremece cuando Zeus frunce su ceño, y Apolo derriba la muralla de los aqueos con la facilidad con que un niño deshace un castillo de arena a la orilla del mar (XV 361-366)– y más bellos, y, sobre todo, son completamente ajenos a la vejez y a la muerte. Libres del desenlace funesto al que los hombres se ven abocados, la felicidad de los dioses contrasta violentamente con la condición trágicamente efímera y limitada de los héroes, por brillantes que sean sus hazañas guerreras: «¡Piénsatelo, Tidida, y retrocede! ¡No pretendas equipararte a los dioses, porque nunca fue semejante la raza de los inmortales dioses y la de los hombres que caminan sobre la tierra!», sentencia Apolo cuando Diomedes se abalanza por cuarta vez sobre el hijo de Zeus (V 440-442).
Sin embargo, libres de vejez y de muerte, sin nada que perder y sin nada que ganar, los dioses también pueden ser considerados menos que héroes. Su existencia, exenta del riesgo que los humanos asumen en persecución del ideal de gloria y honor con que dan sentido a su vida, es de una sublime trivialidad; en la Ilíada, los actos de violencia entre los propios dioses únicamente tienen lugar en sus recuerdos del pasado o en las vanas amenazas que se intercambian. Cuando al final del canto I la disputa surgida en el campamento de los aqueos entre Aquiles y Agamenón ha sellado definitivamente el destino de sangre de miles de guerreros, la disensión paralela que en esos momentos está teniendo lugar en las cumbres del Olimpo terminará –tras un violento cruce de amenazas entre el poderoso dios Zeus y su esposa Hera– bajo un signo muy distinto: «Una risa inextinguible brotó entonces de entre los felices dioses al ver a Hefesto cojear entre jadeos por todo el palacio» (I 599-600), y así, tras un festín prolongado durante todo el día hasta la puesta del sol, Zeus y Hera se retiran a sus aposentos para compartir su plácido lecho.