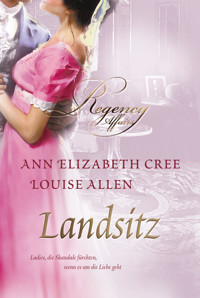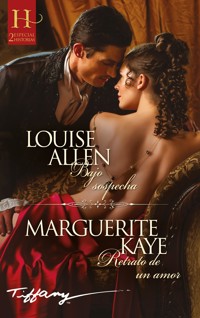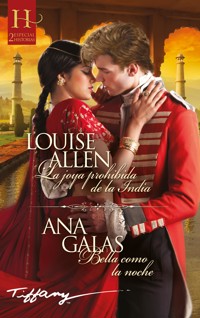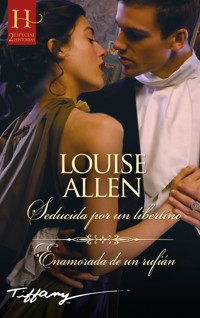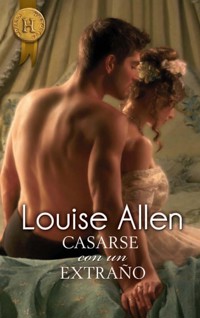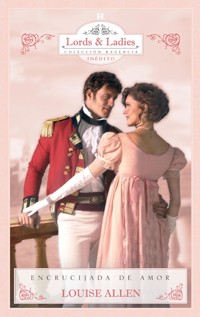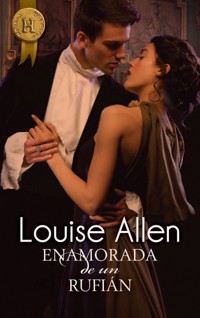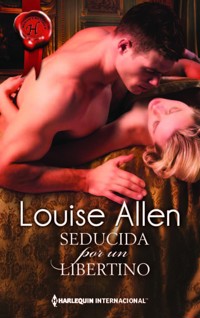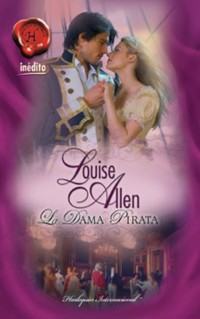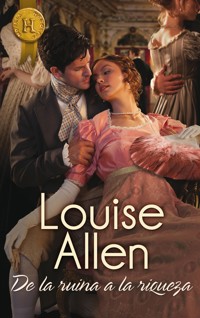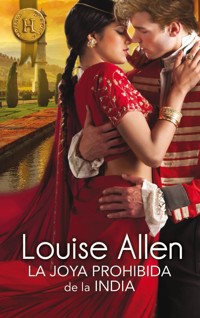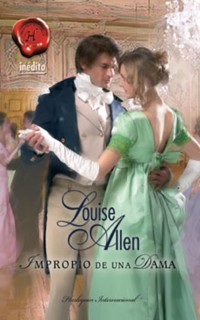
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
La señorita Bree Mallory no tenía tiempo para aristócratas consentidos. ¡Estaba demasiado ocupada dirigiendo la mejor compañía de transporte de viajeros en funcionamiento! Pero un encuentro accidental con un conde, lo cambió todo. La bella Bree no tardaría en hacerse un hueco en los círculos de la alta sociedad, pero esperaba que nadie descubriera que en una ocasión había tenido que conducir un coche de viajeros desde Londres hasta Newbury y había regresado sin la vigilancia de una carabina con el libertino conde de Penrith…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2007 Melanie Hilton. Todos los derechos reservados. IMPROPIO DE UNA DAMA, Nº 477 - abril 2011 Título original: No Place for a Lady Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-276-6 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Uno
Cerca de la una de la madrugada, en la carretera de Bath, a las afueras de Hounslow.
Septiembre de 1814
«Vamos a estrellarnos». Aquel pensamiento se le pasó a Max por la cabeza con una calma casi fatalista. No habría espacio suficiente aunque se apartara aquel coche de caballos, ni en el caso de que estuvieran a plena luz del día, o de que el que estuviera conduciendo no fuera el loco de su primo.
—¡Frena, maldita sea! El camino es demasiado estrecho.
Tuvo que gritar por encima del azote del viento y el ruido atronador de los cascos. El carruaje continuaba en el centro del camino. A aquella hora de la noche, era lo más prudente, siempre y cuando no se te echara encima un coche particular conducido por un joven inconsciente que corría para ganar una apuesta.
El coche de pasajeros iba iluminado por faroles laterales y la luna llena bañaba con su luz de plata la carretera y todos los alrededores, pero Max no necesitaba luz para juzgar el estado de aquella carretera. La conocía como la palma de su mano.
—¡Voy a conseguirlo! —Nevill tiró suavemente de las riendas y el tiro, obediente al más ligero toque, se apartó hacia la derecha, preparando el adelantamiento.
Estaban perdidos. Intentar hacerse con las riendas no serviría de nada. Iban demasiado rápido; aquellos caballos especialmente dotados para las carreras no podían ser detenidos a tan corta distancia. Además, tras ellos y a la misma velocidad, iba Brice Latymer y tras él, el vizconde Lansdowne.
Max se llevó el cuerno a los labios y sopló con más esperanza que expectativas reales. Si tenían suerte y el conductor del coche de pasajeros era un hombre con experiencia, podrían limitarse a rozar los laterales y los caballos no acabarían estampados contra la parte trasera. Si la suerte no los acompañaba, aquello terminaría siendo una carnicería.
Pero ocurrió el milagro. El coche, sin reducir apenas la velocidad, se apartó hacia la izquierda. Las ramas de los setos del camino fustigaban los laterales y obligaban a los pasajeros que iban sobre el techo a girar hacia la derecha. El vehículo dio varias sacudidas y las ruedas rozaron el borde de la cuneta, pero si Nevill no perdía la cabeza, conseguirían adelantar sin problemas.
—¡Vamos, maldita sea! —tronó Max.
Nevill bajó las manos y los caballos corrieron como una carga de caballería. El coche se inclinó hacia la derecha y botó sobre el camino.
Una vez generado aquel espacio, el conductor redujo la velocidad; tenía que mantener firme a su yunta para impedir que el vehículo perdiera estabilidad y pudiera caer en la zanja que bordeaba el camino. Max miró hacia él, queriendo enviarle un mensaje silencioso de disculpa y se descubrió con la mirada fija en un rostro ovalado, de ojos enormes, oscuros y furiosos, y con una boca exuberante. ¿Era el rostro de una mujer?
Pero ya le habían adelantado. Max sacudió la cabeza. No, tenía que haberse equivocado. Seguramente, en la confusión del momento, había visto el rostro de una de las pasajeras.
Miró a su primo. Nevill estaba visiblemente nervioso una vez superada la crisis y posaba la mano laxa sobre las riendas.
—Toma, llévalas tú. Creo que voy a vomitar —le tendió las riendas a Max.
—¡No, nada de eso! ¡Sigue llevándolas tú! Esta apuesta es tuya, tú eres el responsable. Sólo espero que los demás estén suficientemente lejos como para perderse el espectáculo.
La posada a la que se dirigían, The Bell, estaba a unos tres minutos de allí. Era el final de la carrera. Si en cinco minutos no aparecía el coche, eso sólo podría significar que había terminado hundiéndose en la zanja y tendría que retroceder para ver en qué podía ayudar.
¿Quién sería aquella mujer? La visión de tan exquisito rostro parecía haber quedado grabada en su cerebro. ¿Sería sólo una alucinación provocada por la emoción del momento, por el alivio de saber que habían conseguido superar aquella difícil situación? ¿O sería una mujer de carne y hueso? La sangre parecía revolvérsele en las venas. Y comprendió sorprendido que estaba excitado. La deseaba.
—Hemos llegado —anunció Nevill con un grito ahogado.
Dos horas y media antes
—¿Has oído una sola palabra de lo que te he dicho?
—Probablemente, no.
Max Dysart alzó la mirada del reflejo del fuego en la punta de sus relucientes botas y sonrió a su joven primo sin muestra alguna de remordimiento.
A pesar de que los relojes que descansaban sobre la repisa de la chimenea marcaban bien pasadas las diez, tanto él como el resto de hombres que compartían aquella ruidosa y cordial camaradería continuaban con los pantalones y las botas de montar y las casacas. Sólo la elegancia con la que portaban aquellas prendas informales y la prístina blancura de sus pañuelos delataba que eran miembros de un selecto club y no aficionados a las tabernas.
—¿En qué estabas pensando? —preguntó Nevill, inclinándose hacia la chimenea y alargando una mano hacia el fuego.
—En mujeres —respondió Max.
Sabía que aquella respuesta bastaría para ruborizar a su primo. Nevill estaba en aquella edad en la que los hombres dejaban de considerar a las mujeres como algo inútil y aterrador y comenzaban a descubrir que les resultaban incomprensiblemente deseables. Por eso le gustaba bromear, aunque también era cierto que eran las mujeres las que ocupaban los pensamientos de Max.
Max renunció a intentar resolver el dilema de cómo encontrar una prometida con la que pudiera casarse y tener un heredero cuando ni siquiera estaba seguro de que estuviera en condiciones de hacerle a nadie una propuesta matrimonial. Centró en su primo toda su atención al advertir el entusiasmo que reflejaba su rostro. Sí, suponía que podría resolver su problema aceptando a Nevill como heredero. Pero quizá ésa fuera la salida más cobarde.
Nevill Harlow acababa de cumplir dieciocho años y todavía parecía estar creciendo. Era también el miembro más joven del Nonesuch Whips, que estaba celebrando su reunión mensual en el Nonesuch Club, situado en una esquina entre las calles Ryder y St. James. Podía ser el más joven, sí, pero hasta el más puntilloso de entre los miembros lo había aceptado por su relación con Max Dysart, conde de Penrith, al que todo el mundo reconocía como un conductor sin igual.
Todo el mundo excepto, inevitablemente, Brice Latymer. Latymer estaba sentado en aquel momento con la libreta de apuestas en la mano, golpeándose los dientes con la punta de una pluma y mirando a los primos con expresión burlona.
Max permitió que deslizara sobre él su fría e irónica mirada sin dar muestra alguna de haberlo notado. A veces tenía la sensación de que el único objetivo de Latymer en la vida era fastidiarle. El apenas disimulado placer que aquel hombre encontraba cada vez que apostaba con Max, ya fuera en una carrera, a las cartas o en el baile, le tenía perplejo.
—¿De qué debería haberme enterado? —le preguntó a su primo.
—He hecho una apuesta con Latymer —Nevill sonreía emocionado—. Pero tendrás que prestarme tus zainos.
—¿Mis qué? —Max bajó los pies de la rejilla.
—Tus zainos. Y el coche. Apuesto a que puedo ganarles a él y a Lansdowne en una carrera.
—¿En mi coche nuevo y usando mis caballos? ¿Mis cuatro hannoverianos? —preguntó Max en un tono que no presagiaba nada bueno.
—Sí.
Nevill no podía presumir de su capacidad intelectual, pero era evidente que estaba comenzando a darse cuenta de que su espléndido primo no estaba particularmente contento con el desafío que había aceptado.
—Son suficientemente buenos como para ganar a Latymer y a sus rucios.
—¿Son? ¿Y tú? ¿Eres consciente de lo que puedo llegar a hacerte si alguno de los caballos sufre un esguince?
—Eh... no.
Por el rabillo del ojo, Max pudo ver al resto de los miembros del club observándolos, la mayor parte de ellos con una sonrisa en el rostro. Todos eran conscientes de lo que sentía Max por sus preciados zainos, y todos apreciaban al joven Nevill, pero la rara oportunidad de ver a Max Dysart, conde de Penrith, perdiendo su legendario control era algo que todo el mundo ansiaba.
—Te arrancaré la cabeza —le amenazó Max al tiempo que dejaba caer el brazo sobre los hombros de su sobrino y le dirigía una sonrisa implacable—. Te ataré los brazos al cuello y utilizaré tus entrañas como ligueros.
—De acuerdo —contestó Nevill con voz estrangulada.
—¿Y sabes lo que haré si pierdes esa apuesta?
Nevill tragó saliva.
—No.
—No volverás a tocar un caballo mío en toda tu vida —Max sintió temblar a su primo bajo su brazo—. ¿Se permiten pasajeros?
—No, sólo se permite un acompañante que se encargue del cuerno de estaño.
—De acuerdo, lo haré yo —sintió el alivio de su primo—. ¿Cuándo es la carrera?
—Hoy, a media noche. Saldremos de aquí. Ahora me gustaría enviar a los caballos a las caballerizas para que les pongan los arreos... —a Nevill comenzaba a temblarle la voz.
—De acuerdo, pero la próxima vez, pregunta antes de hacer una apuesta —respondió Max en tono sereno, para gran desilusión de aquel público que había anticipado un estallido de cólera.
Pero, maldita fuera, Max había enseñado a aquel muchacho a conducir; había empezado con un carro tirado por un poni, había seguido con un carruaje de dos caballos y un faetón y, al final, había conseguido conducir un carruaje arrastrado por cuatro caballos que igualaba en tamaño, peso y velocidad a los coches de correos y de transporte de pasajeros. De modo que, si no confiaba en Nevill, no confiaba en sí mismo como maestro.
—Envíalos a las caballerizas. Y, Nevill —añadió cuando su primo se dirigía ya hacia la puerta, en medio de todo tipo de bromas—, vete pidiendo la cena... ¡No estoy dispuesto a esperar a que lleguemos a The Bell para cenar!
—¿No has cenado todavía?
Bree miró hacia atrás y vio a su hermano Piers en el marco de la puerta, con una jarra de cerveza en la mano.
—No, ¿qué hora es?
—Casi las once. Yo he cenado en el salón hace una hora.
Bree se levantó, se estiró y se asomó a la ventana desde la que se contemplaba el patio principal de la posada The Mermaid. Muchos habrían considerado como caótico aquel paisaje salpicado de antorchas y faroles, pero para el experimentado ojo de Bree, tenía el orden y la precisión de un mecanismo de relojería: el cuartel general de aquel complicado negocio, una compañía de transportes, estaba tal y como debería estar.
Los muchachos que servían en la posada se movían entre la multitud con las jarras de cerveza y el café; había por lo menos tres mujeres que parecían haber perdido o a sus maridos o a sus hijos. En medio de aquel torbellino, los mozos llevaban los caballos hacia los coches o hacia los establos, realizando la intrincada labor de dar salida a una docena de coches en el curso de una noche y recibir otros tantos carruajes.
Un coche, el Portsmouth Challenge, estaba preparado para salir. Los mozos cargaron los últimos bultos del equipaje y un hombre urgió a su reticente mujer a ocupar un asiento en el techo del carruaje. Por encima de su cabeza, Bree oyó los chirridos del mecanismo del reloj, a punto ya de marcar los tres cuartos, y miró hacia la puerta de la taberna con expectación. Salió a grandes zancadas un hombre impresionante, con un gabán con varias capas y un látigo en la mano. Era Jim Taylor, el conductor de más edad, y también el más irascible, de la compañía Challenge Coaching.
En el momento en el que el reloj marcó la hora, Jim se alzó en todo su volumen sobre el pescante, agarró las riendas con la mano izquierda y sin mirarlas siquiera gritó:
—¡Adelante!
—Podríamos poner el reloj en hora fijándonos en él.
—Eso podríamos decirlo de todos nuestros conductores —replicó Bree—. En caso contrario, no los habríamos empleado.
—Eres una mujer dura, Bree Mallory —Piers le pasó el brazo por los hombros y sonrió, para que quedara claro que estaba bromeando.
Bree le devolvió la sonrisa.
—Tengo que serlo, éste es un duro negocio. ¿Por qué no te vas a casa y te acuestas?
Podía parecer un hombre, pero su hermano, un joven alto y atractivo, sólo tenía diecisiete años y si no hubiera tenido que recuperarse de una fuerte neumonía, estaría en aquel momento en Harrow, estudiando.
—Y mi excusa, antes de que lo preguntes, es que las cuentas del vendedor no cuadran con las cantidades de pienso que aparecen en los informes, así que, o nos está engañando, o alguien está robando pienso.
—Estaba terminando un texto de latín —Piers esbozó una mueca—. Me basta en pensar en todo el trabajo que me han enviado a casa para ponerme de mal humor.
—Si no te hubieras pasado el día haraganeando entre los coches, ya lo tendrías hecho —le regañó Bree.
Piers estaba deseando terminar los estudios para empezar a trabajar en la compañía. Al fin y al cabo, era suya. O, por lo menos, era propietario de la mitad del negocio, puesto que George Mallory, el hermano mayor de su padre, conservaba la parte que le pertenecía.
Bree tenía la firme voluntad de proteger la compañía para Piers. Su tío George, que no tenía ningún hijo, a la larga dejaría su parte a su sobrino y entonces no habría nada que pudiera detener a su hermano. Sabía tanto como ella sobre el negocio, y mucho más sobre los aspectos técnicos relacionados con el diseño de carruajes y las últimas tendencias en amortiguadores.
—¿Dónde están mis revistas? —preguntó—. Ya he terminado los ejercicios de latín, de verdad.
—Unas revistas mucho más aburridas que un texto de gramática —comentó Bree mientras levantaba de la silla que tenía frente al escritorio una pila de revistas sobre temas como la locomoción a vapor, modelos de ruedas y construcción de canales—. Toma.
—Creo que por esta noche, voy a renunciar a resolver el misterio del pienso desaparecido —Bree cerró el libro de contabilidad y guardó la pluma—. Vamos, tenemos que cenar algo. Espero que consigas que me saquen un plato de cualquier cosa.
Vivían de alquiler en una casa de la calle Gower, pero la posada se había convertido en una segunda casa para ellos y mantenían unas habitaciones en el piso de arriba para cuando se veían obligados a pasar allí la noche.
Bree se detuvo y miró hacia las cocheras presa de una repentina inquietud, pensando sin saber por qué, que las cosas ya nunca volverían a ser como antes. Se obligó a desprenderse inmediatamente de aquella sensación. Era una tontería.
—Cuando papá compró esto, tú todavía no habías nacido. Yo soy la única que puede recordarlo —sonrió con orgullo—. En veinte años, lo que era un negocio fracasado y casi en ruinas, se ha convertido en una de las mejores fondas de la capital.
—En la mejor —apuntilló Piers rotundo, ignorando alegremente las pretensiones de William Chaplin, propietario del Swan with Two Necks, o de Edward Sherman, que poseía una poderosa compañía que contaba con más de doscientos caballos.
A partir unos humildes comienzos, en los que contaba únicamente con sus caballos y un modesto carruaje para el transporte de pasajeros, William Mallory había conseguido convertir la compañía en lo que era en ese momento y Bree había crecido acompañándole en aquel proceso y absorbiendo todo lo que su padre había aprendido del negocio.
A su padre, un honrado hacendado, le preocupaba que su hija no quisiera participar del mundo de la familia de su madre, pero Edwina Mallory respondía siempre riendo:
—Yo estuve casada con el hijo de un vizconde, mi hijo mayor es un vizconde y estoy encantada de que sepa manejarse en ese mundo. Cuando Bree sea mayor, podrá elegir si quiere ser presentada en sociedad y disfrutar de todas esas frivolidades que están ahora de moda.
Y quizá, si su madre hubiera vivido más años, Bree lo habría hecho. Pero Edwina Mallory, hija de barón, casada en primer matrimonio con el honorable Henry Kendal, había muerto cuando Bree tenía nueve años y sus parientes parecían haberse alegrado de poder olvidar a la hija de un embarazoso segundo matrimonio.
—¿Qué quiere Kendal? —preguntó Piers con abierta hostilidad.
Había recogido una carta que descansaba encima del escritorio y acababa de reconocer el sello impreso sobre la cera azul.
—No lo sé —contestó Bree. Le quitó la carta y volvió a dejarla encima del escritorio—. Todavía no la he abierto. Estoy segura de que serán nuevos reproches que nos envía nuestro hermano, pero esta noche no estoy de humor para sermones.
—Y no te culpo —gruñó Piers mientras le tendía el chal que había descolgado del perchero de la puerta—. Mojigato presuntuoso...
Bree sabía que debería amonestarle, pero Piers tenía toda la razón. Su hermano, James Kendal, vizconde de Farleigh, era tan pomposo y aburrido como cualquiera de esos ancianos duques que maldecían los escándalos de la vida moderna en los clubes más selectos.
En cuanto Bree tuvo edad suficiente como para darse cuenta de que su madre tenía conocidos y parientes que miraban a su padre con desprecio y consideraban su segundo matrimonio una desgracia, tomó la decisión de relacionarse lo menos posible con ellos. Había cumplido ya veinticinco años, no veía a su hermano más de cinco veces al año y estaba más que satisfecha con el estado de su relación.
—No creo que pueda evitarlo —contestó mientras seguía a su hermano al patio—. Fue educado por su abuelo cuando mamá decidió casarse por segunda vez, no ha podido salir de otra forma. Tú no te acuerdas del vizconde, pero yo sí.
Bree se interrumpió mientras intentaban abrirse paso entre la gente que comenzaba a reunirse para salir hacia Bath en menos de una hora.
—Eh, guapa, ¿qué hace sola una joven como tú en un lugar como éste? Ven a beber algo conmigo.
Bree miró a la izquierda y vio al hombre que le estaba hablando. Era un hombre de aspecto libertino y mirada descarada y lasciva, que caminaba en aquel momento hacia ella.
—¿Es posible que os estéis dirigiendo a mí, señor? —le preguntó, imitando de forma más que correcta el tono más glacial de su madre.
—No seas así, querida. ¿Qué hace una mujerzuela como tú en un lugar como éste si no está buscando un poco de compañía?
Bree iba vestida con un vestido de discreto escote, llevaba su rubia melena recogida en una tensa trenza y no estaba haciendo nada para llamar la atención, de modo que su irritación estaba más que justificada. Pero fue la última frase de aquella impertinente pregunta la que consiguió sacarla de sus casillas.
—¿«Un lugar como éste»? Pues sabed, zoquete estúpido, que esta posada es tan elegante como las mejores de Londres, es tan fina como el Swan with Two Necks. Y si queréis saber...
—¿Este estúpido te está molestando?
Al ver a Piers, que medía ya más de un metro ochenta, el tipo comenzó a retroceder.
—¡Sal de aquí antes de que tenga que echarte a latigazos! —le ordenó Piers—. Sinceramente, Bree, no deberías estar aquí sin una doncella —farfulló después, mientras se dirigían hacia el comedor y se sentaban en la mesa que tenían reservada—. Eres demasiado guapa como para dedicarte a pasear sola por una posada llena de gente.
—No estoy paseando —le corrigió Bree con firmeza—, dirijo este lugar, que es algo muy diferente. En cuanto a lo de que soy demasiado guapa, eso son tonterías. Puede decirse que soy pasable, pero además, soy mandona y demasiado alta, y si no fuera por este pelo tan espantoso, no tendría ningún problema con los hombres.
El camarero les sirvió una fuente humeante de carne asada y Bree se sirvió con apetito, satisfecha de haber ganado la discusión.
Media hora después, una vez saciado el apetito, se reclinaba en la silla y miraba asombrada a su hermano mientras éste devoraba una buena porción de tarta de manzana.
—Es la segunda vez que cenas hoy. Creo que tienes un agujero en el estómago.
—Estoy creciendo —contestó Piers sin dejar de masticar—. Mira, aquí viene Railton. Creo que nos está buscando.
—¿Qué ocurre, Railton?
El responsable de las cocheras se detuvo ante la mesa con expresión sombría.
—Tenemos que cancelar el coche que va a Bath, señorita Bree.
—¿Qué? ¿A las doce menos cuarto? ¡Pero si está lleno! —Bree apartó su plato y se levantó—. ¿Por qué?
—No tenemos conductor. Todd era el encargado de hacer ese viaje, pero se ha resbalado cuando estaba bajando del granero y se ha roto la pierna. Willis tiene que conducir a Northampton y también he hablado con el resto de los hombres. No hay nadie disponible, puesto que habéis dado a Hobbs la noche libre para que pueda estar junto a su esposa y su hijo recién nacido —bufó, dejando suficientemente claro lo que pensaba de aquella indulgencia.
—¿Estás seguro de que se ha roto la pierna? —preguntó Bree, mientras salía con Piers al patio—. ¿Ha ido alguien a buscar al doctor Chapman?
—Sí, ya le he mandado llamar, pero cuando un hueso se ve a través de la piel, cualquiera puede saber que está roto. No tenéis por qué ir hasta allí, señorita, no es algo agradable de ver.
Aun así, no iba a dejar a uno de sus empleados en aquella situación, por muchos arreglos que tuvieran que hacer para suplir su falta. Bree cruzó la puerta del granero y se sintió inmensamente aliviada al ver que no había señal de sangre alguna, que Johnnie Todd ni se había desmayado, ni gritaba de dolor.
—El doctor se encargará de todo —Bill Potter, uno de los mozos de cuadra y el mejor de los herreros, se levantó y se acercó con paso firme hasta la puerta—, no tenéis por qué inquietaros, señorita Bree.
Era una buena noticia, pero no resolvía el problema del coche que debía dirigirse a Bath.
—Yo lo conduciré —se ofreció Piers—. Por favor...
—¡Por supuesto que no! Está a ciento setenta kilómetros de aquí. Y tú no has recorrido nunca más de cuarenta.
—Sí, pero no tendré que conducir yo durante todo el camino, ¿verdad? —protestó Piers mientras se dirigían hacia la oficina.
—¿Qué?
Bree estaba preguntándose si podría contratar a algún conductor de alguna de las empresas rivales. Pero ese le pondría en deuda con...
—Johnnie sólo tenía que recorrer ochenta kilómetros, ¿verdad? No sé quién era el segundo conductor, pero sea quien sea, estará esperándolo en Newbury.
Piers cruzó la puerta y comenzó a buscar su capa en el armario.
—Ochenta kilómetros son demasiados para ti. Yo tuve que recorrer cincuenta en una ocasión y fue muy duro, y eso que no estaba recuperándome de una neumonía.
Cincuenta kilómetros, sí, pero con su padre a su lado, a plena luz del día y con un coche vacío recién salido de fábrica. Aun así, quizá no fuera mucho más complicado conducir un coche de pasajeros de noche. Y había luna llena...
—Conduciré yo —propuso de pronto—. Nuestra compañía jamás ha cancelado un viaje y no quiero pedir ayuda a mis rivales. Así que, conduciré yo. Y ahora mismo voy a cambiarme.
Dos
Bree le confió el látigo al mozo y usó las dos manos para sujetar las riendas. Tras ella, los pasajeros gritaban mientras las ruedas interiores del carro rodaban sobre el borde de una zanja y las ramas de uno de los laterales del camino azotaban al coche y a los caballos.
Afortunadamente, ella jamás había seguido la práctica de tantas compañías de transporte que utilizaban animales en mal estado para los viajes nocturnos, pensó Bree fugazmente cuando consiguió llevar de nuevo el coche al centro del camino, superando así la amenaza de un hito que resplandecía bajo la luz de la luna; las ruedas del carruaje pasaron a sólo una pulgada de aquel obstáculo inesperado.
De pronto, el coche se meció violentamente haciéndole perder el equilibrio. Se golpeó con fuerza la muñeca derecha contra la barandilla metálica de uno de los laterales del pescante. Ahogó un gemido de dolor y sujetó las riendas con la mano izquierda, al tiempo que metía la derecha entre el espacio dejado por dos botones del gabán y reprimía todo tipo de improperios.
Habían recorrido dieciséis kilómetros, quedaban todavía unos sesenta, pero tenía los brazos como si hubiera estado atada a un potro de tortura, le dolía la espalda y estaba comenzando a salirle un moratón en la muñeca. Debía estar completamente loca para haberse metido en una aventura como aquélla, pero iba a terminarla aunque muriera en el intento.
Consiguió equilibrar el tiro, que continuó cabalgando a un ritmo firme y constante.
—Más despacio, señorita Bree —le pidió Jim, con un grito ahogado—. ¡No puede acelerar aquí!
—Puedo y lo haré. Quiero pegarle un latigazo a ese maníaco y ya hemos perdido demasiado tiempo —gritó. Justo en ese momento, se oyó tras ellos el sonido de otro cuerno y el mozo miró nervioso hacia atrás—. Si pueden alcanzarnos antes de llegar a la posada, pueden esperar —añadió sombría.
Y si no les gustaba, tendrían que enfrentarse a una conductora más que furiosa.
—Has ganado, felicidades —Max le palmeó la espalda a Nevill mientras el joven bajaba del pescante.
—Yo... Max, lo siento. Hemos estado a punto de chocar —farfulló Nevill, apoyándose contra la rueda del carruaje.
Pero los otros no tardarían en llegar y Max quería que su sobrino se mostrara ante ellos completamente confiado.
—Si no me hubieras dicho que siguiera, si no me hubieras gritado... Iba demasiado rápido y la cuesta me impedía ver que había alguien delante. Si no quieres que vuelva a tocar a tus caballos, lo comprenderé.
—¿Volverás a cometer una estupidez como ésta? —preguntó Max, ignorando el trajín de mozos que corrían a quitarle los arreos a los caballos—. ¿No? —Nevill negó con la cabeza—. En ese caso, lección aprendida. En una ocasión, yo saqué de la carretera al coche de correos de York, aunque procuro no hablar de ello. Tenía tu edad y probablemente era tan inmaduro como tú. Ahora, encárgate de que los caballos descansen y consíguenos una habitación. Yo voy a salvarte el pellejo intentando tranquilizar al cochero.
—Pero debería ser yo...
—Haz lo que te estoy diciendo, Nevill, y reza para que no descubra ningún daño en la pintura de mi coche antes de que me haya tomado una copa de brandy.
Y si el conductor al que habían adelantado respondía a la fama que tenían los cocheros, sería capaz de sacarle a Nevill las entrañas.
Max oyó el sonido de un cuerno y a los pocos minutos entraba un coche de caballos en el patio de la posada. Por lo menos no iba a tener que organizar una partida para sacarlo de la zanja. Escrutó con la mirada el asiento de pasajeros mientras estos descendían protestando a voz en grito por aquella terrible experiencia. Entre ellos no había ninguna joven, de modo que debía haber sufrido una alucinación. El corazón se le cayó a los pies y esbozó una mueca. Estaba comportándose como un loco romántico.
El mozo descendió en aquel momento y se acercó a los pasajeros.
—Brandy para todos a cargo de la compañía —dijo, urgiéndolos a dirigirse a la puerta de la posada, en la que los estaba esperando ya el posadero.
Se volvió hacia Max cuando éste se acercó a él a grandes zancadas.
—Erais vos el que conducíais esa diligencia, ¿verdad? —preguntó en tono beligerante.
—No, era mi primo, pero yo soy el responsable del vehículo. Permite que presente mis disculpas al conductor, y a ti también, por supuesto.
Deslizó una moneda en la mano del mozo y se dirigió al otro lado de la diligencia para enfrentarse al conductor, que bajaba en aquel momento del pescante. El mozo giró bruscamente, como si quisiera proteger al cochero. Max le esquivó, y se encontró de pronto frente al más extraño, pequeño y beligerante cochero que había encontrado en su vida.
—¡Patán!
Así que allí estaba su joven. Bajo la luz del patio de la posada, su belleza era más impactante que la que recordaba y la furia realzaba su hermosura. No era una belleza clásica, aunque el gorro que llevaba calado prácticamente hacia las cejas tampoco le favorecía. Y Dios sabía que era imposible distinguir su figura bajo aquel gabán. Pero su rostro era un óvalo perfecto, su piel clara, los ojos de un azul profundo y su boca de una sensualidad capaz de despertar en su mente las más explícitas y excitantes imágenes.
—¿Qué estáis mirando, señor? —preguntó, ofreciéndole la oportunidad de ver aquellos labios adorables en movimiento—. ¿Es que nunca habéis visto conducir a una mujer?
Apretó el látigo en la mano mientras le fulminaba con la mirada.
Alta, era muy alta para ser una mujer, pensó Max mientras ella inclinaba apenas la cabeza para mirarle.
—No he visto a ninguna conduciendo una diligencia —y era completamente cierto.
En alguna parte tras él, un ruido cada vez más intenso anunció la llegada de sus rivales. Max se movió instintivamente para protegerla de su vista.
—Señora, debo disculparme por este incidente. Naturalmente, me haré cargo de todos los daños que haya podido sufrir vuestro coche y deberéis permitirme pagar también las bebidas que consuman vuestros pasajeros en la posada.
—Desde luego. ¿Vuestra tarjeta para pagar la cuenta? —aquello, evidentemente, era una venganza. Max metió la mano en el bolsillo de la casaca y sacó el estuche de las tarjetas—. Redondead la suma, no me preocupan los pormenores. Al fin y al cabo, la culpa ha sido nuestra.
—Desde luego, y a mí sí que me importan los pormenores. Os enviaré una cuenta perfectamente detallada. Y ahora, si no os importa, tengo que conseguir mi próxima yunta.
—Esperad. Estoy seguro de que no queréis que os vean los otros conductores.
Pero la verdad era que a ella no parecía incomodarle lo más mínimo que la encontraran vestida como un hombre y en medio de un grupo de bulliciosos caballeros.
—La verdad, señor... —bajó la mirada hacia la tarjeta, la inclinó para ponerla a la luz de los faroles y arqueó las cejas—. Lord Penrith, tengo prisa.
Si hubiera sido un joven el que le hubiera hablado en aquel tono, Max habría asumido que se trataba de un joven de buena familia que había salido en busca de emociones fuertes. Pero las mujeres no conducían coches de pasajeros y, desde luego, una dama jamás lo haría.
—Maldita sea, Dysart. Si no hubiera sido por ese maldito coche de pasajeros, te habría adelantado en el último tramo —se lamentó Latymer.
Max se volvió. Los amplios faldones de su gabán ocultaron de forma muy efectiva a la mujer.
—Ve a comentar los detalles de la carrera con Nevill —le sugirió Max a Latymer—. Pero yo diría que has perdido en la subida de Syon House. ¿A cuánta distancia estaba Lansdowne?
—A un minuto, pero aun así, sigo manteniendo...
—Ahora nos vemos —le interrumpió Max—. Todavía tengo que aclarar algunas cosas con este estúpido que pretende hacerme pagar la mitad de su maldita diligencia —y añadió bajando la voz y agarrando a Latymer del brazo para que se volviera—. Le he pedido a Nevill que consiguiera brandy.
Tal como sospechaba, aquello fue suficiente para que el malhumorado Latymer decidiera refugiarse en el calor de la posada. Como cada vez que perdía una apuesta, Latymer insistía en discutir todos los percances con intención de demostrar que había fracasado por motivos que escapaban por completo a su control.
Pero cuando Max se volvió, la joven, lejos de haber aprovechado sus esfuerzos por ayudarla a esconderse, estaba enfrascada en una acalorada discusión con el encargado de los mozos sobre el tiro que le estaba proponiendo poner.
—Y ese negro tampoco lo quiero. Está medio ciego —gritó mientras el encargado regresaba a los establos para buscar otro caballo.
—No pienso conducir con esos desechos que intentan endilgarnos por las noches.
—Señora...
—Señorita Mallory. Bree Mallory.
—Señorita Mallory, no pretenderéis continuar conduciendo, ¿verdad?
—Hasta Newbury —se volvió con impaciencia para observar cómo colocaban el tiro—. Jem, ve a buscar a los pasajeros.
—Pero esperad, tenéis que reponeros del susto.
Max alargó la mano y la agarró por la muñeca, pero la soltó cuando vio que la dama palidecía y gritaba de dolor.
Durante un momento terrible, Bree vio que todo comenzaba a darle vueltas y se descubrió atrapada contra el pecho de lord Penrith.
—¡Soltadme!
El efecto de estar siendo abrazada por un desconocido o, mejor dicho, por aquel desconocido en particular, le produjo un mareo tan intenso como el provocado por el dolor. Con aparente renuencia, lord Penrith abrió los brazos.
—Estáis herida, dejadme ver.
«Qué voz tan hermosa», pensó Bree estúpidamente. Era una voz profunda, imperiosa y convincente. Bree no tenía ninguna intención de hacer lo que le estaba pidiendo, pero, sin saber cómo, su mano volvía a estar de nuevo entre las suyas y lord Penrith le estaba apartando la manopla para examinarle la muñeca.
—¿Ya se os ha pasado el dolor? —Bree asintió—. ¿Podéis mover los dedos?
—Sí, no está rota —añadió con impaciencia.
La obvia preocupación de aquel caballero la debilitaba; tenía que decirse a sí misma que no era nada, que podía conducir de todas formas.
—En cualquier caso, no podéis conducir una diligencia en ese estado.
—¡Claro que voy a conducir! No puedo abandonar un coche de pasajeros. La compañía Challenge Coaching no cancela viajes.
—Definitivamente, hay muchas «ces» en esa frase. Cualquiera diría que es un trabalenguas —señaló lord Penrith—. El hecho de que podáis pronunciarla demuestra al menos que no habéis bebido. De todas formas, no hay que cancelar ningún viaje. Yo llevaré la diligencia. Esperadme aquí.
—Vos... Yo... ¡No podéis hacer una cosa así!
Se descubrió a sí misma hablándole a su espalda. Lord Penrith se dirigía ya al interior de la posada en la que le estaba esperando el joven que conducía la diligencia. Se produjo una corta conversación o, seguramente, una transmisión de órdenes, decidió Bree, a juzgar por su corta experiencia con aquel caballero, que regresó inmediatamente hasta donde estaba ella.
—Ya está todo arreglado. ¿Tenéis habitación en la posada, señorita Mallory?
—Por supuesto que no. Pienso quedarme en el pescante —no le pasó por alto que había conseguido engañarla para que aceptara que iba a ser él el que condujera—. ¿Sois bueno, señor?
Por supuesto, sabía con quién estaba hablando. Le había bastado ver su tarjeta y las condiciones de su carruaje y de su equipo para saber quién era. Pero no pensaba darle a Max Dysart, conde de Penrith, la satisfacción de saberse reconocido como uno de los mejores látigos de aquellas tierras. Piers iba a morir de envidia cuando se enterara de que había coincidido con él.
Max se volvió y, apoyando una mano en la rueda, se detuvo cuando estaba a punto de subir al pescante.
—¿Cómo conductor, queréis decir? —preguntó, arqueando una ceja.
—Sí, como conductor —replicó ella.
Ojalá dejara de mirarla de aquella manera. La miraba como si la conociera o como si... le perteneciera.
—Desde luego, señorita Mallory. En realidad, son pocas las cosas que no se me dan bien.
Furiosa porque sospechaba que estaba insinuando algo que no acababa de comprender, Bree rodeó la diligencia y le pidió ayuda a Jem para subir al pescante. Podía haber subido sola, se dijo a sí misma con resentimiento, pero no era tan estúpida como para forzar la muñeca con la única intención de demostrarlo. Sin pensar en cómo doblaba las faldas del gabán para convertirlas en un cómodo asiento, se sentó. Jem se colocó tras ella.
Lord Penrith ya tenía las riendas en la mano. Se comportaba como si fuera el propietario de la diligencia.
—¿Habéis conducido coches de pasajeros en alguna ocasión? —le preguntó.
No le sorprendería que lo hubiera hecho. Estaba de moda entre los jóvenes de dinero sobornar a los cocheros para que les permitieran conducir sus vehículos.
—¡Adelante! —Max volvió la cabeza y le sonrió mientras las ruedas comenzaban a moverse—. Ahora sí que me siento ofendido. ¿Pensáis que soy uno de esos patanes que se emborrachan y vuelcan coches de pasajeros para divertirse? No, cuando quiero un coche de cuatro caballos, conduzco mi propio carruaje. Pero reconozco que estos caballos no están nada mal.
—Manteneos a unos quince kilómetros por hora —le recomendó Bree—. No los forcéis.
—Sí, señora —contestó Max mientras volvían a la carretera—. Si queréis vendaros la muñeca, tengo un pañuelo limpio en el bolsillo izquierdo.
Bree buscó rápidamente en el bolsillo y sacó un pañuelo de lino blanco. Rodeó la muñeca con aquella improvisada venda y sonrió. El mero hecho de saber que no iba a tener que volver a conducir, era una bendición. Movió disimuladamente los doloridos hombros.
—Gracias, milord.
—Max —respondió él con aire ausente y la mirada fija en la carretera—. ¿De dónde viene un nombre como Bree?
—Es un nombre propio de mi clase. La madre de mi padre se llamaba así.
A los labios de Max asomó una sonrisa que permitió apreciar la blancura de sus dientes.
—Y decidme, señorita Mallory, ¿qué hace una dama que habla con un acento que no estaría fuera de lugar en un club tan selecto como el Almack's, conduciendo un coche de pasajeros?
—Recibí una educación excelente.
Cuidado. Estaba tan impactada por todo lo ocurrido que había bajado la guardia. Tanto Piers como ella eran perfectamente capaces de cambiar de acento en función de su interlocutor, ya fuera para disputar el precio del pienso con un vendedor o para mantener una acartonada conversación con su hermano. Si hubiera estado pensando, habría marcado mucho más las vocales, al estilo londinense.
Era muy posible que aquel hombre conociera a James. Y si su hermano descubría que conducía coches de pasajeros vestida como un hombre, se iba armar una buena.
Miró nerviosa por encima del hombro. La zona de pasajeros del techo de la diligencia estaba abarrotada. Los pasajeros llevaban gorros y bufandas e iban encorvados y acurrucados los unos contra los otros en aquel mísero viaje nocturno a cielo descubierto. Bree podría confesar que había robado el banco de Inglaterra y nadie la oiría.
—Mis padres eran personas perfectamente educadas. El hecho de que nos dediquemos al comercio no implica que descuidemos nuestra forma de hablar —añadió con voz atildada.
—¿Y cómo es que estáis conduciendo? —insistió Max.
—El conductor se ha roto una pierna y no había nadie que pudiera sustituirle, y la compañía Challenge...
—Coaching no cancela viajes —la imitó—. Sí, lo sé. ¿Conducís muy a menudo?
—Hacía tres años que no conducía un coche de pasajeros —admitió Bree—. Y jamás lo había hecho de noche. Pero Piers, mi hermano pequeño, está recuperándose de una neumonía y no podía dejar que condujera él. La compañía es suya y de mi tío. Yo estoy acostumbrada a llevar cuatro caballos.
No añadió que le encantaba conducir el carro de heno de la granja que la familia poseía en Aylesbury, ni que, cuando había necesidad de que lo hiciera, no tenía reparos en llevar el carro del estiércol. De momento, dejaría que pensara que era una de aquellas damas que se paseaban por Hyde Park en faetón.
—Conducís magníficamente. No sé cómo habéis sido capaces de evitar la zanja cuando os hemos adelantado.
¡Tampoco ella! Probablemente la habían ayudado el terror y la desesperación.
—Vaya, gracias, milord.
—Max —insistió Max.
—Max. Ha sido una cuestión de pura necesidad. No creo que vuelva a hacerlo otra vez. En el momento del adelanto, he tenido que abandonar el látigo y utilizar las dos manos —confesó Bree—. Si en vez de haber sido yo hubiera sido nuestro cochero, habría reaccionado de forma más violenta.
Su acompañante rió divertido; después, se hizo el silencio mientras continuaban viajando bajo la luz de la luna.
Bree se sentía extrañamente cómoda y acompañada viajando en medio de la fría noche con aquel desconocido. Los caballos trotaban a paso firme y aceleraban el paso hasta el medio galope cuando Max así se lo indicaba en los mejores tramos. Bree sentía el dolor palpitante de la muñeca y también tenía el hombro dolorido, pero no podía negar que estaba disfrutando. Aquel hombre era un genio del látigo.
—Será mejor que vayáis tocando el cuerno —le pidió Max, sacándola de su ensimismamiento—. Estamos a punto de llegar a una barrera de peaje.
—No sé. Lo he intentado una y otra vez, pero soy incapaz de hacerlo.
—Mmm. Menudo acompañante —gruñó Max divertido—. Haceos cargo de las riendas, entonces.
Alargó la mano izquierda hacia ella y Bree deslizó la mano en las riendas, rozando al hacerlo su muñeca y la palma de su mano hasta que tuvo la rienda correctamente sujeta y Max pudo soltarla. El tiro pareció inquietarse ante el cambio, pero no tardó en estabilizarse de nuevo.
Max levantó el cuerno de estaño y sopló. Las largas notas del cuerno resonaron en medio de la noche.
—Justo a tiempo —dijo Bree cuando el guardián del peaje salió a abrirles la puerta.
—Supongo que sois consciente de que tendremos que hacer esto en cada puerta —comentó Max mientras recuperaba las riendas.
Aquel gesto volvió a acercarlos y el fugaz recuerdo de su brazo alrededor de sus hombros en el patio de la posada le hizo contener a Bree la respiración.
—Podríamos parar un momento para que Jem ocupe mi lugar —sugirió con desgana.
Sabía que era lo más sensato, pero no sería tan divertido.
—¿Y perder más tiempo?
Max dio un latigazo cerca de la oreja de uno de los caballos que parecía haber decidido no colaborar en el trabajo.
—Estoy seguro de que la compañía Challenge Coaching es siempre puntual. Mmm, no hay suficientes ces. Tendré que pensar otro lema —Bree se echó a reír—. Además —añadió, expresando en voz alta lo que la propia Bree estaba pensando—, así es mucho más divertido.
—¿En qué sentido, exactamente? —preguntó Bree con fingida frialdad.
Por estimulante y divertido que fuera estar allí disfrutando de aquella clase magistral, no podía olvidar que estaba sola con un hombre al que, estaba segura, James calificaría como un vividor.
—Me refiero a esta forma de conducir. Y, por supuesto, también a la posibilidad de tomarle la mano a una joven hermosa. ¿A qué se debe ese bufido burlón?
—No ha habido ningún bufido burlón. Y si encontráis hermosa a una mujer vestida como yo, es que tenéis algún problema.
—Lo que tengo es una vista excepcional.
—Y una gran imaginación —musitó Bree.
Max sonrió, pero se limitó a decir:
—Eso ya lo veremos.
Cuando llegaron al último peaje antes de Newbury, Bree estaba pensando que no había estado tan entumecida, y tampoco tan emocionada, en toda su vida. En algún momento de la noche parecía haber traspasado la barrera del agotamiento y cuando eran casi las cuatro de la madrugada, estaba completamente despierta.
Probablemente porque a esas alturas debía de tener ya el final de la espalda cubierto de moratones, concluyó con pesar. El viejo truco de hacerse un cojín con los faldones del gabán no había resultado tan eficaz como creía, o, quizá, tenía menos posaderas naturales que los cocheros.
Había llegado el momento de volver a tocar el cuerno. Ya estaban acostumbrados a hacer el cambio. Bree sintió las cálidas manos de Max deslizándose sobre las suyas y después las riendas. Casi inmediatamente, oyó el aullido del cuerno pidiendo que les abrieran la puerta. Pero en aquella ocasión, cuando cruzaron la puerta y Max buscó sus manos para recuperar las riendas, no extendió los dedos sobre su palma, sino que atrapó la mano de Bree y la retuvo entre las suyas.
—La última parte del camino conduciremos juntos —se limitó a decir.
Y Bree no pudo menos de extrañarse de la oleada de placer y calor que aquellas palabras provocaron en ella.
«Me estoy mareando», pensó Bree, flexionando los dedos bajo la mano de Max y reprimiendo las ganas de inclinarse contra él. Era una sensación tan deliciosa como la de estar bebida.
La sensación duró hasta que llegaron al patio de la posada Plume of Feathers y William Huggins, conocido también como Bill el Quebrantahuesos, se acercó a grandes zancadas hacia el coche y vio que era ella la que estaba cruzando el arco de la entrada con su diligencia.
—¡Señorita Bree! ¿Qué pensáis que estáis haciendo?
Alzó la mirada furioso hacia el pescante, con los brazos en jarras y las piernas separadas en un gesto de evidente animosidad.
—No teníamos a ningún otro cochero, Bill —respondió Bree, intentando tranquilizarle.
Conocía a Bill desde que tenía seis años y aquel hombre había sido más estricto con ella de lo que lo habían sido nunca sus padres.
—¿Y quién es ese hombre? —exigió, clavando los ojos en Max—. ¿Algún hijo de buena familia que os ha engañado para que le dejarais las riendas?
—Éste es lord Penrith, Bill. Milord, permitidme presentaros a William Huggins, el mejor cochero de ésta, o cualquier otra, carretera.
Bill pasó por alto aquel cumplido, pero entrecerró los ojos.
—¿Penrith? ¿Del Nonesuch Whips?
—El mismo.
Max permanecía en el pescante, una medida inteligente, pues allí contaba con la ventaja que le proporcionaba la altura. Pero, afortunadamente, la hostilidad del cochero había desaparecido.
—¡Maldita sea! Si es cierto lo que dicen de vos, es un privilegio que hayáis conducido mi coche. Y si lo deseáis, podéis continuar con él hasta Bath.
—Gracias, pero no, señor Huggins —Max comenzó a bajar—. Creo que ya he tenido más que suficiente. No sabía que esos asientos eran tan duros.
—¡Ja! Lo que deberíais haber hecho es doblar las faldas del gabán, milord. Ésa es la única manera de salvar los huesos del trasero.
—No funciona, Bill —repuso Bree, haciendo que el cochero se sonrojara—. Lo he intentado. Ahora, por favor, ayúdame a bajar. Estoy más rígida que una tabla.
Los mozos, espoleados por la presencia de sus más severos críticos, hicieron el cambio de caballos en menos dos minutos y Bill llevó de nuevo la diligencia a la carretera, tras despedirse de ellos con un grito y sacudiendo su sombrero. El pobre Jem, que realizaba todo el viaje, iba a su lado en el pescante.
—Ya hemos llegado —dijo Max, sacando el reloj del bolsillo—. Justo a tiempo. «La compañía cumple con lo acordado». Tenéis permiso para grabar el lema en vuestro establecimiento.
—Muchas gracias —contestó Bree.
Inclinó la cabeza devolverle la sonrisa mirándole a la cara. Era una parte de él, comprendió, que no había podido estudiar durante las últimas cuatro horas. Conocía el tacto de sus manos, el tono de su voz y la altura y las medidas de aquel cuerpo tras el que se había protegido durante toda la noche.