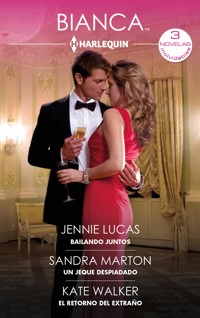2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Sin darse cuenta, comenzó a desear que su nueva prometida compartiera su cama, en vez de hacérsela… Emma Hayes había pasado de trabajar en uno de los hoteles del magnate Cesare Falconeri a hacer personalmente la cama de su mansión, dirigir el funcionamiento de su casa e, incluso, entregarles los regalos de despedida a sus numerosas conquistas. Sin embargo, cada una de aquellas aventuras de su jefe era un golpe a su corazón. Hasta que, una rara noche de desinhibición, alargó los brazos y tomó lo que siempre había querido… Cesare Falconeri se había jurado que nunca volvería a casarse. Sin embargo, cuando su aventura con Emma tuvo consecuencias, se vio obligado a incumplir sus promesas…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Jennie Lucas
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Indecente indiscreción, n.º 2315 - junio 2014
Título original: The Consequences of That Night
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4323-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
Un bebé.
Emma Hayes se puso la mano sobre el vientre ligeramente abultado, mientras el autobús seguía su camino hacia el centro de Londres, aquella tarde lluviosa.
Un bebé.
Durante las diez semanas anteriores, había intentado no hacerse ilusiones. Había intentado no pensar en ello. Cuando iba hacia la consulta del médico, aquella misma mañana, se había preparado para recibir la noticia de que había algún problema, de que iban a decirle que tenía que ser valiente.
Sin embargo, había visto unos latidos rápidos y constantes durante la prueba de ultrasonido, cuando el médico le había señalado la pantalla.
–¿Ve los latidos del corazón? Hola, mamá.
–¿De veras estoy embarazada? –había preguntado ella, con los labios resecos.
Al médico le brillaban los ojos detrás de las gafas.
–Totalmente embarazada.
–¿Y el bebé está bien?
–Está perfectamente. Es un embarazo de libro, diría yo –había respondido el doctor, con una gran sonrisa–. Creo que ya puede decírselo a su marido, señora Hayes.
Su marido. Emma cerró los ojos, apoyándose en el respaldo del asiento del autobús. Su marido. Ojalá existiera esa persona y estuviera esperándola en casa. Un hombre que la besaría con alegría al saber que iban a tener un hijo. Sin embargo, no había ningún marido.
Solo un jefe. Un jefe con el que había hecho el amor una noche de pasión hacía casi tres meses, y que había desaparecido al amanecer y la había dejado despertarse sola en su enorme cama. La misma cama que ella había estado haciendo durante los últimos siete años.
«Sé que podría hacerlo la doncella, pero prefiero que se ocupe usted personalmente. Nadie puede hacerlo como usted, señorita Hayes».
Oh, Dios Santo. En aquella ocasión, se había ocupado personalmente de verdad.
Emma pestañeó y miró por la ventanilla. El autobús estaba recorriendo Kensington Road. El Royal Albert Hall pasó por delante de sus ojos como un borrón de ladrillo rojo. Se enjugó las lágrimas; no debería estar llorando. Estaba feliz con aquel bebé. De hecho, estaba entusiasmada. Siempre había creído que no podía quedarse embarazada, y aquello era un milagro.
Salvo por el hecho de que Cesare nunca sería un verdadero padre para su hijo. Nunca sería su marido, el hombre que la besaría cuando llegara a casa de trabajar y ambos acostaran a su bebé. Por mucho que ella deseara lo contrario.
Porque Cesare Falconeri, un mujeriego italiano que había hecho una gran fortuna, tenía dos pasiones en la vida: en primer lugar, expandir su imperio hotelero por todo el mundo, para lo cual trabajaba incansablemente, y, en segundo lugar, seducir a mujeres bellas, cosa que hacía por deporte, como otros hombres jugaban al fútbol o al golf.
Su atractivo jefe italiano hacía trizas el corazón de herederas y supermodelos con un encanto despreocupado y egoísta. Ninguna de ellas le importaba lo más mínimo, y Emma lo sabía. Ella era su ama de llaves, y tenía que encargarse de los regalos que él les hacía por las mañanas a sus aventuras de una noche. Normalmente, relojes de Cartier. Comprados en abundancia.
El autobús atravesó Mayfair. Emma observó a los peatones que caminaban bajo la llovizna. Era el primer día de noviembre, y acababan de terminar los coletazos del buen tiempo. La ciudad se había puesto melancólica.
O quizá fuera solo ella.
Desde hacía siete años, desde que había empezado a trabajar como camarera en el hotel de Nueva York de Cesare, a los veintiún años, estaba perdidamente enamorada de él, y había tenido un cuidado exquisito en ocultar sus sentimientos.
«Usted nunca me aburre con sus historias personales, señorita Hayes. Casi no sé nada de usted». Él había sonreído. «Gracias».
Sin embargo, hacía tres meses, ella había vuelto de Texas, del funeral de su madrastra, y él la había encontrado a solas, a oscuras, en la cocina, con una botella de tequila sin abrir en la mano y con las mejillas llenas de lágrimas. Durante un momento, Cesare se había quedado mirándola fijamente.
Entonces, la había tomado bruscamente entre sus brazos.
Tal vez solo quisiera consolarla, pero, al final de aquella noche, había tomado su virginidad. La había llevado a su cama y había hecho que su mundo gris y solitario estallara en colores y fuego.
Y, aquel día, ella había experimentado una nueva magia, igual de impresionante e inesperada. Estaba embarazada.
Sin embargo, sabía que Cesare nunca iba a aceptar el compromiso de formar una familia.
Desde que se había despertado sola en su cama aquella mañana, Emma había mantenido la mansión de Kensington en perfectas condiciones, limpia y brillante, con la esperanza de que él volviera. Sin embargo, por medio de una de las secretarias de Cesare, había averiguado que él había regresado a Londres hacía dos días. En vez de ir a casa, estaba viviendo en su suite de uno de sus hoteles, cerca de Trafalgar Square.
Sin decir nada, Cesare había dejado las cosas bien claras: quería que Emma supiera que no significaba nada para él, como las modelos y las artistas con las que se acostaba.
Pero había una gran diferencia: ninguna de aquellas mujeres se había quedado embarazada.
Porque, al contrario que con el resto de las mujeres, él se había acostado con ella sin usar ningún método anticonceptivo. La había creído cuando ella le había susurrado, en la oscuridad, que el embarazo era imposible. Cesare, que no confiaba en nadie, había creído en su palabra.
Y ella, fantaseando con casitas acogedoras y con el hecho de que, como por arte de magia, él se convirtiera en un padre afectuoso. La verdad era que, cuando Cesare supiera que se había quedado embarazada por causa de aquella aventura de una noche, iba a pensar que le había mentido. Que se había quedado encinta deliberadamente para atraparlo.
Iba a odiarla.
«Pues no se lo digas», pensó, cobardemente. «Vete. Acepta ese trabajo en París. Él no tiene por qué enterarse nunca».
Emma sabía que no podía mantener en secreto su embarazo. Aunque apenas había probabilidades de que él quisiera formar parte de la vida del bebé, ¿no se merecía que le diera la oportunidad de elegir?
Con un suspiro, se levantó de su asiento y bajó del autobús en la parada que había justo enfrente del elegante e imponente edificio de piedra gris que albergaba el Falconeri Hotel. Se puso el bolso en la cabeza para protegerse de la lluvia y entró corriendo en el gran vestíbulo. Saludó con un asentimiento al guardia de seguridad, se sacudió el agua del abrigo y entró en el ascensor para subir al décimo piso. Cuando llegó ante la puerta de la suite de Cesare, tocó suavemente con los nudillos.
Oyó un ruido al otro lado y, de repente, la puerta se abrió.
Emma tomó aire y miró hacia arriba.
–Cesare...
Sin embargo, no era su jefe. Era una mujer joven, impresionante, en ropa interior.
–¿Sí? –respondió la muchacha apoyándose contra la puerta con naturalidad, como si estuviera en su habitación.
Al reconocer a la mujer, a Emma se le encogió el corazón. Era Olga Lukin, la famosa modelo que había salido con Cesare el año anterior. Emma se echó a temblar y preguntó:
–¿Está el señor Falconeri?
–¿Quién eres tú?
–Su... su ama de llaves.
–Ah –dijo la joven, y los hombros se le relajaron–. Está en la ducha.
–En la ducha –repitió Emma.
–Ummm...
–No merece la pena que lo esperes –dijo Olga, y se volvió hacia la cama deshecha del centro de la suite con una sonrisa de petulancia–. En cuanto él termine, vamos a salir. Después de darnos otro revolcón, claro.
Emma observó el cuerpo esbelto de Olga, y sus pómulos marcados. Era impresionante, el tipo de mujer que iría perfectamente del brazo de cualquier millonario.
De repente, ella se sintió insignificante. Era baja, redonda y corriente. Llevaba una gabardina color beis, un vestido de punto y unos zapatos planos. Tenía el pelo largo y negro, y casi siempre lo llevaba recogido en un moño. Hacía años que no iba a la peluquería.
Se sintió humillada. ¿Cómo había podido soñar que Cesare quisiera casarse con alguien como ella?
–¿Y bien?
–No –dijo Emma, intentando contener las lágrimas–. No tengo ningún recado.
–Entonces, adiós –dijo Olga maleducadamente.
Sin embargo, cuando iba a cerrar la puerta, Cesare salió del baño.
A Emma se le paró el corazón al verlo por primera vez desde que habían pasado la noche juntos.
Cesare estaba casi desnudo. Solo llevaba una toalla sujeta en las caderas, y otra colocada con descuido sobre los hombros. Llevaba el pecho desnudo, y aún tenía el pelo negro mojado de la ducha. Él se detuvo y miró a Olga con cara de pocos amigos.
–¿Qué estás ha...?
Entonces, vio a Emma en la puerta, y se puso muy rígido y muy serio.
–Señorita Hayes.
¿La llamaba «Señorita Hayes» cuando se habían llamado por su nombre de pila durante más de cinco años?
Después de haber pasado tantos años disimulando lo que sentía por él, a Emma se le rompió el corazón. Miró a Cesare, miró a Olga y miró la cama deshecha.
–¿Es esta tu forma de enseñarme cuál es mi sitio? –preguntó, cabeceando con tristeza–. ¿Qué te pasa, Cesare?
Él abrió mucho los ojos.
Emma se tambaleó hacia atrás. Estaba horrorizada por lo que acababa de decir y destrozada por lo que no había podido decir. Se dio la vuelta y se marchó rápidamente.
–¡Señorita Hayes! ¡Emma!−gritó él.
Sin embargo, Emma no se detuvo. Corrió con todas sus fuerzas hacia el ascensor, donde podría echarse a llorar en privado. Y empezar a planear su viaje a París, donde nunca tendría que verlo, y donde podría olvidar sus estúpidos sueños de formar una familia con Cesare y su hijo.
Pero no pudo llegar a la puerta del ascensor, porque él la alcanzó por el pasillo, descalzo, y la agarró del brazo.
–¿Qué es lo que quiere, señorita Hayes? –le preguntó.
–¿Señorita Hayes? –repitió ella, luchando por zafarse de él–. ¿Me estás tomando el pelo con eso? ¡Nos hemos visto desnudos!
Entonces, él la soltó. Claramente, se había quedado sorprendido con aquel tono tan cortante.
–Eso no explica por qué has venido aquí –le dijo–. Nunca habías venido a buscarme de esta forma.
¡No, y nunca más volvería a hacerlo!
–Siento haber interrumpido tu cita.
–No es una... No tengo ni idea de qué está haciendo Olga en mi habitación. Debe de haber conseguido la llave para colarse.
–Sí, claro.
–Rompimos hace meses.
–Pues parece que habéis vuelto.
–En lo que a mí respecta, no.
–Eso puedo creérmelo –replicó ella–. Porque, una vez que te has acostado con una mujer, la relación ha terminado, en lo que a ti respecta, ¿verdad?
–Nosotros no solo nos acostamos –dijo él, y apretó la mandíbula–. ¿Es que me has visto mentir alguna vez?
Emma se quedó callada.
–No –susurró.
Cesare no mentía nunca. Siempre decía lo que pensaba con sinceridad brutal. Nada de compromiso, ninguna promesa, ningún futuro en común.
Y, sin embargo, algunas mujeres se convencían de lo contrario. Creían que eran especiales para él, hasta que se despertaban a solas a la mañana siguiente y se encontraban con ella sirviéndoles el desayuno y terminaban llorando en su hombro.
–En realidad, no me importa –dijo ella, pasándose una mano por la frente–. No es asunto mío.
–No, no lo es.
Emma tomó aire.
–Solo había venido a... a decirte una cosa.
Entonces, los ojos de Cesare se oscurecieron.
–No, no lo hagas.
–¿Cómo?
–Que no lo hagas.
–Ni siquiera sabes lo que voy a decir.
–Me lo imagino. Vas a contarme cuáles son tus sentimientos. Tú siempre has sido muy reservada. Yo me convencí de que no sentías nada, de que yo solo era un trabajo para ti.
Emma estuvo a punto de echarse a reír. Oh, si él supiera... Durante todos aquellos años, lo primero en lo que pensaba al despertarse era en él. Y también él era quien ocupaba su mente al acostarse. Lo que él necesitaba. Lo que él quería. Cesare siempre había sido algo más que un trabajo para ella.
–Eso hacía que las cosas fueran mucho más sencillas –continuó él–. Por eso nos llevábamos tan bien. Tú me caías bien, y te respetaba. Empecé a pensar que éramos amigos.
Amigos. En contra de su voluntad, Emma bajó la vista hasta su pecho musculoso y bronceado. Allí delante, tapado solo con una toalla blanca, era un metro noventa centímetros de masculinidad poderosa y fuerte, y no tenía ni el más mínimo reparo en permanecer en el pasillo de su hotel medio desnudo, aunque algunos clientes que iban a sus habitaciones se quedaron mirándolo boquiabiertos. Emma tragó saliva. A cualquier mujer le resultaría difícil apartar los ojos de Cesare.
–Y ahora, tú lo vas a estropear todo –continuó él–. Vas a decirme que te importo. Has venido para decirme que no puedes olvidar la noche que pasamos juntos. Aunque los dos nos prometimos que aquello no iba a cambiar nada, ahora vas a decirme que estás enamorada de mí –dijo, y frunció el ceño–. Creía que tú eras especial, pero vas a demostrarme que eres como las demás.
Por un momento, Emma se quedó sin respiración. Después, se obligó a mirarlo a los ojos.
–Sería una estúpida si te quisiera –le dijo, en voz baja–. Te conozco demasiado bien. Tú no eres capaz de amar a nadie.
Cesare pestañeó.
–Entonces, ¿no estás enamorada de mí?
–Tendría que ser la mayor idiota del mundo.
La expresión dura de Cesare se suavizó.
–No quiero perderte, Emma. Eres insustituible.
–¿De veras?
Él asintió.
–Eres la única que sabe hacer mi cama como Dios manda. Que sabe mantener mi casa en un orden perfecto. Te necesito.
Aquello fue como una puñalada en su corazón.
–Oh –susurró Emma.
Él solo la quería como empleada. Hacía tres meses, cuando la había tomado entre sus brazos y la había besado apasionadamente, todo su mundo había cambiado para siempre. Sin embargo, para Cesare las cosas no habían cambiado lo más mínimo. Él todavía esperaba que ella siguiera siendo su sirvienta leal y eficiente, alguien que no tenía sentimientos y que solo existía para satisfacer sus necesidades.
«Dime que esto no va a cambiar nada entre nosotros dos», le había susurrado él, en la oscuridad, aquella noche.
«Te lo prometo», había respondido ella.
Sin embargo, aquella era una promesa que no había podido cumplir. Y menos, al quedar embarazada. Ya no podía seguir reprimiendo sus sentimientos. Tal vez fuera el caos hormonal del embarazo, o tal vez fuera la angustia que producía la esperanza, pero Emma había perdido el dominio de sus emociones, y era presa del dolor y la pena, y de algo nuevo.
La ira.
–Entonces, ¿por eso huiste de mí hace tres meses? –le preguntó–. ¿Porque tenías miedo de que, si despertaba entre tus brazos, me enamorara locamente de ti?
–Yo no huí, exactamente...
–Me desperté sola. Te arrepentiste de haberte acostado conmigo.
Él apretó la mandíbula.
–Si hubiera sabido que eras virgen... Nada de eso debería haber ocurrido. Pero tú ya sabías cuál sería el resultado. Me alejé para darnos espacio, a los dos.
–Querías fingir que no había sucedido nada.
–No hay ningún motivo para que una aventura de una noche estropee una buena situación laboral –dijo él, y se cruzó de brazos–. Tú eres la mejor ama de llaves que he tenido nunca. Quiero que las cosas sigan igual. Esa noche no significó nada para ninguno de los dos. Tú estabas triste, y yo quise consolarte, eso es todo.
Aquello fue la gota que colmó el vaso.
–Ya entiendo –le espetó Emma–. Así que tengo que volver a tu casa a doblar tus calcetines y limpiar y, si por casualidad me acuerdo de la noche en que perdí la virginidad contigo, debo agradecer que seas un jefe tan considerado y que me consolaras en uno de mis peores momentos. Es usted muy bondadoso conmigo, señor Falconeri.
Él frunció el ceño al percibir su sarcasmo.
–En...
–Gracias por compadecerse de mí aquella noche. Debió de ser todo un sacrificio seducirme para que dejara de llorar. Gracias por su compasión.
Cesare la fulminó con la mirada.
–Nunca me habías hablado así. ¿Qué demonios te pasa, Emma?
Ella se enfureció.
–Por el amor de Dios, ¿es que no se te ha ocurrido pensar que tengo sentimientos?
Él apretó los puños. Después, exhaló un suspiro.
–No –dijo, en voz baja–. Esperaba que no los tuvieras.
–Pues... lo siento. No soy un robot, por muy inconveniente que sea todo esto para ti. Para mí, todo ha cambiado.
–Para mí no.
Emma lo miró fijamente.
–Las cosas podrían cambiar si te lo propusieras. Si me escucharas...
Cesare iba a responder, con una expresión dura, cuando ambos oyeron un jadeo. Emma se volvió y se encontró con un matrimonio mayor que se había quedado mirándolos con asombro en el pasillo. El hombre, que tenía el pelo completamente blanco, se había quedado escandalizado al ver que Cesare solo llevaba una toalla blanca, mientras que su esposa lo miraba a través de las gafas con interés.
Cesare los miró molesto.
–¿Les importaría dejarnos a solas? –preguntó con frialdad–. Estamos intentando mantener una conversación en privado.
El anciano se quedó sorprendido.
–Disculpe, disculpe –murmuró, y ambos siguieron su camino hacia el ascensor.
Entonces, Cesare se giró hacia Emma y dijo:
–Para mí, las cosas no pueden cambiar. ¿Es que no lo entiendes?
Las cosas ya habían cambiado, pero él no lo sabía. Emma tragó saliva. Nunca hubiera pensado que tendría que dar la noticia de su embarazo en mitad del pasillo de un hotel. Se humedeció los labios.
–Mira, ¿no podemos ir a algún sitio para hablar de esto en privado?
–¿Para qué? ¿Para que puedas confesarme tu amor eterno? –le preguntó él con desdén–. ¿Para que puedas decirme que tú eres la mujer que puedes conseguir que vuelva a enamorarme? ¿Acaso te has imaginado que te pediría que te casaras conmigo? ¿Te has imaginado vestida de blanco a mi lado?
–No, no es eso –dijo Emma; sin embargo, él notó su estremecimiento. Era exactamente eso.
–Demonios, Emma –dijo Cesare, suavemente–. Tú, precisamente, tendrías que haber tenido más sentido común. Yo no voy a cambiar, ni por ti, ni por nadie. Lo único que has conseguido con esto es destrozar nuestra amistad. No sé cómo vamos a poder continuar con nuestra relación laboral después de esto...
–¿Es que te crees que quiero seguir siendo tu criada?
Él abrió los ojos como platos. Después, los entornó.
–Tus promesas eran falsas –le espetó, con rabia.
Emma se estremeció de nuevo, preguntándose qué iba a decirle Cesare cuando se enterara de lo peor: que la promesa de que no podía quedarse embarazada sí era falsa, aunque ella la hubiera hecho sinceramente.
Pero ¿cómo iba a decírselo? ¿Cómo iba a darle la noticia de que iban a tener un hijo allí, en mitad de un pasillo, cuando él la estaba mirando con tanto desprecio? Ojalá pudieran volver a su habitación. Sin embargo, en su habitación había una rubia en ropa interior.
De repente, Emma lo vio todo muy claro.
En la vida de Cesare no había sitio para un bebé. Y el único sitio que Emma podía tener en su vida era fregando el suelo y doblando las sábanas.
Cesare la miró con enfado.
–Si las cosas no pueden ser como antes...
–¿Qué? ¿Me vas a despedir? ¿Esa es tu gran amenaza?
Al mirar aquella cara arrogante que ella había adorado durante tantos años, Emma se sintió furiosa por haber sido tan estúpida, y por haber malgastado parte de su vida queriendo a aquel hombre.
Él suspiró e hizo un esfuerzo por moderar el tono de voz.
–¿Y si te ofreciera el doble de tu salario?
Ella se quedó asombrada.
–¿Quieres pagarme por haber pasado la noche contigo?
–No. Quiero pagarte para que lo olvides.
Emma negó con la cabeza.
–Entonces, ¿qué demonios quieres de mí?
Ella se quedó callada. ¿Qué quería? Un hombre que pudiera amarla y que pudiera amar a su hijo, que fuera protector y leal, y que estuviera presente durante el desayuno todas las mañanas, pensó.
Entonces, susurró:
–Quiero más de lo que tú podrías darme.
Inmediatamente, él supo que no estaba hablando de dinero. Con una expresión sombría, dio un paso hacia ella.
–Emma...
–Olvídalo –respondió Emma, y retrocedió. Si permitía que él la tocara, tal vez se echara a llorar desconsoladamente sin poder evitarlo.
Y su bebé necesitaba que fuera fuerte, empezando por aquel mismo momento.
Al final del pasillo oyó el timbre del ascensor. Miró hacia atrás, y vio que la pareja de ancianos seguía allí y que, obviamente, había escuchado su conversación. Se giró hacia Cesare de nuevo y dijo, con la voz entrecortada:
–Ya no voy a ser más tu esclava.
–Bien dicho, cariño –dijo la anciana, desde la puerta del ascensor.
Por la expresión de Cesare, Emma supo que se había puesto furioso. No esperó más. Corrió hacia el ascensor y metió la mano entre las puertas para evitar que se cerraran por completo. Cuando se abrieron de nuevo, entró a la cabina y se colocó junto al matrimonio. Temblando, miró al hombre al que había amado durante siete años. Su jefe y padre de su hijo, aunque él no lo supiera.
Cesare estaba caminando hacia ella, medio desnudo, por el pasillo de su lujoso hotel.
–Vuelve –le dijo, con una mirada fulminante–. No he terminado de hablar contigo.
Eso sí que era gracioso.
–Yo ya he intentado hablar contigo –replicó ella–, pero no me lo has permitido. Tenías demasiado miedo a que pronunciara las palabras fatídicas –dijo, con una risa amarga–. Así que te diré otra cosa diferente: dejo el trabajo.
Y las puertas del ascensor se cerraron entre ellos.
Capítulo 2
Ya no voy a ser más tu esclava».
Cesare observó furioso como se cerraban las puertas del ascensor y la preciosa y desafiante cara de Emma desaparecía de su vista. Todavía podía oír sus palabras llenas de desprecio.
«Quiero más de lo que tú podrías darme».
Y, después, había dejado su puesto de trabajo.
Cesare no podía creerlo.
Era cierto que, durante aquellos meses, se había planteado varias veces despedir a Emma para no tener que enfrentarse a la situación; pero, finalmente, se había prometido que no iba a hacerlo. No quería perderla, después de todo lo que habían pasado juntos.
Nunca se hubiera esperado aquello. Él era quien dejaba a las mujeres, no las mujeres a él. No, desde que...
Se apartó de la cabeza aquel pensamiento.
Volvió hacia su habitación y, por el camino, se cruzó con una adinerada clienta del hotel. La mujer iba muy enjoyada, vestía un traje de Chanel y llevaba en brazos un pequeño perrito Pomerania. Iba seguida por un séquito de tres sirvientes. Al ver su aspecto, lo fulminó con la mirada.
Cesare frunció los labios con un gesto a la vez de admiración y desdén. Los ricos. Algunas veces, los odiaba, aunque él se hubiera convertido en uno de ellos.