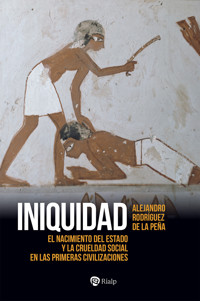
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia y Biografías
- Sprache: Spanisch
El porqué de la violencia indiscriminada contra víctimas inocentes constituye todavía un enigma. Resulta incuestionable que es parte de la condición humana, aunque no esté presente en nuestra vida cotidiana. Intentamos tranquilizarnos pensando que es algo excepcional, una anomalía estadística. Pero ¿y si estuviéramos equivocados? El problema en realidad radica no en que se hayan dado ocasionalmente estos fenómenos, ni siquiera en el hecho de que hayan sido socialmente aceptables, sino en su ubicuidad en la historia humana. Este libro es una historia de la violencia, la opresión y la crueldad socialmente aceptada contra víctimas desarmadas que no constituían una amenaza directa para el agresor. Trata, en definitiva, de dar una nueva respuesta a una vieja pregunta: en qué medida el nacimiento del Estado, de las instituciones y de la propia civilización han influido en la historia del sufrimiento del ser humano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE LA PEÑA
Iniquidad
El nacimiento del Estado y la crueldad social en las primeras civilizaciones
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2023 byManuel Alejandro Rodríguez de la Peña
© 2023 by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe, 13-15, 28033 Madrid
www.rialp.com
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6542-9
ISBN (edición digital): 978-84-321-6543-6
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6544-3
In memoriam Facundo Delpierre Tosetto (1970-2018).
La bondad era posible.
ÍNDICE
Agradecimientos
Introducción
1. LA CRUELDAD DE LA SELVA: LA VIOLENCIA ANTES DE LA CIVILIZACIÓN Y EL ESTADO
1. Introducción: barbarie e inhumanidad
2. El sacrificio humano
El sacrificio humano ritual
El sacrificio de prisioneros de guerra
El sacrificio de niños
3. La masacre
La caza y la masacre
La masacre y la guerra
4. Las estructuras de crueldad tribal
La esclavitud en las sociedades primitivas
El abuso de prisioneros de guerra
5. Las estructuras de crueldad del clan familiar
La violencia sobre los niños
La violencia sobre las mujeres
II. LA VIOLENCIA Y EL NACIMIENTO DEL ESTADO. EL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO
1. Estado y violencia: una genealogía del poder político
2. La masacre
La masacre en el ámbito bélico
3. El sadismo político
El abuso de prisioneros de guerra
La tortura judicial y los suplicios
4. La esclavitud
La esclavitud de prisioneros de guerra
La esclavitud en el ámbito civil
5. La deportación: etnocidio e ingeniería social
6. La violencia sexual
7. El maltrato de los niños
Epílogo: Estado de naturaleza, crueldad y filosofía
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Índice
Agradecimientos
Comenzar a leer
Notas
Bibliografía
AGRADECIMIENTOS
Tengo una deuda de gratitud contraída con varias personas en relación con este libro.
Con mi padre, Manuel, por invitarme a leer hace ya casi cuarenta años La Ciudad de Dios de san Agustín y El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que tanto han influido en este libro.
Con el padre Luis Fernando de Prada Álvarez, que me hizo preguntarme por vez primera por la cuestión filosófica del Mal con mayúsculas en la historia. Fue el germen de este libro.
Con mi buen amigo, el profesor Domingo González Hernández, por tantas conversaciones filosóficas sobre René Girard y la teoría mimética, semillero de algunas de las principales ideas de este libro.
Con el profesor Higinio Marín Pedreño, por hacerme ver que este libro podía merecer la pena y animarme a publicarlo.
Con el profesor David Cerdá, por su generosa mediación para que este libro viera la luz.
Con mi editor, Santiago Herraiz, por creer en este libro.
Y, finalmente, con mi querida esposa, María del Mar, por sus sabias observaciones sobre la guerra en el mundo antiguo, que conoce mucho mejor que yo, y, sobre todo, por estar a mi lado, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad.
INTRODUCCIÓN
El horror. De cuando en cuando, no de forma habitual como en épocas pretéritas, aparece el horror en nuestras vidas anodinas propias del Occidente próspero y en paz posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aparece como un relámpago, normalmente en forma de noticia, sea un crimen sádico en la sección de sucesos, sea una atrocidad cometida en un conflicto en la sección de internacional. Y nos recuerda que hay seres humanos capaces de hacer cosas abominables. Que la crueldad y el sadismo son parte de la condición humana, aunque no estén presentes en nuestra vida cotidiana. Intentamos tranquilizarnos pensando que es algo excepcional, una anomalía estadística. Pero ¿y si estuviéramos equivocados?
Uno de los más reputados historiadores de la masacre, Jacques Semelin, ha señalado que el por qué de la violencia indiscriminada contra víctimas inocentes constituye un enigma y un misterio1. Lo mismo cabe afirmar del ensañamiento contra los vulnerables que se ha dado en antiguas prácticas sociales, como la esclavitud, la tortura, la violación como arma de guerra, los suplicios como espectáculo o el sacrificio humano. Tal y como lo veo, el problema en realidad radica no en que se hayan dado estos fenómenos, ni siquiera en el hecho de que hayan sido socialmente aceptables, sino en su ubicuidad en la historia humana.
En este ensayo pretendo desentrañar este “enigma” desde un punto de vista histórico, filosófico y antropológico. Para ello resulta imprescindible, a mi juicio, abordar la violencia, la opresión y la crueldad como parte de la condición humana en estado de naturaleza, es decir, analizar este fenómeno de la iniquidad humana antes y después del nacimiento de las estructuras institucionales, sobre todo, las propias de eso que llamamos Estado. Se trata de dar respuesta a una vieja pregunta: en qué medida el surgimiento del Estado, de las instituciones y de la civilización han influido en la historia del sufrimiento del ser humano.
Si en mi anterior libro, Imperios de crueldad, abordé esta cuestión en el ámbito de la Antigüedad Clásica, ahora me propongo hacerlo en las culturas antiguas de Oriente ajenas a la gran civilización grecorromana. Lo cierto es que el horror ético ante la atrocidad sistemática y la crueldad socialmente aceptada que intenté plasmar en Imperios de crueldad se repite aquí. No eran mejores que los griegos y romanos, incluso cabe afirmar que eran aún más crueles en algunos aspectos.
De hecho, a lo largo de este recorrido por la iniquidad y las formas de opresión en el mundo antiguo se puede tener la impresión de que el nacimiento y desarrollo de las diferentes civilizaciones solo supuso un “perfeccionamiento” en los métodos de la crueldad, o incluso inferir que el progreso humano en las artes y las ciencias no implicó un mejoramiento ético paralelo. Como reza el famoso dictum de Walter Benjamin, parece que no hay documento de cultura que no haya sido a la vez «un documento de barbarie»2. Ahora bien, esta impresión superficial la deshace un recorrido por la historia de los orígenes de la ética compasiva, algo que acometí en mi libro Compasión: Una historia. La compasión es también fruto de la civilización, no debemos olvidarlo.
Civilización es un concepto en el que todavía resuenan los ecos del progresismo racista y secularista de la Europa ilustrada e industrial de los siglos xviii y xix. Al autodefinirse como “la civilización” por excelencia, la Europa ilustrada se coronaba a sí misma como culmen del proceso humano, degradando a culturas ancestrales como las de la Europa cristiana medieval, el mundo árabe, Persia, Japón, India o China a la triste condición de oscurantistas, salvajes, bárbaros o pueblos sin historia. Despreciando, en nombre del progreso, también las antiguas religiones, que son el núcleo de todas las culturas no occidentales, al tacharlas de supersticiones y reliquias del pasado.
En este sentido, el agudo contraste entre la autoproyección mesiánica de la Europa burguesa y lo criminal y genocida de la colonización de África en el siglo xix llevó a algunos intelectuales a exaltar las culturas primitivas o las culturas no europeas porque la civilización industrial satisfecha de sí misma les daba asco. Esto ha llevado también a algunos sectores de la opinión pública occidental, lastrada con un complejo de culpa, a un cierto odio de sí misma que resulta tan idiota como el eurocentrismo satisfecho de sí mismo. Especialmente porque absuelven sin pestañear a otras culturas exóticas, cuanto más primitivas mejor, de atrocidades que no perdonan en el pasado del propio Occidente, con el riesgo de tirar por la borda milenios de tradición que pueden perderse para siempre. En este sentido, el fenómeno de la cancelación woke del acervo cultural occidental resulta particularmente preocupante.
Es perfectamente posible, desde una filosofía de la historia no eurocéntrica ni progresista, hablar de civilización liberando el término de sus implicaciones ideológicas “liberal-burguesas”. En efecto, civilización puede nombrar una tradición cultural basada en el amor a la sabiduría y la búsqueda de la verdad, la elevación de los espíritus, el refinamiento de los comportamientos, el cultivo de la memoria, la sensibilidad estética hacia la belleza, el rechazo de la brutalidad, el cuidado de la fragilidad, la delicadeza con la vulnerabilidad, pero, sobre todo, una ética compasiva que construya la sociedad no sobre la opresión de los más débiles sino sobre su protección y cuidado. Todo eso puede significar civilización. Ergo civilización no necesariamente equivale a crueldad. Puede también ser sinónimo de compasión y empatía con los más débiles. Y, sin embargo, ¡cuánta crueldad hubo en las primeras civilizaciones!
Pero volvamos a la pregunta con la que abríamos esta introducción: ¿Son entonces la civilización y las formas de Estado un factor agravante o atenuante en lo que concierne al sadismo estructural y la crueldad social? Esta decisiva pregunta, obviamente, está relacionada con la cuestión de la violencia innata en el ser humano.
Ahora bien, de esta pregunta inicial se deriva una serie de preguntas posteriores, como, por ejemplo: ¿Por qué hay culturas y grupos sociales que de repente se vuelven con extrema violencia contra sus vecinos con los que habían convivido durante siglos? ¿Por qué la masa ha degenerado en turba linchadora en tantas ocasiones? ¿Por qué la masa ha asistido con regocijo a los suplicios públicos desde que hay memoria? ¿Por qué el Estado antiguo fue una máquina de triturar carne humana? ¿Por qué las masacres ocurren en ciertos momentos y no en otros? ¿En qué se diferencian las masacres promovidas por las autoridades estatales, fríamente calculadas, y las que son fruto de una revuelta popular, inspiradas por una furia ciega? ¿Por qué, más allá de la acción puntual de gobernantes psicópatas, se han dado en la historia a menudo las atrocidades más espantosas contra víctimas indefensas promovidas por poderes “legítimos”? ¿Cómo es posible que durante milenios fueran socialmente aceptables e incluso morales en casi todas las culturas fenómenos tales como la esclavitud, el sacrificio humano, los suplicios públicos, el infanticidio, la masacre de civiles, la culpa colectiva, el abuso sexual de menores y mujeres, o la tortura judicial? ¿Esta crueldad socialmente aceptada se dio con mayor frecuencia en ciertos tipos de sociedades que en otras? ¿Qué papel han jugado la religión o las identidades étnicas en todo esto?3.
Sean cuales sean las respuestas a estas preguntas, creo que la antigua pregunta por el origen del Mal resulta ineludible en cualquier antropología de la crueldad humana, más, si cabe, si esta se hace con un método genealógico. Sé bien que esta cuestión despertará las alarmas de no pocos lectores, que quizá se pregunten si este libro no estará “contaminado” de teología. Sin embargo, considero esta cuestión fundamental e irrenunciable. De hecho, la ausencia de referencias al Mal con mayúsculas es típica de buena parte de la ensayística ética o filosófica de nuestro tiempo, ya que el mismo concepto de Mal parece “anticuado” para la relativista sociedad posmoderna. De este modo, como nos recuerda el psicólogo actual más conocido e influyente, Jordan Peterson, «la comisión de actos de crueldad y destrucción incomprensibles se ven como sintomáticos de alguna debilidad o enfermedad», por lo que, a pesar de que acabamos de dejar atrás el más cruel y sangriento de los siglos, «corremos el peligro no solo de no entender el Mal, sino de negar su existencia misma»4.
Por nuestra parte, tras el análisis detenido de la compleja casuística de la crueldad social en una parte significativa de las civilizaciones antiguas, no podemos plantear más que esta hipótesis explicativa: la violencia y el sadismo estructurales son ubicuos en la historia humana, sin excepción conocida en ninguna latitud, lo cual demuestra que pertenecen a la “naturaleza” del ser humano con anterioridad a su aculturación y asimilación en cada civilización concreta. El mal no es un producto cultural, aunque ciertas estructuras sociales e ideologías del odio lo puedan ciertamente exacerbar. Los rasgos de cada cultura influirán en la potenciación o atemperación de estas tendencias violentas innatas, educando el corazón y pudiendo así “humanizar” (inculcando empatía y compasión) o “deshumanizar” (inculcando odio o desprecio) al individuo, pero no las crean.
Ciertamente, esta hipótesis hará que a esta obra se la clasifique como propia de una visión antropológica pesimista (o realista), como deudora de “una antropología negativa” ya demodé y superada por los pensadores de la Posmodernidad. Ello me resulta indiferente. En ningún caso pretendo ser “moderno” ni nada que se le parezca. Mi firme convicción a la vista de los hechos analizados es que el ser humano, sin una autoridad coactiva que lo reprima o una fuerza espiritual superior que lo contenga, tiende o bien al caos “tribalista” del bellum omnium contra omnes, bien a situaciones de opresión, donde los fuertes oprimen y explotan a los débiles, cuando no los torturan o exterminan. Este paradigma del homo homini lupus, compartido por la mayor parte de los filósofos de la Antigüedad Clásica, por la tradición judeocristiana y por casi todas las grandes religiones del mundo, ha sido atacado una y mil veces desde la Ilustración hasta el siglo xx. El horror sin límites del siglo xx debería haber deshecho el equívoco. Pero el optimismo filosófico se resiste a abandonar la escena. Según la memoria de los horrores del siglo xx se ha ido desvaneciendo en Occidente, los filósofos del “buenismo” han vuelto a campar a sus anchas insistiendo en que la atrocidad política es algo excepcional, algo propio de gobernantes psicópatas o de los totalitarismos felizmente fenecidos. De nuevo escuchamos a diario cómo todos los males sociales se arreglan con la educación. La reeducación del “malvado” como panacea universal. En este sentido, el llamado movimiento woke resulta un ejemplo inquietante de cómo el adanismo es capaz de resucitar una y otra vez con distintos ropajes.
Por nuestra parte, aunque reverenciamos el grandioso legado de Sócrates, el primer filósofo occidental de la compasión, partimos, al mismo tiempo, de la refutación del error socrático, el postulado según el cual «la ignorancia es entonces el origen de todos los males» (Platón, Protágoras: 357d), que haría de la iniquidad humana el fruto de una mala educación o un ideario dañino. Es decir, que el ser humano que adquiere el conocimiento de la virtud y posee esa ciencia no querrá ya hacer el mal, siendo la virtud una ciencia, la ciencia del bien y la justicia. La falacia consiste, por consiguiente, en eliminar de la ecuación ética la problemática de la voluntad humana. Si querer es poder, el hombre correctamente educado no querrá «hacer voluntariamente el mal»5. Luego la bondad puede enseñarse. Ergo todo se reduce a la educación del individuo. Estaríamos en el ámbito de lo racional y lo irracional.
Como acertadamente apunta E. R. Dodds, este «optimismo resulta patético mirado retrospectivamente», pues «la historia acaba pronto con los optimistas»6. Y es que una mirada antropológica comparativa sobre las diferentes culturas revelará al observador atento que el problema histórico del ser humano con la violencia y la crueldad no hunde sus raíces en la razón. Es decir, no tiene que ver con la dicotomía entre lo racional y lo irracional. Aunque se diga una y mil veces, la violencia no es irracional. La crueldad y la violencia remiten siempre a las relaciones de poder y la voluntad de dominación, lo que san Agustín llamó la libido dominandi. Luego el problema de la maldad humana tiene que ver con la voluntad antes que con la razón. Y la voluntad humana solo se puede educar hasta cierto punto. Las lecciones de la historia son contundentes en este sentido.
Con su característico estilo, Schopenhauer en su día caracterizó magistralmente el optimismo educativo socrático: «La virtud se aprende en tan escasa medida como el genio: para ella el concepto es tan infructuoso como para el arte y solo sirve como instrumento. Aguardar que nuestros sistemas morales y éticos dieran pie a virtuosos, nobles y santos sería tan descabellado como pretender que nuestras teorías estéticas forjasen poetas, pintores y músicos»7.
A pesar de que la experiencia histórica lo invalida, este falaz postulado “gnóstico”, la ignorancia como causa primera del mal y el conocimiento del bien como remedio, fue transmitido a la civilización occidental por Platón y Aristóteles. Aunque este optimismo “gnóstico” fue matizado por la noción de pecado original de la tradición judeocristiana, volvió después con inmensa fuerza revestido de «fe en el progreso» de la mano de la Ilustración, momento en que las severas advertencias de san Pablo y san Agustín sobre la voluntad herida por el pecado cayeron en saco roto.
En el año 1710, Leibniz había preparado el camino con la publicación de sus Essais de Théodicée, resultado de sus conversaciones con la Reina Sofía Carlota de Prusia y el primero y único de sus tratados filosóficos. En esta obra Leibniz presentaba una teodicea optimista en la que, a pesar de proclamarse cristiano, partía de los presupuestos de la religión natural y afirmaba que vivimos necesariamente en «el mejor de los mundos posibles», desechando la antigua doctrina de san Agustín y santo Tomás de Aquino en sentido contrario8.
A pesar de la ridiculización del ingenuo optimismo naturalista de Leibniz por parte de Voltaire en su Cándido, encarnado en la célebre caricatura del Doctor Pangloss, buena parte del pensamiento del Siglo de las Luces, con los británicos Shaftesbury, Bolingbroke y Pope a la cabeza, seguiría este camino panglosiano. Rousseau lo haría triunfar definitivamente en Francia, pero, en este punto, al menos, Voltaire fue contracorriente. Así, en su célebre poema sobre el Terremoto de Lisboa del año 1755 el filósofo francés rebate con maestría el axioma del optimismo filosófico: todo es como debería de ser9.
Con todo, el propio Voltaire, que había hecho antes irrisión del optimismo de Leibniz respecto al cosmos, en su Diccionario filosófico (año 1764), hacía suya, como parte de la religión natural, el principio de la bondad natural del ser humano: «¿El Hombre nació malo?» —se pregunta, y responde: «Paréceme que está bastante bien probado que el Hombre no nació perverso, porque si esa fuera su naturaleza cometería maldades y actos bárbaros en cuanto aprendiera a andar (…) El Hombre, por el contrario, cuando es niño tiene en todo el mundo la pasividad del cordero ¿Por qué y cómo, pues, se convierte con frecuencia en lobo y en zorra? ¿No consistirá esto en que, no naciendo bueno ni malo, la educación, el ejemplo, las circunstancias y la ocasión le inducen a la virtud o al vicio?»10.
Cuando el conde de Bougainville regresó de su expedición a la isla de Tahití y publicó su Description d’un voyage autour du monde en 1771, dijo haber encontrado el jardín del Edén en el paradis polynésien. Su evocador relato de unos indígenas, pacíficos e inocentes, que vivían felices en estado de naturaleza ejerció un gran impacto en los europeos de la época y suscitó al año siguiente un supplément en forma de diálogo debido a la pluma de Diderot (que no sería publicado hasta 1796) que contribuyó a cimentar el mito ilustrado del “buen salvaje”11.
Ahora bien, si en lugar de haberse centrado en el idílico Edén de Tahití, los philosophes hubieran reflexionado sobre el triste destino de otra isla de cultura polinesia, la isla de Pascua, quizá hubieran llegado a conclusiones bien diferentes. Esta misteriosa isla, a 1700 kilómetros de cualquier otro lugar habitado, fue durante un milenio fue el hogar de una rica cultura cuyo legado material son las trescientas estatuas colosales que aún nos impresionan. Pero terminó desangrada por sangrientos conflictos intestinos que redujeron dramáticamente la población. Cuando el explorador holandés Jakob Roggeveen desembarcó en la isla de Pascua en 1722, encontró apenas un centenar de nativos degenerados y escondidos en cuevas recónditas12.
Estos nativos asustados y las colosales estatuas era todo que quedaba de los más de 7000 polinesios que llegaron a poblar la isla en su época de esplendor. Así terminaba lo que John Keegan ha definido como un «mortal experimento de guerra total a espaldas del mundo»13.
Desde su atalaya en el “civilizado” siglo xviii y la paz relativa de su Königsberg natal, la mayor luminaria de la Ilustración, Immanuel Kant, afirmaba que no era filosóficamente posible la existencia de personas “inicuas” o “diabólicas”, es decir, individuos poseedores de una razón maliciosa o una voluntad malvada. El mal radical en el ser humano, la perversitas (alemán: radikal Böse), consistiría para Kant esencialmente en un código de valores erróneo o invertido, en un «engañarse a sí mismo acerca de las intenciones propias buenas o malas»14, una deshonestidad intelectual, en definitiva. De lo que se colige que, «si el mal radical supone engañarse a uno mismo respecto a las intenciones, entonces nadie podría realizar el mal a sabiendas de que con sus actos está quebrantando las leyes morales dictadas por la Razón»15. Luego la cura del Mal reside en la Aufklärung, la “Ilustración” de la humanidad.
Por supuesto, Kant ni explica ni admite la posibilidad de que el libre albedrío del ser humano elija “abrazar el mal”, rechazando el bien y la moral de forma sistemática y coherente16. Pero es que, además, el filósofo de Königsberg, «combatiendo contra sí mismo», no deja de incluir en su sistema, acaso por el peso de su propio background protestante, la antigua noción judeocristiana de pecado original, traducida en términos kantianos a una tendencia universal del Hombre hacia el mal como fruto de una corrupción congénita e inextirpable del corazón y la voluntad del ser humano17. ¿Cómo casa esto con el optimismo ilustrado manifestado en su anterior axioma? Kant no resuelve el problema y la Ilustración lo dejó sin resolver18.
Desde entonces, habiéndose olvidado que conocimiento no es sinónimo de sabiduría, pues, aunque la verdad te libera (veritas liberabit vos; Jn 8, 32), no te hace necesariamente bueno, este optimismo antropológico está presente en nuestras escuelas y en general en el ambiente burgués buenista. Al otro lado, unos pocos, los seguidores de los maestros de la sospecha, miran con recelo este consenso social optimista e incurren en un error inverso al socrático: en el ser humano no hay espacio para la bondad, ya que todo es voluntad de poder y violencia. La propia bondad o maldad no serían más que constructos ideológicos fruto de relaciones de poder. Michel Foucault lo ha explicado mejor que nadie. Es en su brillante obra donde esta falacia filosófica, nacida de una enfermedad del alma, se ha vuelto más dañina que nunca.
Sin llegar a las aberraciones que esta mirada enferma posmoderna puede llegar a introducir en la sociedad, el optimismo socrático y su corolario, el progresismo ilustrado, también han hecho mucho daño, como advierte Girard, pues han desacreditado y desechado no pocos mecanismos culturales de origen religioso que suponían un cierto antídoto (pharmakos) psicológico contra el contagio social de la violencia.
Y es que los ilustrados, como antes Platón y Aristóteles, ignoraron la advertencia transmitida por la tradición profética bíblica: el corazón humano está herido y hay mal en él (Gn 6, 5 y 8, 21), por lo que la razón educada en la virtud, cualquier que esta sea, nunca tendrá el control absoluto de sus instintos y anhelos más profundos. Lo atávico y lo irracional pesan demasiado en nuestra psique (alma).
En la Grecia presocrática se sabía bien que la tendencia hacia el mal no es algo ajeno que asalta la razón desde fuera, sino, junto al anhelo de bien, parte constitutiva del propio ser humano. En efecto, los resortes últimos del comportamiento humano están ocultos en los abismos insondables del thymos, la parte irracional del alma, «donde ni la razón ni la piedad pueden alcanzarlos»19, lo que concuerda con la imagen bíblica de los corazones de piedra (Ez 11, 19). Como proclama, desesperada, la Medea de la tragedia de Eurípides, «conozco la maldad que estoy a punto de cometer; pero el thymos es más fuerte que mis propósitos, el thymos, la raíz de las peores acciones del hombre»20.
Es lo que la tradición cristiana ha bautizado como el mysterium iniquitatis, esto es, que el ser humano, aunque esté educado en la virtud, puede elegir —y, de hecho, elige en no pocas ocasiones— hacer el mal sin que se le obligue a ello. Existe una voluntad de mal. No siempre la miseria o violencia sufridas explican el comportamiento inicuo. No siempre el agresor ha sido antes víctima. Algunos son psicópatas. Pero otros no. De hecho, algunos de los seres humanos mejor dotados se precipitan en abismos de abyección e iniquidad. La historia abunda en ejemplos de ello.
El patético fracaso de la educación occidental apoyada en este paradigma ilustrado se vio reflejado en los genocidios del siglo xx, diseñados y ejecutados por sujetos provistos de una excelente formación académica según sus pautas. La educación ilustrada modificó, sin duda, las razones y los fines por los cuales era legítima la violencia, la opresión o la crueldad. Pero no consiguió, más bien al contrario, erradicarlos, y en nombre de causas idealistas o humanitarias se cometieron y legitimaron las mayores atrocidades por parte de intelectuales de primer orden. No es solo que se cambiaran los fanatismos religiosos por los fanatismos totalitarios, es algo más profundo, muy enterrado en los estratos más recónditos del alma humana. Es la presencia en ella de la tendencia a la iniquidad junto al anhelo de bondad.
Para intentar comprenderlo, revisaremos qué visión de la violencia y de la crueldad en las sociedades humanas tuvieron a lo largo de la historia algunos pensadores escogidos, aquellos que, desde perspectivas religiosas e ideológicas muy diferentes, compartieron una mirada antropológica de carácter pesimista (o realista) sobre las sociedades humanas. Ello nos brindará una perspectiva de la problemática de la iniquidad humana no edulcorada por el optimismo ilustrado, pero mucho más rica y matizada que la de los maestros de la sospecha.
Resulta de vital importancia comprender que el discurso tanto marxista como liberal que establece un nexo entre política y guerra con el fin de reducir la violencia a herramienta racional bien del orden social o bien de la contestación a este, es completamente inadecuado para entender el terror de masas tanto antiguo como contemporáneo. La interminable y casi monótona sucesión de masacres que configuran la historia humana excede con mucho la mera lógica utilitarista de los medios y de los fines, dibujando un escenario ininteligible para las categorías políticas hijas de la Ilustración. Por consiguiente, abordar la cuestión de una manera diferente pasa por revisar los conceptos ligados a la violencia.
Estos conceptos los revisaremos desde una perspectiva realista/pesimista, que es la interpretación que nos parece a todas luces más sólida. En esta dirección, si salimos del estricto marco epistemológico de la antropología, y echamos una mirada a la politología nos encontramos con que los dos principales teóricos contemporáneos del realismo político, Reinhold Niebuhr y Hans Morgenthau, han planteado la problemática de la violencia a partir de premisas “pesimistas” diferentes, pero que en ambos casos se hacen eco de tradiciones de pensamiento con milenios de antigüedad. En efecto, tanto la noción defendida por Niebuhr de que el mal inherente a los seres humanos se manifiesta en la violencia, como también la afirmación de Morgenthau de que el conflicto proviene de un innato animus dominandi están ya formuladas en La Ciudad de Dios de san Agustín y en algunos pensadores de la Antigua Grecia, singularmente en Heráclito y Tucídides21.
Por eso conviene que, antes de abordar el estudio de los textos y autores referenciales del pesimismo antropológico y el realismo político, precisemos y revisemos la genealogía filosófica de algunos conceptos clave que usaremos en este libro de forma reiterada. Y es que, como bien nos recuerda Thomas Hobbes, «donde no hay genealogía (ubi generatio nulla), no hay verdadero conocimiento filosófico» (De Corpore, I, 1, 3)22.
Comencemos por la crueldad como excrecencia no de la patología, ni del crimen, sino del poder constituido, lo que podríamos denominar crueldad legal como fenómeno social o estructural. Esta crueldad social tiene una lógica que va más allá del acto de violencia. Y es que «la violencia no es lo mismo que la crueldad», porque «se comete siempre sobre un (individuo) singular en cuanto singular, mientras que la crueldad tiene lugar sobre un singular, pero porque pertenece a un universal, a una categoría». De este modo, la crueldad se ejerce sobre una persona individual que no es contemplada como un sujeto con un nombre propio, sino como alguien que pertenece a un grupo social (una categoría) identificado bien como el enemigo, bien como infrahumano. Implica, por consiguiente, «una mirada en la que el nombre propio “no se ve”, en la que es nombre propio es totalmente invisible»23.
A pesar de que, como denunciara en su día Simone Weil, el marxismo ha aportado bien poco al pensamiento sobre la violencia y la guerra24, ya que la Gewalt marxiana se limitó a la dialéctica de las clases sociales, sin embargo, un filósofo marxista como Étienne Balibar, discípulo de Althusser, ha formulado ideas interesantes con relación a la cuestión de la crueldad, a la que considera «un problema antropológico y político fundamental»25.
Un buen punto de partida es esta sugerente reflexión suya: «Los problemas del poder están realmente en el corazón de lo que llamo la economía de la violencia: hay una violencia primera del poder, una contraviolencia dirigida contra el poder, o una tentativa de construir los contrapoderes, que toma la forma de contraviolencia (…) Para fijar las ideas, siempre muy abstractamente y tener en cuenta esta incompleta dialéctica de la Gewalt (violencia), nos hace falta un tercer término. La antítesis de la fuerza y de la violencia no nos será suficiente. ¿Qué tercera noción emplear? Toda elección es naturalmente un asunto convencional. Podríamos pensar en Terror, pero comporta una referencia histórica bastante fechada y muy limitada. Podríamos pensar en Barbarie, pero prefiero evitar este término debido a sus connotaciones etnocéntricas, unidas a la oposición entre barbarie y civilización (…) Me serviré entonces del término Crueldad y diría que la fenomenología de la violencia debe incluir, al mismo tiempo que su relación intrínseca con el poder, su relación con la crueldad, que es algo diferente»26.
¿Y en qué consistiría esta crueldad vinculada al poder a ojos de Balibar? Su respuesta resulta, a nuestro juicio, de gran interés: «La fenomenología del poder implica una dialéctica “espiritual” del poder y del contrapoder, del Estado y de la revolución, de la ortodoxia y de la herejía, que, a todo lo largo de su desarrollo, está hecha de actos violentos y de relaciones de violencia. Pero ella incluye también (…) una manifestación de la crueldad, que es otra realidad, y como afloramiento o apreciación de otra escena. Y es que una parte esencial del problema es comprender por qué el poder (…) debe ser no solamente violento, poderoso, brutal, sino también “cruel” (o “feroz”, o “sádico”), es decir, por qué debe atraer en sí mismo y procurar en los que lo ejercitan un efecto de disfrute»27.
Es por ello por lo que algunas formas estructurales del poder convertido en crueldad escapan a las ideologías y a cualquier otra racionalidad, y por lo que sus manifestaciones más abyectas se pueden confundir con comportamientos patológicos, con los que tienen mucho en común. De nuevo, la fenomenología de la crueldad nos remite al problema del Mal, tan inaprensible para una visión racionalista.
Y es que, recurriendo de nuevo a palabras de Étienne Balibar, podemos decir que «las formas de crueldad establecen con la materialidad una relación sin mediación (…) La idealidad cruel posee, esencialmente, no una dimensión hegemónica o “ideológica”, sino fetichista y emblemática», siendo «un residuo material de idealidad, inútil y desprovisto de sentido». Por consiguiente, concluye el filósofo marxista, acaso desconcertado por el material cuasi-teológico que tiene entre manos, «el problema de saber por qué este residuo emerge esencialmente, si no únicamente, en la forma de la crueldad, es, lo admito voluntariamente, algo extremadamente molesto para cualquiera que no se sienta dispuesto a realizar un discurso sobre el Mal (entre otras razones por no tener en consideración igualmente un discurso sobre el Bien)»28.
Desde una óptica diferente pero complementaria, aquella del psicoanálisis humanista, Erich Fromm ha diferenciado dos tipos de agresividad en el ser humano: por un lado, la agresión defensiva, reactiva, de supervivencia, que cataloga como “agresión benigna”, y, por el otro, la “destructividad” y “crueldad” que define como «la propensión específicamente humana a destruir y al ansia de poder absoluto» y que cataloga como agresión maligna29.
Esta agresividad maligna propia de la crueldad Fromm la ubica en el ámbito psicológico y sociobiológico, en el “carácter” de la persona, siendo en cambio la agresión benigna o reactiva propia del instinto animal. La “segunda naturaleza” psíquica del Hombre, el carácter, sería el lugar de origen de las pasiones, y entre ellas estaría la crueldad como pasión de poder hacer daño sin límites a los demás30.
Contra la teoría del instinto de muerte sostenida por Sigmund Freud, Fromm sostiene que las pasiones arraigadas en la psique no son pulsiones, sino una categoría sociobiológica e histórica que, aunque no sirvan directamente para la supervivencia física, son tan fuertes como los instintos animales, y a veces más. Son la materia de que están hechos los anhelos existenciales31. Crueldad y amor pertenecen a esta esfera. La esfera de la psique, que no es sino la palabra griega (psyché) para designar el alma.
Esto explicaría a sus ojos porque muchos sostienen que los hombres son corderos, mientras hay otros que creen que los hombres son lobos. Los que dicen que los hombres son corderos no tienen más que señalar el hecho de que al hombre-masa se le domina fácilmente. Por otro lado, los que dicen que los hombres son lobos argumentan que, si la mayor parte de los hombres fueron corderos, ¿por qué la vida del hombre es tan diferente de la del cordero? Su historia se escribe con sangre, es la historia de una violencia constante. «¿No vemos por todas partes —se pregunta Fromm— la inhumanidad del hombre para el hombre, en guerras despiadadas, en asesinatos y violaciones, en la explotación despiadada del débil por el fuerte, y en el hecho de que el espectáculo de las criaturas torturadas y dolientes haya caído con tanta frecuencia en oídos sordos y en corazones duros?»32.
La explicación estaría en que, a pesar de todos los condicionamientos psíquicos, culturales y sociales, el ser humano tiene la posibilidad de elegir. Y es que no resulta difícil refutar la tesis según la cual la mayoría de los hombres corrientes no son más que «lobos disfrazados de corderos», y que su “verdadera naturaleza” se manifiesta una vez que se liberan de las inhibiciones que les han impedido hasta ese momento actuar como bestias. Esto es, que el Hombre es un homicida que se contiene por miedo a un homicida más fuerte. Pero esto solo es válido para un porcentaje de seres humanos, y serán más o menos numerosos según la crueldad estructural de la cultura o la época a la que pertenezcan, aunque puedan llegar a alcanzar ocasionalmente una masa crítica suficiente para desencadenar un genocidio.
Ahora bien, hay que tener también presente las numerosas oportunidades para la crueldad y el sadismo en la vida de cualquier ser humano en las que se podría permitir «liberar a la bestia» sin miedo a represalias, singularmente aquellos que han tenido un poder coercitivo irrestricto sobre otros; y aún así sabemos de mucha gente a lo largo de la historia que no lo ha hecho; en realidad, algunos no solo reaccionaron con repugnancia cuando presenciaron actos de crueldad y de sadismo, sino que consagraron su vida a terminar con ellos33.
En suma, concluye Fromm, la crueldad o agresión maligna característica del Hombre no es una invencible pulsión de muerte freudiana, no es una adaptación evolutiva en la lucha por la supervivencia, no es una defensa contra amenazas exteriores, no tiene nada que ver con el impulso sexual y tampoco está programada filogenéticamente, sino que, en realidad, es una tendencia psíquica sin lógica biológica y sin una ulterior finalidad, además de un comportamiento social dañino por perturbador, cuando no auto destructivo34.
En otras palabras, estamos en presencia de una enfermedad que ha herido el alma humana desde tiempos inmemoriales y no de una cualidad innata, siendo en algunas personas un hábito social normalizado, una iniquidad banalizada, mientras que en otras degenera en una patología psiquiátrica. Que lo llamemos pecado original, iniquidad o agresión maligna, según el registro que se maneje, es lo de menos.
Como señala Fromm, resulta de la mayor importancia destacar la dimensión psíquica y no instintiva de la crueldad, ya que los que explican la frecuencia e intensidad de la agresión humana como algo debido a un rasgo innato, instintivo y filogenético de la propia naturaleza humana «suelen obligar a sus contrarios, que se niegan a renunciar a la esperanza de un mundo pacífico, a minimizar el grado de destructividad y crueldad del hombre», viéndose así empujados a una visión “super optimista” del Hombre35, que gira normalmente en torno a la utopía del buen salvaje y el presunto efecto corruptor de la civilización, la religión o la ideología.
Tras analizar el concepto de crueldad, nada más natural que continuar por el fenómeno que mejor la encarnaría: la violencia extrema e ilimitada (es decir que no discrimina, no exime ni absuelve absolutamente a nadie). Una violencia ilimitada que cuando se produce supone una catástrofe provocada por el ser humano y no por la Naturaleza ciega. Estamos aquí ante la suprema manifestación del terror y la barbarie, «lo inhumano en el ser humano»36, así como del “Mal radical” en el Hombre37.
Sin duda, la violencia extrema, ilimitada, tiene como expresión primordial la masacre, la matanza masiva e indiscriminada de seres humanos indefensos, inermes, sean estos civiles desarmados sean estos combatientes enemigos capturados. El término “masacre” nació en francés (massacre, del latín popular matteuca) en torno al año 1100 para definir la matanza de un gran número de individuos indefensos, pero no se volvió de uso común en Francia hasta el siglo xvi en el trágico contexto de las guerras de religión, expandiéndose desde allí al resto de Europa38.
Significativamente, el término massacre tiene sus orígenes en el lenguaje cinegético medieval, ligado a la caza del ciervo. Conviene subrayar asimismo que tuvo desde sus remotos orígenes cinegéticos una connotación asimétrica, llevando implícita una cierta indefensión de las víctimas frente a los perpetradores de la matanza39.
La masacre está dominada por dos sentimientos contrapuestos. Por un lado, el terror ciego de las víctimas y, por parte de los perpetradores, lo que Joseph De Maistre denominó el entusiasmo de la carnicería, un sentimiento al que hasta los hombres más civilizados parecen no ser inmunes. «Los caracteres más dulces —escribe De Maistre— aman la guerra, la desean y la hacen con pasión. A la primera señal, ese amable joven educado en el horror a la violencia y a la sangre se lanza del hogar paterno y corre con las armas en la mano a buscar sobre el campo de batalla lo que él llama el enemigo, sin saber todavía lo que es un enemigo. Ayer se hubiera puesto de mal humor si por casualidad hubiese muerto el canario de su hermana, y mañana le veréis subir sobre un montón de cadáveres para ver más lejos. La sangre que corre por todas partes no hace más que animarle a derramar la suya y la de otros: se inflama por grados, y llegará hasta el entusiasmo de la carnicería»40.
Una similar perspectiva de esta mutación del hombre en bestia en un contexto bélico nos brinda Nietzsche: «Aquellos mismos hombres que eran mantenidos tan rigurosamente a raya por la costumbre, el respeto, los usos, el agradecimiento y todavía más por la recíproca vigilancia, por la emulación inter pares, aquellos mismos hombres que, por otro lado, en su comportamiento recíproco mostraban tanta inventiva en punto a atenciones, dominio de sí, delicadeza, fidelidad, orgullo y amistad, no son hacia afuera, es decir, allí donde comienza lo extranjero, la tierra extraña, mucho mejores que animales de rapiña dejados sueltos»41.
Desgraciadamente la masacre no es un fenómeno que haya quedado limitado, desde los mismos albores de la historia humana, al campo de batalla o a sus postrimerías. La masacre es anterior al Estado. En efecto, «nada es más tristemente banal en la historia de la humanidad que la masacre». Esta terrible conclusión cae por su propio peso tras el estudio detenido y sistemático de la historia de la violencia en las sociedades humanas42. Cabría añadir que nada menos castigado que esta forma de violencia extrema, ya que en casi todas las épocas la mayor parte de las masacres han sido responsabilidad de poderes que no podían ser llamados a rendir cuentas, tanto en contextos de sociedades civilizadas y salvajes, con Estado y sin Estado.
Las masacres en la historia se han podido dar de diferentes modos: tendríamos en primer lugar una dicotomía entre la forma más primitiva de proximidad (“cuerpo a cuerpo”), frente a la más reciente a distancia (bombardeos masivos, terrorismo, bombas nucleares…); otra dicotomía se establece a partir de la distinción entre las masacres bilaterales donde dos contendientes realizan masacres como, por ejemplo, en el curso de una guerra civil y la masacre unilateral donde un Estado masacra a individuos (súbditos suyos o de otro Estado). Finalmente, nos encontramos ante la distinción entre masacres ocasionales y reducidas frente a la masacre sistemática de un grupo étnico o religioso: el genocidio43.
La masacre en la historia, como toda violencia extrema sobre individuos indefensos, suele ir siempre ligada a dos fenómenos que pueden o no ser concomitantes: por un lado, las estrategias de dominación ligadas a la voluntad de poder del ser humano y por el otro la crueldad social ligada a la voluntad de dañar, de provocar el sufrimiento propter se ipsum en un ser humano inerme (y por ello inofensivo) que está a merced del asesino.
Y es que, efectivamente, a esta esencial indefensión de las víctimas sujetas a una violencia extrema habría que añadir ciertamente desde una perspectiva no solo semántica sino también histórica otras connotaciones como la de la brutalidad, el ensañamiento sádico, la bestialidad, la atrocidad. Todo ello remite en último término a la inutilidad práctica de no pocos exterminios, ya que en numerosas ocasiones las masacres de civiles indefensos han escapado a toda lógica militar o económica y han ido además acompañadas de una extrema violencia adicional del todo innecesaria.
Esta última dimensión de la masacre, particularmente oscura e inquietante, es quizá la más compleja y difícil de comprender. Si en el caso de las estrategias de dominación uno puede encontrar una racionalidad o una lógica de la “utilidad”, por éticamente aberrante que esta sea, en los imperativos político-militares del exterminio o en las multiformes políticas de terror, en el caso de la delectación en la violencia extrema infringida al otro de forma gratuita, uno se encuentra ante el mal en sí mismo y eso escapa a la razón entrando de lleno en el campo bien de la patología clínica, bien de la teología y su concepto de mysterium iniquitatis.
Ciertamente, en cada contexto histórico la brutalidad, el fanatismo o el odio extremo con la consiguiente animalización (cucarachas, ratas…), cosificación (botín de guerra) o incluso satanización (seres diabólicos) de las víctimas indefensas, son factores que contribuyen a explicar la mentalidad del perpetrador de una masacre, pero no terminan de aprehender por completo lo inaprensible de lo que Nietzsche bautizó en su día como “crueldad desinteresada”44.
En este sentido, en la Encyclopedia of Genocide se intentó distinguir con rigor entre “genocidios utilitarios” y “genocidios ideológicos”, siendo estos últimos aquellos que no se explicaban por factores de interés económico, político o militar, siendo además ejecutados sobre poblaciones que no representaban una amenaza por estar ya sometidas al control del poder genocida en cuestión45. A la hora de establecer las pautas del exterminio de masas acaso habría que añadir un factor no tenido suficientemente en cuenta por estos autores: la patología de la crueldad social, siendo este elemento antropológico, en el sentido nietzscheano, antes que ideológico.
Por encima de todo esto, el mito del buen salvaje, de la bondad natural del ser humano antes de que la civilización le corrompiera, se resiste a morir en ciertos ámbitos académicos y culturales. Si nos atenemos al discurso de no pocos historiadores, filósofos y antropólogos de nuestro tiempo, parecería que la violencia, la gran ausente en tantos de sus libros, no formó parte sustancial de las sociedades primitivas.
A pesar del dato innegable de la dimensión universal de la guerra como estado permanente entre los pueblos primitivos, esta ausencia de la violencia en el relato sobre el pensamiento salvaje está planteada de modo y manera que un lector despistado bien podría deducir que fueron el nacimiento del Estado o de la religión institucionalizada, o de ambos en el seno de las primeras civilizaciones, los responsables de la aparición de la guerra endémica en el mundo y sus inevitables corolarios: esclavitud, opresión, masacres...
En realidad, en el ámbito de lo estrictamente científico este debate ya ha concluido hace tiempo. En 1996, en una obra de enorme impacto, War before Civilization, el antropólogo Lawrence Keeley argumentaba convincentemente que la guerra en la época prehistórica era tan cruel y despiadada como lo sería en el albor de las primeras civilizaciones, siendo una falacia la tesis del “buen salvaje” que atribuye a las civilizaciones una mayor propensión a la violencia de masas que a unas sociedades primitivas, idealizadas como pacíficas comunidades de pastores. De hecho, el estudio de Keeley prueba que el porcentaje de mortandad en conflictos es bastante mayor en las sociedades tribales que en las sociedades civilizadas, estimándolo en un 15 %, siendo en ocasiones de hasta un 60 % debido al uso frecuente de tácticas de tierra quemada (la “guerra total” primitiva)46.
Téngase en cuenta que las tasas de mortandad del total de población de la Primera Guerra Mundial se calculan en torno al 4 % en las dos naciones más afectadas por el conflicto, Francia y Alemania, y que el del conjunto de la Segunda Guerra Mundial estaría en torno al 10 %. Tan solo el Holocausto y genocidios similares del siglo xx presentan porcentajes de exterminio equiparables al de la guerra prehistórica.
Los argumentos de Keeley fueron refrendados en el año 2001 por dos paleontólogos franceses en un influyente libro, Le sentier de la guerre, documentado con múltiples evidencias arqueológicas que atestiguan numerosos actos de brutal violencia —ejecuciones, masacres, sacrificios humanos, torturas— en las comunidades humanas primitivas del Paleolítico. La conclusión de estos autores es que mucho antes de la revolución Neolítica y del nacimiento de la civilización urbana, los cazadores recolectores practicaron la violencia a gran escala47.
Deshaciendo el mito de la edad de oro de las culturas primitivas anteriores al Estado como una era de tranquilidad y paz, los autores concluyen: «La guerra también parece más común entre las poblaciones preestatales que en nuestras sociedades modernas (…) Si bien la guerra es omnipresente en las primeras obras escritas, literarias o religiosas, también es igualmente omnipresente en las civilizaciones anteriores a la práctica de la escritura»48.
En definitiva, tal y como nos recuerda Karl Popper, «no existe el retorno a un estado armonioso de la naturaleza. Si damos la vuelta, tendremos que recorrer todo el camino de nuevo y retornar a las bestias (return to the beasts)»49. En la misma línea va uno de los escolios de Gómez Dávila: «La humanidad peligra cuando olvida la más solemne advertencia de la historia: que la civilización es un hombre armado de un látigo entre animales hambrientos»50. Si se desencadenara al ser humano de las cadenas formadas por los tabúes, rituales y normas fruto de miles de años de civilización, no aparecería el “buen salvaje”, sino un monstruo homicida. Esto es algo que la intelectualidad posmoderna, particularmente aquella seducida por el adanismo del movimiento woke, parece haber olvidado.
1.LA CRUELDAD DE LA SELVA: LA VIOLENCIA ANTES DE LA CIVILIZACIÓN Y EL ESTADO
1.Introducción: barbarie e inhumanidad
¿Sabemos qué significan las palabras bárbaros y barbarie?, se pregunta Roger-Pol Druit. «Son términos que están en boca de todos, que todo el mundo usa en circunstancias muy variadas. Y a pesar de todo ignoramos su complejidad, su profundidad histórica. No sabemos realmente con qué herencia van cargadas esas palabras»51.
En efecto, los bárbaros, con sus distintos rostros, recorren todas las épocas, surgiendo regularmente para representar al Otro, gentes extrañas del exterior (que es la acepción original helénica), o a los energúmenos del interior que en “un retorno a la selva” rompen las reglas establecidas por cada civilización. En muchas ocasiones es simplemente la forma más fácil de caracterizar al enemigo.
Teniendo esto en cuenta, concluye este pensador francés, «¿en qué condiciones el gesto que establece la existencia de los bárbaros puede no ser relativizable?». Su respuesta, que hacemos nuestra, es que la barbarie remite necesariamente a la inhumanidad: «Hay que suponer una naturaleza humana fundamentalmente idéntica en todas partes y unas reglas morales universales. Suponiendo que semejante juicio moral sea necesario, habrá que sostener que un determinado grado de crueldad, de dureza de corazón, de insensibilidad y falta de piedad, de indiferencia frente a las leyes morales, es lo que confiere al bárbaro el criterio distintivo más seguro. Lo cual, evidentemente, ya nada tiene que ver con el origen étnico, cultural o social»52.
Por consiguiente, en este primer capítulo, al hablar de la barbarie primitiva, la barbarie anterior a la civilización o al Estado, partimos de este presupuesto: la crueldad y falta de piedad propias del bárbaro son universales en todas las culturas, etnias y épocas. La civilización no creó la crueldad ni, por supuesto, la eliminó nunca, solo la sofisticó. Solo algunas escuelas filosóficas, como las nacidas del tronco socrático y confuciano, y ciertas religiones, como las nacidas del tronco bíblico y el budista, la han conseguido combatir con algún grado de éxito,
Lo que queremos clarificar en este primer capítulo es que esta barbarie inhumana no es, a nuestro juicio, producto del nacimiento de la “Civilización” o del “Estado” (entendido este como monopolio legítimo de la violencia por parte de una autoridad pública). La brutalidad homicida del Hombre primitivo, nada inocente sino cargada de una ingenua malicia primordial, es una realidad constatable tanto en el pasado como en el presente, como demuestran las investigaciones arqueológicas y antropológicas. Como leemos en el Génesis, la humanidad aparece en la historia con las manos manchadas de sangre.
Mucho nos tememos que no existe el buen salvaje. El bárbaro cruel no es un topos sobre el Otro primitivo surgido de la mirada del Hombre civilizado, sino que obedece a una realidad antropológica universal: la general predisposición hacia la violencia, el homicidio y la crueldad en el ser humano. Repárese en el hecho de que solo incluiremos en este análisis la crueldad legítima, es decir la socialmente aceptada, aquella moral y legal, dejando fuera la violencia tabú, es decir aquella conceptuada como criminal o sacrílega en esas culturas. Luego, en cierto modo, estaríamos ante una antropología cultural del mal estructural de la primera humanidad, aunque la interrogación filosófica sobre el porqué de esa universalidad de la iniquidad en todas las culturas humanas la dejaremos para el capítulo final de esta obra.
Por otro lado, quiero también advertir que mi planteamiento, por supuesto discutible, en lo que sigue a continuación se basa en el análisis de todas las violencias legales y socialmente aceptadas practicadas por estas culturas anteriores a la civilización, tuvieran mayor o menor grado de primitivismo. Para ser incluidas en este análisis ha bastado con constatar que no habían llegado a una fase en su evolución conducente a la génesis de algo que podamos calificar de forma aproximada como Estado53. En general, son culturas sin escritura y con una vida urbana mínima o inexistente. He intentado excluir de mi análisis aquellas culturas vicarias de otras, es decir, aquellas cuyas prácticas sean el resultado de su instrumentalización como fuerzas auxiliares por una cultura civilizada. El ejemplo paradigmático de esta exclusión serían las tribus del África Negra que jugaron un papel en el tráfico de esclavos como auxiliares de los negreros árabes o europeos.
Este planteamiento de partida tiene un gran inconveniente: obliga a abordar de forma conjunta culturas con grados de evolución tan diferente como, por ejemplo, los indígenas del Canadá y los galos anteriores a la Conquista romana, cuyo grado de desarrollo cultural estaba ya a punto de generar una civilización y un Estado. Del mismo modo, la artificial división en época antigua, medieval y moderna, constructos culturales del Renacimiento Italiano inservibles para el análisis de los pueblos ajenos a la civilización occidental54, también será ignorada por completo. Como la diferenciación entre nómadas y sedentarios. Entre la selva y el bosque. A todos, o casi todos, los iguala la misma crueldad, la misma predisposición depredadora.
En definitiva, tanto la estrategia narrativa por la que hemos optado como también nuestra hipótesis de partida fundamental, a saber, que la crueldad sistémica, estructural, es anterior al origen de la civilización o el Estado y que es prácticamente universal en el género humano, nos imponen esta metodología, de cuyos puntos débiles somos bien conscientes.
«A menudo nos gusta creer —escribe Ronald Wright— que el pasado lejano fue una era de inocencia y naturalidad, de vida pletórica, sencilla y fácil, antes de una supuesta caída. Las palabras “Edén” y “Paraíso” suelen aparecer con frecuencia en los títulos de libros de divulgación sobre antropología e historia. Para algunos, el Edén fue el mundo anterior al descubrimiento de la agricultura, la era de los cazadores-recolectores. Para otros, era el mundo precolombino, el de las Américas antes de la llegada del hombre blanco»55.
Sin embargo, resulta evidente que ese presunto paraíso primitivo estaba teñido de sangre y horror. Es el dominio de la jauría humana, del pensamiento salvaje que desconoce la empatía con el extraño, que es su presa. Donde hay selva no hay compasión con el Otro. Solo instinto y lucha por la supervivencia.
Quizá no haya en toda la literatura universal una mejor descripción del horror atávico vinculado al primitivismo que la que hallamos en este célebre pasaje del tercer capítulo de El corazón de las tinieblas del gran Joseph Conrad: «Dirigí los binoculares hacia la casa. No se veían señales de vida, pero allí estaba el techo arruinado, la larga pared de barro sobresaliendo por encima de la hierba, con tres pequeñas ventanas cuadrangulares, de un tamaño distinto. Todo aquello parecía al alcance de mi mano (…) Entonces examiné con mis lentes cuidadosamente cada poste, y comprobé mi error. Aquellos bultos redondos no eran motivos ornamentales sino simbólicos. Eran expresivos y enigmáticos, asombrosos y perturbadores, alimento para la mente y también para los buitres, si es que había alguno bajo aquel cielo, y de todos modos para las hormigas, que eran lo suficientemente industriosas como para subir al poste».
Lo que Charlie Marlow, el protagonista de la novela de Conrad y su propio alter ego, está contemplando en la lejanía no es sino una hilera de cabezas clavadas en picas, una visión familiar para antropólogos, arqueólogos e historiadores que estudian culturas primitivas: «Habrían sido aún más impresionantes, aquellas cabezas clavadas en las estacas, si sus rostros no hubiesen estado vueltos hacia la casa. Solo una, la primera que había contemplado, miraba hacia mí (…) Allí estaba, negra, seca, consumida, con los párpados cerrados... Una cabeza que parecía dormitar en la punta de aquel poste, con los labios contraídos y secos, mostrando la estrecha línea de la dentadura. Sonreía, sonreía continuamente ante un interminable y jocoso sueño».
El elemento simbólico de la exposición pública de estas cabezas y, por ello, su carácter gratuito, no deja de llamar a atención de Marlow: «No puedo opinar al respecto, pero quiero dejar claramente sentado que no había nada provechoso en el hecho de que esas cabezas permanecieran allí. Solo mostraban que el señor Kurtz carecía de frenos para satisfacer sus apetitos (…) La selva había logrado poseerlo pronto y se había vengado en él de la fantástica invasión de que había sido objeto»56.
La selva había logrado poseerlo. Decía el poeta inglés W. H. Auden que «ninguna cultura es mejor que sus bosques». ¿Y si el bosque resultara ser una oscura selva? Como leemos en Conrad, el sadismo del Hombre primitivo, la llamada de la selva, puede constituir algo más que «un espectáculo salvaje», puede también ser parte de «una región oscura de sutiles horrores», que van más allá del «salvajismo puro y sin complicaciones»57.
Esta selva alimenta y genera los monstruos que anidan en potencia en el corazón humano. Como escribió el poeta francés Pierre-Jean Jouve en el prefacio a su poemario Sueur de sang (1933), «se aprecian en el corazón del Hombre y en la matriz de su inteligencia tantos insectos chupadores, bocas malignas (…) un tal apetito caníbal o invenciones incestuosas tan tenaces como extrañas (…) una colonia de fuerzas insaciables, raramente satisfechas (…) que, por último, decimos: ¿cómo es posible que el Hombre haya llegado a oponer la conciencia racional a fuerzas tan temibles y decididas?»58.
Por supuesto, aunque a la burguesía victoriana le gustara creer otra cosa, la llamada de la selva no tiene particularmente nada que ver con África. Las selvas del Norte de Europa, los tupidos bosques habitados por germanos y galos en la época anterior a la romanización y cristianización también podían encarnar el corazón de las tinieblas.
Si en la feliz fórmula, por simplificadora que esta sea, de Ernest Renan, «el desierto es monoteísta»59, el bosque y la selva son a todas luces la cuna del politeísmo en sus formas más terribles, en su variante más siniestra, pues los pueblan monstruos y seres de pesadilla junto a algunos elfos, duendes y gnomos benéficos. Estamos ante lo que Mircea Eliade bautizó como «el mito del bosque prohibido» (le forêt interdite).
Para el caso de los inmensos e impenetrables bosques ancestrales del Norte de Europa, Gastón Roupnel ha señalado que eran «el lugar de los legendarios miedos» de los pueblos europeos, desde el Neolítico hasta el final del Medievo60. En este sentido, en la Germania de Tácito encontramos un pasaje particularmente descriptivo de este terror atávico que envolvía a algunos bosques entre los germanos. Cuenta como había entre los antiguos suevos «una selva consagrada por los augurios de los antepasados y por un miedo arraigado» en la que se hacían “horribles” sacrificios humanos. Una «manifestación de temor hacia el bosque sagrado» consistía, continúa Tácito, en que «nadie entra en él a no ser atado, para demostrar su inferioridad y subordinación al poder de la divinidad; si por un azar llega a caer, no se permite levantarlo ni que se incorpore; tiene que salir revolcándose. Todas estas supersticiones se dirigen a lo mismo, afirmar que allí (en el bosque sagrado) está el origen de la nación, allí el dios señor de todo»61.
Ya en el Medievo, junto al latino silva y el germánico wald, aparece una nueva palabra: la foresta (que da lugar a forêt en francés, forst en alemán y forest en inglés). En su primera utilización documentada, un diploma merovingio del año 648, se describe La foresta de las Ardenas como «una vasta soledad donde se multiplican las bestias salvajes» (





























