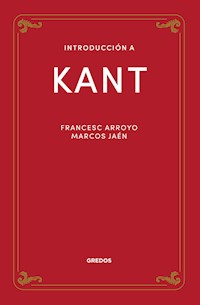
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Paradigma del pensador ilustrado, Immanuel Kant abrió la puerta de la modernidad basándose en la razón y dejando atrás los fundamentos impuestos por el antiguo régimen. Su proyecto crítico de gran alcance lo articuló en tres fases que analizaban los tres pilares de la filosofía y su relación con los diferentes modos de aplicar la razón: el conocimiento, la moral y la capacidad de decisión. Con ellos, se compone un sistema perfecto que da sentido al mundo y permite establecer los objetivos de la humanidad. En esta obra, perfectamente estructurada y aún mejor explicada, se expone con detalle el pensamiento de Kant de una manera accesible para comprender el enorme alcance de sus planteamientos y sus logros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Francesc Manuel Arroyo García por la introducción y capítulos 1 y 2.
© Marcos Jaén Sánchez por los capítulos 3 y 4.
© de las fotografías: Age Fotostock: 27; Album: 40-41, 50-51, 60-61, 87, 99, 130-131, 138-139; The Art Archive: 116-117.
Diseño de la cubierta: Luz de la Mora.
Diseño del interior y de las infografías: Tactilestudio.com.
© RBA Coleccionables, S.A.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2019.
Primera edición en esta colección: septiembre de 2022
REF.: GEBO578
ISBN: 978-84-2494-038-6
REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL · EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
PRÓLOGO
En 1819, preguntaron a Goethe quién creía que era el filósofo contemporáneo más importante. La respuesta del escritor fue la siguiente: «El más destacado, sin duda alguna, es Kant. También es el autor de las enseñanzas que han demostrado tener más continuidad y han penetrado más profundamente en la cultura alemana. Seguro que Kant ha influido en usted, aunque no lo haya leído». No era un elogio, sino una descripción de los hechos. Immanuel Kant había muerto hacía ya poco más de quince años, pero el alcance de sus tres grandes obras era evidente. La Crítica de la razón pura (Kritik der reinen Vernunft) apareció en mayo de 1781, cuando Kant tenía cincuenta y siete años. Él mismo la revisó antes de publicar en 1787 una segunda edición con cambios notables. La segunda es la Crítica de la razón práctica (Kritik der praktischen Vernunft), publicada en 1788. En 1790 se editó la Crítica del juicio (Kritik der Urteilskraft). Las tres aparecieron, por tanto, en el breve intervalo de una década. La misma década que se cierra con la Revolución francesa, en la que Kant creyó ver su filosofía llevada a la práctica.
No son pocos quienes creen que su figura solo admite comparación con las de Platón y Aristóteles. Solo por eso valdría la pena leer sus obras. No obstante, hay un factor más importante aún: siempre sostuvo que él no enseñaba filosofía sino a filosofar, es decir, a pensar, y que esta actividad debía partir de la ignorancia: «La conciencia de mi ignorancia es, no lo que pone término a mis investigaciones, sino la causa que las provoca».
Ahora bien, desde este planteamiento imbuido de socrática modestia, su proyecto crítico mostró una ambición absoluta. Lo articuló en tres fases que debían analizar los tres pilares de la filosofía y su relación con los diferentes modos de aplicar la razón: el conocimiento (la razón pura), la moral (la razón práctica) y la capacidad de decisión (el juicio). Para Kant, estos tres dominios se legitimaban mutuamente y componían un sistema perfecto que daba sentido al mundo y explicaba el fin de la humanidad.
En la Crítica de la razón pura, Kant formuló la teoría del conocimiento en la que había estado trabajando durante toda su vida y muy especialmente en los once años que siguieron a su nombramiento como catedrático de la Universidad de Königsberg, en 1770. Trató de establecer, para decirlo con sus propias palabras, «¿Qué podemos saber?». El objetivo de la Crítica de la razón práctica era responder a la pregunta «¿Qué debemos hacer?». Las obras posteriores tratarán de dilucidar «¿Qué podemos esperar?». Si la primera pregunta es, según el propio Kant, «teórica» y atañe a las posibilidades y límites del conocimiento, la segunda es práctica. La tercera, en cambio, «es a un tiempo práctica y teórica». Se trata de saber «¿Qué puedo esperar si hago lo que debo?».
El presente texto sigue el plan que trazan esas tres preguntas en la medida en que coinciden con la obra vital e intelectual de Kant, aunque primero se describen tanto su período de formación como las corrientes del pensamiento que le influyeron: en filosofía, el racionalismo y el empirismo; en ciencia, la física de Newton; en política y teología, el espíritu crítico y liberal de la Ilustración.
A continuación, se aborda la Crítica de la razón pura. En ella expuso Kant tanto su visión del mundo como los límites para el conocimiento racional. La razón quisiera saberlo todo, incluso lo que cae fuera de sus límites; la tarea de una filosofía crítica es delimitar lo que puede saber y lo que no. El límite lo marca el empleo de la experiencia. No hay posibilidad de conocimiento cierto sin el recurso a la experiencia. Ahora bien, cuando el hombre mira al mundo no solo percibe sensaciones, también las ordena en su conciencia. Esa labor de ordenación, sin la cual no habría saber alguno, es la que realiza el entendimiento. La experiencia, por sí sola, tendría escaso recorrido sin él.
El tema que se aborda seguidamente es el de la moralidad, formulada por Kant en la Crítica de la razón práctica. Los problemas que Kant abordó siguen hoy vigentes. De hecho, la filosofía del siglo XX y hasta nuestros días ha vivido lo que se ha dado en llamar los dos «giros»: el lingüístico y el ético. El primero ha hecho que algunos filósofos se plantearan si parte de los problemas filosóficos no pueden ser dilucidados en el puro análisis lingüístico. Muchos de los practicantes de este estilo de filosofía se distanciaron de Kant, pero la crítica que hicieron a la metafísica es heredera directa de la tarea kantiana. El «giro ético», por su parte, impulsó a la filosofía hacia el análisis de las proposiciones morales tratando de ver si es posible alcanzar lo que Kant se proponía: una ética universal, o, en su defecto, ir desgranando la composición y el sentido de las propuestas morales.
Por último, trasladamos la mirada a la Crítica del juicio, donde se analizan tanto las cuestiones estéticas como las relacionadas con la teleología. Es decir, las explicaciones en función de una finalidad. La explicación del comportamiento del mundo físico es causal: a toda causa le sigue un efecto y todo efecto tiene una causa. Pero el arte, apuntó Kant, no parece moverse en ese sentido. La causalidad del artista parece más bien dedicada a lograr un objetivo, un fin. ¿Hay algo más que funcione así en el universo? Por ejemplo, ¿la vida?
Se incluye también en esta parte la referencia a un conjunto de obras, publicadas en los años de madurez de Kant, que abordan diversos asuntos conectados con la política. Kant fue, ya se ha dicho, un ilustrado, defensor de la libertad de expresión y del papel de la crítica frente a los poderes absolutistas que dominaban el mundo de su época, y no dejó de proponer soluciones para la mejora de la convivencia.
La lectura que se ha practicado de Kant ha permitido a sus seguidores y críticos dar prioridad a una u otra obra. De la primera crítica se deriva buena parte de la teoría del conocimiento de los siglos XIX y XX, mientras que los seguidores de la segunda se han centrado en la posibilidad de una ética objetiva universalmente válida, partiendo del propio individuo.
Solo cuando quede de una vez establecido lo que se puede saber, objetivo declarado en la Crítica de la razón pura, abordará Kant las bases de una moral universal y autónoma. «Autónoma» significa en este contexto que la norma la decide el propio sujeto que actúa y, por lo tanto, no puede ser impuesta desde el exterior. Esto excluye la posibilidad de una ética como por ejemplo la cristiana, en la que la decisión debe ajustarse a lo que establecen las Escrituras. En este tipo de moral, llamada «heterónoma», la decisión no depende del sujeto, salvo en lo que supone de aceptación de esas normas ajenas.
Las decisiones morales tienen que ser incondicionadas: si alguien actúa en función de un premio o un castigo, no lo hace moralmente. El comportamiento moral tiene que estar dictado por el deber. Kant pone un ejemplo: el tendero que no defrauda en el peso ni siquiera a un niño, al que podría tal vez engañar fácilmente, para garantizarse la clientela futura por su fama de honrado (o por obtener la salvación eterna) no actúa moralmente. Su conducta está condicionada por el objetivo que desea alcanzar, no por el sentido del deber. Las normas morales se acatan porque el sentido del deber lo impone, no por lo que su respeto pueda reportar.
Hasta la Edad Moderna, las normas morales estaban claras y su validez era universal porque procedían de la verdad revelada. Incluso la Reforma protestante daba a la Biblia el papel de criterio último de verdad. Sin embargo, la libre interpretación defendida por los luteranos y hecha posible gracias a la imprenta acabó convirtiendo al individuo en juez de su propia conducta, y así lo proclamaría la Ilustración. Esto supuso un serio problema teórico que probablemente aún no se haya resuelto: si quien decide sobre la moral es el individuo, ¿se puede alcanzar un criterio que tenga validez universal? He ahí el proyecto de Kant: establecer la posibilidad de una moral que, partiendo del sujeto, supere el relativismo.
No era ese el único problema que tenía que abordar. La nueva física había descrito un universo regido por leyes que seguían un patrón determinista. En un mundo de este tipo, ¿queda espacio para la libertad del hombre? Y si la respuesta fuera afirmativa, ¿significa esto que el hombre queda excluido de las leyes que rigen todo el universo? Añádase todavía un asunto que no era menor: la respuesta solo podía asumir que el hombre es libre, como había proclamado la Ilustración entera. Porque, además, si el hombre no es libre, tampoco es responsable y, por lo tanto, no cabe hablar de moralidad.
El siglo XVIII fue el de la gran transformación en Occidente. Las revoluciones burguesas culminaban una revolución industrial que llevaba aparejado un radical cambio social. La burguesía, armada del espíritu individualista, reclamaba el derecho a participar en la organización de la vida pública. Sus teóricos, Kant entre ellos, rechazaban los absolutismos al tiempo que negaban que el poder fuera una dádiva divina. Y buena parte de la población estaba dispuesta a exigir en la calle los derechos que los pensadores formulaban en sus escritos.
Descartes, Leibniz, Spinoza, Hobbes, Locke y Hume habían abordado el problema de la objetividad del conocimiento y de la moral sin hallar una solución satisfactoria. Fue Kant quien culminó el proceso ilustrado que llevó a construir una ética basada en el sujeto, que dejaba la religión al margen, aunque de modo involuntario por parte del autor. Con ello se situó en línea con Newton, cuya comprensión mecanicista del mundo había acabado haciendo redundante el papel de Dios en la física, a pesar del profundo sentir religioso del científico, del mismo modo que el Estado absoluto de Hobbes lo había acabado haciendo innecesario en la política. Más tarde, Darwin haría que fuera prescindible para la biología; Marx, para la historia y Freud lo eliminaría de la formación de la conciencia. En todo caso, como defendía Kant, la moral abre una puerta a la religión, pero no a la inversa. Dios cabe como producto de la fe, al margen de que las pruebas sobre su existencia aportadas hasta entonces fueran calificadas por él mismo como «ilusiones de la razón». Y añadía: la moral no es un asunto privado, porque no es un asunto privado actuar o no correctamente.
Kant inauguró una nueva figura de pensador. Fue un profesor de universidad salido de una familia modesta y encumbrado solo por su capacidad. Si se observa a sus predecesores modernos, ninguno de ellos tuvo ese tipo de vida. Unos fueron ricos, otros conspiradores o protegidos de reyes y emperadores, o estuvieron vinculados a familias más o menos importantes, o fueron obispos o abades. Casi todos tenían la vida solucionada. Kant fue un asalariado que sobresalió como un ejemplo de las nuevas clases sociales emergentes: por sus méritos, en este caso, intelectuales.
Su pensamiento revela las aspiraciones de esas clases sociales. Con Montesquieu defendió la separación de poderes. La influencia de Rousseau se manifestó en su defensa de una soberanía que tiene su origen en el pueblo, y con todos los ilustrados propugnó la libertad de expresión. Paralelamente, y de acuerdo con su sentido moral, participó de una visión de la historia basada en el progreso social y moral del género humano. Que algunas de estas propuestas no se consigan no debe ser obstáculo, opinaba, para que las acciones del hombre no se rijan por el criterio de obrar en esa dirección.
OBRA
Período precrítico (1746-1771), que recoge toda su producción anterior a la escritura de las tres grandes Críticas. Historia general de la naturaleza y teoría del cielo (1755) Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime (1764) Sueños de un visionario explicados por los sueños de la metafísica (1766) De la forma y los principios del mundo sensible e inteligible (1770) Período crítico (1781-1804), que arranca con la publicación de la Crítica y abarca hasta la muerte del filósofo. Crítica de la razón pura (1781) Prolegómenos a toda metafísica del porvenir que haya de poder presentarse como una ciencia (1783) ¿Qué es la Ilustración? (1784)Ideas para una historia universal en clave cosmopolita (1784)Recensiones sobre la obra de Herder ‘Ideas para una Filosofía de la Historia de la Humanidad’ (1785)Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785) Probable inicio de la historia humana (1786)Crítica de la razón práctica (1788) Crítica del juicio (1790) En torno al tópico, tal vez sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica (1793)La religión dentro de los límites de la mera razón (1793)Sobre la paz perpetua (1795)Sobre un presunto derecho de mentir por filantropía (1797)Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor (1797)Metafísica de las costumbres (1797) El conflicto de las facultades (1798)¡ATRÉVETE A PENSAR! KANT, UN ESPÍRITU ILUSTRADO
Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 y murió el 12 de febrero de 1804, unas semanas antes de cumplir los ochenta años. Ambos hechos ocurrieron en la ciudad de Königsberg, entonces capital de la Prusia Oriental, vinculada políticamente a Berlín, de habla alemana y de la que Kant nunca se alejó más de un centenar de kilómetros (hoy su nombre es Kaliningrado y pertenece a Rusia). Johann Georg Kant (1682-1746), su padre, era un artesano del cuero que se casó con Anna Regina Reuter (1697-1737), hija de un hombre de la misma profesión. Tuvieron nueve hijos, de los que Immanuel fue el cuarto, aunque cuando él nació solo sobrevivía una hermana cinco años mayor. De los cinco nacidos posteriormente sobrevivieron otras dos chicas y un varón. Kant quedó huérfano de madre a los doce años y de padre a los veintidós; a partir de ahí la relación con su familia fue casi inexistente. Su hermano, a quien aventajaba en once años, con el tiempo sería predicador y escribiría repetidamente al filósofo instándole a verse. Kant nunca encontró tiempo para ello e incluso tardaba meses en responder a las cartas. En cambio, se encargó de que se les pasara a sus hermanos y hermanas una renta para evitarles privaciones. En los últimos años de su vida, cuando las facultades físicas y mentales le iban abandonando, hubo que despedir a quien había sido su criado durante años, Martin Lampe, debido a repetidos abusos de confianza. Las personas que cuidaban a Kant optaron entonces por pedir a una de sus hermanas que se ocupara del filósofo, algo que hizo con eficacia y cariño.
Kant ha pasado a la historia de la filosofía por sus tres Críticas, pero antes de publicar estas obras era ya conocido como autor de un número considerable de textos que, sin alcanzar la misma importancia, las prefiguran. De ahí que en su trayectoria se distingan dos períodos, el llamado «crítico», que va desde la publicación de la primera de las Críticas (1781) hasta el final de su vida (1804) y el «precrítico». Este término indica que es previo al crítico, pero a la vez también que en los escritos de estos años se detecta ya una continuidad en las preocupaciones y enfoques y, por tanto, una unidad en el conjunto de su obra.
Los primeros trabajos de Kant comparten dos características: la aceptación de la nueva física de Newton, que utiliza los métodos matemáticos para describir y conocer la realidad, y la desconfianza hacia las verdades que tienen que ver con el mundo situado más allá de la física: la metafísica. Todo lo que la ciencia tiene de claridad y sencillez se trueca en confusión en la metafísica, decía Kant. Él mismo explica la diferencia entre los procedimientos de la ciencia natural, por una parte, y la metafísica, por otra: «La matemática se apoya en su propia evidencia», mientras que la ciencia natural «se funda en la experiencia y su comprobación general». La metafísica, por el contrario, se ocupa «de los conceptos naturales que encuentran su explicación en la experiencia» y de los «conceptos puros de la razón», que no proceden de experiencia alguna. Dicho de otro modo, la ciencia mira hacia la realidad, mientras que la metafísica analiza las fuentes racionales del conocimiento y mira, por tanto, hacia el interior de la propia razón para establecer sus posibilidades y sus límites.
Estos primeros escritos se centran en el conocimiento de la naturaleza a partir de las teorías newtonianas, pero presentan siempre, desde el primero de ellos, preocupaciones metodológicas y dudas sobre la metafísica. Nunca dejan de incluir una reflexión sobre el propio proceso del acceso al conocer. Aunque de forma tentativa, Kant buscaba ya una especie de teoría del conocimiento que permitiera captar el mecanismo por el cual cualquier tipo de saber proporciona certeza. El objetivo, si era posible, consistía en exportarlo luego desde la ciencia a otros ámbitos: la metafísica y la moral, especialmente.
El período precrítico se inició con un escrito redactado en 1746, cuando tenía apenas veintidós años y era aún estudiante universitario. Se titulaba Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. Fue publicado tres años más tarde (en 1749), gracias a la ayuda económica de un tío suyo. El último texto correspondiente a esta época es el que leyó en el acto de toma de posesión de la cátedra de Lógica y Metafísica de la Universidad de Königsberg, en 1770: De la forma y los principios del mundo sensible e inteligible. Entre esta obra y la Crítica de la razón pura median once años sin publicación alguna, conocidos como «años del silencio». El filósofo tenía ya cuarenta y seis años y solo entonces consiguió tranquilidad económica. Aunque no publicara nada durante una década, empleó aquellos años en elaborar su filosofía y comenzó a vivir ya con su célebre regularidad. La carga de profundidad que sería su pensamiento estaba todavía por llegar.
RACIONALISMO Y EMPIRISMO
Es un lugar común afirmar que la filosofía kantiana se construye sobre las aportaciones del racionalismo (corriente filosófica que privilegia el papel de la razón sobre el de la experiencia) y el empirismo (corriente que da prioridad a la experiencia, especialmente a la experiencia sensorial). Estas dos filosofías predominaron en Europa desde el siglo XVI al XVIII, aproximadamente. El racionalismo fue la filosofía dominante en el continente, mientras que el empirismo tuvo sus pensadores más notables en las Islas Británicas. En el bloque racionalista figuran Descartes, Spinoza, Malebranche y Leibniz, entre otros; en el empirista, Francis Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley y Hume.
El filósofo escocés David Hume (1711-1776) había afirmado que todo nuestro conocimiento procede de las sensaciones, a partir de las cuales podemos formar ideas que, sin embargo, carecen de existencia real salvo que se pueda mostrar su objeto de referencia. De este modo, resulta imposible la certeza sobre Dios, el alma e incluso la propia identidad, ya que la percepción de nosotros mismos cambia con el tiempo y solo la imaginación le atribuye la continuidad. Más aún, todo el conocimiento, incluido el conocimiento científico, se convierte en provisional y queda sometido a la revisión de la experiencia. La versión radicalmente opuesta era la de Leibniz, en cuya filosofía se educaban en aquellos años la mayoría de los estudiantes alemanes, incluido Kant. Leibniz creía que había verdades de raz





























