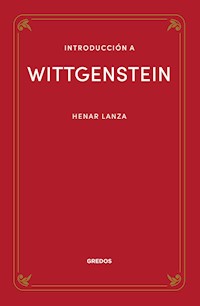
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La obra de Ludwig Wittgenstein constituye un giro radical en la filosofía contemporánea. Centrándose en el estudio del lenguaje, concibió la filosofía como actividad y no como una disciplina teórica. En una primera etapa de su pensamiento, consideró que el lenguaje debía atenerse estrictamente a las leyes de la lógica, mientras que décadas más tarde reelaboró sus propias teorías y se orientó hacia el análisis de la relación existente entre el significado de las palabras y su uso en un contexto lingüístico concreto. La presente obra ofrece una guía ideal para conocer al filósofo austriaco, cuyas teorías sobre la filosofía del lenguaje, perfectamente definidas, han sido muy influyentes a lo largo del último siglo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Henar Lanza González por el texto.
© de las fotografías: Getty Images: 23, 62-63, 126-127; Album: 34-35,
43 (arriba), 79, 103, 115, 137, 147; Corbis: 43 (abajo izq.);
Archivo RBA: 43 (abajo dcha.), 97.
Diseño de la cubierta: Luz de la Mora.
Diseño del interior y de las infografías: Tactilestudio.com.
© RBA Coleccionables, S.A.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición en esta colección: septiembre de 2022
REF.: GEBO581
ISBN: 978-84-2494-041-6
REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL · EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
PRÓLOGO
El filósofo Karl R. Popper, seguidor y crítico de Ludwig Wittgenstein (y como este, austríaco de origen y nacionalizado británico), escribió que el modo tradicional de enseñar filosofía suele argumentar erróneamente que hay que leer tal o cual obra simplemente porque «es uno de los grandes hitos de la historia de la filosofía». Ante tal propuesta, continuaba, el lector tiene tres posibles reacciones: o no entiende nada, se desanima y abandona la lectura; o no comprende la jerga que allí se maneja, pero es capaz de memorizarla y comienza a usarla, repitiendo términos sin haberlos comprendido, o en tercer lugar —y esta es la reacción que, según Popper, tuvo Wittgenstein cuando emprendió la lectura de textos filosóficos—, denuncia que las proposiciones filosóficas no son ni verdaderas ni falsas, sino que son un completo sinsentido, pero no un sinsentido cualquiera, sino uno tan seductor y cautivante que nos embruja como lo haría un ídolo mitológico.
Wittgenstein no fue un filósofo al uso, es decir, ni fue siempre filósofo, ni fue solamente un filósofo, sino que fue también constructor de cometas, ingeniero, soldado, maestro, jardinero, arquitecto, camillero, auxiliar de laboratorio y músico. Dicho de otro modo, Wittgenstein no eligió la filosofía como primera opción ni se dedicó a ella de forma exclusiva, sino que compaginó durante toda su existencia la reflexión teórica con actividades que requerían de una formación científica o exigían trabajo manual, lo que, por un lado, le alejó de la imagen tradicional del filósofo como un ser, incapaz de resolver problemas prácticos, y por el otro, le condujo a concebir la filosofía como una actividad, y no como una doctrina; más como una forma de resolver problemas que como una disciplina para producir hipótesis o teorías. Filosofar consistía fundamentalmente en deshacer los nudos del lenguaje, disolver los problemas filosóficos y alcanzar una correcta visión del mundo.
Gracias a ese enfoque tan poco ortodoxo y carente de prejuicios intelectuales, Wittgenstein fue capaz de dar forma, en dos etapas muy distintas de su vida, a dos concepciones del lenguaje tan potentes filosóficamente que revolucionaron en sendas ocasiones la filosofía contemporánea en dos direcciones distintas. El llamado «primer Wittgenstein» escribió durante la Primera Guerra Mundial el Tractatus logico-philosophicus, la obra que redefinió para siempre una disciplina incipiente, la filosofía del lenguaje, y de la que bebieron todos los grandes pensadores contemporáneos del empirismo lógico, una corriente de inspiración cientifista que solo admitía la significación de las palabras y proposiciones directamente referidas a los hechos empíricos y correctamente vinculadas entre sí por principios lógicos. Aquel primer Wittgenstein analizaba el lenguaje como un ideal sometido a las leyes de la lógica.
Treinta años después, tras la Segunda Guerra Mundial, el «segundo Wittgenstein» acabaría de escribir sus Investigaciones filosóficas, una obra donde desarrollaba una filosofía radicalmente distinta en la que el significado estaba determinado por el uso de las palabras en el contexto en el que habían nacido. Un nuevo enfoque que marcaría el «giro lingüístico» adoptado por la filosofía analítica posterior. Esta circunstancia ilustra la importancia del pensador austríaco en el ámbito de la filosofía contemporánea, y por su influencia lo sitúa al nivel de grandes figuras del pasado, como Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel o Marx.
Popper sostenía que es imposible apreciar ninguna de las grandes obras filosóficas a menos que previamente sean presentados los problemas a los que pretenden dar respuesta, pues los problemas filosóficos tienen casi siempre raíces extrafilosóficas. Es decir, que para apreciar la importancia de la respuesta hay que saber cuál es la pregunta. Los textos filosóficos no tienen como padres a otros textos filosóficos, o al menos no siempre o no solo, sino que son una especie de estirpe bastarda que desciende de la filosofía pero también de otras áreas del pensamiento, como la geometría, la aritmética, la lógica o la física. En este volumen se abordará la filosofía de Wittgenstein desde esa premisa, partiendo de que sus obras son una respuesta a las cuestiones de su tiempo, tanto a las filosóficas como a las extrafilosóficas, y para comprender en qué sentido lo son es necesario conocer las circunstancias históricas, sociopolíticas y artísticas en las que el filósofo creció y se educó.
Ludwig Wittgenstein fue el hijo menor de una de las familias más ricas y cultivadas de la Viena de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Capital de Austria y ombligo del Imperio austrohúngaro, Viena vivía ensimismada en un mundo de riqueza y opulencia que estaba en franca decadencia, cuyos valores sociales y culturales sufrían idéntica crisis. Era una lucha entre el mundo y su representación, conflicto que Wittgenstein plasmó formalmente en su primera filosofía. El presente volumen se iniciará abordando todas esas cuestiones y presentará ese contexto histórico y sociocultural, necesario para que el lector entienda por qué términos como «estado de cosas», «hecho», «representación» o «valor» son conceptos fundamentales en el pensamiento wittgensteiniano.
A continuación se repasará la juventud de Wittgenstein, cuando el futuro filósofo se interesó primero por las matemáticas y luego por sus fundamentos, lo que le impulsó a conocer a los mejores lógicos de su tiempo, Gottlob Frege y Bertrand Russell, a quienes expresaría su agradecimiento en el Tractatus. Los Principia Mathematica de Russell y Alfred North Whitehead fueron el principal referente filosófico de Wittgenstein durante aquellos años, y Russell, además de su maestro, fue también amigo y mentor. Por ello el primer capítulo de este volumen se cerrará con el análisis de los conceptos lógicos que Wittgenstein heredó de sus maestros, quienes tampoco se libraron de sus críticas.
El análisis del lenguaje ideal que vertebra la filosofía del primer Wittgenstein fue expuesto en el Tractatus, una obra muy breve, de únicamente 20.000 palabras, que versa sobre lógica, epistemología, ontología, teoría de la ciencia, ética, estética y religión. Sus conceptos esenciales (representación, proposición, hecho, estado de cosas) se abordarán en el segundo capítulo de esta exposición, así como las principales aportaciones de esa primera filosofía del austríaco, como la teoría pictórica del significado, el concepto de forma lógica, la concepción del sentido y las tablas de verdad. También se revelará de qué modo se engarzan el análisis lógico del lenguaje con la intención ética del Tractatus. Y, por último, será presentada la diferencia entre «decir» y «mostrar» y entre proposiciones y pseudoproposiciones: mientras que las primeras hablan de los hechos del mundo y son, por tanto, proposiciones científicas, las segundas pueden ser de varios tipos: las proposiciones que marcan el límite de lo que se puede decir con sentido; son pseudoproposiciones lógicas las que se empeñan en sobrepasar este límite, como ocurre con toda afirmación sobre los valores, son pseudoproposiciones religiosas, éticas o estéticas.
En su prólogo al Tractatus Wittgenstein escribió que la importancia de su obra residía, primero, en haber resuelto todos los problemas filosóficos y, segundo, en mostrar cuán poco se había avanzado con ello. Pensaba que aun logrando delimitar cuáles son las proposiciones con sentido, nada sabemos sobre todas las cuestiones verdaderamente cruciales: la importancia de llevar una vida buena y bella; de permanecer en calma con independencia de las perturbaciones externas; de la muerte, de la experiencia religiosa, del hecho de que el mundo exista… En definitiva, todo aquello sobre lo que no se puede hablar —al menos, no sin caer en el sinsentido— pero que no por ello deja de ser lo más valioso para el ser humano.
Una década después de haber terminado el Tractatus, Wittgenstein impartió una Conferencia sobre ética cuyo texto complementa y permite comprender mejor la séptima y última proposición de su revolucionaria obra, «De lo que no se puede hablar, hay que callar». Son las experiencias del asombro, la seguridad y la culpa, señaló Wittgenstein, las que nos empujan a recurrir a proposiciones que sobrepasan el límite marcado por la lógica y caen en el sinsentido. La preocupación por el límite acerca de lo que podemos decir con sentido fue compartida por los miembros del Círculo de Viena, que hicieron una lectura positivista del Tractatus según la cual lo que importa es solo aquello sobre lo que podemos hablar (es decir, lo que queda dentro de los márgenes de la experiencia). Si bien mantuvo trato con ellos, Wittgenstein rechazó esta lectura, pues lo más importante para él siempre fue precisamente aquello sobre lo que debemos guardar silencio. Acerca de estas cuestiones versará el capítulo tercero.
Finalmente, el cuarto y último capítulo del libro estará dedicado a lo que se ha conocido como el «segundo Wittgenstein». El contacto con algunos pensadores como Frank P. Ramsey (quien tradujo al inglés el Tractatus), Moritz Schlick (fundador del Círculo de Viena) o Friedrich Waismann (también miembro del Círculo) hizo que Wittgenstein decidiera regresar a la actividad filosófica. Cuando en 1938 Alemania se anexionó Austria, el filósofo solicitó y consiguió la nacionalidad británica y trabajó como voluntario durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada esta, retomó su puesto como profesor de filosofía en Cambridge y continuó trabajando en sus Investigaciones filosóficas, en las que revisó la concepción del lenguaje expuesta en el Tractatus y desarrolló sus nuevas ideas acerca del lenguaje como caja de herramientas, los juegos del lenguaje, las formas de vida, el significado como uso y la función terapéutica de la filosofía. Sin embargo, nunca satisfecho con la vida académica, a finales de la década de 1940 abandonó la universidad y se retiró a escribir a Irlanda, donde se le diagnosticó un cáncer de próstata, lo que no le impidió terminar las Investigaciones, viajar a América y regresar a Cambridge, donde murió en casa de su médico.
La obra y las ideas de Wittgenstein determinaron el curso de la reflexión filosófica contemporánea, inseparable desde entonces del análisis del lenguaje, y le valieron el ser reconocido como uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, inspirador del empirismo lógico, la corriente analítica, la teoría de los actos de habla, la teoría comunicativa y todos los desarrollos contemporáneos de la filosofía de la mente y de la filosofía de la psicología.
OBRA
La ordenación ortodoxa de la obra de Wittgenstein suele distinguir entre el «primer Wittgenstein» (Tractatus logico-philosophicus) y el «segundo Wittgenstein» (Investigaciones filosóficas). Un criterio que respeta tal separación y permite ampliar la selección de obras es el que distingue entre las escritas antes y después de la Primera Guerra Mundial, y es el que aquí se propone:
Primer Wittgenstein. Incluye la única obra escrita antes de la Primera Guerra Mundial y publicada en vida:Tractatus logico-philosophicus (escrito entre 1914 y 1919 y publicado en alemán en 1921 y en inglés en 1922)Segundo Wittgenstein. Obras escritas después de la Primera Guerra Mundial, todas ellas publicadas póstumamente:Conferencia sobre ética (pronunciada en vida entre 1929 y 1930 pero publicada póstumamente)Cuadernos azul y marrón (escritos en la década de 1930)Gramática filosófica (escrita entre 1931 y 1934)Diarios (1930-1932 / 1936-1937) Observaciones sobre los fundamentos de la matemática (escrita en 1938)Investigaciones filosóficas (escrita entre 1929 y 1949)Lecciones de Filosofía de la Psicología (escrita en 1946-1947) Ocasiones filosóficas (escrita entre 1912 y 1951) Sobre la certeza (escrita en 1951)EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN
Ludwig Wittgenstein nació en Viena, Austria, el 26 de abril de 1889, en el seno de una de las familias más poderosas de la ciudad. Su padre, Karl Wittgenstein (1847-1913), se escapó de casa a los diecisiete años y emigró a Estados Unidos, donde se ganó la vida trabajando como camarero, vigilante nocturno, violinista y profesor de matemáticas. Regresó a Viena en 1866 y tras cursar estudios en la Universidad Politécnica y tener diferentes empleos, se casó con Leopoldine Kalmus (1850-1926), una rica heredera de ascendencia judía y religión católica.
La capacidad de Karl para hacer oportunos y arriesgados negocios lo llevó a convertirse en el magnate del acero más importante del país y de parte del imperio. Emprendedor y autoritario, su poder económico se manifestó, entre otras formas, en una labor de mecenazgo artístico que convirtió la mansión Wittgenstein en uno de los principales centros musicales vieneses.
La madre de Ludwig Wittgenstein, Leopoldine (Poldy), fue descrita por sus hijos como una persona entregada a la vida matrimonial y el cumplimiento de las obligaciones conyugales, totalmente carente de voluntad y criterio propios, opacada por su marido, nerviosa, tímida e introvertida. Sin embargo, su formación musical y sus dotes como pianista le permitieron encontrar en la música un medio en el que sentirse cómoda y un lenguaje a través del cual comunicarse con sus ocho hijos, todos ellos excepcionalmente dotados para la música.
Ludwig (Luki) era el menor; Hermine, Johannes, Konrad, Rudolf, Margarethe, Helene y Paul le precedían. Hermine fue una concertista excepcional, admirada por su madre; Johannes (Hans), era un niño prodigio, superdotado para la composición; Paul llegó a ser un pianista famoso, incluso o precisamente a raíz de haber perdido el brazo derecho en la Primera Guerra Mundial (Maurice Ravel llegó incluso a componer para él su célebre Concierto de piano para la mano izquierda en re mayor); y Ludwig aprendió a tocar más de un instrumento y fue recordado por su asombrosa capacidad de silbar fielmente largas piezas clásicas.
La familia Wittgenstein vivía en una enorme mansión en el centro de la ciudad y los hermanos crecieron en un ambiente refinado, rodeados de música, arte e intelectuales de primer nivel. A las veladas musicales que se celebraban en la mansión familiar acudían, por ejemplo, compositores como Richard Strauss, Arnold Schönberg, Gustav Mahler y Alexander von Zemlinsky, así como literatos, artistas, científicos y diplomáticos.
En ese exquisito y sofisticado ambiente familiar creció Wittgenstein, educado por tutores privados, siguiendo las directrices de su padre, un hombre estricto, partidario de una educación a medida. La dureza y el rigor de sus principios educativos topó con la resistencia de varios de sus hijos, muy poco interesados en continuar con la empresa familiar. Así, Hans, que a los cuatro años ya componía y quería ser músico, huyó muy joven del hogar familiar (como hiciera su padre) y se fue a Estados Unidos para poder dedicarse a la música con total libertad; allí se suicidó en 1902. Por su parte, Rudolf (Rudi), huyó a Berlín y en 1904 ingirió cianuro en un bar, mientras escuchaba su canción favorita interpretada por un pianista.
Ludwig Wittgenstein fue enviado por su padre a una escuela técnica de Linz, menos exigente que el instituto de Viena. Allí coincidiría con Adolf Hitler. El refinado, inteligentísimo y bien educado retoño de los Wittgenstein (segunda fila por arriba, primero por la izquierda) pasó por la escuela sin esforzarse lo más mínimo por destacar, aunque al parecer despertó en el futuro Führer (primera fila, por arriba, primero por la derecha) todo tipo de complejos.
Años después, en 1918, la sombra del suicidio volvería a oscurecer la vida de los Wittgenstein. En plena Primera Guerra Mundial, Konrad, otro de los hermanos, se pegó un tiro en la frontera italiana después de una caótica batalla.
Tras el primero de los tres suicidios, que marcarían definitivamente la vida y el temperamento del futuro filósofo, Ludwig fue enviado por su padre a estudiar a la Realschule de Linz, donde coincidió con Adolf Hitler, solo seis días mayor que él. Allí completó su educación básica.
VIENA: LUZ INTELECTUAL, SOMBRA MORAL
El ambiente social y cultural de Viena también incidió de modo determinante en la formación intelectual del futuro filósofo. Antes de intentar ahondar en su filosofía y descubrir por qué se puede afirmar que el Tractatus dio respuesta a las cuestiones e inquietudes filosóficas de su tiempo, será necesario conocer las circunstancias históricas, sociales, políticas e intelectuales que condicionaron su formación y su pensamiento.
Viena no era tan solo la capital de Austria, sino también el epicentro del Imperio austrohúngaro, conformado en 1867 y disuelto en 1919, al acabar la Primera Guerra Mundial. En sus últimos años, fiel a su lema «indivisible e inseparable», el imperio pretendía ocultar la inestable unidad sobre la que se asentaba, una bomba de relojería formada por lenguas, nacionalidades, etnias, religiones, culturas y tradiciones muy diversas, como eran los actuales austríacos, húngaros, checos, eslovacos, eslovenos, bosnios, croatas, herzegovinos, serbios, montenegrinos, italianos, transilvanos, rumanos, polacos y ucranianos.
El emperador Francisco José I de Austria, de la dinastía de los Habsburgo, gobernó el imperio hasta su muerte durante la Gran Guerra, manteniendo siempre las apariencias que ocultaban los profundos problemas económicos y sociales que aquejaban a sus dominios, haciendo caso omiso del desajuste entre los antiguos valores y el estado de cosas presente. Para el emperador, Viena seguía siendo la ciudad de los palacios y los salones de baile sobre los que se deslizaban incansables parejas, elegantemente vestidas, al ritmo de Strauss, una ciudad plagada de intelectuales leyendo la prensa en los cafés y familias disfrutando de las más refinadas pastelerías.
Frente a la imagen soñada por el emperador, bajo ese culto a las apariencias, la realidad social de Viena era otra: el crecimiento industrial había atraído a un alto número de inmigrantes a los que la ciudad no pudo ofrecer un bien de primera necesidad como la vivienda. Pésimas condiciones laborales, jornales miserables, explotación infantil, extenuantes jornadas, desnutrición; seres humanos pernoctando en las gélidas calles, en los parques, incluso en árboles y barcas, o hacinándose en hogares abarrotados; mujeres que se prostituían a cambio de una cama compartida; viviendas sin luz, baño ni calefacción que obligaban a sus habitantes a acudir a los cafés para calentarse y asearse. Esa era la otra cara de la Viena de los Wittgenstein.
La falta de correspondencia entre la realidad y la imagen que se tiene de la realidad, un problema político y social de primer orden, se convertiría en una mente como la de Wittgenstein y la de otros muchos intelectuales de su época en una cuestión filosófica, de la que surgiría la necesidad de cuestionarse muchas cosas, como por ejemplo: ¿cómo representamos el mundo?, ¿son eficaces nuestros medios de expresión?, ¿hay correspondencia entre los hechos y los valores? Lo que hizo Wittgenstein, como se verá, fue trasladar a la filosofía las preguntas que, antes que a él, interesaron a sus compatriotas científicos, escritores, periodistas, arquitectos, pintores y músicos.
Los nuevos maestros de la sospecha
Efectivamente, en la Viena de principios del siglo XX convivieron no pocos críticos de la decadencia del imperio que reivindicaban un nuevo modelo moral y nuevas formas de expresión desde muy diversas disciplinas. La ostentación del arte y la cultura vienesa no era más que el reflejo de una realidad ya inexistente, imágenes desactualizadas que obstruían el paso al verdadero retrato crítico de la decadencia del imperio. Eso fue lo que denunciaron intelectuales y artistas como los arquitectos Otto Wagner (1841-1918) y Adolf Loos (1870-1933), precursores de la Bauhaus, la revolucionaria escuela de arte y diseño que aglutinó a las vanguardias europeas entre 1919 y 1933, año en que fue clausurada por los nazis; el periodista Karl Kraus (1874-1936), el escritor Robert Musil (1880-1942), el compositor Arnold Schönberg (1874-1951) o el movimiento artístico de la Secession, encabezado por el pintor Gustav Klimt (1862-1918). Desde sus creaciones, todos ellos llevaron a cabo una lucha contra la degradación moral y estética vienesa, y coincidieron en que la solución a los problemas no podía ser el escapismo esteta, sino que era necesaria una revisión de los medios de expresión aceptados.
Wittgenstein citaría años después a algunos de estos personajes como sus influencias principales en el aforismo §101 de su obra Cultura y valor, gracias al cual podemos rastrear la génesis de su pensamiento:
Nunca he descubierto un movimiento intelectual, siempre me fue dado por algún otro. Lo único que he hecho es expresarlo apasionadamente de inmediato para mi labor de aclaración. Así han influido sobre mí Boltzmann, Hertz, Schopenhauer, Frege, Russell, Kraus, Loos, Weininger, Spengler, Sraffa.





























