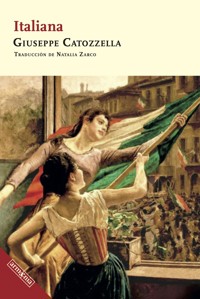
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Armaenia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Italia, 1848. Maria Oliverio, de familia campesina calabresa, creció en medio de una pobreza que la relegaba a la violencia y a la miseria de una vida sin futuro. Profundamente decepcionada por las promesas de unificación del país, la joven se convertirá en la temida Ciccilla, una bandida, una brigantessa en busca desesperada de justicia y libertad, cuyo nombre, más allá del valle, pronto resonará por toda Italia. Italiana se basa en un personaje real y, utilizando documentos oficiales e históricos, cuenta su historia, la de la lucha de una heroína inolvidable por la libertad y la de la traición que dio origen a la nación italiana. Catozzella desarrolla una trama sobrecogedora y emocional: su infancia pobre, su amor apasionado y doloroso por el rebelde Pietro, su relación ferozmente hostil con su hermana Teresa, su lucha por la libertad como mujer y como parte de la clase explotada. Casi ciento sesenta años después, la historia de Ciccilla se convierte en la historia universal de cualquiera que luchó contra siglos de opresión, en una época en la que aún no existía la libertad personal. Una asombrosa novela que funde realidad y ficción, literatura e historia, escritura y vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Italiana
Italiana
Giuseppe Catozzella
traducción de Natalia Zarco
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita
de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcialo total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamientoinformático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
Título original: Italiana
Edición original: Mondadori Libri S.p.A., Milano, 2021
Primera edición ebook: octubre 2023
Ilustración de cubierta: Episodio de los Cinco Días de Milán en Piazza Sant'Alessandro,porCarlo Stragliati, 1925
Fotografía de solapa: © Vito Maria Grattacaso, 2021
Copyright © 2021 Mondadori Libri S.p.A., Milano
Published by special arrangement with Giuseppe Catozzella in conjunction with their duly appointed agent MalaTesta Lit. Ag. and co-agent The Ella Sher Literary Agency
Copyright de la traducción © Natalia Zarco, 2023
Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L. 2023
Armaenia Editorial, s. l.
www.armaeniaeditorial.com
Diseño: Joaquín Gallego
Impresión: Gráficas Cofás, s. a.
isbn: 978-84-18994-43-2
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición de la Comunidad de Madrid
A Chiara, siempre.
A Giulia.
Cuánto coraje hace falta para actuar a lo largo de los siglos como actúan los barrancos, como actúa el río.
Boris Pasternak
Es necesario conceder algo a aquellos que están abajo, a los presentes, a aquellos que sudan su pan, a los miserables. Por eso, démosles de beber las leyendas, las quimeras, el alma, la inmortalidad, el paraíso, las estrellas.
Victor Hugo, Los miserables
La historia que se cuenta en esta novela está basada en documentos verídicos y ocurrió realmente. Tanto los hechos como los personajes han de entenderse como reales y no como fruto de la fantasía del autor.
Cada suceso y momento histórico está documentado con diversas fuentes. Las referencias citadas (telegramas, sentencias, carteles, conversaciones, cartas) no son ficticias.
Los acontecimientos públicos y privados de la vida de Maria Oliverio y de Pietro Monaco están registrados en las actas de los procesos depositadas en el Archivio Central dello Stato di Roma, el Archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma y el Archivio di Stato di Cosenza.
Tribunal Militar Especial de Catanzaro
16 de febrero de 1864
«Se hace constar que comparece vestida de hombre, con un chaleco de paño de color, chaqueta y pantalones de paño negro y la cabeza cubierta con un pañuelo».
«Soy Maria Oliverio, antes Biaggio, de edad veintidós. Nacida y domiciliada en Casole, Cosenza, sin prole, de Pietro Monaco. Tejedora, católica, analfabeta».
En realidad, analfabeta no soy, a leer y escribir me enseñaron cuatro años de escuela y los libros que a escondidas le robaba a Pietro, mi marido. Aunque para la ley solo sea una tejedora, es mejor fingirse idiota.
Acabé delante del juez militar como si fuera carnaval, el pelo corto de hombre, la cara sucia y marcada por dos años en las montañas, las uñas astilladas. Me encontraron escondida en una cueva, en el bosque de Caccuri, en la Sila1; por debajo de mí, el valle soleado y profundo, y de frente, para darme aliento, el monte Carlomagno y el monte Scuro. Llevaba allí encerrada semanas, como un oso.
La cueva era profunda y húmeda, casa de lombrices y topos, la entrada era poco más que un agujero, pero dentro se ensanchaba y, a pesar de no haber luz, cuando encendía el fuego no estaba tan mal. Me quedaba una caja de cerillas buenas, de día ponía la leña a secar al sol y por la noche encendía una buena fogata. Había montado una yacija con ramas y pinaza y un pequeño altar, con una cruz hecha a la buena de Dios, que me hacía compañía. A Dios empecé a buscarlo en el bosque; de primeras, para él solo tenía las oraciones justas y necesarias para mantener a raya el miedo cada vez que aparecía. Fuera, los troncos de los alerces amortiguaban el graznido de los milanos negros, el chillido de los halcones peregrinos, los vuelos en picado de las águilas culebreras. Durante días y noches interminables mi pensamiento volvía a mamá y a papá, a mis hermanos Vincenza, Salvo, Angelo y Raffaele y al demonio de mi marido, Pietro, a quien habíamos dejado allí arriba, muerto, incinerado, en aquel desesperado nido de águila.
Antes del crepúsculo salía a recorrer el monte en busca de comida. La escopeta de dos cañones no podía utilizarla por el estruendo, pero había aprendido a cazar animalillos con las manos desnudas o con una honda —pequeños pájaros, lirones— y a pescar alguna carpa de río con un sedal. Los rostía en una lasca de piedra negra y plana, junto con castañas, amanitas y colmenillas; esperaba la oscuridad para disimular el humo y comía como una fiera sin presa desde hace días. Recogía el agua de lluvia y dejaba que el tiempo siguiera su curso.
Por la tarde, o de noche, con la luna, bajaba hasta el arroyo, sumergía la cabeza hasta los hombros en la corriente gélida y saciaba mi sed, agachada, como Bacca, la loba que había estado con nosotros hasta que olió la traición. De día me desnudaba y entraba en el agua, flotaba de espaldas dejándome llevar por la corriente, me abstraía mirando las nubes deslizarse por el cielo y en aquellos momentos todo se detenía, el pasado y el futuro volvían llenos de vida; después me quedaba escondida en la fronda tomando un poco de sol. Volvía al refugio bañada y feliz. Era febrero, el agua del Neto estaba congelada, nada me daba miedo.
A la vuelta cerraba bien la abertura, amontonando piedras, pero dejaba un agujero por donde espiaba lo que ocurría fuera: soñaba con alcanzar las cimas, los abetos blancos y los castaños como el azor que se posaba en aquellas ramas antes de arrojarse en picado para llevarle un gazapo a sus polluelos.
Pero solo era cuestión de tiempo. Ya nos habían traicionado una vez, seguramente me estaban buscando por toda la Sila. Si fuera solo por los soldados del Norte podía estar tranquila, aunque detrás de ellos venían los Cazadores de los Alpes, montaraces que habían liberado sus tierras y ahora iban a dar caza a quienes querían la libertad para el Sur; a algunos lugares, nuestros bosques y nuestros montes, no conseguirían llegar, no podían conocer los senderos bautizados por nuestros abuelos, los caminos abiertos por nuestros antepasados. Pero habían empezado a hacerse guiar por los vaqueros, carboneros y leñadores, lo cual me quitaba el sueño. Me sentía perseguida.
Con la primavera, decidí que huiría por el valle, hacia el mar. Robaría una barca y navegaría hacia el norte. Antes de llegar a Scalea remontaría el río Argentino, desembarcaría en Orsomarso y desde allí treparía de nuevo a la Sila; en muchos sitios, durante el trayecto, se habrían unido personas, conseguiría reunir un nutrido grupo, escalaríamos el monte Curcio y los pillaríamos por detrás: y esa sería la batalla final.
Pero luego llegó el día.
Me rodearon y, antes de que pudiera mirarlo a los ojos, se habían llevado al judas que les había indicado el camino. Se liaron a disparar, intensamente, de noche, y yo respondí al fuego como enloquecida. Resistí un día entero, pero ¿luego qué? No podía salir a cazar, se me había acabado la reserva de agua, eran muchísimos. No había elección.
Quien me capturó, el subteniente Giacomo Ferraris, en los cabellos cortos y las ropas oscuras vio un hombre. Les llevó un tiempo a los idiotas de los soldados entender que yo era una mujer, la única jefa de bandoleros de esta nuestra Italia recién hecha con sangre; estaba ya maniatada, con la cara aplastada contra la tierra oscura. Uno de ellos me pegó un tirón para darme la vuelta y con el cañón de la escopeta me rajó la camisa.
—¡Tiene tetas! —Reía con los otros, con aquel ridículo acento piamontés—. ¡Tiene tetas!
Los compañeros no dejaban de mirarme, inclinaban la cabeza y me observaban, vete a saber qué esperaban ver en mi cara, o quizá no habían visto nunca un par de melones. Después comprendieron por fin y empezaron a saltar de alegría; se felicitaban, se abrazaban, bailaban como cretinos: habían capturado a Ciccilla, la famosa Ciccilla, la terrible Ciccilla. El único que miraba sin hablar era el subteniente, parecía asustado con solo acercarse; los otros me pateaban con la punta de las botas y con la culata de las escopetas. Hasta que Ferraris les ordenó parar.
Cierto que era yo, y que no era un hombre, por nada del mundo habría querido serlo. Desde hacía dos años me parecía más a Bacca que a un hombre, y no hay nada más alejado de un hombre que una loba.
Pero una cosa debe quedar clara: si usé el cuchillo para cortarme el pelo y me vestí de hombre no fue para ser como uno de ellos. Si lo hice fue porque de lo contrario no habría podido liberarme nunca. De lo contrario, habría seguido siendo Maria.
Primera parte
EN EL PUEBLO
1
De pequeña se me metió en la cabeza ir en busca de mi hermana mayor, que no había estado nunca en nuestra casa. Éramos seis hermanos, pero el único rastro de nuestra hermana Teresa eran los cinco guiones bajo una T escrita a lápiz en la pared de la chimenea, donde papá, cada año, en el cumpleaños de cada uno, nos medía para ver cuánto habíamos crecido.
En casa estaba prohibido hablar de ella, mamá y papá rara vez la nombraban, solo los domingos o en las fiestas de guardar, cuando en la mesa había un poco de vino o cuando alguno del pueblo destilaba aguardiente y les llevaba un cuartillo.
Raffaele no creía que existiera esa hermana mayor; Salvo, el mediano, sí. Papá la mencionaba, achispado y soñador, por las noches, a la luz trémula de la lámpara de petróleo y luego negaba, y mamá decía: «Cállate, chitón, estate callado». Se le humedecían los ojos, cosa que no le sucedía nunca, empezaba a mirar al techo y luego sin darse cuenta buscaba el perfil de las montañas al otro lado de la ventana y sonreía, sola. «Chitón, ni una palabra, que luego los chavales hablan y en el pueblo pareceremos unos gorrones. Y desde luego la pinta la tenemos», le decía a papá.
Que aquella hermana existía solo lo sabía yo, mamá me lo había dicho un domingo, una noche de lluvia furiosa, llevándome aparte y besándome en la cabeza, y haciéndome jurar que no lo diría a nadie, ni siquiera a mis hermanos. «Marí, pronto te irás —me dijo con los ojos brillantes—. Quizá tú también tendrás todo lo que ella tiene».
Aquella frase me intranquilizó. Desde entonces vivía en dos mundos separados. Por una parte, estaba esa vida nueva, misteriosa y aterradora, que me imaginaba llena de riquezas, junto a mi hermana desconocida; por la otra, mi familia, el pueblo y la casa en la que había vivido hasta aquel momento. Pero yo fingía que nada de aquello era verdad, que las palabras de mamá eran una invención, que todo seguiría para siempre tal como estaba.
Vincenzina, que tenía tres años menos que yo, después de cada fiesta se metía en mi cama, al lado de la suya, en la misma habitación donde cocinábamos y comíamos. El olor de la menestra impregnaba la ropa, las almohadas, el cabello. El agua que se evaporaba de la olla sobre el fogón había manchado el techo, goteaba, Raffaele y Salvo jugaban a ver quién pillaba las gotas al vuelo. Al otro lado, cerca de la chimenea, pegados a la pared, estaban los colchones de los hermanos; Angelino, que solo tenía un año, dormía con papá y mamá en el dormitorio.
Vivíamos en la casa de Vico I dei Bruzi, en Casole, en la colina de la Presila, a los pies de los montes; una casa construida en torno a una chimenea, con grandes piedras angulares que nos protegían. Era la casa del padre de nuestro abuelo, la puerta tenía forma de arco y a mí me parecía la casa más bonita del mundo. Al principio había sido una única estancia, la que se abría detrás era todavía el establo de los animales, luego el abuelo Biaggio, de quien papá había heredado su nombre, se deshizo de las pocas vacas y las cabras, que habían enfermado todas, y entre él y sus hijos varones transformaron el establo en un dormitorio. Desde entonces, la familia se dedicó al campo y empezó a trabajar para los Morelli.
Así fue como nos convertimos en jornaleros, dependientes de los caprichos de los cappelli2; la falta de espacio era el último de los problemas. Solo cuando a final de mes no había nada que comer, el hambre se hacía oír, sobre todo la de Raffaele, el mayor. Pero no lo pensábamos, ninguno de nosotros pensaba en eso para evitar volvernos locos. No pensábamos que bregábamos día y noche, no pensábamos que los cappelli lo cercaban todo con alambre de púas —campos, bosques y pastos públicos— y ponían de guardia a perros ferocísimos, impidiendo así a los jornaleros recoger un poco de leña o algunas espigas después de la cosecha, o coger un puñado de níscalos y de castañas, cazar una codorniz en el bosque o pescar un espinocho en el río. No lo pensábamos. Digeríamos nuestra propia hambre y por la mañana nos levantábamos recordando que la dignidad —«¡La dignidad!», repetía papá— no podíamos permitir que nadie nos la arrebatara.
Vincenza saltaba a mi colchón de lana de cabra, se echaba a un lado y se ponía cabeza con cabeza conmigo, le gustaba jugar a las pestañas que se tocan.
—Marí, ¿tú crees que tenemos esa hermana mayor?
—Sí —le respondía.
—También yo lo creo… ¿Y tiene tantas riquezas?
—Es superrica.
—¿Y por qué se fue?
—Porque es muy rica y esta casa le da asco.
—¿Y por qué le da asco?
Cada vez me inventaba algo diferente. «Porque su casa tiene baño y nosotros todavía usamos palanganas». Y señalaba el cubo de metal al lado del dormitorio. Vincenza por la noche no lo usaba, tenía cuatro años pero de vez en cuando todavía se orinaba encima, y si no se ponía el pañal de lino sujeto con el imperdible mojaba la cama. «A ella le gusta apoyar las posaderas cuando tiene que orinar ¡y que su marido no la vea así!», le susurraba al oído. Habíamos escuchado a mamá contar que un joven muy rico la había pedido en matrimonio y desde ese día habíamos empezado a fantasear con aquello. Vincenzina entonces se reía fuerte, se tapaba la boca con las manos y dejábamos de hablar, yo me dormía con su aliento mezclado con el mío.
Una mañana de marzo llegó un telegrama.
Pocas palabras que incluso mamá, sola, consiguió leer. Por la tarde, después de la escuela, me llevó aparte y señalando con el dedo tembloroso me susurró al oído:
«Preparad niña. Telegrafiaremos para acordar el envío a Nápoles en diligencia. Nosotros salimos ahora, listos para adopción. Conde Tomasso y esposa».
Mamá me miró con una luz encantada en los ojos: —Tendrás padres nuevos. Ricos —dijo—. Y estarás con tu hermana.
Vincenzina se dio cuenta de que estaba pasando algo raro y, escondida en un rincón en penumbra, nos observaba. En su mirada estaba el terror de quedarse sola. De repente estornudó, por el frío de la pared. Entonces me solté de mi madre y salí corriendo a abrazarla. Temblaba. No la habría abandonado, nunca, por nada del mundo: —Estaré siempre contigo —prometí abrazándola—. Tú y yo, siempre.
Ella, desde abajo, me miraba con ojos enormes e hinchados: —Bueno, vale —decía mientras asentía con la cabeza y lloriqueaba.
En los días sucesivos, las palabras de aquel telegrama continuaron resonándome en la cabeza. Adopción. Nuevos padres. Sería rica. Conocería a la hermana misteriosa. Vería Nápoles, la capital. Eran todas cosas que quería, pero al mismo tiempo me aterrorizaban.
Aquel año, principio de 1848, increíblemente, no cayó ni un copo de nieve y así, como por el mismo prodigio, parecía que todas las cosas debían cambiar: que de Milán a Nápoles, a Palermo, llegarían revueltas que nos liberarían a todos, empezando por mí.
Incluso papá, que cada noche volvía con la espalda rota y delante de la sopa de col y achicoria dejaba caer la cabeza —«La fática è a rarici i morta», el cansancio es la raíz de la muerte, decía—, también a él le había cambiado el humor, y por primera vez era optimista. Miraba la hornacina con el incienso y Santa Marina de Bitinia y parecía creer en una vida sin el trote del mulo, el resoplar de las bestias, los excrementos, los bufidos y el batir rítmico de las cadenas contra la albarda; o al menos una vida en la que todo eso pudiera ser, finalmente, suyo.
Yo miré afuera, por la ventana.
En la lejanía estaba la montaña. Más allá, el bosque de Colla della Vacca. Me escaparía allí, solo allí estaba la salvación. Si no pudieran encontrarme durante un tiempo, no podrían entregarme a otros padres. Así, empujada por la locura, salí de casa y me aventuré por el sendero que subía monte arriba. Me llamaban la atención las ruinas que seguían en pie en los bosques, me parecía que, con los muros de piedra todavía erguidos y las ventanas y el techo derrumbados, mostraban mejor la idea de protección de la que habían nacido. Varias horas de camino después llegué a una casa derruida. Había visto aquella ruina tres veces a lo sumo, pasábamos por allí cuando mamá, en caminatas eternas por trochas y senderillos cada vez más empinados, me llevaba a ver a la abuela Tinuzza a la aldea de leñadores y cazadores de su infancia, por encima de Lorica, en el monte Botte Donato. Allí la miseria era todavía más negra que en el pueblo.
—Pero ¡no tenemos capataces! —gritaba la abuela, menuda y renegrida como una larva de polilla. Tenía razón: los capataces no llegaban al monte, y la pobreza se vivía con el corazón más ligero.
Empezaba a oscurecer. Poco después empezó a chispear y enseguida a llover fuerte, los relámpagos rasgaban el cielo, las tinieblas avanzaban.
Entonces me invadió un terror desconocido. Me había metido en algo más grande que yo, el bosque ahora era un monstruo gigantesco que me envolvía por todas partes con su manto negro, me había equivocado escapándome y no sabía cómo arreglarlo. ¿Cuánto tiempo resistiría allí sola sin mamá y papá? ¿Adónde creía que iba? El miedo me paralizaba las piernas.
—¡Ayuda! —grité en un calvero. Solamente un milano recogió las alas y se posó en una rama no lejos de mí—. ¡Papá, ayuda!
Pero papá no podía oírme.
Fuera de la vieja casa había un horno de piedra intacto. Me armé de valor, me subí, me metí dentro y poco después me quedé dormida.
Por la mañana, al alba, el bosque brillaba con una luz plateada y viva, como una enorme serpiente de metal. Tenía hambre y sed. Miré a mi alrededor y fui en busca de algo que comer, pero no encontré nada. No sabía qué hacer, el cielo estaba negro y amenazaba lluvia. Si me quedaba en el bosque, moriría. Solo podía volver por donde había venido y admitir mi error.
Cuando llegué a casa, antes de la hora de comer, papá se puso a gritar.
—¿Dónde has estado, eh? He perdido una mañana entera de trabajo, te hemos buscado por todo el valle. Si el capataz me pilla será culpa tuya.
—Estaba en el bosque.
—¿En el bosque? —Me miró como se mira a un loco—. Esta ha nacido rebelde —dijo sin dirigirse a nadie en particular—. Está mal de la cabeza. —Luego se volvió hacia mamá—. Ha salido a ti, esta hija rara.
Cuando decía esas cosas miraba la hornacina votiva, que contenía la estatuilla de la patrona de Casole, santa Marina Virgen de Bitinia, una monja que se cortó el pelo y vivió toda su vida en un convento masculino, fingiéndose un hombre, hasta que murió, acusada de un crimen que no había cometido. Para la gente de Casole, santa Marina era la imagen del sacrificio que las mujeres debían hacer por sus hombres. Para ellos, santa Marina debía ser madre. Debía ser yo. Pero yo no tenía la intención de sacrificarme por nada ni por nadie, y la verdad era que mientras estuviera en esa casa no iba a ser libre ni siquiera de decidir mi destino porque era pobre. Igual que ellos.
—No he salido a mamá —contesté—. He salido a la abuela Tinuzza.
Papá me pegó. La libertad en nuestra casa no existía, era cosa de señores o de locos. Pero yo apreté el trasero, estornudé aposta para hacerle entender que la humedad me hacía más daño que sus azotes e hice como si no hubiera pasado nada. Entonces mamá me llamó con una media sonrisa y se quedó mirando mi ropa manchada de tierra.
—Ven aquí, que la lavamos —dijo.
Papá y mamá en esas cosas eran muy diferentes.
Papá había nacido para trabajar la tierra, tenía las manos grandes, encallecidas y los músculos enjutos de las tierras bajas, el rostro quemado por treinta años de sol feroz y agrietado como la arcilla del bosque. «Spàgnati du riccu impovirutu e du poveri arricutu», no te fíes ni del rico empobrecido ni del pobre enriquecido, decía siempre: para él todo tenía que seguir como era, aunque así como era diese asco. Era un gran trabajador, había soportado treinta años de mesadas sin pagar, de golpes y amenazas, treinta años de contrato «por meses» y, al final de cada mes, las mismas oraciones, las mismas fiebres, las mismas discusiones con mamá, las mismas tragedias; pero lo superaba todo y volvía a trabajar más que antes, dos, tres días seguidos sin parar un momento. Su capataz, el cappello Donato Morelli, lo llamaba «el Mulo».
Mamá era todo lo contrario, estaba hecha para el bosque y la Sila, donde había vivido hasta que se casó. «Cu pecura si faci, u lupu s'a mangia», quien se hace oveja el lobo se la come, decía, aunque fue precisamente en sus ojos resignados ante las crinolinas y las faldas de muselina india de la condesa Gullo, su jefa, donde yo aprendí la rebeldía. Para ella, el orden y el mundo eran solo cosas que el bosque dejaba fuera: todo tenía un corazón misterioso que se arrugaba al sol como una uva pasa. En Dios creía como recompensa para los buenos, después de la muerte, y era silenciosa. Cuando jugábamos a elegir los árboles favoritos, ella escogía siempre el abeto blanco, un árbol que en su vida jamás veía la luz, con una corteza suave y húmeda que no servía para dar calor en invierno.
Papá en cambio prefería los alerces duros con los que se fabrican las casas, las cosas que al tiempo le cuesta trabajo destruir, como la finca de los Morelli. Para él, las palabras tenían que ser muchas, era lo único que obtenía de esa vida de riqueza que envidiaba a los señores. «El acero», decía papá, saboreando el sonido en la boca. Yo lo observaba a escondidas y trataba de entender el secreto de aquella palabra que le hacía entrecerrar los ojos de placer. Soñaba con ver la vía férrea entre Nápoles y Portici, que llamaban «ferrocarril» y que un día, juraba, llegaría hasta Reggio Calabria, las fábricas de Nápoles, las industrias de la seda, la metalurgia de Mongiana y Ferdinandea. Todas las cosas disfrazaban la decadencia del Reino. «El acero». Así, cada noche, papá se dormía soñando con riquezas que no tendría jamás.
2
Mamá estaba siempre en casa hilando y yo pasé los días de aquella primavera deseando que no llegaran más telegramas de Nápoles para la adopción y observando sus dedos fusiformes que se agarrotaban mientras tejían para la hilandería de los Gullo. Los brazos se quedaban quietos, las que se movían, velocísimas, eran las manos y las muñecas que rotaban.
Los tejidos de los Gullo eran famosos en el Reino, no solo en Calabria, sino también en casa de los ricos napolitanos, y se decía que Maria Teresa en persona —«Tetella», como llamaban a aquella buena reina austriaca, mientras que a la primera mujer saboyana del rey la habían odiado—, en el palacio de Caserta, custodiaba los más bellos, seguramente sin imaginar las espaldas que se encorvaban, los dedos que se bloqueaban, los ojos que enceguecían. Mientras mamá trabajaba, yo imaginaba a mi futura madre —alta y rubia, bellísima— vestida con las telas espléndidas sobre las que ella estaba inclinada.
—Ven aquí y aprende —me decía— en vez de estar ahí embobada.
Pero yo huía. Me gustaba cuando me llevaba a caminar al monte, me gustaba cómo se transformaba en la aldea donde había nacido, donde reía con los leñadores y los pastores; pero no me gustaba cuando estaba encerrada en casa, silenciosa, encorvada. Sus ojos se cansaban por la poca luz, se volvían malvados, me miraban carentes de vida y me daban miedo.
Los dibujos que bordaba llegaban ya trazados y doblados en cajas bajas de cartón beige que llevaban escrito «Gullo» en dorado y en relieve, y Vincenza y yo después las usábamos para meter nuestros tesoros —botones sueltos, piedrecitas redondas con las que jugábamos a las tabas, cintas de colores— o nuestros secretos. Y nuestro hermano Raffaele, cuando mamá completaba un encargo, con aquellos papeles de seda hacía globos aerostáticos. Cortaba las grandes hojas por los pliegues y obtenía varios cuadrados y luego silbaba con los dedos en la boca.
—Vamos a hacerlo volar —gritaba, y nos reunía a todos.
—Pruebo yo —decía cada vez Salvo, pero no había nada que hacer, aquello era cosa de Raffaele.
Con aquel papel ligerísimo formaba conos, la punta en alto, cogía un tizón de la chimenea y quemaba la base. Mientras el fuego consumía el papel, los dibujos se alzaban hasta el techo, y nosotros, embelesados, soñábamos con hacernos minúsculos y volar con ellos, con que nos llevaran a otra parte, a cualquier parte que no fuera Casole.
Mamá se quedaba callada y nos miraba.
Después abría la ventana y con la cabeza levantada buscaba el olor de la nieve que llegaba del Botte Donato, como un sabueso o un arrendajo con el agua. El olor solo se percibía en invierno, cuando las cumbres estaban nevadas, y entonces también yo inspiraba fuerte aquel aire helado que quemaba la nariz y llenaba los pulmones. Pero mamá se quedaba allí, mirando afuera. No era nostalgia, aunque esto lo entendí muchos años después cuando me fui a la montaña: era la llamada de otra vida.
En marzo se mataba el cerdo, y nosotros éramos una de las pocas familias de jornaleros que tenía uno; nos lo regalaba el patrono para el que trabajaba papá. Cuando acababan las heladas, de los campos llegaban los terribles chillidos de las pobres bestias, y yo me tapaba las orejas para no oírlos. El día en que se mataba el nuestro, también mamá iba hasta la finca del conde Donato Morelli para decidir los cortes, y papá le sugería que se pusiera ropa nueva. Ella resoplaba, hacía como que no le interesaba, pero se le notaba que al menos aquel día le gustaba acicalarse como una señora.
—Yo también quiero ir —lloriqueaba yo. Aquellos chillidos me daban terror, pero aun así quería oírlos.
—Te entiendo —respondía ella—, pero es mejor que te quedes en casa. El año próximo te vienes, que ya serás un poco más mayor —me decía cada año.
Como siempre, era una gran fiesta, nos comíamos el cerebro frito con patatas y pimientos secos. La gente del pueblo se paraba delante de la puerta y se lamentaba: «Amaru cu u porcu no'mmazza, a li travi soi non picca sarzizza», desdichado quien no mata al cerdo y no tiene salchichas, y mamá descolgaba de los clavos del techo un salami que estaba curándose o cogía un trozo de sobrasada y se lo regalaba. Pero una tarde de finales de mayo de 1848, mamá dijo que aprovecharía la visita que la condesa Gullo, para quien trabajaba, hacía cada mes por las casas de sus tejedoras, para hablar con ella. Llevaba cierto tiempo rara, inquieta, se veía que andaba rumiando algo importante porque cuando estaba así ni siquiera comía.
Normalmente la condesa Gullo llegaba con aires de gran señora, seguida por una cuadrilla de ayudantes, pero aquel día, en cambio, llegó sola, con la cabeza cubierta, pálida como la cera y el rostro arrasado por la preocupación. La condesa, aunque tenía una cara antipática, en verdad era buena: de hecho, era una liberal y era la única patrona que tenía el valor de ir por las casas de sus tejedoras, y se dirigía a nosotros con amabilidad. Sin embargo, para los cappelli borbones nosotros éramos estúpidos; nos llamaban paletos y se daban muchos aires por esos pocos años de escuela más que tenían. Nosotros teníamos cabeza para pensar, pero como estábamos obligados a tener la boca cerrada, esto les hacía creer que eran más inteligentes. Así, los cappelli pasaban por delante, no nos miraban siquiera, y seguían su camino tan contentos. A los liberales en cambio los reconocías rápido: eran los ricos que te dedicaban un gesto, que sonreían y te hacían sentir casi como ellos.
Pero la condesa aquel día llegó con pinta de tener miedo. Entró temblorosa, mamá la hizo sentarse en la butaca y le sirvió una taza de leche caliente con miel, como si fuese un familiar. El caso era que hacía unas semanas habían empezado los fusilamientos. Había habido tres, en la plaza de Rogliano, un pueblo vecino a Casole, y todos estaban conmocionados; los ricos liberales, además, estaban aterrorizados: por primera vez, también ellos tenían miedo de morir. La Guardia Nacional había llegado, había detenido a tres liberales sospechosos de conjurar contra el rey y los había fusilado, sin preguntas, sin juicio, delante de todo el mundo, los elegidos se habían desplomado, los sombreros rodando por el suelo, ante el horror y el griterío general. Pero los guardias, además de matar, se dedicaron a rastrear casa por casa en busca de revolucionarios para inscribirlos en el registro de «atendibles», los vigilados que perdían los derechos civiles y políticos. Un gentilhombre que fuera inscrito allí estaba arruinado, aislado, como muerto. Si trataba de rebelarse o cometía algún error, los guardias volvían y lo encerraban en prisión. O lo fusilaban. Corrían historias sobre la Fossa, la cárcel del Fuerte de Santa Caterina, en la isla de Favignana, en Sicilia. Era un lugar infernal, se decía que «en la cárcel de Santa Caterina quien entra con voz sale mudo». Por eso, en aquellos días, varios de los cappelli habían empezado a hacer las maletas y a abandonar el Reino a escondidas. Para emigrar, incluso al pueblo enemigo: el Piamonte.
Mamá miró a la condesa, aterrada.
—Y… ustedes también… —le dijo vacilante. Si los Gullo tuvieran que huir, ella perdería el trabajo. Pero la condesa negó con la cabeza.
—No, no —dijo haciendo un gesto con la mano temblorosa—. Nosotros no nos vamos. No vamos a echar por la borda cien años de trabajo. Pero hay que tener los ojos abiertos. Hoy más que nunca.
Después miró a su alrededor, como si en casa alguien aparte de nosotros pudiera escucharla: —Es aquí donde tenemos que hacer la revolución —continuó, en voz baja, señalándonos a nosotros, las paredes húmedas, los pocos muebles—. Vosotros, los jornaleros, y nosotros, los señores. Juntos. Tenemos que echar al rey Fernando y construir un país nuevo, una Italia unida y justa, sin los abusos de los Borbones, con un nuevo rey. —Se refería al rey que hablaba francés pero que era italiano, el rey del Norte, Carlos Alberto de Saboya. Pero a nosotros aquel nos gustaba todavía menos que el que teníamos, porque además de ignorar a los trabajadores era un enemigo del Reino y por tanto nuestro.
Mamá sonrió, tranquilizada. Luego, cuando la condesa se hubo calmado, se levantó y nos echó de casa.
—Salid a dar una vuelta a la plaza —ordenó. Quería aprovechar la presencia de la condesa y así lo haría, con fusilamientos o sin ellos, con vientos de cambio o sin ellos.
De pronto entendí que había algo que no encajaba, mi cabeza volvió al telegrama que no llegaba, así que crucé los brazos. Salvo me miró e hizo lo mismo. No nos daríamos por vencidos tan fácilmente, de aquella situación algo teníamos que sacar.
—¡Desgraciados! —gritó mamá. Pasó al otro lado de la cortina, abrió uno de los cajones prohibidos y volvió con dos torneses3, moneda que no veíamos nunca, así que no nos lo podíamos creer.
—Venga, acercaos a donde Tonio y comprad unos dulces —dijo.
Tonio era un vecino de casa y también el propietario de la tienda. Tenía una hija que se llamaba Carmelina, de la edad de Salvo, poliomielítica desde los dos años, «tenía una pierna ofendida», como decía ella con los ojos brillantes. Una noche, inesperadamente, se le torció un pie hacia fuera, pero ella, pasado el dolor y pese a todo, no dejó nunca de venir a casa a jugar a piedra-papel-tijera y a pintar guijarros del río con su hermano Giovanni. Yo, al principio, trataba de no mirar aquel pie tan raro, después ya no le presté más atención. Pero cuando el año siguiente su padre consiguió el dinero para operarla en Nápoles, ella volvió con una pierna más corta que otra y ya no vino más a casa, se avergonzaba de aquella pierna que no le parecía suya.
Antes de salir con los torneses en el bolsillo eché un vistazo a la ventana. Por suerte estaba medio abierta.
Dimos la vuelta a la casa.
A Tonio a por dulces ya iríamos en otro momento. No nos podíamos perder aquella conversación por nada del mundo.
Me encaramé hasta el poyete aguzando el oído mientras Salvo me ayudaba a subir los pies a dos ladrillos salientes; santa Marina de Bitinia me miraba con severidad. Mamá había ido a la cajonera y había cogido unos papeles metidos en un sobre. Era una carta. Enseguida pensé con terror en el conde Tommaso, en Nápoles, en mi adopción, en esa historia que a toda costa trataba de olvidar.
Salvo y Vincenza, abajo, me tiraban de la falda.
Mamá sabía leer alguna palabra con dificultad, pero una carta entera estaba muy por encima de sus posibilidades. Además, de tanto coser, los ojos «se le estaban jodiendo», como decía ella, y todavía le costaba más.
—¿De qué hablan? —volvía a preguntar Vincenza.
—Chsssss.
—Marí, ¿de qué hablan? —me apremiaba Salvo.
—¡Silencio!
Estaba totalmente erguida para oír la voz de la patrona, que leía aquellos papeles.
—Maria.
Me quedé inmóvil largo rato, mientras la cara de la condesa Gullo cada vez parecía más seria. Un momento después se me heló la sangre.
—¡Maria!
Solo entonces me volví despacio.
—Hablan de T-Teresa —balbuceé. Pero, además, habían hablado de mí, y eso no podía decírselo.
—¿Qué Teresa? —preguntó Salvo, aunque ya sabía la respuesta.
—Teresa nuestra hermana —les dije.
En vez de ir a Tonio nos refugiamos en el parque municipal. Fuera esperaban carrozas elegantes tiradas por enormes caballos calabreses, con anteojeras como sus dueños, que paseaban con levita y chaleco para enseñar sus chisteras nuevas. Había dos grandes setos de lauroceraso y laurel que nosotros conocíamos en los que en algún momento alguien había abierto un pasadizo. Podíamos meternos allí dentro, el hueco era amplio y hacía de refugio.
Trece años antes, a los seis años aún no cumplidos, nuestra hermana había sido adoptada por unos primos de los dueños de las tierras que papá trabajaba, de la Campania, una rama de la familia Morelli, nobles latifundistas que tenían de todo pero que no podían tener hijos. No fue una opción, sino una orden. Si papá quería seguir trabajando para don Donato tenía que entregarle a su hija al primo Tommaso, de lo contrario perdería el trabajo y sin trabajo no podría tener una familia. Hijos llegarían más, trabajos, no.
Así que mamá y papá entregaron esa hija. A cambio, los padres adoptivos la harían estudiar y la mantendrían hasta el matrimonio. Y una vez al año, en señal de agradecimiento, les mandaban el cerdo.
—Menos mal —dijo Salvo—, si no, acabamos muertos de hambre.
Pero el tal Tommaso Morelli, continuó la condesa Gullo leyendo la carta escrita por un noble amigo de Morelli, era un borbónico convencido, «un conservador que quiere que las cosas no cambien, que los pobres mueran de agotamiento y sigan sin tener derechos, expuestos a los abusos, a los horarios y a las pagas establecidos por ellos», añadió de su parte la jefa de mamá. A buen sitio me querían mandar mis padres, pensé yo.
Sin embargo, los Gullo, como liberales, sabían que estaba llegando un viento que soplaba de norte a sur, el viento de la libertad, sabían que en el Reino se habían anunciado la Constitución y la apertura del Parlamento, que el rey estaba perdiendo poder y el pueblo lo estaba ganando, y por eso habían empezado las redadas, los fusilamientos y las encarcelaciones. La condesa Gullo sabía que Sicilia se había declarado independiente; que en Milán se habían vivido cinco gloriosas jornadas en las que incluso las mujeres habían tomado las armas para expulsar a los austriacos y poder gritar, como en Francia, «¡Libertad para el pueblo!», en las que también los hombres llevaban sombreros en punta, como los nuestros, para demostrar a los invasores austriacos que toda Italia estaba con ellos. Pero también en Nápoles, dijo la condesa con la expresión exaltada y preocupada, los jóvenes habían tomado los fusiles contra el rey Borbón.
—Entonces es verdad —dijo Salvo—. También yo lo he leído en la barbería de Tosca.
—¿Qué es verdad? —le pregunté.
—Giovannino Tosca ha colgado dentro de un armario el recorte de un periódico que se llama Lume a gas, y si lo pilla la Guardia Nacional, lo fusila. Pero todos saben que lo tiene y hacen cola para leer esa página.
—¿Y qué pone en esa página? —preguntó Vincenzina.
—«La palabra ha sido pronunciada. ¡La palabra que redime a una nación se ha hecho oír! ¡Constitución!» —repitió Salvo como un papagayo sin entender bien qué significaba—. Pero Raffaele dice que la palabra es muy vieja y que ya no sirve, el rey se la ha vuelto a tragar en cuanto la ha pronunciado.
El conde Tommaso y la condesa Rosanna, los padres adoptivos de Teresa, desde Pontelandolfo, donde vivían, habían ido ya en marzo hasta Nápoles con la noticia de la apertura del Parlamento, a visitar lo antes posible al rey Fernando, amigo de la infancia del conde. Tenían que proteger sus intereses antes de la llegada de la Constitución, puesto que los liberales estaban trabajando para quitarles a ellos y a los borbónicos los privilegios de los que habían disfrutado siempre. Además, decía la carta, confirmaban que serían muy dichosos de poder adoptarme también a mí, la hermana menor de Teresa, y esperaban una buena fecha para hacerme ir a Nápoles y luego a la casa de Pontelandolfo. En ese punto, la condesa Gullo miró a mamá interrogante. «¿Es cierto?», preguntó. Mamá asintió, y a mí algo me estalló en el pecho.
Pero el 15 de mayo, cuando el Parlamento debía abrir la sesión, el rey se negó a firmar la Constitución. Fue toda una puesta en escena, comentó la patrona de mamá, el rey no había tenido nunca la intención de abrir un Parlamento y ceder su poder. De manera que, unas horas después, los jóvenes se echaron a la calle y estallaron las revueltas, que continuaron durante toda la noche. Al alba, asomándose a una de las ventanas, Tommaso y Rosanna Morelli se dieron cuenta de lo que había ocurrido: la ciudad estaba en llamas. Pero no habían tenido elección, tenían que volver a la corte lo antes posible, tenían que averiguar qué iba a ser de ellos y de los borbónicos. La situación en las calles de Nápoles, sin embargo, era bastante peor de lo que supusieron. Se encontraron atrapados entre las barricadas de la vía Toledo y las aún más altas de Santa Brígida. Las calles laterales estaban cortadas y, después de ocho horas de disparos, los tiros cruzados eran una locura. El conde Tommaso sintió una punzada repentina en el cuello, luego en la pierna: eran balas; la mujer se dobló sobre sí misma mientras caía, le habían disparado en la espalda, en un costado y en la cabeza.
Mis padres adoptivos han muerto, pensé. Sentí una tristeza infinita, jamás nadie me sacaría de Casole. Los cuerpos estuvieron un día entero en aquella calle de Nápoles, muertos por los fusiles de los jóvenes sublevados. El feroz alzamiento —la explosión del fuego de los corazones de los oprimidos napolitanos como si fuera el cráter del Vesubio, dijo la condesa Gullo— había estallado. Y por aquel feroz alzamiento, Teresa había perdido a sus padres y ya no podía seguir en Pontelandolfo, tenía que abandonar aquel bienestar y olvidarse del muchacho con quien iba a casarse. De golpe volvía a ser pobre, una hija de nadie, como nosotros, y él ya no la quería.
—La han dejado en la calle —dijo la condesa bajando la cabeza—, esos desgraciados de los borbónicos. ¿Y usted todavía quería entregarles a su otra hija? Por «una pequeña dote mensual…» —leía mientras mamá palidecía— y nada más. Todas sus posesiones, ahora que se han ido al otro mundo, pasan al primo Morelli. Y vuestra Teresa, tal y como nos la distéis, os la lleváis.
Metidos en el arbusto estábamos inmersos en el perfume del lauroceraso. No iba a ser yo la que iría a reunirse con ella, sino mi hermana la que volvería con nosotros. Me sentí traicionada y abandonada, aunque ni siquiera había llegado a irme. Pero junto a mí estaban mis hermanos, Salvo ahora jugaba con una mariquita.
—Entonces ¿ella va a volver? —preguntó al rato, haciendo subir y bajar el animalillo por la palma de la mano, como si aquello no le interesara.
—Sí.
—¿Y cuántos años tiene?
—Diecinueve.
Yo tenía siete y él, diez. Vincenza, cuatro: —¿Vamos a Tonio a por los dulces? —preguntó con su vocecita.
—No —respondimos Salvo y yo. Quién sabe cómo comprendimos que nuestra vida, junto a aquella hermana desconocida, ya no volvería a ser la misma.
3
Unas semanas después, Teresa llegó a Casole en la diligencia de Cosenza, cargada de baúles y acompañada por dos hombres.
Papá, que no descansaba nunca, le había pedido al conde Morelli la mañana libre y ya tenía la leña cortada y amontonada fuera, bajo el cobertizo donde la colocaba para que se secara al sol. El momento de la leña era el único en el que parecía feliz: cogía el hacha de una balda oculta en el armario, nos dejaba un cuadernito de pocas páginas que llevaba siempre consigo, se quitaba la chaqueta, les pedía a Raffaele y a Salvo que lo ayudaran a sacar fuera el tarugo de alerce que guardaba detrás de la cortina y luego salía. En el armario guardaba también un saquito de tierra que un día recogió en los campos de los Morelli. Era un puñado de tierra granulosa y oscura. «Es la única que podré tener jamás», decía, y cada vez, antes de ir a cortar la leña, se aseguraba de que el saquito estuviera en su sitio.
Cuando supimos que la diligencia había llegado, Vincenza y yo salimos corriendo a su encuentro. Carmelina, que como siempre estaba sentada a la puerta de su casa, se vino con nosotras arrastrando su pierna poliomielítica.
Teresa bajó como una señora, o como la condesa que se había acostumbrado a ser, y nos dejó con la boca abierta. Vincenza y yo nos miramos: llevaba una falda color turquesa con volantes, con crinolina y tul, el corpiño de raso y encaje y un gran sombrero emplumado. Jamás, ni en nuestras más delirantes fantasías, la habríamos imaginado tan elegante. Tras ella, los dos hombres que la acompañaban descargaron las maletas en silencio mientras los demás seguíamos inmóviles, mirándola. A Casole nunca habían llegado tantos baúles, tanta riqueza, y nadie había visto nunca aquella forma tan noble de caminar.
En el recorrido de la plaza a casa, detrás de aquella forastera que llegaba de la ciudad, se formó enseguida una procesión. La gente murmuraba «ha vuelto la señora…», «entonces de verdad existía esta hija del compadre Oliverio…», «menudo caso…», «no estaba muerta, anda…», «si es una ricachona…», «mira esos encajes…».
—¡Teresa! —la llamé de lejos. Era una mujer hecha y derecha, no una muchacha como me había imaginado, y tampoco un fantasma como alguna vez había soñado, y llevaba la cara empolvada y un velo sobre los ojos—. Somos Maria y Vincenza.
Pero la hermana no se volvía.
—Teresa, estamos aquí. ¡Somos Maria y Vincenza! —dije más alto, intentando hacerme oír por encima del barullo. Pero aquella mujer de ciudad continuaba mirando de frente, como si fuera sorda. Entonces nos acercamos, abriéndonos paso entre la gente.
—Teresa, somos tus hermanas —le dije a pocos pasos de ella.
En ese momento reparó en nosotras, pero apenas si movió la cabeza. Nos escrutó con el rabillo del ojo, como si no le apeteciese vernos.
—Yo soy hija única —soltó de golpe, con acento de Campania. Justo entonces se intensifico el griterío, «mira qué puntillas…», «no se parece en nada a las hermanas…», «esas ya no son sus hermanas, son sus sirvientas…», «a saber qué ha venido a hacer aquí…». Después, como si no importara, aquella mujer echó a andar y con la mirada clavada en el suelo siguió a unos paisanos que la acompañaron hasta casa.
Mamá la esperaba de pie, delante de la puerta, con Angelino en brazos y Raffaele y Salvo alrededor.
Cuando la hermana llegó, mamá espantó a los curiosos y la hizo entrar y acomodarse con el mismo tono que usaba con la condesa Gullo.
—Entre, entre —le dijo, con esa voz toda dulzura, tratando de usted a su hija.
Teresa susurró un par de palabras a los dos acompañantes que con toda premura y diligencia descargaron los baúles en casa. Después les hizo un gesto con la cabeza y sin mediar palabra se volvieron al carruaje que los devolvería allí de donde habían venido.
Mamá había quitado de la butaca sus cosas de costura, en la mesa había alineado todas las botellas que había en casa, incluso las de aguardiente y el vincotto4, ordenados en dos bandejas había dulces, los buñuelos con miel y las rosquillas que había encargado en el horno de Tonio y que Carmelina había traído, aún calientes, esa misma mañana.
—Gracias —dijo la hermana únicamente, y no habló más. Estaba inmóvil con los brazos cruzados sin decir palabra. Era extraña, extrañísima. Nosotros la mirábamos y pensábamos todos lo mismo: «A ver ¿por qué no habla? La verdad es que no es nada amable».
No quiso sentarse en la butaca y tampoco a la mesa, pero se sentó en una silla solitaria en un rincón, mirando al suelo, haciendo como si no estuviéramos. En la butaca había dejado el sombrero, del cual se alzaba cómica aquella larga pluma de avestruz.
—¿Ha tenido un buen viaje? —preguntaba mamá, que como nosotros no sabía qué hacer—. ¿Ha sido fatigoso? ¿Tiene usted hambre? Seguramente tendrá sed… —Pero ella ni respiraba, miraba fijamente hacia delante, como ausente. Vincenzina y yo habíamos imaginado de todo menos que nuestra hermana rica fuera medio muda.
Entonces mamá le preparó un platito con unos dulces y una copita y se la dejó en la cómoda, al lado de donde estaba sentada. Pero ella continuó inmóvil, mirando sus baúles con los ojos llenos de pena.
Nosotros estábamos de pie pegados a la pared como estatuillas, sin valor para movernos, como cuatro idiotas. Mamá en cambio no paraba ni un momento, con Angelino en brazos, que lloraba desesperado. Caminaba de un lado a otro, dándole golpecitos en la espalda, y Angelino gritaba todavía más fuerte, y hacia parecer aquel primer encuentro mucho más desesperante.
Pero yo, pese a todo, miraba a esa hermana de lejos y me parecía tan distinta a mí, tan superior, que en secreto la admiraba. Era con ella con quien habría vivido si los padres adoptivos no hubieran muerto, con ella y punto, pensaba, y quizá conmigo habría sido buena, incluso me habría hablado. Mirándola bien, Teresa se parecía a papá, al contrario que yo, que era la viva imagen de mamá. Era baja y morena, de piel y cabello, la frente estrecha, y los ojos entornados y encendidos de los depredadores. Yo en cambio tenía el mismo cabello castaño que mamá, la misma complexión ancha, la misma mirada marrón y acuosa, las cejas finas, e iba vestida con una camisa vieja que había sido de la tía Maddalena y quizá también de mamá. Teresa se cambió detrás de la cortina y se puso un vestido de tafetán color celeste con volante, que yo había visto solo en una ocasión espiando por la puerta de la única modista de Casole, una señora taimada y solitaria que salía de Catanzaro una vez al mes. En los pies llevaba un par de botines blancos de piel brillante y de tacón fino, que no se había quitado todavía, y que a mí me parecieron preciosos. «Esta espera irse lo antes que pueda —me susurró Salvo al oído, inclinándose un poco sin separarse de la pared—. No se quita ni los zapatos».
Al mediodía, antes de comer, papá volvió de la plaza, donde todos le habían preguntado por la recién llegada. Entre tanto, Teresa había abierto los baúles, y lo primero que sacó fue una gran muñeca de porcelana, después continuó acariciando sus cosas de una en una: así, delante de las sábanas de lino, de las toallas suaves, de los vestidos bordados, de los encajes que parecían de azúcar, papá empezó a bromear, cosa que con nosotros no hacía casi nunca.
—¡Te han dejado la dote! —Reía, batiendo la mano contra la mesa—. Vamos a encontrarte un marido rico. —Y levantó un vaso de vino. Para la ocasión había ido a Tonio a comprar medio litro de Arghillà5.
—¡Don Francesco! ¡El más rico de Casole! —dijo Raffaele, que de repente se había convertido en el segundogénito y ya no era el mayor.
—¡Ese está medio muerto! Los pocos pelos que le quedan son blancos como una sábana —se burló Salvo—. ¡Dentro de poco se va al camposanto!
Mamá, en cambio, aquel día continuó moviéndose como un huésped en su propia casa, y mientras preparaba la comida estuvo todo el rato mirando a esa hija que apenas había conocido, tratando de vislumbrar, en los ojos pequeños de aquella mujer de diecinueve años, cómo es que había salido de su cuerpo.
Teresa no participaba de las conversaciones, estaba de pie, vestida de arriba abajo, y nos miraba del mismo modo que a los dos porteadores. Estaba ausente, y tenía una mirada malvada. ¿De verdad ella provenía de esa casa?, se preguntaban sus ojos llenos de terror. ¿De verdad esa mujer sucia y desaliñada era su verdadera madre y aquellos cinco mocosos todo ojos y ropas andrajosas eran sus hermanos? Seguía con la espalda pegada a la pared, y su mirada vagaba enloquecida buscando una forma de huir. Pero no la había.
De vez en cuando posaba los ojos en mí. «Así que habrías sido tú», masculló entre dientes, de repente, mirándome con el rostro impasible.
Se me heló la sangre. Entendí bien que se había referido a la adopción interrumpida. Y entendí también, por como entornaba sus ojos, que de todos nosotros a la que más despreciaba era a mí.
—¿Siempre está mirando, esa? —dijo de repente en voz alta, señalándome con un gesto de la cabeza. Me había fijado en su muñeca de porcelana, que tenía el cabello negro rizado hecho de crin de caballo. Llevaba un vestidito rojo con encaje en los puños y el cuello, pero estaba rota, le faltaban la nariz y un brazo, y también un ojo de madreperla se le había saltado. Yo no había visto una muñeca nunca, y Vincenza tampoco, y no le quitábamos los ojos de encima.
Mamá no me defendió, no dijo nada, así que miré al suelo.
—No te la quito, no te preocupes —dije como para mí, estrujándome las manos.
—¿Cómo has dicho? —gritó ella.
Pero no respondí. Los demás tampoco y, como si no hubiera pasado nada, continuaban en aquella excitación colectiva. Una parte de la familia había conocido la riqueza, la vida de los señores, y así, todos, aunque solo fuera por la cercanía, la disfrutaríamos también, pensaban ellos.
Vincenzina, que ahora papá había levantado en brazos y no estaba acostumbrada a tales ternuras, reía y miraba alrededor un poco desconcertada, y pasaba de la muñeca a los ojos de la nueva hermana chupándose los dedos. También Raffaele contemplaba a la recién llegada; seguía con la mirada clavada en aquel pecho amplio y generoso, encerrado tras los botones del vestido celeste. Lo hacía sin vergüenza, una cercanía tan íntima con una chica era algo que no había vivido nunca. Teresa de vez en cuando metía la mano y tiraba del corpiño, y Raffaele se azoraba aún más. A los trece años, de un día para otro, había dado un estirón, le habían salido pelos en la cara y había echado hombros puntiagudos de hombre, que se le salían, huesudos, de la harapienta camiseta de tirantes. Hacía ya tres meses que tenía una voz que no era la suya, y unos ojos que no eran los suyos, y ahora miraba a su nueva hermana como algo de su propiedad.
—Quítese los zapatos, déjelos en la habitación —le dijo mamá, y todos nos quedamos mudos porque había pasado mucho rato desde su llegada hasta que alguien había tenido el valor de dirigirle la palabra.
Teresa dijo que no levantando el mentón hacia el techo con una mirada maligna. Después miró las manchas de humedad.
Todos esperábamos que dijera algo, pero no habló, miraba la habitación, pero no abría la boca.
Luego rompió aquel silencio.
—Yo ahí dentro no duermo —dijo.
Pese al acento de Campania, su voz se parecía a la de mamá, me di cuenta en ese momento, como la suya se rasgaba un poco en la garganta.
Mamá soltó en la estufa el trapo con el que se había limpiado las manos después de pelar las patatas.
—Pero ¿cómo que aquí no duermes? Hija mía, es lo que tenemos, siento mucho que…
—Apesta a bestias y a sudor. No pueden dormir ocho en este agujero.
Papá estaba callado, los hermanos estaban callados, nadie hablaba.





























