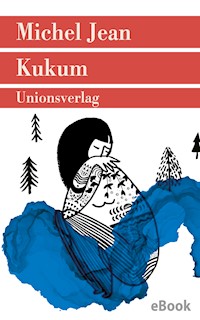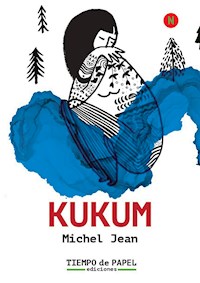
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tiempo de papel Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Kukum cuenta la historia de Almanda, bisabuela del autor, que enamorada de un joven innu de Quebec, adoptará con entusiasmo su forma de vida nómada: la existencia libre en el bosque de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. Se convertirá en una auténtica innu aunque siempre conservará el hábito de la lectura, rompiendo así las barreras impuestas a las mujeres indígenas. En la madurez, tendrá que enfrentarse a la pérdida de sus tierras, el encierro en las reservas y la violencia de los internados, todo ello en nombre del progreso. Contado en un tono intimista, el relato de Almanda, que se desarrolla a lo largo de un siglo, expresa el apego a los valores ancestrales y a la necesidad de libertad que aún hoy sienten los pueblos nómadas. Premio literario France-Québec Finalista premio Jacques Lacarrière Más de 150.000 ejemplares vendidos en Canadá
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tiempo De Papel
Kukum
First published by Tiempo de Papel 2022
Copyright © 2022 by Tiempo De Papel
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission.
First edition
ISBN: 978-84-09-38306-1
This book was professionally typeset on Reedsy Find out more at reedsy.com
Contents
Créditos
Kukum
-
-
NISHK
HUÉRFANA
PEKUAKAMI
EL INDIO
POINTE-BLEUE
COMPROMISO
PÉRIBONKA
EL WINCHESTER
PILEU (4)
LAS PASSES-DANGEREUSES
TERRITORIO
TRAMPAS
AGUJAS
INNU-AIMUN
LA MONTAÑA SAGRADA
LA CAZA MAYOR
REGRESO
LA FOURCHE MANOUANE (5)
LA TIENDA DE LA BAHÍA DE HUDSON
TÓRTOLAS TRISTES
LA BODA
RELATO
LA JOROBA DE LA CANOA
TRINEOS
REENCUENTRO
NASKAPIE
ANTES
SOLA EN EL MUNDO
AZÚCAR DE ARCE
NOCHEBUENA
CUENTAS
ANNE-MARIE
LA CABAÑA
ELECCIÓN
AUSENCIAS
PESSAMIT
MISTOOK
LA NÁUSEA
LOS MADEREROS
BOOMTOWN (7)
FERROCARRILES
DESGAJE
EL MAL
EL INMUEBLE DE CATORCE VIVIENDAS
ACERAS
EL JEFE (8)
OCASOS
CÍRCULO
Cobh (Queenstown), Irlanda, 1875
NOTA DEL AUTOR
-
-
Créditos
Título: Kukum
© Michel Jean (Agence littéraire Patrick Leimgruber), 2019
La obra original fue publicada primero en francés (Canadá) bajo el título
“Kukum” por Libre Expression, Montreal, 2019
© Traducción de Luisa Lucuix Venegas
© Tiempo de papel ediciones 2021 para la edición en español.
C/ Polo y Peyrolón, 1
46021 Valencia
© Imagen de portada: Marike Paradis
© Créditos fotográficos: Carine Valin: 50-51 y 154 (2); Musée McCord: 167 y 186;
Jeannette Siméon: 183 y 210; Michel Jean: 154 (1) y 220
© Foto del autor: Julien Faugere
Imprenta: Estugraf
Maquetación: Ártico Digital
Agradecemos el apoyo financiero de la SODEC a la traducción de este libro.
https://sodec.gouv.qc.ca/a-propos/logos
ISBN: 978-84-09-38307-8
ISBN EBOOK: 978-84-09-38306-1
DEPÓSITO LEGAL: V-644-2022
Primera edición: marzo de 2022
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar
con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los
derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual
(arts. 270 y sgts. Código Penal).
Kukum
Michel Jean
Traducción de Luisa Lucuix Venegas
-
En memoria de France Robertson.
-
Apu nanitam ntshissentitaman anite uetuteian
muku peuamuiani nuitamakun
e innuian kie eka nita tshe nakatikuian.
«No siempre me acuerdo de dónde vengo
cuando duermo, mis sueños me recuerdan quién soy
mis orígenes no me abandonarán nunca.»
JOSÉPHINE BACON
Tshissinuatshitakana
Palos mensajeros [LL1] [1]
La cita pertenece al libro de poemas de Joséphine Bacon, Tshissinuatshitakana /Bâtons à message, publicado por la editorial de Montreal Mémoire d’Encrier en 2009. La traductora y profesora asociada de la Universidad de Nuevo Brunswick Sophie M. Lavoie lo traduce como Palos mensajeros en su traducción al español del poema del mismo libro «Los maestros», disponible en Internet, en la web colaborativa del proyecto Siwarmayu. He mantenido este título. (Todas las notas son de la traductora [LL1]NISHK
Un mar en medio de los árboles. Agua hasta donde alcanza la vista, gris o azul, según el humor del cielo, atravesada por corrientes heladas. Este lago es hermoso y aterrador al mismo tiempo. Desmesurado. Y la vida en él es tan frágil como ardiente.
El sol asciende en la bruma de la mañana, pero la arena todavía está impregnada del frescor de la noche. ¿Cuánto tiempo llevo sentada frente a Pekuakami?
Mil manchas oscuras bailan entre las olas y graznan con insolencia. El bosque es un universo de disimulo y de silencios. En él, presas y predadores compiten en habilidad para fundirse con el paisaje. Sin embargo, el viento porta el estrépito de las aves migratorias mucho antes de que estas se muestren en el cielo, y nada parece capaz de contener su cotorreo.
Estos gansos salvajes aparecen al comienzo de mis recuerdos con Thomas. Hacía tres días que nos habíamos marchado, remando hacia el noreste sin alejarnos de la seguridad de la orilla. A la derecha, el agua. A la izquierda, una línea de arena y de peñascos se erigía delante del bosque. Avanzaba entre dos mundos, sumergida en una euforia que no había sentido nunca.
Cuando caía el sol, acostábamos en una bahía protegida del viento. Thomas montaba el campamento. Yo le ayudaba lo mejor que podía mientras lo acribillaba a preguntas, pero él se contentaba con sonreír. Con el tiempo, comprendí que, para aprender, había que observar y escuchar. No servía de nada preguntar.
Aquella tarde, se sentó sobre los talones y colocó sobre sus rodillas el ave que acababa de abatir, un animal muy graso cuyas plumas se dispuso a arrancar empezando por las más gruesas. Es un trabajo que exige minuciosidad, porque, si se hace con prisas, el extremo se rompe y se queda clavado en la carne. Hay que tomarse su tiempo. En el bosque así es como suele ser.
Una vez desembarazado el animal de su plumaje, lo pasó por el fuego para quemar el plumón. A continuación, con la hoja del cuchillo le raspó la piel, esta y su preciada grasa. Luego suspendió el ganso encima de las llamas para asarlo.
Yo preparé té y comimos en la arena mirando el lago negro bajo un cielo estrellado. No tenía ni idea de lo que nos aguardaba, pero, en ese momento preciso, supe que todo iría bien, que había tenido razón al fiarme de mi instinto.
Él apenas hablaba francés y yo todavía no hablaba innu-aimun. Pero aquella noche, en la playa, envueltos en el aroma de la carne asada, a mis quince años, por primera vez en mi existencia, me sentía en mi sitio.
Desconozco cómo terminará la historia de nuestro pueblo. Pero, para mí, comienza con aquella cena entre el bosque y el lago.
Levantando el vuelo. Serigrafía, Thomas Siméon.
HUÉRFANA
Crecí en un mundo inmóvil en el que las cuatro estaciones determinaban el orden del día. Un universo de lentitud en el que la salvación dependía de un pedazo de tierra que había que labrar y volver a labrar sin descanso.
Mis recuerdos más antiguos se remontan a la cabaña donde vivíamos, poco más que una modesta casa de colonos de madera, cuadrada, con un tejado a dos aguas y una única ventana en su fachada. Delante, un camino de arena. Detrás, un campo arrancado al bosque con el sudor de la frente.
Es una tierra pedregosa, pero los hombres la tratan como un tesoro, la remueven, la abonan, la despedregan. A cambio, esta solo da unas verduras insípidas, un poco de trigo y heno para alimentar a las vacas, que dan leche. Que la cosecha fuera buena o no, dependería del tiempo. El Cielo decidiría, decía el cura. Como si Dios no tuviera otra cosa que hacer.
De mis padres no conservo ningún recuerdo. A menudo traté de imaginarme sus rostros… Mi padre era alto, fuerte y determinado. Tenía unas manos poderosas. Mi madre era rubia, de ojos azules como los míos. Tenía las facciones finas, era afectuosa, cariñosa. Aquellas dos personas solo existían en mi mente de niña, por supuesto. ¿Quién sabe cómo eran mis progenitores de verdad? En realidad no importa. Pero me gusta pensar que la fuerza y la dulzura habitaban en ellos.
Crecí junto a una mujer y un hombre a los que yo llamaba «tía» y «tío». No sé si me quisieron, pero me cuidaron. Hace mucho tiempo que murieron y la casa del final del río À la Chasse se quemó. La tierra, sin embargo, todavía sigue ahí. Ahora todo el espacio lo ocupan los campos. Los granjeros, aferrados a sus parcelas, rodean ahora a Pekuakami.
El viento se levanta y se acerca a lamerme el rostro cansado. El lago se agita. No soy más que una anciana que ha vivido demasiado. A ti al menos, lago mío, no pueden hacerte nada. Eres inmutable.
PEKUAKAMI
El silbido resuena en el aire templado. Estridente, ininterrumpido.
En cuanto el tren entra en la comunidad, empieza a aullar y no se detiene hasta que no sale, sin importar la hora del día o de la noche. Cuando dejaron de poder ir a sus territorios de caza, a muchos les dio por beber. A veces algunos se quedaban dormidos en los raíles. Hubo varios accidentes. De modo que los jefes de tren ralentizan y accionan la sirena para que los innus se quiten de las vías y les dejen proseguir su camino.
En cuanto a mí, prefiero ignorarlo. Me concentro en el lago que tengo delante, en sus olas que muerden la arena y vienen susurrando a morir a mis pies. Esta mañana, el viento trae su llovizna y esta me moja la piel. Así, somos uno: Pekuakami, el cielo y yo.
He vivido casi un siglo a su lado. Conozco cada una de sus bahías y todos los ríos que desembocan o parten de él. Su canto cubre el estrépito de los caballos de metal, aplaca la humillación. Y, si a veces se enfada, su cólera siempre termina por pasar.
Nosotros lo respetábamos, temíamos su poder, y nadie se aventuraba lago adentro, porque el viento que se levanta sin avisar puede engullir las canoas imprudentes. Hoy se ha convertido en una especie de área de juegos y, con sus enormes barcos de motor, los humanos se divierten en él. Han manchado sus aguas, lo han vaciado de sus peces. Lo recorren incluso a nado, le han dado el nombre de un santo. Ya no respetan su grandeza.
Sin embargo, es el único lago de Nitassinan (2) imposible de atravesar con la mirada. Al igual que ocurre con el océano, hay que imaginarse la otra orilla. Yo todavía lo consigo. Cuando cierro los ojos aparece aquel que los ancianos llamaban Pelipaukau, el río en el que la arena se desplaza. En su desembocadura, el agua parece inmóvil de la lentitud con la que fluye por entre los bancos de arena clara, como si su largo viaje desde los montes Otish allá arriba la hubiera agotado.
Brotan las imágenes de mi encuentro con el río y, como hace casi cien años, el corazón se me encoje. Todavía. Vuelvo a verme en aquella canoa con él. Nos deslizamos en silencio por la superficie lisa. Me dispongo a adentrarme en un mundo del que solo sé lo que él me ha contado. Los primeros vértigos son los más poderosos.
No era mucho mayor que yo. Pero su mirada ya destilaba una sabiduría y una fuerza que me conquistaron. Thomas me describió el Péribonka con aquella economía de palabras que yo aprendería a apreciar. Aunque su voz cantarina pudiera parecer dubitativa en algunos momentos, nunca vi un hombre más seguro de sí mismo. Cuando la canoa se introdujo por el río y ante mis ojos se abrió el Péribonka, el corazón me dio un brinco.
Hoy han construido una ciudad, pero en aquella época los bancos de arena ocupaban todo el horizonte. Al igual que el Ashuapmushuan y el Mistassini, el Péribonka abría un camino hacia el norte. Nos llevaba hasta el territorio de caza de los Siméon.
La calma de su estuario era engañosa. Pronto las aguas se hincharían, la corriente se aceleraría y, ante nosotros, se dibujarían unas cascadas infranqueables que habría que rodear a pie. Este río posee múltiples caras.
Al final del camino se encontraba el lago alargado que me había descrito Thomas, más allá de las montañas cuyas cimas se dibujaban en el horizonte. Con quince años, todavía era fácil soñar. Pero aquello que estaba a punto de descubrir era más majestuoso que todo lo que imaginaba.
2-Nuestra tierra», en innu-aimun. Territorio ancestral del pueblo innu, situado en la parte oriental de la península del Labrador, al este de Canadá.EL INDIO
Mi tío era de esos hombres que cada día se levantaban antes del alba, engullían un pedazo de torta, se bebían el té ardiendo y salían a labrar su tierra. Bajo y fornido, tenía un rostro consumido que parecía siempre preocupado. Sus inmensas manos, salpicadas de manchas por las horas pasadas bajo el sol, mostraban las marcas de una vida de trabajo duro.
Mi tía se recogía el cabello ya gris en un moño que le confería, creía ella, un aire distinguido. Endeble, sus facciones demacradas traslucían su cansancio; era piadosa y se entregaba de lleno al trabajo, porque Dios nos había dado la tierra para que cuidáramos de ella, decía.
Vivir en la granja es una cuestión de sacerdocio. Los agricultores se imaginan que su tierra los protege del salvajismo. En realidad, los convierte en sus esclavos. Los niños trabajan en ella al igual que los adultos. Yo ordeñaba las vacas por la mañana antes de ir al colegio y a la vuelta, al final del día. Me gustaba cuidar de las vacas. Les hablaba mientras extraía la leche de sus ubres. Nos llevábamos bien, ellas y yo. En verano, las sacaba al prado. Este bordeaba un pequeño río y, al norte, más allá de las colinas, se adivinaba el lago.
Los domingos, íbamos a la iglesia de Saint-Prime. En aquella época solo era un sencillo edificio de tablas, con ventanas a cada lado y un campanario plateado, en el que nos helábamos en invierno y nos asfixiábamos en verano. Nosotros no teníamos trajes elegantes que ponernos, como algunos, pero nuestra ropa estaba limpia. Por respeto a la casa de Dios.
Yo sacaba buenas notas en el colegio, y a mi tía le hubiera gustado que fuera maestra. Pero mis tíos no tenían los medios para enviarme a la escuela de magisterio. De todas maneras, yo no me imaginaba encerrándome al final de un camino rural perdido con una banda de jóvenes bajo mi responsabilidad. Al mismo tiempo, tampoco me veía casándome con el hijo de un granjero de Saint-Prime y criando a una familia numerosa en una parcela llena de piedras. Prefería no pensar en el futuro.
El pueblo crecía poco a poco. Nuevos colonos se instalaban atraídos por las tierras gratuitas que, no obstante, había que desbrozar. Los parroquianos hablaban de reemplazar la pequeña iglesia por un edificio de piedra, más imponente, provisto de un campanario vertiginoso que se divisara a lo lejos. El alcalde evocaba el progreso.
Todos tenían aquella palabra en la boca. En realidad, no pasaba gran cosa. Más habitantes solo quería decir más hombres encadenados a sus arados y más mujeres a sus fogones.
A veces, por la tarde, una vez terminada mi labor, me quedaba observando la puesta de sol más allá del bosque. ¿Qué había después de los árboles? ¿Quién vivía al otro lado del gran lago? ¿Era aquel mundo distinto del mío, o solo era una sucesión de pueblos tan sombríos como el nuestro? Cuando volvía a casa, mi tía me regañaba.
—¿Por qué vuelves tan tarde, Almanda? La noche es peligrosa. Podrías toparte con unos salvajes.
—Pero, a ver, tía. Aquí no hay nadie. Nada que robar. Nada que temer.
Fue una de aquellas tardes en las que ordeñaba las vacas a la luz tamizada de la puesta de sol cuando lo vi por primera vez. Estábamos a principios de verano y un viento caliente barría las hierbas altas. Apareció una canoa bajando en silencio por el río À la Chasse. Un hombre con el torso desnudo, la piel cobriza, remaba sin prisa, dejándose llevar por la corriente. Apenas parecía mayor que yo y, desde mi posición, era capaz de distinguir que al fondo de su embarcación de corteza de abedul yacían cinco gansos salvajes. Nuestras miradas se cruzaron. Él no sonrió. Y a mí no me dio miedo. El cazador desapareció al final de un meandro, tras una colina.
¿Quién era aquel joven indio? Sin duda, el vuelo de las aves lo había atraído hasta aquí, porque nunca se veían por el lugar. Terminé de ordeñar las vacas y volví por el camino que cruzaba los campos. El viento dispersaba las moscas negras, abundantes en aquella estación. Tuve cuidado de que no se me cayera la leche. Nos hacía mucha falta, porque la lluvia había retrasado la siembra. Mis tíos estaban preocupados. Nuestra vida dependía de tan poca cosa…
Al día siguiente, la canoa volvió a aparecer hacia la misma hora, otra vez repleta de gansos, dispuestos en abanico. El muchacho de los ojos rasgados me miró fijamente. Le saludé con la mano y él inclinó la cabeza. Erguido en su frágil embarcación, remaba con seguridad, hermoso en su silencio. Con las manos pegadas a las ubres de una vaca, lo miré alejarse.
Al día siguiente, cuando me levanté al alba, la imagen del misterioso cazador deslizándose por el agua con aquella nobleza de movimientos me ocupaba todavía la mente. ¿Perseguía así sus presas a diario? ¿Cambiaba de terreno o, al igual que el granjero, cultivaba siempre el mismo? Estuve dándole vueltas a aquellas preguntas todo el día mientras ayudaba a mi tía a hacer el pan, preparar las comidas y remendar la ropa.
Antes de la cena, provista de mi cubo, me dirigí a los pastizales esperando en secreto divisar a aquel que me parecía tan distinto a todos los que había conocido y que imaginaba como una especie de vagabundo dejándose guiar por el viento. Yo era joven, claro. Rodeada de seres prisioneros de su tierra, descubría a alguien libre. Así que aquello era posible.
Esa tarde de verano, cuando llegué al prado, me estaba esperando sentado en la cerca, con la paciencia de aquel a quien no le preocupa el paso del tiempo. El viento jugaba con sus cabellos, acentuando su aspecto de niño tímido. Eso es lo que éramos ambos. Me miró mientras me acercaba a él. Fui yo la que hablé primero.
—Buenos días.
Respondió con un gesto de la cabeza, la mirada concentrada. ¿Sabía sonreír?
—¿Cómo te llamas?
Lo dudó por un instante.
—Thomas Siméon.
Tenía una voz dulce y cantarina.
—Yo soy Almanda Fortier.
Volvió a hacer un gesto con la cabeza. La solidez y la fuerza que desprendía contrastaban con sus maneras reservadas. Como si dos personas vivieran en él al mismo tiempo.
—¿Has venido en canoa?
—Hoy no.
Buscaba las palabras.
—El viento…
—¿Has venido a pie desde Pointe-Bleue?
Asintió con la cabeza.
—Vaya, es una buena caminata.
—No tanto.
Había más de diez kilómetros hasta Pointe-Bleue. No me imaginaba recorriendo a pie una distancia tan larga, pero, cuando el viento sopla como aquel día, nadie se atreve a aventurarse por el río. Había debido caminar para venir a verme. Aquello me pareció hermoso.
Hablamos y, con bastante esfuerzo, logramos comprendernos. Enseguida me gustó su gentileza natural. Thomas me explicó que el otro día había subido por el río À la Chasse porque estaba siguiendo a unos gansos salvajes.
—¿Te gusta el ganso?
Yo no lo había comido nunca.
—Mi tío no caza. Cultiva la tierra. ¿Está bueno?
Pareció confundido un momento.
—¿Sabe a pollo?
Se encogió de hombros y añadió:
—Nunca he comido pollo.
Nos partimos de risa.
—¿Vives en Pointe-Bleue?
—Sí y no.
Meneó la cabeza, buscando cómo expresar su idea en mi lengua.
—Pointe-Bleue es donde pasamos el verano. Y donde vendemos las pieles en la tienda de la Bahía de Hudson. Mi hogar está allí.
Señaló con la mano en dirección noreste.
—¿Vives en el lago?
Solté una carcajada y él se ensombreció. Temí haberlo ofendido.
—Ha sido una broma tonta. Lo siento.
Aquella intensidad que sentía tras la timidez me desconcertaba.
—Nuestro hogar —retomó— está al otro lado de Pekuakami.
Pekuakami. Yo nunca había oído llamar el lago Saint-Jean así. Al instante amé aquella palabra.
—Al otro lado está el río Péribonka y, arriba, un lago con el mismo nombre. Hay unas cascadas infranqueables, las Passes-Dangereuses (3) . Ese es mi hogar.
Thomas, con sus palabras dubitativas, evocaba un mundo desconocido. Y la imagen de aquel río impetuoso corriendo por en medio del bosque me fascinaba.
Por la noche, durante la cena, le pregunté a mi tío qué había al otro lado del lago Saint-Jean.
—Nada. Ahí no hay nada. Bosque y ya. Y moscas.
—¿Conoce el río Péribonka?
—Nunca lo he visto, pero, según cuentan, es un río grande. No hay colonos allí arriba. Está lejos en el interior.
—¿Y las Passes-Dangereuses? ¿Le suenan?
Mi tío reflexionó un instante, alisándose la barba gris.
—No. Nunca lo he oído.
Me acosté aquella noche con la cabeza llena de imágenes de bosque encabalgando las montañas hasta el infinito y creí oír el rugido de las cascadas amenazadoras a lo lejos.
*
Al día siguiente, Thomas acostó y arrastró su embarcación a la orilla. Llevando un ave en la mano derecha, trepó colina arriba a paso lento y seguro. Con él, nada corría prisa.
—Toma, nishk. Así verás si te gusta.
El corazón se me hinchó. Nunca me habían hecho un regalo.
—Gracias, Thomas. Eres muy amable. No tenías por qué.
Sonrió.
—Nishk lleva retraso este año. El invierno ha sido largo.
Yo observaba sus facciones, su rostro ovalado de pómulos salientes, sus ojos como estrechas hendiduras que le conferían una mirada intensa y el labio inferior carnoso, que daba a su boca una cierta sensualidad. Era más alto que yo, de hombros anchos y sólidos, cabello negro muy denso, una piel lisa y mate.
—¿Y tú? ¿Ya has cazado?
—No. No sé si podría matar un animal.
—¿Te gusta la carne?
—Claro. Lo sé. No tiene sentido.
—Yo nunca mato por placer. Siempre para comer.
Cogió el ganso y le alisó las plumas alborotadas.
—Nishk entrega su vida. Solo hay que tomar lo que se necesita.
Aquella sabiduría expresada con palabras sencillas revelaba la bondad y la generosidad de Thomas.
Cuando regresé con el enorme ganso, mi tía abrió los ojos como platos.
—¿Qué es eso, Manda?
—Un pollo.
—¿Dónde has cogido eso, hija mía?
—Lo atrapé al vuelo, con las manos. Así.
Hice como si saltara levantando los brazos al cielo. Mi tía me miró con severidad.
—Me lo han dado.
Puso los brazos en jarras.
—Es un indio el que me lo ha dado. Ya van un par de veces que pasa en canoa por delante del prado al volver de la caza.
—¿Un indio te ha dado un ganso salvaje?
Había subido el tono.
—Que sí, tía, es muy amable. Tenía un montón. Nos sacará un poco de la torta de sarraceno.
Ella cogió el ave, se la llevó a la cocina y empezó enseguida a retirarle las plumas.
—Tienes razón, Manda. Tu tío se va a poner muy contento. Está bueno, el ganso.
No solíamos comer carne, sobre todo en verano, cuando había que salarla y almacenarla en unos toneles para conservarla. El regalo de Thomas era muy oportuno. Inundó de un perfume festivo nuestra cabaña llena de humo. Ni mi tía ni mi tío me hicieron preguntas sobre él.
Los días siguientes, Thomas venía cada tarde al prado. Casi siempre en canoa; a veces a pie cuando las condiciones lo exigían. Me hablaba de su país y yo de la vida en el pueblo, de la escuela, a la que él nunca había ido. Trataba de enseñarme algunas palabras en su lengua, pero yo no era muy buena alumna y le daba risa.
Su francés no mejoraba mucho más que mi innu, pero con paciencia me explicaba su mundo: la expedición familiar por el Péribonka hacia el territorio, el campamento instalado en el corazón del bosque para el invierno, las trampas y los viajes a la caza del caribú por la gran llanura del Norte. Y todo el trabajo necesario para conservar y almacenar la carne y las pieles de los animales. También estaban las veladas alrededor del fuego, momento en que los ancianos contaban las leyendas que divertían e instruían a los niños. Finalmente, en primavera, con el deshielo, el descenso hacia el lago y el reencuentro con aquellos que, como ellos, habían pasado largos meses en el bosque.
En Saint-Prime, la mayoría de la gente consideraba inferiores a los indios. Sin embargo, los relatos de Thomas describían una existencia en la que la relación con la tierra era distinta, una vida de horizontes muy abiertos, y cuanto más me contaba, más sed de aire fresco me entraba.
—Me gustaría ver el río Péribonka y sus montañas, Thomas.
—¿No te daría miedo?
—Sí, un poco. Pero al mismo tiempo…
—Me gustaría que vinieras, Almanda. En canoa —dijo señalando con el dedo hacia adelante—, a mi hogar.
Miré a los ojos a aquel que me pedía que lo siguiera hasta el fin del mundo. Vi el río, el lago alargado y, en el centro, me vi a mí y a aquel joven de anchos hombros y mirada confiada.
3- «Pasos peligrosos».POINTE-BLEUE
—¿Estás loca, Almanda?
Mi tía era una mujer humilde y trabajadora. Nunca la había visto alzar la voz.
—Tú no estás hecha para casarte con un indio. ¿Sabes cómo son los indios? Las pasan canutas en el bosque. Tú no estás acostumbrada a eso. No tiene ningún sentido, hija mía.
Imagino que había que estar un poco loca para marcharse al bosque con un casi desconocido; peor aún, con un salvaje.
—Me acostumbraré y me enseñarán la lengua. De todas formas, tía, mírenos. Tampoco es que aquí vivamos a cuerpo de rey. Llevamos dos semanas sin carne, contentándonos con torta de sarraceno para comer. Y, además, ya sabe que no tendré dote que ofrecer para casarme, de modo que ¿qué futuro tengo en este lugar?
Sin duda mi tía se preocupaba por mí. Pero nada podría haberme hecho renunciar a ello y se dio cuenta enseguida.