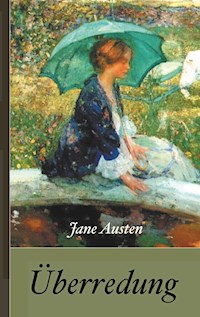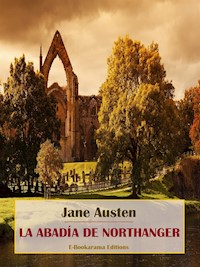
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada originalmente en 1818, "La abadía de Northanger" es una novela de la primera época de su autora, la increíble Jane Austen. En principio concebida como una sátira de la novela gótica, va sin embargo más allá de este propósito y ofrece una pintura social rica y mordaz y una trama ingeniosísima con sorpresas inesperadas.
SINÓPSIS
Catherine Morland es una muchacha ingenua que vive obsesionada por las novelas góticas, en las que una joven dama queda a merced de un villano para ser rescatada en el último momento por su enamorado.
Durante su viaje a Bath conoce a los Tinley, quiénes la invitan a pasar una temporada en la Abadía de Northanger pensando que es una rica heredera.
Pronto Catherine cae víctima de su excesiva imaginación, y otorga a cada miembro de la familia Tilney un papel imaginario en lo que ella cree su aventura: el joven Tilney es el galán de su historia, y ella debe descubrir el oscuro secreto que se esconde tras la abadía de Northanger. Pero, la realidad que también tiene sus secretos le revelará un mundo muy diferente al que había imaginado.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jane Austen
La abadía de Northanger
Tabla de contenidos
LA ABADÍA DE NORTHANGER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
LA ABADÍA DE NORTHANGER
1
Nadie que hubiera conocido a Catherine Morland en su infancia habría imaginado que el destino le reservaba un papel de heroína de novela. Ni su posición social ni el carácter de sus padres, ni siquiera la personalidad de la niña, favorecían tal suposición. Mr. Morland era un hombre de vida ordenada, clérigo y dueño de una pequeña fortuna que, unida a los dos excelentes beneficios que en virtud de su profesión usufructuaba, le daban para vivir holgadamente. Su nombre era Richard; jamás pudo jactarse de ser bien parecido y no se mostró en su vida partidario de tener sujetas a sus hijas. La madre de Catherine era una mujer de buen sentido, carácter afable y una salud a toda prueba. Fruto del matrimonio nacieron, en primer lugar, tres hijos varones; luego, Catherine, y lejos de fallecer la madre al advenimiento de ésta, dejándola huérfana, como habría correspondido tratándose de la protagonista de una novela, Mrs. Morland siguió disfrutando de una salud excelente, lo que le permitió a su debido tiempo dar a luz seis hijos más.
Los Morland siempre fueron considerados una familia admirable, ninguno de cuyos miembros tenía defecto físico alguno; sin embargo, todos carecían del don de la belleza, en particular, y durante los primeros años de su vida, Catherine, que además de ser excesivamente delgada, tenía el cutis pálido, el cabello lacio y facciones inexpresivas. Tampoco mostró la niña un desarrollo mental superlativo. Le gustaban más los juegos de chico que los de chica, prefiriendo el críquet no sólo a las muñecas, sino a otras diversiones propias de la infancia, como cuidar un lirón o un canario y regar las flores. Catherine no mostró de pequeña afición por la horticultura, y si alguna vez se entretenía cogiendo flores, lo hacía por satisfacer su gusto a las travesuras, ya que solía coger precisamente aquellas que le estaba prohibido tocar. Esto en cuanto a las tendencias de Catherine; de sus habilidades sólo puedo decir que jamás aprendió nada que no se le enseñara y que muchas veces se mostró desaplicada y en ocasiones torpe. A su madre le llevó tres meses de esfuerzo continuado el enseñarle a recitar la Petición de un mendigo, e incluso su hermana Sally lo aprendió antes que ella. Y no es que fuera corta de entendimiento —la fábula de La liebre y sus amigos se la aprendió con tanta rapidez como pudieran haberlo hecho otras niñas—, pero en lo que a estudios se refería, se empeñaba en seguir los impulsos de su capricho. Desde muy pequeña mostró afición a jugar con las teclas de una vieja espineta, y Mrs. Morland, creyendo ver en ello una prueba de afición musical, le puso maestro.
Catherine estudió la espineta durante un año, pero como en ese tiempo no se logró más que despertar en ella una aversión inconfundible por la música, su madre, deseosa siempre de evitar contrariedades a su hija, decidió despedir al maestro. Tampoco se caracterizó Catherine por sus dotes para el dibujo, lo cual era extraño, ya que siempre que encontraba un trozo de papel se entretenía en reproducir, a su manera, casas, árboles, gallinas y pollos. Su padre la enseñó todo lo que supo de aritmética; su madre, la caligrafía y algunas nociones de francés.
En dichos conocimientos demostró Catherine la misma falta de interés que en todos los demás que sus padres desearon inculcarle. Sin embargo, y a pesar de su pereza, la niña no era mala ni tenía un carácter ingrato; tampoco era terca ni amiga de reñir con sus hermanos, mostrándose muy rara vez tiránica con los más pequeños. Por lo demás, hay que reconocer que era ruidosa y hasta, si cabe, un poco salvaje; odiaba el aseo excesivo y que se ejerciese cualquier control sobre ella, y amaba sobre todas las cosas rodar por la pendiente suave y cubierta de musgo que había por detrás de la casa.
Tal era Catherine Morland a los diez años de edad. Al llegar a los quince comenzó a mejorar exteriormente; se rizaba el cabello y suspiraba de anhelo esperando el día en que se la permitiera asistir a los bailes. Se le embelleció el cutis, sus facciones se hicieron más finas, la expresión de sus ojos más animada y su figura adquirió mayor prestancia. Su inclinación al desorden se convirtió en afición a la frivolidad, y, lentamente, su desaliño dio paso a la elegancia. Hasta tal punto se hizo evidente el cambio que en ella se operaba que en más de una ocasión sus padres se permitieron hacer observaciones acerca de la mejoría que en el porte y el aspecto exterior de su hija se advertía. «Catherine está mucho más guapa que antes», decían de vez en cuando, y estas palabras colmaban de alegría a la chica, pues para la mujer que hasta los quince años ha pasado por fea, el ser casi guapa es tanto como para la siempre bella ser profunda y sinceramente admirada.
Mrs. Morland era una madre ejemplar, y como tal deseaba que sus hijas fueran lo que debieran ser, pero estaba tan ocupada en dar a luz y criar y cuidar a sus hijos más pequeños, que el tiempo que podía dedicar a los mayores era más bien escaso. Ello explica el que Catherine, de cuya educación no se preocuparon seriamente sus padres, prefiriese a los catorce años jugar por el campo y montar a caballo antes que leer libros instructivos. En cambio, siempre tenía a mano aquellos que trataban única y exclusivamente de asuntos ligeros y cuyo objeto no era otro que servir de pasatiempo. Felizmente para ella, a partir de los quince años empezó a aficionarse a lecturas serias, que, al tiempo que ilustraban su inteligencia, le procuraban citas literarias tan oportunas como útiles para quien estaba destinada a una vida de vicisitudes y peripecias.
De las obras de Pope aprendió a censurar a los que
Llevan puesto siempre el disfraz de la pena.
De las de Gray, que
Más de una flor nace y florece sin ser vista, perfumando pródigamente el aire del desierto.
De las de Thompson, que
… Es grato el deber de enseñar a brotar las ideas nuevas.
De las de Shakespeare adquirió prolija e interesante información, y entre otras cosas la de que
Pequeñeces ligeras como el aire
son para el celoso confirmación plena,
pruebas tan irrefutables como las Sagradas Escrituras.
Y que
El pobre insecto que pisamos
siente al morir un dolor tan intenso
como el que pueda experimentar un gigante.
Finalmente, se enteró de que la joven enamorada se asemeja a
La imagen de la Paciencia que desde un monumento sonríe al Dolor.
La educación de Catherine se había perfeccionado, como se ve, de manera notable. Y si bien jamás llegó a escribir un soneto ni a entusiasmar a un auditorio con una composición original, nunca dejó de leer los trabajos literarios y poéticos de sus amigas ni de aplaudir con entusiasmo y sin demostrar fatiga las pruebas del talento musical de sus íntimas. En lo que menos logró imponerse Catherine fue en el dibujo; ni siquiera consiguió aprender a manejar el lápiz, ni siquiera para plasmar en el papel el perfil de su amado. A decir verdad, en este terreno no alcanzó tanta perfección como su porvenir heroico–romántico exigía. Claro que, por el momento, y no teniendo amado a quien retratar, no se daba cuenta de que carecía de esa habilidad. Porque Catherine había cumplido diecisiete años sin que hombre alguno hubiera logrado despertar su corazón del letargo infantil ni inspirado una sola pasión, ni excitado la admiración más pasajera y moderada. Todo lo cual era muy extraño. Sin embargo, cualquier cosa, por incomprensible que nos parezca, tiene explicación si se indagan las causas que la originan, y la ausencia de amor en la vida de Catherine hasta los diecisiete años se comprenderá fácilmente si se considera que ninguna de las familias que conocía había traído al mundo un niño de origen desconocido; detalle importantísimo tratándose de la historia de una heroína. Tampoco vivía ningún aristócrata en la comarca, ni quiso la casualidad que Mr. Morland fuese nombrado tutor de un huérfano, ni que el mayor hacendado de los alrededores tuviese hijos varones.
No obstante, cuando una joven nace para ser protagonista de una historia de amor no puede oponerse a su destino la perversidad acumulada de unas cuantas familias. En el momento oportuno siempre surge algo que impulsa al héroe indispensable a cruzarse en su camino, y en el caso de Catherine un tal Mr. Allen, dueño de la propiedad más importante de Fullerton, el pueblo a que pertenecía la familia Morland, quien fue el instrumento elegido para tan alto fin. A dicho caballero le habían sido rentadas las aguas de Bath, y su esposa, una dama muy corpulenta pero de carácter excelente, comprendiendo sin duda que cuando una señorita de pueblo no tropieza con aventura alguna allí donde vive, debe salir a buscarlas en otro lugar, invitó a Catherine a que los acompañase. Accedieron gustosos a tal petición Mr. y Mrs. Morland, y la vida para Catherine se trocó desde aquel momento en una esperanza bella y atrayente.
2
A lo explicado en las páginas anteriores respecto a las dotes personales y mentales de Catherine en el momento de lanzarse a los peligros que, como todo el mundo sabe, rodean a los balnearios, debe añadirse que la niña era afectuosa y alegre, que carecía de vanidad y afectación, que sus modales eran sencillos, su conversación amena, su porte distinguido, y que todo ello compensaba la falta de los conocimientos que, al fin y al cabo, tampoco poseen otros cerebros femeninos a la edad de Diecisiete años. A medida que se acercaba la hora de partir rumbo a Bath, Mrs. Morland debería haberse mostrado profundamente afligida, debería haber presentido mil incidentes calamitosos y, con lágrimas en los ojos, pronunciar palabras de amonestación y consejo. Visiones de nobles cuya única finalidad en la vida fuera la de embaucar a doncellas inocentes y huir con ellas a lugares misteriosos y desconocidos, deberían, asimismo, haber poblado su mente. Pero Mrs. Morland era tan sencilla, se hallaba tan lejos de sospechar cuáles podrían ser, cuáles eran, según aseguraban las novelas, las maldades de que se mostraban capaces los aristócratas de su tiempo, y los peligros que rodeaban a las jóvenes que por primera vez se lanzaban al mundo, que no se preocupó prácticamente de la suerte que pudiera correr su hija, hasta el punto de limitar a dos las advertencias que al partir le dirigió, y que fueron las siguientes: que se abrigase la garganta al salir por las noches y que llevase apuntados en un cuadernito los gastos que hiciera durante su ausencia.
Al llegar tales momentos, correspondía a Sally, o Sarah —¿qué señorita que se respete llega a los dieciséis años sin cambiar su nombre de pila?—, el puesto de confidente íntima de su hermana. Sin embargo, tampoco ella se mostró a la altura de las circunstancias, exigiendo a Catherine que le prometiese que escribiría a menudo transmitiendo cuantos detalles de su vida en Bath pudieran resultar interesantes. La familia Morland mostró, en lo relativo a tan importante viaje, una compostura inexplicable y más en consonancia con los acontecimientos de un vivir diario y monótono, y sentimientos plebeyos, que con las tiernas emociones que la primera separación de una heroína del seno del hogar suelen y deben inspirar. Mr. Morland, por su parte, en lugar de entregar a su hija un billete de banco de cien libras esterlinas, advirtiéndole que contaba a partir de ese momento con un crédito ilimitado abierto a su nombre, confió a la joven e inexperta muchacha diez guineas y le prometió darle alguna cosita más si tenía necesidad urgente de ello.
Con elementos tan poco favorables para la formación de una novela, emprendió Catherine su primer viaje. Este tuvo lugar sin inconveniente alguno; los viajeros no se vieron sorprendidos por salteadores ni tempestades; ni siquiera consiguieron encontrarse con el ansiado héroe. Lo único que por espacio de breves momentos logró interrumpir su tranquilidad fue la suposición de que Mrs. Allen había olvidado sus chinelas en la posada, temor que, finalmente, resultó infundado.
Finalmente llegaron a Bath. Catherine no cabía en sí de gozo; dirigía a todos lados la mirada, deseosa de disfrutar de las bellezas que encontraban a su paso por los alrededores de la población y por las calles amplias y simétricas de ésta. Había ido a Bath para ser feliz, y ya lo era.
A poco de llegar se instalaron en una cómoda posada de Pulteney Street.
Antes de proseguir conviene tener al corriente a los lectores del modo de ser de Mrs. Allen, con el objeto de que aprecien hasta qué punto influyó en el transcurso de esta historia y si entrañará el carácter de dicha señora capacidad para labrar la desgracia de Catherine; en una palabra: si será capaz de interpretar el papel de villana de la novela, que es el que le correspondería, bien haciendo a su protegida víctima de un egoísmo y una envidia despiadados, bien con denodada perfidia interceptando sus cartas, difamándola o echándola de su casa.
Mrs. Allen pertenecía a la categoría de mujeres cuyo trato nos obliga a preguntarnos cómo se las arreglaron para encontrar la persona dispuesta a contraer matrimonio con ellas. Para empezar diremos que carecía tanto de belleza como de talento y simpatía personal. Mr. Allen no tuvo más base en que fundar su elección que la que pudiera ofrecerle cierta distinción de porte, una frivolidad sosegada y un carácter bastante tranquilo. Nadie, en cambio, más indicada que su esposa para presentar a una joven en sociedad, ya que a la buena señora le encantaba tanto salir y divertirse como a cualquier muchacha ávida de emociones. Su pasión eran los trapos. Vestir bien era uno de los mayores placeres de Mrs. Allen, y tan trascendental que en aquella ocasión hubieron de emplearse tres o cuatro días en buscar lo más nuevo, lo más elegante, lo que estuviera más en armonía con los últimos mandatos de la moda, antes de que la amable y excelente esposa de Mr. Allen se mostrase dispuesta a presentarse ante el mundo distinguido de Bath. Catherine invirtió su tiempo y su dinero adquiriendo algunos adornos con que embellecer su indumento; y una vez que todo estuvo dispuesto, esperó con ansiedad la noche de su presentación en los salones del gran casino del balneario. Una vez llegada ésta, un peluquero experto onduló el cabello de la muchacha, recogiéndoselo en artístico peinado. Tras vestirse poniendo exquisita atención en los detalles tanto Mrs. Allen como su doncella reconocieron que Catherine estaba verdaderamente atractiva. Animada por tan autorizadas opiniones, la muchacha se despreocupó por completo, ya que le bastaba la idea de pasar inadvertida, pues no se creía lo bastante bonita para provocar admiración. Mrs. Allen invirtió tanto tiempo en vestirse que cuando al fin llegaron al baile los salones ya se encontraban atestados. Apenas pusieron pie en el edificio, Mr. Allen desapareció en dirección a la sala de juego, dejando que las damas se las arreglasen como pudieran para encontrar asiento. Cuidando más de su traje que de su protegida, Mrs. Allen se abrió paso entre los caballeros, que, en grupo compacto, obstruían el acceso al salón; y Catherine, temiendo quedar rezagada, pasó su brazo por el de su acompañante, asiéndola con tal fuerza que no lograron separarlas el flujo y reflujo de las personas que pasaban por su lado. Una vez dentro del salón, sin embargo, las señoras se encontraron con que, lejos de resultarles más fácil el adelantar, aumentaban la bulla y las apreturas. A fuerza de empujar llegaron al extremo más apartado de la estancia. Allí no sólo no encontraron donde sentarse, sino ni siquiera ver las parejas que, con gran dificultad, bailaban en el centro. Al fin, y tras poner a prueba todo su ingenio, lograron colocarse en una especie de pasillo, detrás de la última fila de bancos, donde había menos aglomeración de gente. Desde esa posición, Miss Morland pudo disfrutar de la vista del salón y comprender cuan graves habían sido los peligros que habían corrido para llegar allí. Era un baile verdaderamente magnífico, y por primera vez aquella noche Catherine tuvo la impresión de encontrarse en una fiesta.
Le habría gustado bailar, pero por desgracia no habían hallado hasta el momento ni una sola persona conocida. Contrariada a causa de ello, Mrs. Allen trató de manifestar su pesar por tan desdichado contratiempo, repitiendo cada dos o tres minutos, y con su acostumbrada tranquilidad, las mismas palabras: «¡Cuánto me agradaría verte bailar, hija mía! ¡Cuánto me gustaría encontrarte una pareja…!».
Catherine agradeció los buenos deseos de su amiga dos y hasta tres veces, pero al fin se cansó ante la repetición de frases tan ineficaces y dejó hablar a Mrs. Allen sin molestarse en responder. Ninguna de las dos logró disfrutar por mucho tiempo del puesto que tan laboriosamente habían conquistado. Al cabo de unos minutos parecieron sentir simultáneamente el deseo de tomar un refresco, y Mrs. Allen y su protegida se vieron obligadas a seguir el movimiento iniciado en dirección al comedor. Catherine comenzaba a experimentar cierto desencanto; le molestaba enormemente el verse empujada y aprisionada por personas desconocidas, y ni siquiera le era posible aliviar el tedio de su cautiverio cambiando con sus compañeros la más insignificante palabra.
Cuando al fin llegaron al comedor, descubrieron contrariadas que no sólo no podían formar parte de grupo alguno, sino que no había quien les sirviera.
Mr. Allen no había vuelto a aparecer y, cansadas al fin de esperar y de buscar lugar más apropiado, se sentaron en el extremo de una gran mesa, en torno a la cual charlaban animadamente varias personas. Como quiera que ni Mrs. Allen ni Catherine las conocían, tuvieron que contentarse con cambiar impresiones entre sí, congratulándose la primera, apenas se hubieron acomodado, de haber logrado escapar a aquellas apreturas sin grave perjuicio de su elegante vestimenta.
—Habría sido una verdadera lástima que me hubieran rasgado el vestido, ¿no te parece? Es de una muselina muy fina, y te aseguro que no he visto en el salón ninguno más bonito que éste.
—¡Qué desagradable es —exclamó Catherine con aire distraído— el no conocer a nadie aquí!
—Sí, hija mía; tienes razón, es muy desagradable —murmuró, con la serenidad de costumbre, Mrs. Allen.
—¿Qué podríamos hacer? Estos señores nos miran como si les molestara nuestra presencia en esta mesa ¿Acaso nos consideran intrusas o algo así?
—Tienes razón, es muy desagradable. Me gustaría hallarme entre muchos conocidos.
—A mí con uno me bastaba; al menos tendríamos con quien hablar.
—Muy cierto, hija mía; con uno solo ya habríamos formado un grupo tan animado como el que más. Los Skinner vinieron aquí el año pasado. Ojalá se les hubiese ocurrido hacerlo también esta temporada.
—¿No sería mejor que nos marchásemos? Ni siquiera nos ofrecen de cenar.
—Es verdad; ¡qué cosa tan desagradable!; sin embargo, creo que lo mejor es quedarnos donde estamos; son tan molestas esas apreturas… Te agradecería que me dijeras si se me ha estropeado el peinado. Antes me dieron tal golpe en la cabeza que no me extrañaría que estuviese descompuesto.
—No, está muy bien. Pero, querida señora, ¿está usted segura de que no conoce a nadie? Entre tanta gente alguien habrá que no le sea completamente extraño.
—Te aseguro que no. ¡Ojalá estuviera aquí un buen número de amistades y pudiese procurarte una pareja de baile! Mira qué mujer tan extraña va por allí y qué traje lleva… Vaya una antigualla; fíjate qué corta tiene la espalda.
Al cabo de un largo rato un caballero desconocido les ofreció una taza de té.
Ambas agradecieron profundamente la atención, no sólo por la infusión misma, sino porque ello les proporcionaba ocasión de cambiar algunas palabras con aquel a quien debieron tamaña cortesía. Nadie volvió a dirigirles la palabra y, juntas siempre, vieron acabar el baile, hasta el momento en que Mr. Allen se presentó a buscarlas.
—¿Qué tal, Miss Morland? —dijo éste—. ¿Se ha divertido usted todo lo que esperaba?
—Mucho, sí, señor —contestó Catherine, disimulando un bostezo.
—Es una lástima que no haya podido bailar —dijo Mrs. Allen—. Me habría gustado encontrarle una pareja. Precisamente acabo de decirle que si los Skinner hubieran estado aquí este año en lugar del pasado, o si los Parry se hubieran decidido a venir, como pensaban hacer, habría tenido con quién bailar. No ha podido ser, y lo lamento.
—Otra noche quizá consigamos que lo pase mejor —dijo con tono consolador Mr. Allen.
Apenas se hubo terminado el baile comenzó a marcharse la concurrencia, dejando lugar para que quienes quedaban pudieran moverse con mayor comodidad y para que nuestra heroína, cuyo papel durante la noche no había sido verdaderamente muy lucido, consiguiera ser vista y admirada. A medida que transcurrían los minutos y menguaba el número de asistentes, Catherine encontró nuevas ocasiones de exponer sus encantos. Al fin pudieron verla muchos jóvenes, para quienes antes su presencia había pasado inadvertida. A pesar de ello, ninguno entró en éxtasis al contemplarla, ni se apresuró a interrogar acerca de su procedencia a persona alguna, ni calificó de divina su belleza, y eso que Catherine estaba bastante guapa, hasta el punto que si alguno de los presentes la hubiese conocido tres años antes habría quedado maravillado del cambio que se observaba en su rostro.
A pesar de no haber sido objeto de la frenética admiración que su condición de heroína requería, Catherine oyó decir a dos caballeros que la encontraban bonita aquellas palabras produjeron tal efecto en su ánimo que la hicieron modificar su opinión acerca de los placeres de aquella velada. Satisfecha con ellas su humilde vanidad, Catherine sintió por sus admiradores una gratitud más intensa que la que en heroínas de mayor fuste habrían provocado los más halagadores sonetos, y la muchacha, satisfecha de sí y del mundo en general, de la admiración y las atenciones con que últimamente era obsequiada, se mostró con todos de muy buen talante y excelente humor.
3
De allí en adelante, cada día trajo consigo nuevas ocupaciones y deberes, tales como las visitas a las tiendas, el paseo por la población, la bajada al balneario, donde pasaban las dos amigas el rato mirando a todo el mundo, pero sin hablar con nadie. Mrs. Allen seguía insistiendo en la conveniencia de formar un círculo de amistades, y lo mencionaba cada vez que se daba cuenta de cuan grandes eran las desventajas de no contar entre tanta gente con un solo conocido o amigo.
Pero cierto día en que visitaban un salón en el que solían darse conciertos y bailes, quiso la suerte favorecer a nuestra heroína presentándole, por mediación del maestro de ceremonias, cuya misión era buscar parejas de baile a las damas, a un apuesto joven llamado Tilney, de unos veinticinco años, estatura elevada, rostro simpático, mirada inteligente y, en conjunto, sumamente agradable. Sus modales eran los de un perfecto caballero, y Catherine no pudo por menos de congratularse de que la suerte le hubiera deparado tan grata pareja. Cierto que mientras bailaban apenas les fue posible conversar, pero cuando más tarde se sentaron a tomar el té tuvo ocasión de convencerse de que aquel joven era tan encantador como su apariencia la había inducido a suponer. Tilney hablaba con desparpajo y entusiasmo tales de cuantos asuntos se le antojó tratar, que Catherine sintió un interés que no acertó a disimular, y eso que muchas veces no entendía una palabra de lo que decía. Después de charlar un rato acerca del ambiente que los rodeaba, Tilney dijo de repente:
—Le ruego que me perdone por no haberle preguntado cuánto tiempo lleva usted en Bath, si es la prima vez que visita el balneario y si ha estado usted en los salones de baile y en el teatro. Confieso mi negligencia y suplico que me ayude a reparar mi falta satisfaciendo mi curiosidad al respecto. Si le parece la ayudaré formulando las preguntas por orden correlativo.
—No necesita molestarse, caballero.
—No es molestia, señorita —dijo él, y adoptando una expresión de exagerada seriedad, y bajando afectadamente la voz, preguntó—: ¿Cuánto tiempo lleva usted en Bath?
—Una semana, aproximadamente —contestó Catherine, tratando de hablar con la gravedad debida.
—¿De veras? —dijo él con tono que afectaba sorpresa.
—¿Por qué se sorprende, caballero?
—Es lógico que me lo pregunte, pero debe saber que la sorpresa no es una emoción fácil de disimular, sino tan razonable como cualquier otro sentimiento. Ahora le ruego que me diga si ha pasado usted alguna otra temporada en este balneario.
—No señor; ninguna.
—¿De veras? ¿Ha ido usted a otros salones de baile?
—Sí, señor; el lunes pasado.
—Y en el teatro, ¿ha estado usted?
—Sí, señor; el martes.
—¿Ha asistido a algún concierto?
—Sí, el del pasado miércoles.
—¿Le gusta Bath?
—Bastante.
—Una pregunta más y luego podemos seguir hablando como seres racionales.
Catherine apartó la vista; no sabía si echarse a reír o no.
—Ya veo cuan mala es la opinión que se ha formado usted de mí —díjole el joven seriamente—. Imagino lo que escribirá mañana en su diario.
—¿Mi diario?
—Sí. Me figuro que escribirá usted lo siguiente: «Viernes: estuve en un salón de baile, vistiendo mi traje de muselina azul y zapatos negros; provoqué bastante admiración, pero me vi acosada por un hombre extraño, que insistió en bailar conmigo y en molestarme con sus necedades».
—Creo que se equivoca.
—Aun así, ¿me permite que le diga qué debería escribir?
—Si lo desea…
—Pues esto: «Bailé con un joven muy agradable, que me fue presentado por Mr. King; sostuve con él una larga conversación, en el curso de la cual pude convencerme de que estaba tratando con un hombre de extraordinario talento. Me encantaría conocerlo más a fondo». Eso, señorita, es lo que quisiera que escribiera usted.
—Podría ocurrir, sin embargo, que no tuviese costumbre de escribir un diario.
—También podría ocurrir que en este momento no estuviese usted en el salón. Hay cosas acerca de las cuales no es posible dudar. ¿Cómo, si no escribiese un diario, iban luego sus primas y amigas a conocer sus impresiones durante su estancia en Bath? ¿Cómo, sin la ayuda de un diario, iba usted a llevar cuenta debida de las atenciones recibidas, ni a recordar el color de sus trajes y el estado de su cutis y su cabello en cada ocasión? No, mi querida amiga, no soy tan ignorante ni desconozco las costumbres de las señoritas de la sociedad tanto como usted, por lo visto, supone. La grata costumbre de llevar un diario contribuye a la encantadora facilidad que para escribir muestran las señoras y por la que tan justa han sido celebradas.
Todo el mundo reconoce que el arte de escribir cartas bellas es esencialmente femenino. Tal vez dicha facultad sea un don de la Naturaleza, pero opino que la práctica de llevar un diario ayuda a desarrollar este talento instintivo.
—Muchas veces he dudado —dijo Catherine con aire pensativo— de que la mujer sepa escribir mejores cartas que el hombre. En mi opinión, no es en este terreno donde debemos buscar nuestra superioridad.
—Pues la experiencia me dice que el estilo epistolar de la mujer sería perfecto si no adoleciera de tres defectos
—¿Cuáles?
—Falta de asunto, ausencia de puntuación y cierta ignorancia de las reglas gramaticales.
—De saberlo no me habría apresurado a renunciar al cumplido. Veo que no merecemos su buena opinión en este sentido.
—No me entiende usted; lo que niego es que, con regla general, pueda imponerse la superioridad de un sexo, y que ambos demuestran igual aptitud para todo aquello que está basado en la elegancia y el buen gusto.
Al llegar a este punto, Mrs. Allen interrumpió la conversación.
—Querida Catherine —dijo—, te suplico que me quites el alfiler con que llevo prendida esta manga. Temo que haya sufrido un desperfecto, y lo lamentaré, pues se trata de uno de mis vestidos predilectos, a pesar de que la tela no me ha costado más que nueve chelines la vara.
—Precisamente en eso estimaba yo su corte —intervino Mr. Tilney.
—¿Entiende usted de muselinas, caballero?
—Bastante; elijo siempre mis corbatines, y hasta tal punto ha sido elogiado mi gusto, que en más de una ocasión mi hermana me ha confiado la elección de sus vestidos. Hace unos días le compré uno, y cuantas señoras lo han visto han declarado que el precio no podía ser más conveniente. Pagué la tela a cinco chelines la vara, y se trataba nada menos que de una muselina de la India…
Mrs. Allen se apresuró a elogiar aquel talento sin igual.
—¡Qué pocos hombres hay —dijo— que entiendan de estas cosas! Mi marido no sabe distinguir un género de otro. Usted, caballero, debe de ser de gran consuelo y utilidad para su hermana.
—Así lo espero, señora.
—Y ¿podría decirme qué opinión le merece el traje que lleva Miss Morland?
—El tejido tiene muy buen aspecto, pero no creo que quede bien después de lavado. Estas telas se deshilachan fácilmente.
—¡Qué cosas dice! —exclamó Catherine entre risas—. ¿Cómo puede usted ser tan… iba a decir «absurdo»?
—Coincido con usted, caballero —dijo Mrs. Allen—, y así se lo hice saber a Miss Morland cuando se decidió a comprarlo.
—Como bien sabrá, señora, las muselinas tienen mil aplicaciones y son susceptibles de innumerables cambios. Seguramente Miss Morland, llegado el momento, aprovechará su traje haciéndose con él una pañoleta o una cofia. La muselina no tiene desperdicio; así se lo he oído decir a mi hermana muchas veces cuando se ha excedido en el coste de un traje o ha echado a perder algún trozo al cortarlo.
—¡Qué población tan encantadora es ésta!, ¿verdad, caballero? Y cuántos establecimientos de modas se encuentran en ella. En el campo carecemos de tiendas, y eso que en la ciudad de Salisbury las hay excelentes; pero está tan lejos de nuestro pueblo… Ocho millas… Mi marido asegura que son nueve, pero yo estoy persuadida de que son ocho, y… es bastante; pues siempre que voy a dicha ciudad vuelvo a casa rendida. Aquí, en cambio, con salir a la puerta se encuentra todo cuanto pueda desearse.
Mr. Tilney tuvo la cortesía de fingir interés en cuanto le decía Mrs. Allen, y ésta, animada por se atención, le entretuvo hablando de muselinas hasta que se reanudó la danza. Catherine empezó a creer, al oírlos que al joven caballero le divertían tal vez en exceso las debilidades ajenas.
—¿En qué piensa usted? —le preguntó Tilney mientras se dirigía con ella hacia el salón de baile—. Espero que no sea en su pareja, pues a juzgar por los movimientos de cabeza que ha hecho usted, meditar en ello no debió de complacerla.
Catherine se ruborizó y contestó con ingenuidad
—No pensaba en nada.
—Sus palabras reflejan discreción y picardía; pero yo preferiría que me dijera francamente que prefiere no contestar a mi pregunta.
—Está bien, no quiero decirlo.
—Se lo agradezco; ahora estoy seguro de que llegaremos a conocernos, pues su respuesta me autoriza a bromear con usted acerca de este punto siempre que nos veamos, y nada como tomarse a risa esta clase de cosas para favorecer el desarrollo de la amistad.
Bailaron una vez más, y al terminar la fiesta se separaron con vivos deseos, al menos por parte de ella, de que aquel conocimiento mutuo prosperase. No sabemos a ciencia cierta si mientras sorbía en la cama su acostumbrada taza de vino caliente con especias Catherine pensaba en su pareja lo bastante para soñar con él durante la noche; pero, de ocurrir así, es de esperar que el sueño fuera de corta duración, un ligero sopor a lo sumo; porque si es cierto, y así lo asegura un gran escritor, que ninguna señorita debe enamorarse de un hombre sin que éste le haya declarado previamente su amor, tampoco debe estar bien el que una joven sueñe con un hombre antes de que éste haya soñado con ella.
Por lo demás, hemos de añadir que Mr. Allen, sin tener en cuenta, tal vez, las cualidades que como soñador o amador pudieran adornar a Mr. Tilney, hizo aquella misma noche indagaciones respecto al nuevo amigo de su joven protegida, mostrándose dispuesto a que tal amistad prosperase, una vez que hubo averiguado que Mr. Tilney era ministro de la Iglesia anglicana y miembro de una distinguidísima familia.
4
Al día siguiente Catherine acudió al balneario más temprano que de costumbre. Estaba convencida de que en el curso de la mañana vería a Mr. Tilney, y dispuesta a obsequiarle con la mejor de sus sonrisas; pero no tuvo ocasión de ello, pues Mr. Tilney no se presentó. Seguramente no quedó en Bath otra persona que no frecuentase aquellos salones. La gente salía y entraba sin cesar; bajaban y subían por la escalinata cientos de hombres y mujeres por los que nadie tenía interés, a los que nadie deseaba ver; únicamente Mr. Tilney permanecía ausente.
—¡Qué delicioso sitio es Bath! —exclamó Mrs. Allen cuando, después de pasear por los salones hasta quedar exhaustas, decidieron sentarse junto al reloj grande—. ¡Qué agradable sería contar con la compañía de un conocido!
Mrs. Allen había manifestado ese mismo deseo tantas veces, que no era de suponer que pensase seriamente en verlo satisfecho al cabo de los días. Sin embargo, todos sabemos, porque así se nos ha dicho, que «no hay que desesperar de lograr aquello que deseamos, pues la asiduidad, si es constante, consigue el fin que se propone», y la asiduidad constante con que Mrs. Allen había deseado día tras día encontrarse con alguna de sus amistades se vio al fin premiada, como era justo que ocurriese.
Apenas llevaban ella y Catherine sentadas diez minutos cuando una señora de su misma edad, aproximadamente, que se hallaba allí cerca, luego de fijarse en ella detenidamente le dirigió las siguientes palabras:
—Creo, señora… No sé si me equivoco; hace tanto tiempo que no tengo el gusto de verla… Pero ¿acaso no es usted Mrs. Allen?
Tras recibir una respuesta afirmativa, la desconocida se presentó como Mrs. Thorpe, y al cabo de unos instantes logró Mrs. Allen reconocer en ella a una antigua amiga y compañera de colegio, a la que sólo había visto una vez después de que ambas se casaran. El encuentro produjo en ellas una alegría enorme, como era de esperar dado que hacía quince años que ninguna sabía nada de la otra. Se dirigieron mutuos cumplidos acerca de la apariencia personal de cada una, y después de admirarse de lo rápidamente que había transcurrido el tiempo desde su último encuentro, de lo inesperado de su entrevista en Bath y de lo grato que resultaba el reanudar su antigua amistad, procedieron a interrogarse la una a la otra acerca de sus respectivas familias, hablando las dos a la vez y demostrando ambas mayor interés en prestar información que en recibirla. Mrs. Thorpe llevaba sobre Mrs. Allen la enorme ventaja de ser madre de familia numerosa, lo cual le permitía hacer una prolongada disertación acerca del talento de sus hijos y de la belleza de sus hijas, dar cuenta detallada de la estancia de John en la Universidad de Oxford, del porvenir que esperaba a Edward en casa del comerciante Taylor y de los peligros a que se hallaba expuesto William, que era marino, y congratularse de que jamás hubiesen existido jóvenes más estimados y queridos por sus respectivos jefes que aquellos tres hijos suyos.
Mrs. Allen quedaba, claro está, muy a la zaga de su amiga en tales expansiones maternales, ya que, puesto que no tenía hijos, le era imposible despertar la envidia de su interlocutora refiriendo triunfos similares a los que tanto enorgullecían a ésta; pero halló consuelo a semejante desaire al observar que el encaje que adornaba la esclavina de su amiga era de calidad muy inferior a la de la suya.
—Aquí vienen mis hijitas queridas —dijo de repente Mrs. Thorpe señalando a tres guapas muchachas que, cogidas del brazo, se acercaban en dirección al grupo—. Tengo verdaderos deseos de presentárselas, y ellas tendrán también gran placer en conocerla. La mayor, y más alta, es Isabella. ¿Verdad que es hermosa? Tampoco las otras son feas; pero, a mi juicio, Isabella es la más bella de las tres.
Una vez presentadas a Mrs. Allen las señoritas Thorpe, Miss Morland, cuya presencia había pasado inadvertida hasta el momento, fue a su vez debidamente introducida. El nombre de la muchacha les sonó muy familiar a todas, y tras el cambio de cortesías propio en estos casos, Isabella declaró que Catherine y su hermano James se parecían mucho.
—Es cierto —exclamó Mrs. Thorpe, conviniendo acto seguido que la habrían tomado por hermana de Mr. Morland donde quiera que la hubieran visto.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)