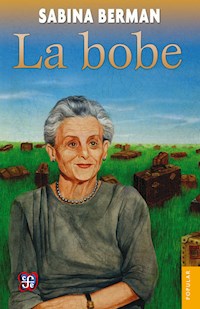
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Novela que narra la historia de una niña y su aprendizaje de la sutileza enigmática del mundo gracias a su relación con la abuela. Escrito con una prosa emotiva y no exenta de jubiloso desenfado, este relato se convierte en una revelación límpida y profunda: la transmisión entre generaciones de la capacidad de comprender el mundo como un sitio a la vez privilegiado y cruel, y esto sólo gracias a la sabiduría de quienes han vivido antes que nosotros sobre la tierra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR 677 LA BOBE
SABINA BERMAN
LA BOBE
Primera edición (Planeta), 1990 Primera edición (FCE), 2006 Primera edición electrónica, 2014
Diseño de forro: Pablo Rulfo Ilustración de portada: Dante Escalante, basado en un boceto de Maika Bernard, Isabelle Tardán, Sabina Berman
D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2221-1 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
A Isabelle
MI ABUELA SE MURIÓ PULCRAMENTE. Yo creo que se murió de exceso de pulcritud. No sé, es una idea que pensé de niña y se me ha quedado desde entonces. En todo caso es mejor que decir que se murió de una embolia cerebral. Nadie se muere de eso: las embolias son el desenlace de un deterioro paulatino, la gota que derrama el vaso, textualmente la gota de sangre, o el hilo de sangre, que se derrama sobre el cerebro y lo vela.
Puedo imaginarme a mi abuela en el instante de la muerte:
Está en la tina, recostada, más pequeña que lo largo de la tina, está pensando. Piensa: Bendito seas tú mi Señor Rey del Universo. Es un instante blanco: toda ella es muy pálida, su carne es del color de la leche, es tan delgada que sus rodillas blancas son lo más ancho de las piernas, cortas y enjutas; llegando a los tobillos se notan las venas verdes, las arterias azules (esa red de venas y arterias que yo le miraba con detenimiento cuando me llevaba al vapor); mirado a través del agua, apenas movediza, el flaco cuerpo parece ondularse; la tina es blanca, el agua parece blanca, las paredes de mosaico son blancas; suspendido en el vapor que llena el ámbito, el foco del techo es tan amarillo que ya es blanco; el cabello de mi abuela es blanco, pero sus ojos son negros, sus ojos negros a los lados de esa nariz breve pero aguileña, nariz de judía sefardí. Entonces cierra los párpados, lo único negro se cierra, y en ella, en su mente en blanco, se dibujan otra vez, una por una, las palabras: Bendito seas tú mi Señor Rey del Universo. Y todo se vuelve rojo. Es la gota de sangre que se derrama sobre su pulcrísimo pensamiento.
No sé, digo otra vez que son las ideas de una niña.
CUANDO YO LA CONOCÍ ERA UNA MUJER ALTA, como eran altos todos los adultos, y siempre muy pulcra. Mi primer recuerdo con ella es el de las dos en el zoológico. Voy de su mano enguantada de blanco. Me señala el patio de las jirafas. Pero yo la veo a ella: lleva un velo sutilísimo sobre los ojos, un sombrerito beige, es la mujer más elegante del mundo. A través de su velo, como a través de un enrejado, veo las jirafas. Los cuellos elevados en el cielo: avanzan hacia el bebedero enclavado en lo alto de la pared de piedra, todos con movimientos idénticos cuyos tiempos se entrecruzan.
Me dice algo en su español rarísimo, de acentos extravagantes, con su voz lenta y minuciosa. Y su voz se desliza del español al yidish. Está diciéndome cómo se dice en yidish jirafas. Yo hablo yidish porque ella me enseñó. Llevo como diez años sin tener una conversación en yidish y como veintinueve desde que me di cuenta de que hablar esa lengua de la judería europea, ese alemán antiguo, de los principios del segundo milenio, fermentado en los ghetos medievales, amalgamado de hebreo, lenguas romances y sajonas, no me iba a servir sino para hablar con mi abuela, con los maestros de yidish que luego tuve en la primaria y, si acaso, para intentar sorprender a alguien diciendo de pronto: Ah, pues yo hablo yidish, afirmación que la mayoría de las veces no causa demasiado revuelo. De cualquier forma, hablo yidish. En un sector de mi memoria está el yidish. En esa misma zona mi abuela me dice al oído: szirafen: jirafas en yidish, y una jirafa, arrogante y despaciosa, hunde, apenas, el hocico en el bebedero de agua.
Ber, me lo dice acuclillada frente a mí. Ber, doblando en la b los labios uno sobre otro, Ber, digo, y en el rabillo de mi ojo, en una montaña de rocas blancas apiladas, un chango grande y gordo, de pelambre largo y blanco, trepa de roca en roca hacia las nubes blancas.
Oso, le digo yo al oído a la abuela. Lo piensa; dice, con cierta extrañeza: Oso.
ME DESPIERTA A MEDIA NOCHE UN RONRONEO, un ruido de mar. Estoy en esa cama grande, hundida en el colchón mullido, bajo el edredón ridículamente grueso, la cabeza en la almohada enorme, de plumas de ganso, la cabeza húmeda de sudor. Sigue el ruido del mar, pausado. Giro la cabeza.
En la mesita de noche, bajo la lámpara apagada, hay un vaso. Dentro del vaso algo flota: unos dientes, una dentadura. Hay otro vaso al lado y dentro otra dentadura, más pequeña. Los vasos están colocados sobre un libro. También sobre el libro, rodeando las bases de los vasos, algo brilla, una tira de dientes, no: una tira de perlas, perlas grises. En el lomo del libro, encuadernado en piel oscura, desconchada en los bordes, unas letras doradas. No son letras que conozco. En el jardín de niños no me enseñan letras así. Tal vez hay muchas más letras de las que me enseñan. Tal vez estoy soñando, porque el ruido del mar arrecia. Debo estar en el camarote de un barco, a la deriva en un mar negro. Puedo sentir el avance, distingo el leve bamboleo del barco en el bamboleo de la cama vecina.
En la cama vecina duerme un bulto blanco. Un bulto grande, gordo, se infla un poco, se desinfla. Un oso. Está gruñendo, roncando, ése es el ruido del mar. No: son dos gruñidos acompasados los que se oyen, y a veces un silbido largo. Luego un crujido. Es la cama que bajo el peso del bulto cruje y se mece.
El bulto se rueda un poco en la cama, veo las dos cabezas asomando del edredón. Dibujadas en la oscuridad: la cara de la abuela y la cara de un oso. Mi abuela en brazos de un oso. Un oso manso: le husmea la cara, le pasa la lengua por la mejilla. Es una visión momentánea, porque el bulto vuelve a rodar y de nuevo sólo puedo verlo como un edredón que se infla y se desinfla gruñendo, roncando como un mar distante, silbando.
Más allá, las cortinas iluminadas. Más allá, las luces muy amarillas del alumbrado de la calle, con sus farolas a la altura de la terraza.
En los vasos, las dentaduras, como dos peces en peceras contiguas. El sudor de la fiebre bajo mi mejilla, en la almohada.
EL ABUELO ESTÁ SENTADO A LA CABECERA DE LA MESA, en mangas de camisa, los lentes en la punta de la nariz gorda. Lee un libro. Es una mesa para diez personas, con mantel de encaje blanco. En las fiestas familiares se alarga todavía un metro. Yo estoy sentada en una esquina distante: el abuelo necesita silencio para estudiar. Estoy sentada sobre un cojín, para que el borde de la mesa no me rebase el nivel de los ojos. De cuando en cuando clavo en mi tenedor un pedazo de arenque y lo mordisqueo. Luego bebo agua de mi copa de agua.
El abuelo alarga la mano para tomar del asiento contiguo el periódico. Lo pone sobre el libro, lo abre. Aprieta los dientes. Conozco el ritual de las mañanas y esa parte donde lee el periódico me encanta. Vuelve la página, ahora la cara enrojecida. Y su mano derecha se cierra, el puño se aprieta. Empieza a farfullar. Menea la cabeza. No le parece bien el periódico, el mundo. Mierda, murmura.
Se ríe entre dientes, es una risa horrenda. De nuevo aprieta las quijadas. La abuela regresa de la cocina con la charola del té. Tacitas de porcelana blanca, una línea azul cobalto en el borde, la tetera de plata, la azucarera de plata. Pone la charola en la mesa, en la esquina donde el abuelo sufre así de amargamente, y sirve el té en tres tazas. El abuelo, furioso, le dice en yidish algo que suena como ladridos. La abuela se cubre con la mano un ojo, exclama oy-oy-oy, así se queja, oy-oy-oy.
Quejándose cierra el periódico del abuelo, él está hablando muy alto, manoteando el aire, la abuela se lleva el periódico a la cocina para tirarlo al basurero, los gritos del abuelo la persiguen en tres idiomas: yidish, polaco, español. Estos rusos, estos comunistas, estos gringos: todos nazis. Estos burócratas, estos mexicanos, al demonio estos árabes, ay estos judíos tontos. Estos políticos: estos sinvergüenzas. Cambian cada vez los culpables de su rabia, pero su rabia es eterna.
Lee el libro otra vez. Siempre el mismo. Un libro de hojas apergaminadas, con letras diminutas, hebreas. La Guía de los perplejos, de Maimónides. Años después sabré que al desayuno corresponde ese texto. Se apacigua, se concentra, se mece en la silla, dice: Mhm, ah, mhm. A sus espaldas el óleo en ocres y amarillos: cuatro girasoles en un jarrón de barro.
La abuela deposita en una taza, con la pinza de plata, un terrón de azúcar. Otro. Otro. Un cuarto terrón.
Va a colocar la taza junto al libro.
LOS AIZBERGS SON PELIGROSOS. Por más que recorramos la mitad del trayecto en el hermoso tranvía amarillo, el corazón se me aprieta de sólo pensar que vamos hacia ellos. Viven en el centro de la ciudad, llegamos en taxi, un edificio derruido.
Subo las escaleras de la mano enguantada de la abuela, miro las paredes donde varias capas de pintura se traslapan, desconchadas. Sé, porque el señor Aizberg me lo dijo un día, que desde que tocamos en la calle el timbre hasta que alcancemos su puerta en el quinto piso, él estará buscando sus pantalones y su camisa en el clóset, poniéndoselos, y su esposa estará encendiendo las lámparas arrinconadas en la oscuridad de la sala sin ventanas. Es que tienen que ahorrar: las telas de los pantalones y las camisas se gastarían mucho si Aizberg se sentara vestido, se gastarían en las rodillas y en los codos y con la fricción de los bordes de los muebles, y tienen que ahorrar la luz eléctrica y sus ojos ya están acostumbrados a la penumbra.
La puerta se entreabre, asoma la cabeza calva del viejo Aizberg. Nos deja pasar a ese ámbito oscuro en cuyos rincones brillan apenas unas lamparitas con pantallas agrisadas. Los sofás brillan también: el plástico que los protege brilla como una capa de hielo. Huele a humedad.
Yo quiero irme, nos sentamos en el sofá, Aizberg se sienta en la orilla de un taburete.
Se oye un taconeo distante, acercándose. La señora Aizberg llega corriendo desde el pasillo con pasitos angustiados. Tiene el pelo quebrado, blanco, saluda en yidish con esa voz plañidera, como si el diablo estuviera tras ella y con un último respiro pidiera auxilio.
No entiendo lo que hablan, hablan en polaco, pero yo presiento en las voces el tamaño del pavor. La abuela en cambio parece inmune: sonríe, se quita el guante de la diestra con su calma elegancia, sostiene el guante en su otra mano enguantada.
El señor Aizberg a veces me habla a mí. Entonces habla en su español derruido, muy simple y roto y salpicado del cascajo de otros idiomas.
Nosotros llamábemos Aiznberg, me dice. Con n. Aiznberg. ¿Bonito? Teníamos casa granda, groise, árbolas, niños, como tú, kínder, ocho hijos. Tu bobe conocía en Polonia, pregúntala. Tu zeide tenía la primera cocha en toda Galizia, Ford modelo T. Teníamos todo, todo. Yo leía, hacía estudio, cosa fina, no trabajo, que es miseria. Todo había, juro. Y vino guerra. Y vino nada. Nada. Todo perdimos. En la entrada a México quitaron lo último: la n. El policía no entiende Aiznberg, nunca ha oído Aiznberg, pero ha oído de montañas de hielo en la mar, sabe aizberg, así pone: Aizberg. Y mi neshome, la alma, aizberg, ¿sabe?





























