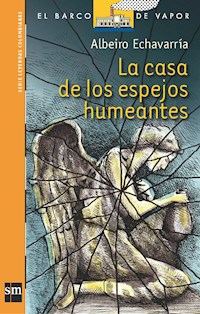
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: El Barco de Vapor Naranja
- Sprache: Spanisch
[Plan Lector Infantil] El misterio envuelve la casa de Benjamín Zapata, un inquieto niño de trece años que siempre ha vivido rodeado de espejos sin saber por qué. Varios acontecimientos lo pondrán al borde de la muerte y pronto descubrirá la fatídica relación entre su familia y un personaje siniestro de leyenda: la Patasola.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La casa de los espejos humeantes
Albeiro Echavarría
ILUSTRACIÓN DE PORTADAMateo Rivano
Frente a los juegos fatuos del espejo
mi ser es pira y es ceniza,
respira y es ceniza,
y ardo y me quemo y resplandezco y miento
un yo que empuña, muerto,
una daga de humo que le finge
la evidencia de sangre de la herida,
y un yo, mi yo penúltimo,
que sólo pide olvido, sombra, nada,
final mentira que lo enciende y quema.
«Espejo» (fragmento), Octavio Paz
Los habitantes de la casa
ME LLAMO BENJAMÍN, pero prefiero que me llamen Benyi. Así es como me dicen los amigos del colegio. Benyi era también el nombre de mi perro. Tenía la sospecha de que Sabina lo había matado y que ahora venía por mí. Como el domingo era mi cumpleaños, quedaban pocas horas para que se cumpliera una maldición según la cual no llegaría a los catorce años. Después de lo que me había revelado mamá, iba con ella rumbo a casa, recordando todo lo que había sucedido en las últimas horas, poniendo en orden todas mis ideas y preparándome para lo que pudiera ocurrir.
Nací en esta casa, en el corazón de Granada. Papá cuenta que este era uno de los barrios más tranquilos de Cali hasta que empezó a inundarse de bares y discotecas. Él se enfurece cuando los de al lado —donde funciona un restaurante mexicano— le tapan el parqueadero. Un día sacó una carabina y empezó a hacer disparos al aire como un vaquero del Lejano Oeste. El oso fue horrible porque un vecino tomó una foto y la puso en Facebook. ¡Hubiera querido que me tragara la tierra!
Mamá dice que Evaristo Zapata, mi papá, ha sido desde siempre el hombre más terco del mundo. Puedo dar fe de que es testarudo hasta en las cosas más insignificantes. Siempre dice que ni un terremoto, ni una oferta millonaria ni el ruido de los borrachos lo sacarán de su vivienda. Yo estaba convencido de que era por el cariño que le tenía a la casa que no quería irse del barrio, hasta que pude comprobar que era una mentira lo del valor sentimental. La verdad es que papá estaba protegiendo un secreto que escondía en el sótano, y que heredó del abuelo, a quien le tocó huir de Casabianca, en el Tolima.
Tengo pocos amigos. Uno de ellos es Rufino, mi hermano medio. Cuando papá lo trajo a casa, el ambiente se puso muy tenso. En vista de que me opuse a que lo acomodaran en mi alcoba, ocupó la buhardilla. Al comienzo tuve muchos celos de él, pero después se convirtió en mi gran amigo. Hace poco descubrí que debajo de su máscara de pelo hay un adolescente inteligente y suspicaz. Él me está ayudando a desenredar toda esta madeja. ¿Servirá de algo su ayuda ahora que el tiempo se está agotando?
Rufo, así le decimos a mi hermano, es emo, pero no tiene delirios depresivos. Se pinta de negro el borde de los párpados, lleva dos pírsines en los labios y usa zapatillas Converse. Es flaco, desgarbado y casi nunca sonríe. Los flequillos de su pelo le tapan casi toda la cara y usa pantalones negros entubados y camisas con diseños sicodélicos hechas por él mismo. Le gusta escribir poemas y componer canciones. Escucha grupos como Alesana y The Juliana Theory. No tiene nada que ver conmigo, que soy amante del rock al estilo de The Offspring.
Rufo le ayuda a papá en el taller. Cuando los veo, se me hace que son una pareja muy extraña: papá es alto, barrigón y de patillas gruesas y largas, amante furibundo de los tangos de Carlos Gardel.
A simple vista, vivo en una casa común y corriente. Su puerta de madera bellamente labrada —para mi gusto, lo único bonito de la casa— no le alcanza para convertirse en una joya arquitectónica. Tiene dos plantas y un pequeño portón con arcos donde la gente se guarece cuando se desata un aguacero. Y un sótano al que nadie baja, excepto papá.
Lo que diferencia nuestra casa de otras que he conocido, es su aspecto interior. Se puede decir que está forrada en espejos. Los encuentra uno hasta en los rincones más insólitos: debajo de la escalera que conduce al segundo piso, en los armarios, en el patio de ropas, en el zaguán, entre la taza del baño y hasta en el cielorraso. Los hay de marcos dorados, con listones negros, puestos sobre retablos y hasta pegados con ganchos en la pared. Los espejos son divertidos porque me permiten multiplicarme hasta el infinito o mimetizarme por completo.
Pero a veces los espejos me intimidan. No es grato sentirse observado todo el tiempo por uno mismo y por los demás. Por eso debe ser que casi nadie entra a nuestra casa. La única que viene a visitarnos es Saturnina, una amiga de mamá. Pero ella toma precauciones para no toparse con los espejos: entra por la puerta de atrás y se mete a la cocina donde no hay peligro de que los encuentre porque están escondidos en las gavetas. Saturnina no pasa de allí: se sienta en la mesa auxiliar y conversa con mamá acerca de otras señoras que viven en la cuadra o saca a relucir viejas historias de cuando era joven y hacía suspirar a los muchachos. Saturnina asegura que no es por los espejos que no sigue a la sala, sino porque le tiene alergia a los animales. Y es que, gracias a los espejos, cualquiera que entra a la casa se queda con la sensación de haber visto ciento veinte canarios, ciento ochenta gatos y trescientos perros. Pero en mi casa realmente hay dos canarios, tres gatos y cinco perros. Lo que pasa es que los espejos los multiplican por sesenta. Yo los cuidaba a todos hasta que mataron a Benyi. Ahora es Rufo el encargado.
Mamá puede parecer muy extraña: siempre usa vestidos blancos que le llegan hasta la mitad de la pierna y lleva el pelo recogido como una bailarina de ballet. Vende helados por un torno que impide que le vean la cara. La gente solo ve sus manos, que son tan hermosas como las de una pianista. En Granada todo el mundo los conoce como los helados misteriosos. Son deliciosos y la gente los compra por montones. Yo estoy convencido de que eso de no dejarse ver es una estrategia publicitaria de mamá. A punta de helados, y de lo que papá gana en su taller de vitrales, se sostiene nuestra familia.
Con nosotros vive Escolástica, una anciana que nos prepara los alimentos y asea la casa. Usa un parche para que no le vean el ojo de vidrio. Como también cojea del pie izquierdo, lleva siempre un bordón con cabeza de serpiente. Vive prácticamente refugiada en la cocina. Solo sale de allí para irse a dormir, arreglar la casa, o cuando aparece Saturnina, a quien no puede ver ni en pintura. Las dos se parecen en que no les gustan los animales.
En mi opinión, uno debe comenzar a contar las cosas por algún lado, así no sea por donde realmente comenzaron. Eso es válido cuando no se puede definir con exactitud el origen de un suceso. Lo cierto es que cuando capté las primeras señales de peligro, ya mi mundo familiar estaba fuera de control. Pero ocurrió que papá y mamá se las habían ingeniado para echarle tierra al asunto.
El hombre de la gabardina
RUFO QUIERE LLEGAR a convertirse en un famoso fabricante de vitrales. Un día me contó que ese gusto había nacido cuando lo llevaron a conocer el Santuario de Las Lajas.
—Me gustan las iglesias góticas —confesó mi hermano mientras me ayudaba a bañar a Benyi—. Lo que a la gente más le sorprende es que esa iglesia esté metida en un cañón, pero lo que a mí me fascina es su aspecto sombrío en contraste con sus coloridos vitrales. Papá es un buen artista, pero en poco tiempo lo superaré. Yo haré los mejores vitrales de Colombia y los pondré en una iglesia tan famosa como esa. ¿Será que todavía construyen iglesias así?
—No tengo ni idea de iglesias —respondí—. Y yo que creía que eras diabólico por esas pintas tan estrambóticas en las que andás. ¿De verdad creés que vas a ser mejor que papá? Siempre he oído decir que hay pocos como él.
—Es muy bueno, pero ya está en declive —dijo arqueando las cejas—. Además, ya no le dedica tanto tiempo al trabajo. A veces me quedo solo toda la tarde. Y eso es bueno para mí porque trabajo con más libertad.
—¿Te deja solo? —pregunté dejando la manguera a un lado—. ¿Y para dónde se va? Si últimamente siempre llega tarde.
La expresión de Rufo cambió. Tragó saliva, cogió la manguera y lanzó un chorro hacia arriba. Interpreté su gesto como una maniobra de distracción.
—No te me hagás el bobo —dije al tiempo que Benyi se sumaba al diluvio, sacudiéndose el agua y empapándome hasta la coronilla—. ¿Cómo así que se va del taller en las tardes y te deja solo? Él dice que nunca sale de allí. Y se queja de lo perezoso que sos y que siempre andás con esos audífonos puestos, y que no te puede dejar solo ni para ir al baño porque siempre la embarrás. ¡Por que, no podés negar que hacés muchos daños en el taller! ¡Y aún así me venís a decir que te deja solo toda la tarde!
—¿Eso dice de mí? —exclamó Rufo lanzando la manguera al suelo—. ¡Pues mirá, parce, cómo es la vida! Yo no tengo ni idea para dónde coge, pero el hombre anda últimamente de lo más misterioso. Siempre, a eso de las tres de la tarde, se mete al cuarto de atrás, se perfuma y se pone una gabardina de cuello alto, a lo Sherlock Holmes, y sale muy tieso y muy majo con rumbo desconocido. Eso sí, antes me deja un inventario de trabajos para hacer y me da una palmada en el hombro. Regresa a las cinco o seis, revisa lo que hice y vuelve a lo suyo. No sé a qué hora sale para acá porque yo me voy rapidito para el colegio.
Lo de Sherlock Holmes no me sorprendió para nada. Papá siempre se las ha dado de detective. Lee muchos periódicos —hasta los amarillistas, donde aparecen cadáveres sobre charcos de sangre— y siempre lanza mil conjeturas sobre cada crimen que se comete en la ciudad. Pero llegar al extremo de usar una gabardina era una locura. ¡Con ese calor que hace en Cali! Sonreí con ironía. A lo mejor había cumplido su sueño de trabajar para una agencia de espionaje.
—¿Y nunca te ha dicho para dónde sale? —pregunté tratando de no sonar preocupado.
—¡Qué le voy a preguntar por sus asuntos! ¿Querés que me quede sin trabajo?
Terminamos de bañar a Benyi y cada uno cogió por su lado. Rufo se encerró en su cuarto. Yo fui a la nevera y saqué un helado de coco. Salí a la calle y me senté en el andén del frente. El taller de papá queda a dos cuadras de allí. Calculé que a las tres de la tarde —cuando él salía envuelto en la gabardina— yo ya habría regresado del colegio y almorzado. Podría seguirlo para averiguar en qué andaba metido.
En ese momento se me vino a la cabeza una repentina e incómoda idea. ¿Por qué será que me rondan las malas ideas y tengo que espantarlas como hago con las moscas cuando empiezan a revolotear sobre el comedor? Mamá los llama malos pensamientos. ¿Y si descubría que papá era un exhibicionista? ¿No es así como los pintan? ¿Con gabardina paseándose por los parques?
En ese momento una camioneta se detuvo junto a la ventana de mi casa. Al instante se bajó una rubia de formas desproporcionadas con una lycra pegada al cuerpo. Crucé la calle justo cuando ella recibía dos helados misteriosos. Después se subió al carro y arrancó haciendo que las llantas chirriaran.
Entré a la casa y me senté en el sofá de la sala. Alcancé mi tableta y busqué un juego. El sofá estaba instalado al lado de una silla de mimbre donde papá se sienta a ver televisión; es un aparato en blanco y negro ubicado justo a mis espaldas —él dice que prefiere la imagen en blanco y negro para no olvidar que la televisión es pura fantasía—. Yo también me siento allí a veces, pero no veo el televisor real, sino el que se refleja en un rincón de la sala. Igual que no observo al papá real, sino al que se refleja junto a la mesa donde está el jarrón de girasoles. Y mamá luce mejor cuando la veo a través del espejo con marco plateado que está junto al comedor.
De repente, algo crujió. Eché un vistazo y solo vi repeticiones mías por todas las paredes. Aunque estoy acostumbrado a verme siempre por los cuatro costados, algo me hizo erizar la piel. Observé el espejo ubicado junto a la silla de mimbre, sin marco y con vetas negruzcas en los extremos, y entonces sucedió algo muy extraño: una línea zigzagueante se fue abriendo paso hasta llegar a la parte superior del espejo, partiéndolo en dos mitades desiguales. A medida que la grieta se extendía, fue dejando una delicada línea de humo.
Me levanté del sofá con los pelos de punta. No había una explicación razonable para lo que acababa de ocurrir, pero mi cerebro empezó a trabajar a mil tratando de encontrar una solución coherente: «está haciendo mucho calor y el espejo no resistió»; «el ruido de los carros está resquebrajando la casa»; «hay una humedad detrás del espejo»; «acaba de llegar a la casa un espíritu burlón». No, nada encajaba. ¿Y el humo? Se elevó con lentitud hasta confundirse con el aire.
Me acerqué para examinar el espejo. Parecía como si lo hubieran partido con una punta de diamante. Ni una astilla. La estela de humo había desaparecido por completo. En ese momento Escolástica salió de la cocina y pasó por mi lado sin decir ni una palabra. Iba a llamarla para mostrarle lo que había ocurrido, pero cerró de un portazo su habitación. Seguramente había llegado Saturnina. Debía estar sentada en la mesa auxiliar, tomando café con torta de zanahoria, esperando a que mamá le hiciera compañía.
Horas después, ya repuesto del susto, llamé a mamá y le mostré el espejo. Su reacción me dejó más perplejo aún: corrió hacia su cuarto y regresó con una sábana blanca. La desdobló y con ella cubrió las dos mitades del espejo. Después me lanzó una mirada desesperada.


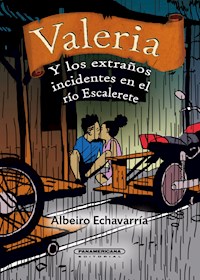















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










