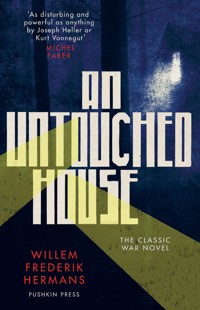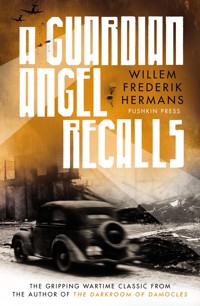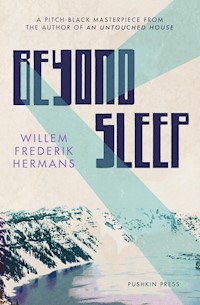Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Europa del Este, 1944. Un soldado holandés que lucha con un grupo de partisanos se refugia en una casa señorial durante un cese de hostilidades. La casa está casi intacta, ajena a los estragos de la batalla, y el partisano se instala en ella como si la guerra nunca hubiese tenido lugar: se baña, se viste con la ropa que encuentra en el armario, come algunos restos de comida. Cuando las fuerzas alemanas recuperan la plaza y unos soldados nazis llaman a la puerta, él decide hacerse pasar por el propietario de la casa. Pero ¿cómo se las arreglará para mantener el engaño? La casa intacta es un clásico de la novela corta que, cuando se publicó en 1951, causó una enorme repercusión en la sociedad holandesa de la época, en los tiempos en que prevalecía el discurso de la heroica resistencia antinazi, donde se muestra —sin distinción de bandos— cómo la brutalidad de la guerra puede acabar con cualquier pátina de civilización. La crítica ha dicho «Qué descubrimiento más maravilloso, la Segunda Guerra Mundial en cien páginas, una obra maestra menor que parece un sueño.» Ian McEwan «Una apoteosis de absurda crueldad sin precedentes en la literatura. Un universo sádico del que no es posible escapar con vida.» Cees Noteboom «En la edición española de La casa intacta, una breve y brutal novela de Willem Frederik Hermans, el lector recibe 60 golpes, al menos uno por página. Es una de esas historias —bendita traducción española de Gatopardo— que perdura: un relato sobre la locura y la risa macabra de la guerra que incluye la bancarrota moral de sus protagonistas.» Luis M. Alonso, La Nueva España «Son solo ochenta páginas, apenas sesenta si se tiene en cuenta lo que ocupa el epílogo de su compatriota Cees Nooteboom. Pero qué páginas. Sí, quizá un grito ahogado en el desierto, aunque no por ello pueda evitarse pensar que hace mucho tiempo que no aflora por estos pagos un libro así de contundente contra el sinsentido de la guerra.» Héctor J. Porto, La Voz de Galicia «La casa intacta se levanta sobre la guerra y su concreción histórica para erigirse como una metáfora, como una fábula universal e intemporal: vivir —que, entre otras cosas, es sobrevivir— es estar en guerra, con todo el absurdo, con toda la falta de sustancia moral y con toda la desazón existencial que acompaña a tal situación.» Manuel Hidalgo, El Cultural «Un relato profundo, ácido y duro que es capaz de sintetizar la devastación de la Segunda Guerra Mundial desenmascarando la crueldad de los dos bandos.» Matías Crowder, Diari de Girona «Sensacional.» Manuel Marlasca
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
La casa intacta
La casa intacta
WILLEM FREDERIK HERMANS
Epílogo de Cees Nooteboom
Traducción de Catalina Ginard Féron
Título original: Het behouden huis
Copyright © 1951 Willem Frederik Hermans
Originally published with De Bezige Bij, Amsterdam
© de la traducción: Catalina Ginard Féron, 2019
© del epílogo Cees Nooteboom
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U., 2019
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Esta novela ha recibido la ayuda a la traducción
de la Dutch Foundation for Literature.
Primera edición: octubre de 2019
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: Soldado americano durmiendo en la cama de Göring (1945) © Bettmann
Imagen de la solapa: Willem Frederik Hermans (1986);
fotografía de Rob Bogaerts
eISBN: 978-84-17109-87-5
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Presentación
LA CASA INTACTA
EPÍLOGO
Willem Frederik Hermans
Otros títulos publicados en Gatopardo
LA CASA INTACTA
La gran rama, casi la copa entera, apareció de pronto al pie del árbol, sin que yo hubiese oído ningún crujido. Había quedado ahogado por el estallido, no lejos de allí, de un efímero arbusto de terrones.
Le siguieron otras explosiones cuyos efectos no pude ver. No volví la vista atrás. Delante de mí no tenía a nadie. Tal vez fuera el primero. Había pocos árboles y yo debía de ser un blanco fácil, sin embargo, ellos parecían disparar al azar. A cada paso, me torcía los tobillos sobre los duros terrones. La pendiente era larga y empinada. Los alemanes estaban al otro lado de la colina y yo esperaba que nos salieran al encuentro. Deseaba ponerme a cubierto y buscar refugio sin hacer ruido. Tenía tanta sed que apenas podía seguir avanzando. Mi cantimplora estaba vacía. Me volví hacia los demás, pero ninguno de ellos estaba lo suficientemente cerca como para poder pedirle agua.
Entonces, el sargento tocó el silbato. Nos agrupamos junto a un camino excavado y nos tumbamos para descansar. Yo sostuve en alto mi cantimplora vacía, pero los que la vieron negaron con la cabeza. De todos modos, casi nadie prestaba atención. El sargento, que estaba tumbado más cerca de mí, se había cubierto la cara con el casco para protegerse de la luz y del calor, y así, con las manos cruzadas sobre el pecho, parecía estar durmiendo. El sol brillaba con intensidad y hacía días que no llovía. La tierra estaba tan seca que el polvo que levantaban las granadas al explotar ya no se asentaba en ella.
Eché un vistazo a mi reloj. Era la una y media. Se hizo un profundo silencio. Todos los que participaban en la contienda parecían tomárselo con calma, como si la guerra fuera un gran cuerpo enfermo al que hubiesen administrado una inyección de morfina. Lo único que sucedía era un combate a gran altura entre tres cazas. Yo los observaba con una brizna de hierba seca entre los dientes. Trazaban un motivo de bucles blancos sobre el azul del cielo, como esas avionetas que escriben mensajes publicitarios. Parecía que lo hicieran para entretenernos, y no por ningún otro motivo. No intentes leer lo que escriben, de lo contrario te volverás loco. Coca-Cola. Necesitan ambas manos, pensé, aunque puede que tengan un tubo de goma en la boca que les permita succionar las bebidas. Los proyectiles de sus ametralladoras perforaban el suelo junto a mí. Ahora mismo podrían dar en el blanco, pensé, y yo sentado aquí tranquilamente, sin hacer nada. Tengo sed. Podrían alcanzarme ahora, como si estar aquí sentado se castigara con la pena de muerte. Sin embargo, aunque no hubiera nunca guerras, todo el mundo acaba muriendo. ¿Qué diferencia supone la guerra? Basta con imaginarse a alguien que no tenga memoria, que no pueda pensar en otra cosa más que en lo que ve, oye y siente..., para él la guerra no existe. Ve esta colina, el cielo, siente cómo se encogen las membranas secas de su garganta, oye las explosiones de..., necesitaría tener una memoria para saber de qué. Oye explosiones, ve personas esparcidas por el suelo, hace calor, el sol brilla, tres aviones se ejercitan dibujando mensajes publicitarios. No pasa nada. La guerra no existe.
Me acordé de un español que aquella mañana me había pedido una cerilla y que sabía unas palabras de francés. En la tropa, formada por partisanos búlgaros, checos, húngaros y rumanos, no había nadie a quien yo entendiera.
Cuánto hace ya que salí de Holanda, pensé, todo este tiempo he estado en países extranjeros; de noche, siempre he encontrado la misma oscuridad en las ciudades, hasta que al final me he quedado sin nadie con quien hablar. En Alemania, al menos podía escuchar las conversaciones de otras personas. En cambio, ahora, lo único que oigo son sonidos. Rumor de motores, detonaciones, zumbido de proyectiles, aullidos de animales, crujidos, chasquidos, traqueteos y ladridos. Incluso los humanos no emiten más que ruidos. ¡Proletarios de todos los países, uníos! Pero son incapaces de intercambiar una sola palabra.
A veces, yo ni siquiera comprendía las órdenes. Aunque eso les traía sin cuidado a los oficiales. Tres días antes, nuestro pelotón había sufrido el ataque de fuego amigo. Después se presentó una unidad especial del ejército ruso que seleccionó a cinco hombres y los fusiló detrás del cobertizo donde nos habíamos guarecido. Uno de ellos intentó huir. Al día siguiente yacía boca arriba en medio del camino. Nadie se atrevió a apartarlo cuando emprendimos la marcha. Le pasamos por encima, hundiendo los pies en su cuerpo para no perder el paso. Yo era de los últimos de la fila. Cuando llegué a la altura del muerto, tenía ya la cara aplastada y había quedado irreconocible. No logré averiguar quién era. Y, aunque debí de verlo a diario durante tres meses, no habría sabido decir cómo se llamaba.
Mientras uno de los cazas empezaba a perder altitud, pensé en el español que hablaba francés. Me hubiera gustado poder conversar con él.
El avión se convirtió en un cometa de hollín, e impactó contra el suelo en algún punto detrás de mí. La explosión que se oyó fue como el ruido que haría el mundo al tragar, amplificado un millón de veces. Era un sonido que denotaba satisfacción, como si el planeta hubiera acechado al avión al igual que una rana que está pendiente de una mosca. Entonces, una nube de humo negro comenzó lentamente a cubrir el camino. De pronto, a través del humo, vi al español que venía hacia mí con la cabeza descubierta. Como si el avión abatido lo hubiese llevado hasta aquí, como si emergiera sano y salvo de entre los restos del aparato.
Hubiese querido gritarle algo; hubiese querido decirle: ¡Justo ahora estaba pensando en ti! Pero en aquel momento no encontré palabras para formular la frase. Tal vez había olvidado por completo cómo hablar.
Por ello, ni siquiera me tomé la molestia de levantar el brazo para saludarlo. Sin embargo, él me había reconocido. Se acercó a mí y se puso en cuclillas. Se cubrió una rodilla con el casco que hasta entonces había sostenido en la mano, como si se tratara de un cubo.
—¿De dónde? —me preguntó.
—¡De Holanda! ¡Cuatro años fuera ya! ¡Noviembre de 1940!
—¡Ah! ¡No es nada! ¡Yo ocho años! —Mató un tábano estampándoselo en la mejilla—. ¡Ocho años! —repitió alzando ocho dedos.
Los disparos habían cesado por completo. Lo único que se oía era el crepitar del avión que ardía a nuestras espaldas.
—Yo espía —le dije—, un poco...
Con las manos le indiqué lo poquito que había espiado, mientras reflexionaba sobre la siguiente frase.
—Capturado por los alemanes. Cárcel. Condenado. Tres años. Campo de trabajo. Escapé camino de otra cárcel. Me cogieron. Campo de concentración. Strellwitz. ¿Conoces Strellwitz? Seis meses. Escapé otra vez. Me apresaron cerca de la frontera suiza. En Sajonia salté del tren. Caminé y caminé hacia el este.
Yo lo miraba sin advertir nada. Ahora ni siquiera sabría decir de qué color eran sus ojos. Lo miraba como suelo mirar a otros: sin saber realmente nada de ellos, obligado a suponer, por falta de pruebas, que son más o menos como yo.
Las palabras son como las corrientes de aire en un cuarto herméticamente cerrado: no cambian nada sustancial y se limitan a restaurar una y otra vez equilibrios que nunca han alterado.
—Yo salí de España durante la guerra civil —me dijo él—, yo comunista. Capturado por franceses. En un campo. Luego escapé. En un barco. Turquía. Rusia.
Una vez llegado a ese punto, empezó a hablar más rápido y a utilizar cada vez más palabras españolas. Comprendí que en Rusia no lo había tenido fácil. Fue por ello por lo que, por primera vez desde que me encontraba fuera de la esfera de influencia alemana, dije:
—¡Yo no comunista!
Él se echó a reír.
—Merde! Tout ça, merde!
—¡Camarada! ¡Dame un cigarrillo! —Hablar me había dado aún más sed.
Él tampoco llevaba cantimplora. Partió su último cigarrillo en dos y se tumbó apoyándose sobre un codo.
—¿Qué haces? —me preguntó, dejándome claro que quería saber a lo que me dedicaba tiempo atrás, antes de la guerra.
—Escuela —le dije—, escuela técnica.
—Yo yesero1—me contestó él—, moiyesero!
Al ver que me encogía de hombros, repitió varias veces la palabra en español, como si a fuerza de repetirla pudiera adquirir significado para mí: un concepto que definía lo que él era, igual que un caballo es un caballo y no un tigre. ¡Yesero! Nuestra conversación debió de acabar más o menos ahí, recuerdo muy bien que no mencionamos nuestros nombres. Más tarde, cuando pensaba en él, lo recordaba como «el yesero». Ahora lo he buscado en un diccionario de español y sé que significa quemador de yeso. Un oficio que jamás hubiese imaginado que pudiera existir, y que no se sabe muy bien en qué consiste.
Uno de nuestros tanques se acercó subiendo por la pendiente, así que nos levantamos y, con el fusil bajo el brazo, lo seguimos a pie hasta la cima de la colina. Desde allí divisé un pequeño valle surcado por un río, en cuya orilla yacía una de esas pequeñas ciudades que se anuncian en carteles publicitarios en las salas de espera de las estaciones. Nunca hubiese pensado que llegaría a ver una en tales circunstancias.
Los alemanes nos disparaban desde todas las direcciones. Para entonces, yo ya había perdido de vista al yesero.