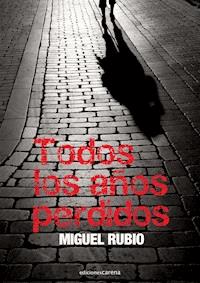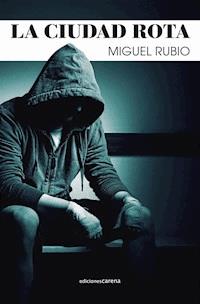
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carena
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Personajes redondos, profundos, singulares y llevados al límite por una realidad deteriorada y herida de muerte. Policías, conductores de ambulancias, ex combatientes, camareros o héroes del 11-M, se mueven por un Madrid actual y enrarecido con sus vidas a cuestas, con sus miedos, sus luchas, sus decepciones. Rumian tristeza, melancolía, venganza y olvido. Y de fondo, una ciudad de plomo en la que perderse y ser encontrado.
Construida como capítulos y relatos independientes que se cruzan por puntos clave, “La ciudad rota” ofrece un panorama íntimo de la desazón y la rabia que se ha ido apoderando de Madrid. Se trata de una obra que se atreve a mirar de frente y desde distintos ángulos esta época de difíciles cambios en lo público, que afecta lo privado con consecuencias inesperadas.
Lo que impresiona de “La ciudad rota” de Miguel Rubio no es solo la altura que ha alcanzado su escritura, sino la capacidad de generar emociones desde puntos de vista tan encontrados y tan disímiles. Fiel a su sentido estético que ya exhibió en las aclamadas “Ahora que estamos muertos” y “Todos los años perdidos”, el autor madrileño consigue que el lector no se mueva de su lado y que siempre esté alerta: en cualquier esquina de este Madrid roto puede asaltarle la más implacable realidad.
EL AUTOR
Miguel Rubio, es madrileño, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especialidad en Sociología Industrial y del Trabajo, y Diplomado en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado con posterioridad en bienestar social en las administraciones públicas, la lucha contra la exclusión, mediación para la inmigración, sociocultural, socioeducativa, y en drogodependencias. Ha trabajado durante más de una década con el colectivo de personas sin hogar desde los servicios sociales municipales, a los cuales sigue vinculado profesionalmente en la actualidad. Ha impartido, en el ámbito universitario, conferencias y participado en mesas redondas acerca del citado colectivo. Es aficionado al rock and roll, el cine, la novela negra y el boxeo. Ésta es su primera novela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para María Gómez y Paula Rubio,que son lo mejor de mi vida.
Y así vamos adelante, botes que reman contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado.
F. Scott Fitzgerald
Tristeza bar
Eran ya las once y media de la noche de un jueves de finales de junio, y allí dentro el calor no daba tregua. El bar no tenía aire acondicionado. Dos viejos ventiladores en el techo removían despacio el aire caliente que salía de las cámaras, para mezclarlo luego con el humo de la plancha y el sudor de los clientes, creando así una atmósfera densa y sucia en la que a cualquiera, que no fuese un parroquiano habitual, le costaría respirar. Antes, el jueves era mi día de descanso, pero como desde la separación, mi dormitorio era un altillo con un viejo catre —en la parte de detrás—, para mí tampoco tenía mucho sentido pasarme allí todo el día sin ver a nadie, hablando solo y sin hacer nada de caja. De modo que aquel garito era como las farmacias: siempre de guardia. No es que tuviese, habitualmente, muchos clientes, y tampoco es que yo fuera, precisamente, un tipo muy hablador, pero hacía ya cuatro años que aquel agujero infecto era todo mi mundo. De hecho, solo salía por las mañanas cuando iba al supermercado a comprar algunas cosas que me sirviesen para preparar los aperitivos, y un par de veces por semana me alejaba un poco más de esas cuatro calles a las que se reducía todo, para ir a los baños públicos y darme una ducha. Ya no deseaba viajar a ninguna parte, mi sitio era este. Supongo que cuando Carmen me abandonó, se quedó no solo con los niños, la casa, el coche y nuestro perro, Elvis, sino también con mis ganas de soñar, si es que entonces me quedaban algunas. No sé, era como si me hubiesen cortado las alas y arrancado mi propia identidad. Ahora, simplemente, era Mon, El tabernero. Es probable que ninguno de mis clientes conociese mi verdadero nombre, y puede que alguno pensase que aquello era un diminutivo de Ramón, pero yo no me llamaba así. Lo que sucedió es que cuando pillé el traspaso colgué un cartel para llamar al bar Moon (luna, en inglés), pero las letras, que iban pegadas y eran baratas —como todo lo que yo tenía—, empezaron a despegarse con la llegada del calor, y se cayó una o, de modo que este pasó a ser el bar de Mon, que pasé a ser yo. Ahora ya no quedaba ni una sola letra y ni siquiera pude iniciar la remodelación por dentro que quería haber hecho, así que lo que tenía era un nuevo nombre, un tugurio mucho peor que el que había antes y cuatro borrachos que, normalmente, eran toda mi clientela.
Ahí estaba Castro, un pobre ciego que se pasaba allí todo el día, fundiéndose la pensión de minusvalía que solía durarle, con suerte, un par de semanas. Después, bebía a cuenta; yo le invitaba a algunas rondas, y el resto lo apuntaba en un apestoso cuaderno que tenía tanta grasa como la plancha en la que, a veces, hacía panceta, chorizo y huevos fritos. Cuando El Ciego cobraba, cancelaba la deuda después de quejarse un rato y desconfiar de la cantidad que le decía, y un par de días más tarde, ya no tenía pasta y empezábamos el ciclo de nuevo.
También estaba Concha, una vieja puta ya retirada que puede que en otro tiempo hubiese sido guapa, pero ahora se parecía bastante al destartalado edificio donde nos encontrábamos. Tenía un cuerpo tan gastado como las suelas de mis botas. Vivía allí mismo, en la segunda planta de aquella casa mal pintada, a punto siempre de derrumbarse, con una extraña mezcla de ruidos y olores que se colaban por el patio interior. Concha vestía ropa ajustada, normalmente minifaldas y vestidos que le apretaban las tetas, el culo y la barriga. Es verdad que a mí siempre me gustaron las curvas, y ella todavía exhibía unas curvas abundantes, pero también el refinamiento de un portero de discoteca.
Aquella noche, de los habituales, solo faltaba Fortu, quien, probablemente, no tardaría en llegar.
Castro, con su anciano perro que parecía estar más muerto que vivo, allí tirado a sus pies, ocupaba una de las dos únicas mesas que había.
El Ciego se pasaba la tarde hablando solo, con aquellos ojos que se movían de forma descontrolada, como un animal tratando de salir de un cepo. Concha se acodaba en la barra, mirando la tele sin volumen. Y yo, apoyado al otro lado, escuchaba un disco de Tom Waits y le imaginaba allí mismo, completamente borracho, aporreando un piano que, obviamente, no teníamos y al que faltarían algunas teclas, igual que a Concha le faltaban algunos dientes en los laterales, aunque únicamente se veía cuando reía con ganas, y tampoco eran tantas las veces. Probablemente, este era un bar donde nadie hacía ni puto caso de la música, pero aun así, de vez en cuando, especialmente por la noche, me gustaba bajar el volumen de la tele y poner algún disco. Para ser más precisos, alguno de los seis o siete que aún conservaba, ya que mi colección de cedés también se la había quedado Carmen tras el divorcio. Antes, al casarse, muchas tías llevaban el ajuar que su madre les había preparado durante años: manteles, sábanas, cuberterías…, esas cosas. Ahora, sin embargo, daba igual lo que hubieran llevado, se quedaban con el lote completo: la casa, los hijos, el perro, y hasta tu jodida colección de cedés.
Eché un vistazo a la tele. Había una tertulia, de modo que no tenía mucho sentido que Concha siguiese allí embobada, puesto que no podía escuchar lo que decían aquellos tipos que parecían saber de todo y cuyas caras, minutos después, al hacer zapping, volvías a encontrarte en otro canal, como si te estuviesen persiguiendo para que te quedase bien claro lo que opinaban. Si te fijabas en ellos, notabas que abrían mucho la boca y gesticulaban, enfatizando lo que fuera que dijesen. De vez en cuando, pinchaban imágenes de la manifestación de aquella misma tarde en el centro de la ciudad: cargas policiales, cubos de basura ardiendo, carreras, tipos tirando cualquier cosa a los agentes… El motivo, quién sabe: el paro, la crisis económica, la corrupción, los políticos ladrones, las altas tasas de las matrículas universitarias, la privatización de la sanidad… ¿Qué más da? Eran ya tantos los motivos de descontento de la gente, que las razones concretas empezaban a desdibujarse. Pensé que, de seguir en mi vida anterior, con mi trabajo de vendedor de pisos para una agencia inmobiliaria y con mis hijos en edad escolar, quizá yo mismo estaría allí protestando. Pero, ahora, yo ya no tenía esas preocupaciones. A decir verdad, ya no tenía ninguna preocupación, porque no había ya nada que me importase demasiado. Cada primero de mes, le pasaba la pensión a mi exmujer, para la manutención de los dos chicos, que ya eran mayores de edad y no querían saber nada de su padre. Y malvivía en aquel tugurio, poniendo copas a cuatro borrachos que la mayor parte de las veces no podían pagarme. Así eran las cosas.
De pronto, se oyó el ruido del cierre. Una mano del tamaño de un guante de béisbol lo levantó un poco. Vimos una figura grande agacharse como un púgil cansado, pasando entre las cuerdas del ring. Volvió a bajar el cierre hasta dejarlo como estaba —a un metro del suelo, aproximadamente—, y entró dando voces:
—¡¿Eh, qué pasa?! Buenas noches. ¡Esto parece un velatorio! ¡El bar de los tristes, coño!
La hora de cerrar era a las once de la noche, pero para entonces yo dejaba la persiana medio echada y, generalmente, nos quedábamos allí, hasta las tantas, los cuatro de siempre. Si llegaban los municipales, les decía que estaba cerrado desde hacía horas, que aquellas personas eran de la familia. En cierto modo era así. De esta manera, trataba también de justificar que se fumase dentro del local. Estábamos en mi casa. En cualquier caso, supongo que lo que les disuadía para no multarme era ver el estado ruinoso de todo. Imaginaba que, algún día, me obligarían a echar el cierre completo. Mientras tanto, allí seguíamos.
—¡Buenas noches, Coronel! —gritó El Ciego, con sus ojos nerviosos, y siguió alargando el chato de vino y hablando para sí, lo cual era, como ya he dicho, a lo que dedicaba la mayor parte de sus horas.
—Hola, Fortu —añadí.
Se acercó a Concha, que seguía embobada con las imágenes de la tele, y le pellizcó el culo.
—¡Eh, gorda! ¿No dices nada?
Ella dio un respingo y le pegó un manotazo en el hombro que él ni siquiera sintió.
—Déjame, hostias, que estoy viendo esto —dijo señalando la tele con la cabeza. Y yo pensé que, efectivamente, eso era lo que hacía, ver las imágenes, imágenes sin palabras. De todos modos, supuse que, probablemente, ya nadie tenía nada importante que decir, y en la tele había demasiados charlatanes.
Fortu era un tipo grande, de espaldas anchas, manos duras, barriga abultada y andares pesados de viejo elefante. De él se contaba en el barrio que había sido cabo de la guardia civil y que lo habían echado por darle a la botella. La gente empezó a llamarle irónicamente Coronel, pero se veía que el mote no le disgustaba. A veces, cuando tenía alguna copa de más, se cachondeaba recordando cómo, en los controles de alcoholemia, él soplaba primero y luego hacía soplar a los conductores, retándoles a superar su marca.
—En mi turno soplaba todo dios —contaba riendo—. En todos los sentidos. —Y empinaba el codo mientras guiñaba un ojo.
El caso es que el tema, finalmente, se le fue de las manos. Lo expedientaron varias veces y terminaron dándole la patada. Luego trabajó en la construcción hasta que, con la crisis, perdió el empleo al poco de cumplir los cincuenta y ocho. Ahora, con sesenta años, no esperaba tener que currar más, cobraba una prórroga del paro y soñaba con la jubilación.
—A ver si llego, porque estos cabrones cada vez atrasan más la edad. Al final, la palmo antes, y eso que llevo cuarenta y seis años cotizados, se dice pronto, que empecé a currar a los catorce. A esa edad, a estos políticos todavía les tenía que limpiar el culo su madre. Así que yo creo que ya me lo he ganado de sobra. Pero con estos hijos de puta nunca se sabe. ¿Eh, Castro? Imagínate que vas a pillar el chato de vino y te lo cambian de sitio o te lo alejan. Una putada, ¿no? Pues eso es lo que hacen estos mamones con las pensiones.
Se acomodó en un taburete a espaldas de Concha, y me dijo, mientras encendía un Marlboro:
—Mon, ponme un Brugal-cola, que traigo una sed que te cagas.
Entonces, Concha pareció desconectar de la tele. Se giró y comentó:
—Coño, qué fuerte vienes hoy, ¿no?
—Es para alcanzaros, que ya me lleváis ventaja, borrachos —respondió señalando los tres tubos de cerveza que ella se había tomado y que yo todavía no había retirado de la barra—. He estado ayudando a un colega con el coche —continuó—, he cambiado la batería, las ruedas y unos filtros, y se me ha echado la tarde encima.
Fortu era un hombre habilidoso y siempre andaba liado haciendo alguna chapuza, ya fuera un porte con su vieja furgoneta, pequeños arreglos de electricidad, trabajos de albañilería, o montando y desmontando coches viejos y cambiando las piezas que se agenciaba en el desguace ilegal de un colega; pese a sus treinta años de picoleto, ahora tenía más amigos al otro lado de la ley que entre sus viejos compañeros “del cuerpo”. Y como él decía: “Ya no se sabe muy bien dónde está la línea que separa a unos de otros”.
—Sí, y ya te habrás tomado algún pelotazo mientras —le espetó Concha al tiempo que le quitaba el cigarro de la mano. Él se encendió otro.
—Qué va, dos cañitas nada más, y estoy seco, cojones. —Y agarró el vaso y se lo echó a la boca, antes de que terminara de servirle la coca-cola.
Ella lo miró de arriba abajo. Fortu vivía a varias calles de allí y aunque se conocían de vista, nunca habían hablado hasta que empezaron a frecuentar el bar. Ahora, había cierta complicidad entre ellos. Nadie se llamaba por teléfono ni quedaba para el día siguiente. Simplemente, nos veíamos en aquel lugar cada noche. Yo, porque vivía allí y apenas salía; y ellos, bueno, supongo que por razones similares. Probablemente, los cuatro compartíamos asiento en el tren del olvido.
—Invítame a uno —dijo Concha.
—Joder, siempre estás pidiendo. —Se rascó los huevos, eructó y, dirigiéndose a mí—: anda, tú, ponle otro a esta.
Y de nuevo, mirando a Concha:
—Algún día me lo voy a tener que cobrar en carne —le soltó mientras le daba un achuchón del que ella se zafó enseguida.
—Para ya, que me das calor.
—Más te tenía que dar.
—Déjate, que ya te he dicho que yo ya no follo —dijo con cierta coquetería—. Que estoy retirada. Yo ya soy como los futbolistas que se hacen mayores.
—Coño, pero esos echan pachanguitas de vez en cuando…
Ella sonrió, le serví el cubata, se bebió medio tubo de un trago y volvió a la tele. Fortu cogió con su manaza un puñado de panchitos que les había puesto en un plato, se los metió en la boca, y escupiendo unos trozos, dijo:
—¡Joder, Mon! Siempre jamón de mono. A ver si nos pones del de verdad que tienes por ahí guardado. Que se te va a pudrir, coño.
Pero del último jamón que compré —las navidades anteriores—apenas quedaba un pobre hueso que no servía ni para el cocido. Pensé que podría dárselo al perro de Castro para que se entretuviese, aunque el chucho solo parecía interesado en dormir; supongo que le aburrían los discursos que soltaba su dueño y estaría cansado de ser todo su público. Tanto que ya no parecía tener ganas siquiera de entretenerse chupando un maldito hueso.
—¡Saca el jamón, hostias! —vociferó Fortu.
—El jamón se lo comió Castro —bromeé yo en voz baja pensando que El Ciego no me escucharía, pero tenía mejor oído que cualquiera de nosotros.
—¿Qué cojones me voy a comer yo! —soltó levantando la cabeza y lanzando sus ojos muertos en todas direcciones.
—Este ciego cabrón se lo zampa todo —continuó Fortu la broma—. Cualquier día se come la mesa. O al perro. ¡O se come a La Concha antes que yo, el tío cabrón!
Pero entre las virtudes de Castro no estaba el sentido del humor.
—¿Tú qué dices! ¡El jamón se lo habrá comido tu puta madre! —Y levantando su vaso como si fuera a brindar, añadió—: Y tú, Mon, en vez de soltar chorradas tráeme un vino bien servido que cada vez los pones más cortos, maricón, que soy ciego, pero no gilipollas.
Fortú se rió con ganas. Yo cogí la botella de Valdepeñas que había abierto para Castro, me acerqué y le serví lo que quedaba, casi hasta el borde del vaso. El Ciego metió un dedo para medir el nivel. Después, se lo introdujo en la boca al perro.
—No te quejes, que te lo he llenado hasta arriba.
—Ya era hora de que me sirvieras un chato como dios manda, cabrón.
—Te has soplado la botella entera.
—¡Pues compra otra, no te jode! Además, si no me lo bebo yo, se te va a picar, que aquí no entra ni Dios, y esos con las birras y los pelotazos ya tienen lo suyo.
Parecía que Concha aterrizaba de nuevo, y girándose un poco, soltó:
—Eh, Castro, que yo no me he metido contigo.
—Eso es lo que quisiera El Ciego —dijo Fortu—, meter contigo. Bueno, y yo. —Volvió a pellizcarle el culo, y ella le soltó otro manotazo.
—Las manos quietas, Coronel. Que estás tú muy suelto hoy.
Fortu se rió y me dijo:
—Anda, Mon, ponnos otro Brugal a La Concha y a mí.
Puse las copas y una tercera para acompañarles yo.
—A esta invita la casa. ¿Qué queréis de aperitivo?
La mujer se echó a reír:
—¡Anda, coño! Como si tuviera para elegir.
—A mí no me pongas más panchitos, que se me quedan en las muelas —dijo él mientras se hurgaba con un palillo—. A La Concha le da igual, porque ya no tiene muelas.
Ella le soltó otro mamporro.
—¡Tú qué sabes lo que yo tengo, desgraciado!
—Bueno, no importa, dicen que las putas sin dientes la chupan de la hostia.
—Qué cerdo eres —repuso ella, arrugando el morro.
—Bueno, eso he oído.
—Hay chorizo, algo de queso, unas sardinillas…, no sé. ¿Queréis que os ponga un par de huevos a la plancha?
—Sí, los de El Ciego —dijo El Coronel, y se echaron a reír.
—¡Los del que se folla a tu puta madre! —respondió Castro, y siguió murmurando mientras los otros reían con más ganas.
—Oye, Mon —dijo Fortu—. ¿Por qué no quitas esa mierda? —Se refería a Tom Waits mientras señalaba con el índice al techo—. Y nos pones algo más animado, para bailar La Concha y yo. La lambada o algo de eso, para arrimar cebolleta, ya sabes…
—Sí —convino ella—, quita esa mierda y déjame ver la tele.
—La tele es otra mierda —intervino Fortu—, ahí no salen más que soplapollas que parece que saben de todo. Coño, todo el día sentando cátedra y soltando paridas. Son como El Ciego, que no para de dar el mitin aunque ya no le escucha ni el perro. Mírale.
—¡Son como tu puta madre! —le respondió aquel, y sus ojos descontrolados volvieron a disparar al techo.
—Bueno, dan su opinión —dijo ella.
—Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. Y tú debes de tener unas opiniones bien formadas, porque el culo lo tienes cojonudo. —Y volvió a sobarla.
—Anda, vete al tigre a meneártela a ver si así me dejas tranquila.
Aunque me parecía que Tom Waits era ideal para aquel agujero, terminó el disco y, en vez de ponerlo otra vez, encendí la radio. También aproveché que en la tele ponían anuncios para apagarla. Concha no pareció darse cuenta. Ahora miraba su cubata medio vacío.
Le planté a cada uno, en la barra, un huevo frito con un trozo de pan, y llevé otro a El Ciego, y un cuenco con agua para el perro.
—Castro, un aperitivito. Es un huevo frito. Te lo dejo aquí.
—Tráeme otro vino, si no ¿cómo me meto esto?
—Igual, hoy, ya no deberías beber más —le dije.
—¡Beberé lo me que salga de los cojones! No te jode el tabernero este.
Normalmente, Castro se bebía una botella y luego, arrastrado por el perro, llegaba a su casa, aunque más de una vez habían dormido allí. Yo echaba el cierre y subía a mi catre; el perro dormía tumbado donde estaba, y El Ciego cerraba, por fin, los ojos y el pico, y dormía la mona apoyado en la mesa.
Fui a por otra botella y Castro tiró el huevo al suelo para que se lo tragase el perro. Era un perro viejo y cansado —como todos nosotros— que se movía muy despacio y que ni siquiera tenía nombre. Me acordé del mío, Elvis, y me pregunté si seguiría vivo y si alguna vez se habría tragado un huevo frito. En la radio empezó a sonar una canción de Barry White, música que invitaba a vivir y a amar, pero allí solo yo parecía escucharla. Sonreí un poco, pero, por alguna razón, aquello volvió a recordarme lo triste que era la vida para mí.
Durante la hora siguiente, Fortu nos desplumó a mí y a Concha jugando al póquer. Entre tanto, tomamos un par de cubatas más cada uno, y Castro, en su mesa, otros tres vinos. Empecé a recoger un poco.
—Habrá que irse a dormir —dije.
Me fui a mear. El baño era mixto, tenía un pequeño ventanuco enrejado que daba a un patio interior; la cisterna no funcionaba bien y la cadena era un alambre plastificado. Olía mal y había moscas a las que, supongo, todos los tíos intentábamos alcanzar con el chorro. Molaba cuando conseguías ahogar alguna, pero siempre había más. El calor no había aflojado aún, y supuse que aquella noche no iba a ser fácil pegar ojo.
Regresé a la barra. Concha echaba un vistazo a una revista del corazón que debía de llevar allí al menos dos años y que ella había mirado ya unas quinientas veces. Y Fortu, mientras se le consumía un cigarrillo en la boca, hacía lo mismo con las hojas de propaganda que me iban dejando y que yo amontonaba a un lado. Miraba una y se la echaba sobre la revista a Concha. Ella la retiraba y seguía mirando fotos de famosos que mostraban sus espectaculares casas, sus dentaduras perfectas y sus vacaciones de ensueño en lugares que ninguno de nosotros podría ver jamás, salvo en aquellas revistas manoseadas.
—Joder —decía él—. Vaya mierda que tienes aquí: chinos, travelos, pizzerías, pollos, casas de segunda mano…
Ella alzó la vista.
—¿Pollos? ¡Qué ricos! Joder, me comería uno, ahora.
Pensé que El Coronel haría el chiste fácil, pero, en vez de eso, tiró el cigarro al suelo y dijo:
—Bah, estos son pollos americanos. Los fried chicken esos. Eso es una mierda. A mí los pollos que me molan son los de Mingo.
—Joder, Mingo —murmuró Concha—. Hace años que no voy por allí.
Él la miró.
—Pues, vamos ahora, si quieres.
—Anda ya. ¿Cómo vamos a ir ahora?
—Coño, tengo la furgoneta ahí abajo, en la puerta de casa. Venga, nos vamos ahora. ¿Tú te vienes, Mon?
Me sorprendió que me lo propusiese. La verdad es que nunca había ido con ellos a ninguna parte.
—Eh… No sé. Id vosotros. Aunque igual ya está cerrado.
—¿Qué coño va a estar cerrado? —Fortu parecía de verdad animado—. ¿Qué hora es?
—Las doce y media —respondí yo mirando un viejo Casio de pulsera que siempre tenía junto a la caja.
—Yo creo que ahora, en verano, con la terraza y eso, por lo menos hasta las dos no cerrarán. Nos da tiempo.
—Ya, pero es jueves.
—¿Y qué que sea jueves? Los jueves también se come pollo. ¡Venga, coño, vamos! Nos tomamos un pollito y unas sidras. Os invito yo, que para eso os he machacado a las cartas.
Concha y yo nos miramos. Ella se encogió de hombros y medio sonrió.
—¿Qué?
—Venga, vale —dije yo.
—Eh, Castro —soltó Fortu, girándose—. ¿Te animas a ir a Mingo para comer unos pollos? Os llevo en mi furgoneta.
—¡Qué pollos ni que hostias! Ponme la espuela Mon, y me piro a sobar.
—Castro, por hoy está bien —le dije—. Vamos a cerrar. Si quieres, vente con nosotros.
—Venga, Ciego —le animó Fortu, pero él pareció no escucharle.
—Qué cerrar ni qué hostias, ponme la espuela mientras recoges.
—Si no hay nada que recoger —dijo El Coronel como si fuera cierto.
—Cerramos ya, Castro —le respondí—. Si no, no llegamos a tiempo.
El viejo permaneció un rato en silencio —algo raro en él—, moviendo sus ojos sin descanso como si buscaran en alguna parte ese último trago. Al salir, lo tomé del brazo, pero se soltó de forma brusca.
—¡Quita, coño! Que ya salgo solo. Me tiras así a la calle, como un perro. Dame al menos un último trago para el camino —pidió en un tono casi de súplica.
Le miré, todavía se mantenía en pie. Rodeé la barra, cogí la segunda botella que había abierto. Quedaban algo más de dos tercios. Se la entregué.
—Te la apunto. Y no te la bebas de un trago.
Castro dio un pequeño puntapié al perro y salimos los cinco. Bajé el cierre, nos despedimos de él y empezamos a caminar en dirección contraria.
En cierto modo, puede que todos nosotros no fuésemos más que perros vagabundos. Perdedores que, quizá, procedían de distintos lugares, pero que, por la razón que fuera, habían terminado tirados en la misma cuneta.
Concha y Fortu iban un poco adelantados, cogidos del brazo, andando con dificultad. Ella se agitaba la blusa y decía algo sobre el calor. Me giré y observé un momento a Castro, parado, allí de pie, agarrado con una mano al perro y con la otra a la botella, y toda aquella soledad pegada a su espalda, igual que Concha, Fortu y yo, como una pesada sombra de la que ninguno podíamos desprendernos.
Llegamos junto a la furgoneta de El Coronel, una vieja Sava amarilla que debía de tener más de treinta años. La pintura se caía a trozos y dejaba a la vista el óxido de debajo. Parecía que Fortu leía mis pensamientos.
—No os fiéis de las apariencias —dijo—, el motor está, prácticamente, nuevo. Es verdad que necesitaría una mano de pintura, a ver si este verano me pongo a ello. Pero, bueno, a mí el óxido me gusta, es señal de haber vivido, ¡qué coño! Y los viejos coches, como mi rubia —y palmeó una de las puertas delanteras como antes lo hizo en el bar con el culo de Concha—, son hermosos. Como una vieja dama a la que los años le han cogido por sorpresa, pero aún conserva buena parte de su clase.
—Anda, coño —dijo Concha—, ahora El Coronel se nos ha hecho poeta.
Él le agarró de la cintura y arrimando su cara, le soltó:
—Bueno, algunas viejas putas también conservan su estilo, nena. —Y aprovechando, le tocó una teta.
Ella le correspondió con un puñetazo en el hombro.
—Anda, déjate de rollos y vamos ya, que se enfría el pollo.
Fortu se rió con ganas. Esta vez tampoco hizo el chiste fácil. Abrió las dos puertas delanteras y nos indicó:
—Id subiendo. Enseguida vengo.
Asomé la cabeza y vi que en la parte de detrás no había asientos, y estaba llena de trastos: unos cuantos tableros de madera atados y con una manta vieja por encima, una caja de herramientas, un montón de trapos, cartones, y cuatro cubos de pintura enganchados al lateral mediante una gruesa goma elástica. Había, además, un montón de chatarra entre la que pude distinguir el cabecero de una cama, una escalera plegable y un par de sillas metálicas.
—Sube tú —le dije a ella.
Concha se agarró con una mano al asiento y con la otra, al tirador interior de la puerta.
—Échame un cable, no te quedes ahí mirando, que parece que cuando sales de la barra no sabes qué hacer ni dónde poner las manos.
Pensé que tenía razón, de modo que las coloqué sobre su culo y la empujé hacia arriba.
—¿Ves como no muerdo? —dijo ella.
Sonreí, y añadió:
—Bueno, no siempre.
Subí y me acomodé a su lado. El asiento del copiloto era amplio, para dos pasajeros. Concha me puso una mano en la pierna, muy cerca de la ingle, aunque no era eso seguramente lo que buscaba. Me fijé en que del espejo retrovisor colgaba el escudo de la Guardia Civil. “Uno nunca deja de ser el que fue”, me dije.
—A ver si viene este cabrón y nos vamos de una vez —dijo mi compañera de asiento.
Entonces, El Coronel asomó la cabeza por la puerta del conductor como si la hubiese oído.
—Bueno, vayámonos ya.
Traía en la mano una botella de whisky, que le entregó a Concha mientras se acomodaba, introducía la llave en el contacto y arrancaba el motor. Aquel viejo trasto no sonaba tan mal, y pensé que era probable, después de todo, que llegásemos a alguna parte.
—He ido a un chino que hay ahí a la vuelta. Así echamos un traguito por el camino y se nos hace más corto.
Concha no había esperado y ya estaba dándole su segundo trago.
—Qué cabronazo estás hecho —le dijo después de limpiarse la boca con el dorso de la mano.
—Sí, pero a ti te encanta, ¿eh? —respondió tocándole el muslo, que ahora, con la falda subida, quedaba a nuestra vista. Y me pareció graciosa aquella imagen de los tres, enlazados por los muslos. Ella fue a darle la botella mientras maniobraba para sacar la furgoneta, y Fortu le indicó:
—Pásasela al tabernero, que está muy callado.
Cuando El Coronel estacionó su vieja rubia sobre la acera —en un lateral de la ermita de San Antonio—, veinte minutos después, ya nos habíamos tomado media botella. Concha iba con los ojos cerrados, pero yo sabía que no estaba dormida, porque iba manoseándome la polla por encima del pantalón. Fortu paró el motor.
—¡Vamos allá! —Y los tres, tambaleantes, nos dirigimos a una de las mesas de la terraza exterior. Había tres mesas más ocupadas, aunque me fijé en que todos habían terminado de cenar, y supuse que no tardarían en marcharse a sus casas. Deformación profesional.
Fortu y Concha se sentaron juntos. Yo, en frente de ellos.
—Bueno, camarero —dijo él, dirigiéndose a mí—. Haz algo, mueve el culo y tráenos unas sidras.
Concha se rió y, aunque a mí no me hizo gracia, forcé también una sonrisa.
El Coronel sacó el paquete de Marlboro y ofreció uno a Concha. Yo no fumaba. Le dio también fuego. Ella exhaló el humo, alzando la cabeza y mirando alrededor, mientras decía:
—Se está bien aquí. Hacía mil años que no venía.
—¿Mil años? —soltó él—. Esos deben ser más o menos los que tienes.
—Los que tiene tu puta madre —le respondió.
—No te mosquees, coño, que lo digo en broma, sabes que me gusta picarte —le dio un beso en la mejilla y ella esbozó media sonrisa un tanto triste.
—Sí, se está bien aquí —comenté yo por decir algo.
Se acercó el camarero.
—Buenas noches, caballeros. ¿Qué les pongo?
Era un tipo viejo, con el pelo ralo y cano sobre las orejas. Llevaba una bandeja de esas plateadas que se usaban antes, y un paño húmedo, pero supongo que, viendo nuestro aspecto, no consideró necesario limpiarnos la mesa.
—Quedan pollos, ¿no? —preguntó Fortu con el pitillo en la boca y con su habitual tono agresivo que parecía que te escupía encima las preguntas.
—Claro, lo único es que cerramos dentro de media hora.
—Bueno, pues no pierda el tiempo aquí de cháchara, eche a correr y tráigame el pollo cuanto antes. Aquí la señora y mi primo seguro que se lo zampan en dos minutos y todavía nos sobran veintiocho.
—Sí, señor.
—Bueno, que sean dos pollos, ¿no? —rectificó.
Yo me encogí de hombros. Concha fumaba, mirando, por encima de mi cabeza, hacia algún lugar lejano.
—Muy bien, y de beber ¿qué les traigo?
—Pues, unas sidritas de esas, para refrescar.
—¿Una botella de sidra?
—¿Qué coño una? ¿Es que alguien no bebe? Somos tres, ¿verdad? Traiga una para cada uno. ¿Qué quiere, que nos peleemos por la priva?
—¿Natural o de botella?
—Natural. Así la escanciamos y nos reímos un poco.
El camarero se fue.
—Bueno, ¿qué pasa? Esto parece un velatorio, coño.
Tiró el cigarrillo y se encendió otro. Le ofreció uno a Concha con un gesto, y ella negó con la cabeza. Empezó a contarnos batallitas de cuando estaba “en el cuerpo”, pero se interrumpió en cuanto trajeron la bebida, y después, ninguno le pedimos que continuara. Sonreímos cuando ella dijo que, al final, el cabrón del camarero la había traído embotellada. Pero no nos importó. Probamos los tres a escanciar la sidra. Un desastre. Concha se echó un buen chorro sobre la falda y muy poco en el vaso.
—Se te va a emborrachar el potorro, ten cuidado —dijo Fortu, pero ella no pareció que le escuchara esta vez.
En cuanto vieron que yo era el único que escanciaba medio bien, me dieron sus botellas y fuimos bebiendo por turnos del mismo vaso. Hasta que nos cansamos. Entonces, llenamos los vasos hasta arriba y cada uno bebió del suyo. Todas las ceremonias aburren cuando se alargan demasiado.
Nos trajeron los pollos y comimos como en una fiesta medieval, usando las manos y manchándonos de grasa. Pedimos otro pollo y tuvimos que insistirle al camarero para que nos lo sirviera, y, de paso, nos soplamos otras tres botellas más. El tipo se acercó a retirar los cascos vacíos y recordarnos que era hora de cerrar, pero Fortu le soltó un ladrido que habría acojonado al perro de Castro, y el viejo se alejó sin abrir la boca. Luego vi que, simplemente, se sentó cerca de la puerta, a espaldas de mis compañeros, esperando que en algún momento nos decidiésemos a irnos. Aquel pobre hombre ni siquiera tenía un cierre para echar por la mitad y evitar que llegasen desconocidos de última hora como nosotros.
Un rato después, Fortu dormitaba y Concha parecía perdida en sus pensamientos. Desde que nos sentamos en aquella terraza, se había alejado.
—Bueno, ¿qué tal si nos vamos? —propuse.
Él abrió los ojos y preguntó:
—¿Qué prisas tienes, hostias?
—Ninguna, pero este hombre tiene que cerrar.
—Mira, Concha —soltó, acompañado de un codazo—, ‘solidaridad de gremio’ se llama eso.
Y dirigiéndose a mí:
—Y ¿por qué no le ayudas a recoger las mesas y así acaba antes?
—Vete a la mierda —respondí. Y por primera vez, desde que le conocía, sentí que empezaba a estar cansado de sus gracias. Era una máquina de decir gilipolleces y, por lo visto, solo paraba cuando se quedaba dormido. Como los ojos ciegos y nerviosos de Castro.
—Uh, cuidado con Mon, El tabernero, se ha mosqueado —se cachondeó—. No te pongas bravo, que no es para tanto. —Y girando un poco la cabeza—: Jefe, tráiganos ‘la dolorosa’, que se está usted quedando dormido. Bueno, y La Concha también.
Cuando nos trajeron la cuenta, Fortu sacó unos billetes arrugados del bolsillo, los puso sobre la mesa y los alisó con la mano. Luego los contó. Faltaban diez pavos. Sacó una abultada cartera, atada con una goma. Echó un vistazo y extrajo un billete de diez y otro de cinco que dejó de propina. Se lo entregó todo al camarero.
—Ahí tiene, quédese con lo que sobra y váyase a dormir.
—Muchas gracias, señores. Buenas noches.
—Buenas noches —respondimos todos con cierto tono derrotado, como si de pronto, a cada uno, empezasen a pasarnos factura las horas en pie, el alcohol ingerido y los años de soledad.
Caminamos arrastrando los pies hasta la furgoneta, y El Coronel preguntó:
—Eh, ¿por qué no bajamos ahí junto al río y nos terminamos el whisky?
—Ya es un poco tarde —respondí.
—¡Joder, tarde! ¡Tabernero, eres un aguafiestas, coño! Tampoco es que te espere la parienta en el bar, ¿no? Y para sudar solo, hacerte pajas y tirarte pedos en ese catre que tienes… Venga, coño —dijo agarrándome del hombro—. Concha díselo tú.
—Venga, Mon —dijo ella—. Vamos al río. Si con este calor, no va a haber quien duerma esta noche.
Lo cierto es que ninguno parecía tener prisa por volver a casa, ni nadie que nos esperase. De modo que cogimos la botella. Concha se animó un poco. Se puso en medio y nos agarró de un brazo a cada uno.
—Vamos al río —dijo con una voz rara que yo nunca le había oído—. Como cuando éramos niños. Como si nunca hubiéramos crecido.
Cruzamos la calle y llegamos junto al Manzanares. Nos sentamos en un banco, Concha entre ambos. Y así, frente a la oscuridad del río, nos fuimos pasando la botella en silencio hasta dejarla vacía. Entonces, El Coronel se puso en pie y la lanzó lo más lejos que pudo. Oímos cómo se hundió en el agua sucia.
—Ahí va un mensaje —señaló.
—Va vacía —dije yo.
—¿Cómo dices?
—Que va vacía. No tiene ningún mensaje.
—¿Ah, no? El mensaje es que el mamón que la encuentre la rellene y me la traiga —dijo mientras se rascaba los huevos—. Que no pillas nada, tabernero. O mejor aún, anda y rellénala tú. ¿Pillas eso? —Y me dio un golpe en la cabeza.
—Que te den por culo, gilipollas —murmuré.
—¿Qué has dicho?
—Que te den por culo —repetí de forma mecánica sin ni siquiera mirarle.
Entonces, se me echó encima. Me cogió de la camiseta obligándome a ponerme de pie, y después me aplastó la cara con su manaza. Yo logré escabullirme y le agarré haciéndole el típico gancho en el cuello con los dos brazos. Intentó cogerme de los pies para tirarme, traté de agacharme con su cabeza apretada contra el costado, pero él fue más rápido, y caímos al suelo. No le solté. Rodamos y conseguí terminar encima de él, sentado sobre su barriga. Jadeábamos. Me agarró del cuello, quise soltarme pero no podía; aquellas garras iban a ahogarme. Le lancé un puñetazo, giró la cara y le alcancé en un lado de la cabeza. Supongo que me hice más daño en el puño del que le causé a él. De pronto oímos a Concha gritar:
—¡He dicho que paréis ya, hijos de puta! ¡Parad ya! ¡O me largo de aquí!
Miramos arriba. Estaba de pie a nuestro lado.
Al fin, Fortu me soltó el cuello y yo bajé el puño cuando me disponía a probar suerte con su cabeza. Me levanté y ella ayudó a El Coronel.
—Los tíos siempre tenéis que joderlo todo —nos reprochó—. Siempre igual. No crecéis nunca. Es como si siguierais todavía en el colegio. Siempre la misma historia, tratando de ver quien la tiene más grande.
Yo me sacudí un poco la tierra de los pantalones. Fortu lanzó una patada al suelo y levantó una pequeña nube de polvo.
—Bah —protestó—, no es para tanto. Solo estábamos jugando. ¿Verdad, tabernero?
Sacó el tabaco y se sentó, de nuevo, en el banco.
—Venga, vamos a echar un cigarro. La pipa de la paz.
Concha se sentó a su lado. Empezaron a fumar. Yo seguía allí de pie. Él le agarró las tetas y, esta vez, ella no se resistió.
—Bueno, aunque ya no folles, igual una mamadita…
—Me tienes harta, cabrón —dijo ella, mientras le bajaba la bragueta, le sacaba la polla y empezaba a meneársela. Me miró sonriendo y añadió—: Y tú, ven aquí, que tengo otra mano.
El Coronel se rió y le sacó las tetas.
—¡Joder, tabernero, mira qué tetas!
—Me largo —anuncié.
—¿Cómo que te vas? —preguntó él—. Venga, siéntate, coño. Que ahora nos vamos todos.
—Me largo —repetí. Y empecé a andar.
Concha se giró:
—¡Espera un poco, Mon! ¿Cómo te vas a ir solo?
No respondí.
—Bah, pues que le den por culo. ¡Maricón, que eres un maricón! —vociferó él.
Y Concha añadió algo más, que ya ni quise ni pude oír.