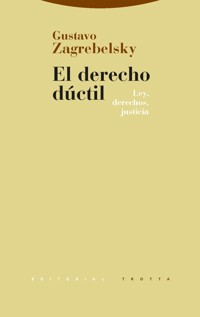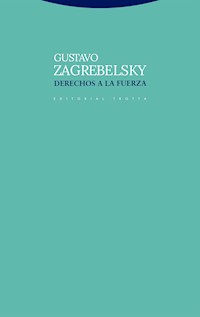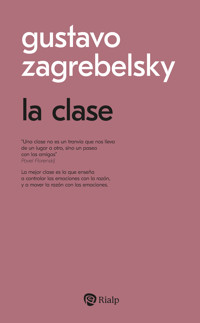
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Bildung
- Serie: Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Una clase es un tiempo y un lugar para una amistad creativa. Reúne personas y palabras, con las que el profesor y los alumnos crean un mundo, al nombrarlo. Es tarea de todos, como un paseo entre amigos en busca del conocimiento. Es fascinante, si hay "ganas" de participar con alegría, emoción, miedo..., con la razón y las emociones, en el mismo proceso de investigación. Porque la clase se piensa a sí misma a medida que se desarrolla, con pausas, digresiones, intervenciones de algunos... para luego retomar el hilo. Para todo lo demás, bastará un buen libro de texto, claro y repetitivo, notas y exámenes. Pero estos jamás sustituirán la creatividad y vivacidad de la clase. Una clase es un organismo vivo, una sociedad en miniatura, imagen de la que queremos construir. Lo que la enseñanza requiere es pensar en cada uno de manera utópica, sabiendo que la perfección es inalcanzable. Solo entonces vale la pena ser estricto. Y, cuando sea necesario, hereje.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GUSTAVO ZAGREBELSKY
LA CLASE
Discurso
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: La lezione. Discorso
© 2022 Gustavo Zagrebelsky
© 2024 de la edición española traducida por Fidel Villegas
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6808-6
ISBN (edición digital): 978-84-321-6809-3
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6810-9
ISNI: 0000 0001 0725 313X
ÍNDICE
1. La casa de las palabras
2. Transmitir
3. Descubrir
4. Informar y formar
5. El aula
6. Exámenes y calificaciones
7. Tiempos pasados y tiempos presentes
Nota
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Notas
1. LA CASA DE LAS PALABRAS
Etimologías
La etimología es una excelente puerta de entrada a ese mundo de palabras desgastadas, debilitadas por el uso. Recurramos a ella, pues, para reencontrarnos con el sentido original y auténtico de la palabra que ahora nos interesa: lezione [clase]1. Los términos lectio, legere, proceden del griego légein, palabra cargada de densos significados que se entrecruzan e iluminan recíprocamente en una constelación llena de sorpresas. Antes que a “lectura”, que solo es uno de sus significados, légein alude a la acción de recoger, de reunir, de juntar; pero no de cualquier modo, sino seleccionando, escogiendo, como hacen los co-leccionistas, los que componen si-logismos, anto-logías de escritos o dichos célebres, flori-legios o, incluso, loga-ritmos.
Participar en una conversación, asistir a un mitin o a un discurso en el Parlamento; escuchar un anuncio o un telediario; estar atentos a una lectura en voz alta de las páginas de una novela, de un libro de texto del que hemos de examinarnos o, incluso, de una tertulia radiofónica o televisiva: nada de esto es “asistir a una clase”, aunque haya alguien que esté “leyendo”.
¿Qué es lo que se recoge y se reúne? En primer lugar, se reúne un grupo de personas alrededor de alguien que ejerce una función magisterial. Una “clase” es una convocatoria en torno al saber, al conocimiento. Las palabras que allí se pronuncian no se dirigen a nadie en particular, sino a un auditorio, mientras que las que se dicen cara a cara son otra cosa: un relato, una advertencia, una orden, una confesión, una repetición, una conversación, una discusión… En la célebre “Escuela de Atenas” de Rafael, en los Museos Vaticanos, los filósofos están conversando, pero ni dan ni asisten a una clase: simplemente conversan y discuten, y si queremos llamar “escuela” a esta conversación o discusión ha de ser a condición de no pensar que Platón, Aristóteles y los demás filósofos se dan clase unos a otros. Cuando se imparte una clase está implícito el carácter público de las palabras, que se dirigen a quienes “se reúnen” para asistir precisamente a aquella clase que imparte una persona determinada, no cualquiera que se presente como profesor. Una confidencia, una denuncia, una calumnia, las palabras que se oyen accidentalmente de alguien que pasaba, no son una clase en modo alguno.
La clase tiene carácter público, no es una reunión de carbonarios o de masones, aunque se desarrolle en un lugar específico y apartado, al que expresamente se accede después de haberlo considerado. En general, cualquiera que estuviera interesado debería poder entrar allí sin restricciones de ningún tipo. Es lo que ocurre en las clases universitarias, a las que se puede asistir, aunque esto ocurra pocas veces, solo por el interés de escuchar a un importante y elocuente profesor. No debería haber clases impartidas “a puerta cerrada”. Es de la mayor importancia que, en la medida de lo posible, lo que acontece en la escuela tenga carácter público. No obstante, cuando se trata de un curso cuya finalidad es que, tras un examen, se pueda obtener un título, o cuando es preceptiva la asistencia (como ocurre en la “enseñanza obligatoria”), es necesario por motivos organizativos formalizar una inscripción y ser admitido. La idea de fondo, que responde a su auténtico valor, es que no existe ningún motivo intrínseco a la propia clase que prohíba participar a cualquiera que esté interesado. La instrucción y la cultura no se pueden encerrar tras un muro, no pueden —no deben— impartirse “a puerta cerrada”.
Se empieza “guardando silencio”. En muchas ocasiones, las primeras palabras que se pronuncian y se escuchan son: “¡Silencio, por favor!”. Y uno no se pregunta si se trata de que se pueda escuchar la voz del que habla, o si más bien se significa la exigencia profunda de crear un espacio espiritual adecuado: abierto, aireado, pero también al resguardo del parloteo y del griterío de la vida cotidiana. Un espacio que concierne por igual a los estudiantes y a los profesores, de modo que ese “¡guarden silencio!” debería ser más propiamente “guardemos silencio” para poder escuchar, para poder escucharnos unos a otros. Bien sabía Mario Lodi2 lo importante que es esto.
Este espacio, que denominamos “aula”, no es un lugar material cualquiera, rodeado por cuatro paredes grises y silenciosas. Es un lugar del espíritu, en el que corre la brisa creativa de la libertad. Una etimología del vocablo “aula” nos conduce a aulòs3: el aire que vibra en las ondas sonoras de la flauta y estimula el sistema nervioso. “Hablar para las paredes” es la triste y humillante parodia de la clase; una parodia que, ciertamente, conocemos bien por haberla provocado o sufrido alguna vez. Aunque estamos seguros de que también todos los profesores conocen, por haberlo felizmente experimentado, la sutil inquietud y la hermosa excitación de entrar “en el aula”. Es una sensación que siempre está ahí, pero de manera especial en el primer encuentro con aquella “clase” que se les ha confiado para el curso académico que comienza. También nosotros, por mucho tiempo que haya transcurrido desde que éramos estudiantes, podemos evocar el sentimiento recíproco, la curiosidad y la expectación al conocer a nuestros profesores. Si la clase está viva, la sorpresa, que es el antídoto contra el aburrimiento, siempre está al acecho.
¿Son quizás unas etimologías temerarias? Puede que sí, pero nos ayudan a pensar. En el fondo, recurrimos a las raíces, sean verídicas o simples conjeturas, como a menudo lo son las reconstrucciones filológicas, precisamente por esto: porque nos sugieren ideas y reflexiones útiles a quienes deseamos buscar y dar un sentido actual a las palabras que usamos.
La casa de las palabras
En el aula se pronuncian y se escuchan palabras. La clase consigue su propósito por medio de las palabras. Algunos lenguajes no se expresan con ellas, sino, por ejemplo, mediante imágenes, sonidos o movimientos. Se trata de lenguajes que pueden acompañar, preceder y enriquecer, pero no “sustituir” a las palabras. Si no hay palabras, si nos hemos quedado “sin palabras”, es posible que haya emociones, iluminaciones y sensaciones que experimentamos en la concentración interior y en la impresión de un instante, pero para “hacer escuela” es imprescindible que sean expresadas mediante las palabras. Las palabras dan existencia y estabilidad a las cosas. Sin ellas, la realidad —sea física o metafísica, material o inmaterial— no se puede asir y retener, es decir, hacerse propia.
Pongamos un ejemplo: el tan poderosamente alusivo y simbólico retrato de la muchachita afroamericana Ruby Bridges4, realizado en 1964 por Norman Rockwell, el célebre ilustrador de la sociedad estadounidense. Su título es El problema con el que todos vivimos, y aparece en la cubierta de un libro destinado a la formación de los niños. Si nosotros no poseyéramos palabras como “escuela”, “segregación”, “racismo”, “derechos civiles”, “negro” (nigger en lugar de black5), “guardia federal”, “federación”, “América”, “Corte Suprema” o, incluso, “tomate”; si no poseyéramos estas palabras, la imagen permanecería completamente muda. Solo empieza a hablarnos, a explicarnos muchas cosas sobre la lucha por la integración racial en las escuelas de los años 50 del siglo pasado y, por contraste, de la intolerancia del siglo actual, si somos poseedores de estas palabras. De lo contrario, lo único que tendríamos sería la escena —un tanto incongruente— de una niña negra vestida de blanco, que camina muy derecha con un libro y una regla en la mano, escoltada por cuatro hombres blancos, vestidos de gris y con un aspecto aparatosamente marcial. Solo si nos fijamos mejor se observa en la pared del fondo la palabra “nigger” un poco difuminada, y las salpicaduras color rojo sangre de un tomate que han arrojado contra ella. Toda una lección, por así “decirlo”.
Esto —el valor de las palabras— podría ser un buen asunto para tratar a lo largo de un curso completo. La filosofía se pregunta si las palabras no fueran quizás simples “sonidos” (phonè) que comunican un significado asignado convencionalmente, por tradición, de modo que una palabra vale tanto como otra: bastaría ponerse de acuerdo y usarlas insistentemente hasta que el significado se haga definitivo; o si, más bien, son las cosas, las cosas concretas o las ideas de las cosas, las que «quieren adueñarse de su propio nombre para siempre», y en ese caso las palabras exigen que se las respete, como afirmaba Sócrates, para permitir un «diálogo sincero» (lògos) entre los seres humanos. Serían así las palabras como un puente que une a “quien habla” con “lo hablado”, es decir, como un punto de encuentro entre el sujeto y el objeto, sin el que seríamos como una pluma que se mece en el vacío del solipsismo.
Pero sin necesidad de aventurarnos en el extraño mundo de la filosofía del lenguaje y de la lingüística, con los pies firmemente asentados en el suelo de nuestra experiencia, podemos aceptar sin problema esa última afirmación respecto, precisamente, a la clase: sin palabras, una clase no es nada. Al nombrar las cosas del mundo exterior las hacemos, en cierto sentido, vivir en nuestro mundo interior; las palabras dan existencia y nos permiten pensar el mundo en nosotros y a nosotros mismos en el mundo. Cogito ergo sum: la célebre sentencia cartesiana debería ser completada: verba teneo, ergo cogito; y entonces, por propiedad transitiva, verba teneo, ergo sum.
Los nombres de las cosas
La casa de las palabras también podría llamarse la casa donde una y otra vez se pone nombre a las cosas. La clase es un momento mágico, en el sentido de que en ella “se está a punto” de decir algo. ¿Se puede crear con las palabras? Sí, efectivamente, pero solo si con ellas se pone un nombre. Cuando descubres una estrella, le pones un nombre; si no lo haces, nadie podría encontrarla y sería necesario descubrirla de nuevo; y, si entonces tampoco se le diera, volvería a esfumarse. Al nacer un niño, lo primero que se hace en todas las sociedades humanas es ponerle un nombre. Así le damos vida, lo acogemos. No es de extrañar que muchas constituciones, en el capítulo de los derechos fundamentales (art. 22 de la Constitución italiana), incluyan el “derecho al nombre”, al nombre propio de cada uno: un derecho tan fundamental, que parece obvio; tan natural, que los comentaristas, que apenas dedican una línea a recordarlo, no dicen nada para explicarlo y señalar su importancia. Cuando —por los motivos que sea— un niño nace y muere sin nombre, su vida se disuelve en la nada, cae en el olvido: se podrá recordar el dolor de que se extinguiera una luz justo en el momento en que se iba a encender, pero su identidad se desvanecerá inmediatamente en el vacío.
En una manada, en un rebaño, en la multitud, no hay nombres. Cuando a un niño le regalan un gatito, un perro o una muñeca de trapo, enseguida se pregunta: ¿Cómo voy a llamarlo? Y le pone un nombre, pronuncia la palabra que le corresponde y lo salva del anonimato; lo incorpora a su propio mundo, que de esta forma queda enriquecido. En los sueños “vemos” cosas, pero si no anotamos inmediatamente lo que hemos soñado, desde el instante del despertar comienza a desvanecerse y acaba desapareciendo. Eso fue lo que hizo Giuseppe Tartini con su Trino del diablo: en cuanto salió del sueño anotó, aunque de modo aún imperfecto, la música que el demonio había tocado para él mientras dormía.
La creación del mundo, dice la Biblia, fue hecha con palabras pronunciadas por Dios. Lo mismo ocurre con nosotros: creamos poniendo nombres. Sin embargo, mientras que, según la Biblia, Dios creó el mundo fuera de él y luego se retiró, dejando que viviera su propia vida, nosotros creamos un mundo que está en nosotros, es para nosotros y no podemos desentendernos de él. En el fondo, esta es la gran diferencia; nosotros, criaturas, siempre estamos con nosotros mismos, siempre estamos con nuestras propias palabras. Estar “fuera de sí” significa estar sin palabras, y eso es algo enfermizo, aunque a veces suceda —sin que evidentemente sea la norma— en momentos de éxtasis. Suponiendo que tenga sentido decir que la realidad existe fuera de nosotros, solo podemos hacerla nuestra, hacer que exista en nosotros y para nosotros, por mediación de la palabra que la señala, la hace presente, la encarna y la trae a la vida. Con la palabra, la realidad externa entra en nuestra vida, y nuestra vida, simultáneamente, se hace comunicable y entra a formar parte de la realidad exterior: se socializa.
Existen experiencias extremas para las que literalmente faltan las palabras o son difíciles de encontrar. Los supervivientes de los lager nazis, con su reticencia a hablar —que en ocasiones consiguen vencer, pero siempre a costa de grandes sufrimientos— son testimonio de esta dificultad. No existen las palabras adecuadas, y el uso de las palabras corrientes supondría elevar aquellas experiencias al ámbito de lo humano: en cierto sentido, les habrían dado carta de naturaleza. ¿No se corre el riesgo de banalizarlas si se nombran de nuevo? Es necesario, sin embargo, intentar hacerlo, pero quienes han sentido este deber han experimentado la insuficiencia de las palabras disponibles. Nos parece una blasfemia comparar esta trágica experiencia con la de los místicos que, en éxtasis, son transportados a unos mundos que no son capaces de “explicar con palabras”. También ellos “están obligados” al silencio.
Palabras que nacen, envejecen y mueren
No sorprende que cuando uno no se resigna a callar ante las cosas nuevas que no tienen nombre, cuando se está frente a algo de lo que por primera vez se percibe un aspecto que quizás ha tenido siempre pero que en ese momento se hace evidente, se sienta la necesidad de separar, de individuar, de subrayar, de especificar con palabras nuevas. Esta es la función de los neologismos: palabras que nacen y, si son algo más que una moda, si no están al servicio de la destrucción de la libertad de pensamiento —como aquella cosa que George Orwell llamó “neolengua” en su novela 1984— sino que corresponden a hechos nuevos e inusitados, o a hechos antiguos vistos con ojos nuevos, bienvenido sea su nacimiento. Veamos dos ejemplos.
El jurista polaco Raphael Lemkin publicó en 1944 un libro titulado Axis Rule in Occupied Europe