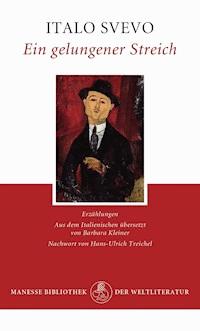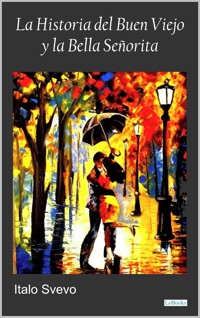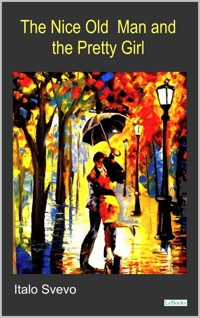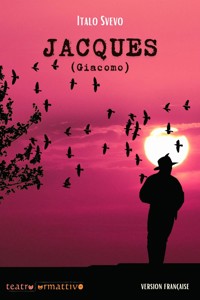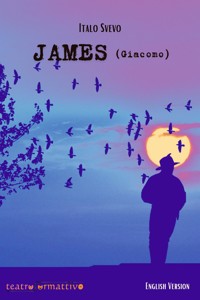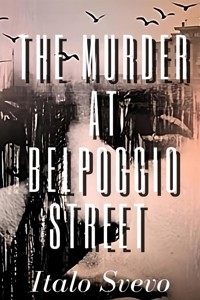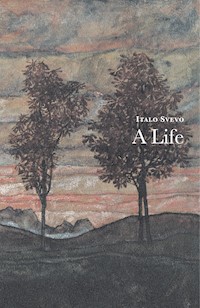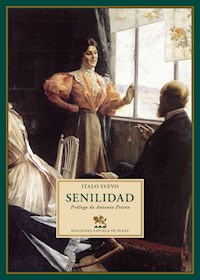Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Publicada a expensas del autor en 1923, La conciencia de Zeno es una de las novelas más representativas de la literatura del siglo XX. Elogiada en su día por James Joyce, el triestino Italo Svevo (1861-1928) aúna en ella (con el sustrato de Sigmund Freud y de la concepción pesimista del mundo de Arthur Schopenhauer) la introspección minuciosa y la expresión de la abulia y la inadaptación del sujeto situado en la encrucijada entre dos épocas y que parecía haber culminado en la carnicería de la Gran Guerra. El protagonista del relato, Zeno Cosini, en quien se transparentan por momentos rasgos del autor, es la personificación del individuo superado por la existencia e incapaz de remontarla, sumido en la familia y la sociedad como realidades grises y enrarecidas que impone la mezquina vida cotidiana. Traducción de Pepa Linares
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Italo Svevo
La conciencia de Zeno
Traducción de Pepa Linares
Índice
1. Prefacio
2. Preámbulo
3. El tabaco
4. La muerte de mi padre
5. La historia de mi matrimonio
6. La esposa y la amante
7. Historia de una asociación comercial
8. Psicoanálisis
Créditos
1. Prefacio
Soy el médico del que se habla en este relato, algunas veces con palabras poco halagüeñas. Los que entienden de psicoanálisis saben dónde situar la antipatía que me dedica el paciente.
De psicoanálisis no hablaré porque aquí se habla ya bastante. Debo excusarme de haber inducido a mi paciente a escribir su autobiografía; los estudiosos del psicoanálisis arrugarán el entrecejo ante tanta novedad, pero él era mayor y yo esperaba que el recuerdo reverdeciera su pasado, que la autobiografía fuera un buen preludio del psicoanálisis. La idea sigue pareciéndome acertada aún hoy, porque me ha dado resultados imprevistos, que habrían sido mayores si el enfermo no se hubiera sustraído al tratamiento en lo mejor, estafándome así el fruto de mi largo y paciente análisis de estas memorias.
Las publico en venganza y espero que le disguste. Sepa, no obstante, que estoy dispuesto a compartir con él los espléndidos ingresos que obtendré de esta publicación, con tal de que reanude el tratamiento. ¡Parecía tan curioso de sí mismo! ¡Si supiera cuántas sorpresas podría darle el comentario de las muchas verdades y mentiras que aquí ha acumulado!...
Doctor S.
2. Preámbulo
¿Ver mi infancia? Más de diez lustros me separan de ella, y mis ojos présbitas tal vez podrían alcanzarla si la luz que todavía refleja no estuviera desviada por obstáculos de todo tipo, verdaderas montañas altas: mis años y alguna de mis horas.
El médico me aconsejó que no me obstinara en mirar tan lejos. También las cosas recientes le parecen valiosas, sobre todo las imaginaciones y los sueños de la noche anterior. Pero esto debería tener al menos un poco de orden y, para comenzar ab ovo, nada más dejar al doctor, que en estos días abandona Trieste para mucho tiempo, y solo por facilitar su cometido, compré y leí un tratado de psicoanálisis. No es difícil de entender, pero sí muy aburrido.
Después de comer, cómodamente arrellanado en un sillón Club, sostengo en la mano papel y lápiz. Tengo la frente lisa porque he eliminado todo esfuerzo de la mente. Mi pensamiento me parece ajeno. Yo lo veo. Sube, baja… pero es su única actividad. Para recordarle que es el pensamiento y que su deber sería manifestarse, cojo el lápiz. Entonces se me arruga la frente, porque cada palabra está compuesta de muchas letras y porque el presente resurge imperioso y oscurece el pasado.
Ayer ensayé el máximo abandono. El experimento acabó en un sueño muy profundo y no obtuve más resultado que un gran descanso y la curiosa sensación de haber visto algo importante durante ese sueño. Pero ya estaba olvidado, perdido para siempre.
Gracias al lápiz que sostengo en la mano, hoy me mantengo despierto. Veo, entreveo, unas imágenes estrambóticas que no pueden guardar ninguna relación con mi pasado: una locomotora que resopla arrastrando innumerables vagones cuesta arriba. ¡A saber de dónde viene y adónde va y por qué aparece aquí ahora!
En el duermevela recuerdo que mi texto afirma que con este sistema se puede llegar a recordar la primera infancia, la de los pañales. Enseguida veo un niño en pañales, pero ¿por qué tengo que ser ese? No se me parece nada y creo que es el que le nació hace pocas semanas a mi cuñada y que nos enseñaron como un milagro porque tiene las manos muy pequeñas y los ojos muy grandes. ¡Pobre crío! ¡Nada de recordar mi infancia! No encuentro siquiera el modo de advertirte a ti, que vives ahora la tuya, de la importancia de recordarla en provecho de tu inteligencia y tu salud. ¿Cuándo llegarás a darte cuenta de lo mucho que te convendría recordar tu vida sin ahorrarte esa gran parte de ella que te repugnará? Entretanto, inconsciente, vas investigando tu pequeño organismo en busca del placer y tus deliciosos descubrimientos te conducirán al dolor y a la enfermedad, a los que también te empujarán aquellos que ni siquiera lo desearían. ¿Qué hacer? Imposible proteger tu cuna. Dentro de ti –¡pequeñín!– va formándose una combinación misteriosa. Cada minuto que pasa le añade un reactivo. Tienes demasiadas posibilidades de enfermar porque no todos tus minutos pueden ser puros. Además –¡pequeñín!– llevas la sangre de personas que yo conozco. Los minutos que pasan ahora pueden ser puros, pero, desde luego, no lo fueron todos los siglos que te prepararon.
Y aquí estoy, muy lejos de las imágenes que preceden al sueño. Volveré a intentarlo mañana.
3. El tabaco
El médico con el que hablé me dijo que comenzara mi trabajo con un análisis histórico de mi propensión a fumar.
–¡Escriba! ¡Escriba! Verá cómo llega a verse entero.
Creo que del tabaco puedo escribir aquí, en mi escritorio, sin ir a soñar en ese sillón. No sé cómo empezar e invoco la ayuda de los cigarrillos, todos tan parecidos al que ahora tengo en la mano.
Hoy descubro de pronto algo que no recordaba. Los primeros cigarrillos que fumé ya no existen en el mercado. En torno al año 70 había en Austria unos que se vendían en cajetillas de cartón con el emblema del águila bicéfala. Y ahí están: alrededor de una de aquellas cajetillas se agrupan al momento varias personas, cada una con sus características, suficiente para sugerirme el nombre, pero insuficiente para conmoverme por el inesperado encuentro. Intento conseguir algo más y voy al sillón: las personas se esfuman y en su lugar aparecen unos bufones que se ríen de mí. Desalentado, vuelvo al escritorio.
Una de las figuras, de voz un poco ronca, era Giuseppe, un jovencito de mi edad, y la otra, mi hermano, un año menor que yo y muerto hace ya tanto tiempo. Al parecer, Giuseppe recibía mucho dinero de su padre y nos regalaba cigarrillos de aquellos. Pero estoy seguro de que invitaba más a mi hermano que a mí. De ahí la necesidad de conseguir otros por mi cuenta. Así empecé a robar. En el verano mi padre dejaba en una silla del comedor su chaleco, en cuyo bolsillo se encontraban siempre algunas monedas: me proveía de los diez céntimos necesarios para adquirir la preciosa cajetilla y me fumaba uno tras otro los diez cigarrillos que contenía para no conservar mucho tiempo el comprometedor fruto del robo.
Todo eso yacía en mi conciencia al alcance de la mano. Si resurge ahora es porque antes no sabía que fuera importante. Resulta que acabo de registrar el origen de ese sucio hábito y (¿quién sabe?) a lo mejor ya me he curado. Por eso, para probar, enciendo un último cigarrillo que tal vez tire enseguida, asqueado.
Después recuerdo que mi padre me sorprendió un día con su chaleco en la mano. Yo, con una desfachatez que hoy me faltaría y que todavía me desagrada (quién sabe si ese desagrado tendrá una gran importancia en mi curación), le dije que había sentido curiosidad por contar los botones. Mi padre se rio de mi disposición a las matemáticas o a la sastrería y no advirtió que tenía los dedos en el bolsillo de su chaleco. En mi descargo, diré que bastó con aquella risa dirigida a mi inocencia, cuando esta ya no existía, para impedirme robar nunca más. Es decir… seguí robando, pero sin saberlo. Mi padre dejaba por la casa unos puros Virginia a medio fumar en el borde de las mesas o de los armarios. Yo creía que era su modo de desecharlos y también que Catina, nuestra vieja criada, los tiraba. Iba a fumármelos a escondidas. Ya en el momento de hacerme con ellos, conociendo el malestar que me causaban, me recorría un escalofrío de asco. Después me los fumaba hasta que la frente se me cubría de un sudor frío y se me revolvía el estómago. No se dirá que me faltó energía en la infancia.
Sé muy bien cómo me curó mi padre de esa costumbre. Un día de verano regresé a casa de una excursión del colegio cansado y cubierto de sudor. Mi madre me ayudó a desnudarme y, después de envolverme en un albornoz, me echó a dormir en el mismo sofá en que ella se sentaba a coser. Estaba casi dormido, pero aún tenía los ojos llenos de sol y tardaba en perder los sentidos. La dulzura que a esa edad acompaña al descanso, después de un gran cansancio, se me aparece con la claridad de una imagen en sí misma, tanto como si ahora estuviera todavía allí, junto a ese querido cuerpo que ya no existe.
Recuerdo la estancia grande y fresca donde jugábamos los niños y que ahora, en estos tiempos avaros de espacio, está dividida en dos partes. Mi hermano no aparece en esa escena, lo que me sorprende porque pienso que él tendría que haber formado parte de la excursión y, después, del descanso. ¿Dormiría también en el otro extremo del sofá? Miro ese lugar, pero me parece vacío. Solo me veo yo, la dulzura del descanso, a mi madre y luego a mi padre, cuyas palabras oigo resonar. Él había entrado y al principio no me había visto, porque llamó en voz alta:
–¡María!
Mi madre, con un gesto acompañado de un ruidito hecho con los labios, me señaló, creyéndome sumido en el sueño, cuando, en realidad, flotaba sobre él con plena conciencia. Me gustaba tanto que papá tuviera que imponerse un respeto hacia mí que no me moví.
Él se lamentó en voz baja:
–Creo que me estoy volviendo loco. Estoy casi seguro de que hace media hora he dejado un puro a medias en aquel armario y ya no lo encuentro. Estoy peor de lo habitual. Las cosas me dan esquinazo.
También en voz baja, pero que delataba una hilaridad contenida solo por miedo a despertarme, mi madre respondió:
–Pues nadie ha estado en esa habitación después de comer.
Mi padre murmuró:
–Ya lo sé, ¡por eso creo que me estoy volviendo loco!
Se dio media vuelta y salió.
Abrí a medias los ojos y miré a mi madre, que había vuelto a su labor, aunque continuaba sonriendo. Ella, la verdad, no pensaba que mi padre estuviera volviéndose loco, por eso sus miedos la hacían sonreír. Aquella sonrisa se me quedó tan grabada que la recordé de inmediato al verla un día en los labios de mi mujer.
Más tarde, la falta de dinero no me dificultó la satisfacción de mi vicio, pero las prohibiciones sirvieron para estimularlo.
Recuerdo haber fumado mucho y a escondidas en todos los lugares posibles. A causa del profundo asco físico que siguió, recuerdo también la estancia de una media hora en un sótano oscuro con otros dos chicos de los que solo encuentro en la memoria lo infantil del vestido: dos pares de pantaloncitos que se sostienen en pie porque dentro hubo un cuerpo que el tiempo eliminó. Teníamos muchos cigarrillos y queríamos ver quién quemaba más en menos tiempo. Gané yo y heroicamente oculté el malestar que me produjo el extraño ejercicio. Luego salimos al sol y al aire. Tuve que cerrar los ojos para no caerme del mareo. Me repuse y me jacté de la victoria. Entonces uno de aquellos hombrecitos me dijo:
–A mí no me importa haber perdido, porque yo solo fumo cuando lo preciso.
Recuerdo las palabras sanas y no la carita, sin duda sana también, que en aquel momento estaría vuelta hacia mí.
Pero entonces yo no sabía si amaba o detestaba el tabaco, su sabor y el estado en que me ponía la nicotina. Cuando supe que lo odiaba, todo fue peor. Y lo supe hacia los veinte años. Padecí durante varias semanas un fuerte dolor de garganta acompañado de fiebre. El médico prescribió cama y absoluta abstención del tabaco. Recuerdo esa palabra: ¡«absoluta»! Me hirió y la fiebre le dio color: un gran vacío y nada para resistir la enorme presión que se produce enseguida alrededor de un vacío.
Cuando el médico se marchó, mi padre (mi madre llevaba muchos años muerta), con su puro en la boca, se quedó un rato para hacerme compañía. Al irse, después de pasarme con ternura la mano por la frente abrasada, me dijo:
–¡Y no fumes, eh!
Una enorme inquietud se apoderó de mí. Pensé: «Puesto que me perjudica, no volveré a fumar, pero antes quiero hacerlo por última vez». Encendí un cigarrillo y al instante me sentí liberado de la inquietud, pese a que pudiera subirme la fiebre y a que con cada calada las anginas me ardieran como si me las tocaran con un tizón incandescente. Acabé el cigarrillo con el esmero con que se cumple un voto. Y, sin dejar de sufrir horriblemente, me fumé muchos más durante la enfermedad. Mi padre iba y venía con su puro en la boca, diciendo:
–¡Muy bien! ¡Unos días más de abstención del tabaco y estás curado!
Bastaba aquella frase para hacerme desear que se fuera enseguida y correr a por mis cigarrillos. Hasta fingía dormir para inducirlo a dejarme antes.
Aquella enfermedad me causó el segundo de mis trastornos: el esfuerzo por liberarme del primero. Mis días acabaron llenos de cigarrillos y de propósitos de no fumar más, y, para decirlo ya todo, de vez en cuando continúan tal cual. El torbellino de los últimos cigarrillos, que se formó a los veinte años, se agita todavía, aunque el propósito es menos violento y mi debilidad encuentra una mayor indulgencia en mi ánimo envejecido. De viejos, la vida y sus contenidos nos hacen sonreír. Es más, puedo decir que, de un tiempo a esta parte, fumo muchos cigarrillos… que no son los últimos.
En el frontispicio de un diccionario encuentro esta anotación mía, hecha con una bonita escritura y algún adorno:
«Hoy, dos de febrero de 1886, paso de los estudios de Derecho a los de Química. ¡Último cigarrillo!».
Era un último cigarrillo muy importante. Recuerdo todas las esperanzas que lo acompañaron. Me daba rabia el Derecho Canónico, que tan alejado me parecía de la vida, y corrí a la ciencia, que es la vida misma, aunque reducida en un matraz. Aquel último cigarrillo significaba justamente el deseo de actividad (incluso manual) y de un pensamiento sereno, sobrio y firme.
Para huir de la cadena de las combinaciones del carbono, en las que no creía, regresé a las leyes. ¡Por desgracia! Fue un error y quedó registrado también por un último cigarrillo, cuya fecha encuentro anotada en un libro. Este también tuvo su importancia; me resigné a volver a las complicaciones de lo mío, lo tuyo y lo suyo con los mejores propósitos y a soltar por fin las cadenas del carbono. Había demostrado que no era idóneo para la química, entre otras razones por mi deficiente habilidad manual. ¿Cómo podría tenerla cuando continuaba fumando como una chimenea?
Ahora que estoy aquí, analizándome, me asalta una duda: ¿habré adorado tanto el tabaco para echarle la culpa de mi incapacidad? De haberlo dejado, ¿me habría convertido en el hombre fuerte e ideal que esperaba? Tal vez fue esa duda la que me ató a mi vicio, porque creerse grande de una grandeza latente es una forma cómoda de vivir. Aventuro esta hipótesis para explicar mi debilidad juvenil, pero sin una convicción firme. Ahora que soy viejo y nadie exige nada de mí, continúo pasando del cigarrillo al propósito y del propósito al cigarrillo. ¿Qué significan hoy esos propósitos? Como aquel viejo higienista que describe Goldoni, ¿quiero morir sano después de haber vivido toda la vida enfermo?
Cierta vez, cuando, siendo estudiante, cambié de alojamiento, tuve que tapizar por mi cuenta las paredes porque las había cubierto de fechas. Es probable que abandonara aquel cuarto porque se había convertido en el cementerio de mis buenos propósitos y ya no creía posible formarme otros allí.
Creo que el cigarrillo tiene un gusto más intenso cuando es el último. Los otros también tienen su gusto especial, pero es menos intenso. El último adquiere su sabor con el sentimiento de la victoria sobre uno mismo y la esperanza de un próximo futuro de fuerza y salud. Los otros tienen su importancia, porque, al encenderlos, proclamamos nuestra libertad y el futuro de fuerza y salud se conserva, aunque un poco más lejos.
Las fechas de las paredes de mi cuarto estaban pintadas con los colores más variados e incluso al óleo. El propósito, reiterado con la fe más ingenua, hallaba una expresión adecuada en la potencia del color, que debía hacer que empalideciera el dedicado al propósito anterior. Prefería algunas fechas por la concordancia de las cifras. Del siglo pasado recuerdo una que, estaba convencido, iba a sellar para siempre el ataúd en el que deseaba encerrar mi vicio: «Noveno día del noveno mes de 1899». Significativa, ¿verdad? El nuevo siglo me brindó unas fechas con otra musicalidad: «Primer día del primer mes de 1901». Todavía hoy me parece que, si esa fecha pudiera repetirse, yo sería capaz de comenzar una nueva vida.
Pero en el calendario no faltan las fechas y, con un poco de imaginación, todas podían adaptarse a un buen propósito. Recuerdo, pues me parece que contenía un imperativo supremamente categórico, la siguiente: «Tercer día del sexto mes de 1912, a las 24 horas». Suena como si cada número redoblase la apuesta.
El año de 1913 me produjo un momento de duda. Faltaba el decimotercer mes para concordarlo con el año. Pero no se piense que se necesitan tantas concordancias en una fecha para dar relieve al último cigarrillo. Muchas de las que encuentro anotadas en los libros o en los cuadros favoritos destacan por su deformidad. Por ejemplo, ¡el tercer día del segundo mes de 1905, a las 6 horas! Bien pensado, tiene su ritmo, puesto que cada cifra niega la anterior. Muchos acontecimientos, mejor dicho, todos, desde la muerte de Pío IX hasta el nacimiento de mi hijo, me parecieron dignos de festejarse con mi firme propósito de siempre. Todos mis familiares se asombran de mi memoria para nuestros aniversarios alegres y tristes ¡y me creen tan bueno!
Para disminuir su apariencia descabellada, intenté dar un contenido filosófico a la enfermedad del último cigarrillo. Se dice con hermosísima actitud: «¡Nunca más!». Pero ¿en qué queda la actitud si no se mantiene la promesa? Solo es posible conservar la actitud cuando hay que renovar el propósito. Además, el tiempo no es para mí esa cosa inconcebible que no se detiene jamás. A mí, solo a mí, vuelve.
La enfermedad es una convicción y yo nací con ella. De la de mis veinte años no recordaría gran cosa si no se la hubiera descrito entonces a un médico. Es curioso que se recuerden mejor las palabras dichas que los sentimientos que no llegaron a estremecer el aire.
Acudí a ese médico porque me habían dicho que curaba las enfermedades nerviosas con la electricidad. Pensé extraer de la electricidad la fuerza necesaria para dejar el tabaco.
El doctor tenía una barriga enorme y su respiración asmática acompañaba el golpeteo de la máquina eléctrica que puso en marcha ya en la primera sesión, lo cual me defraudó, pues esperaba que, al estudiarme, descubriera el veneno que me contaminaba la sangre. Sin embargo, declaró que me encontraba sanamente constituido y, como me quejé de digerir y dormir mal, supuso que a mi estómago le faltaban ácidos y que mis movimientos peristálticos (pronunció tantas veces la palabra que nunca la olvidaré) eran poco vivos. Me suministró también cierto ácido que me perjudicó, porque desde entonces padezco de exceso de acidez.
Cuando comprendí que por sí solo jamás llegaría a descubrir la nicotina en mi sangre, quise ayudarlo y expresé la sospecha de que mi indisposición pudiera atribuirse a eso. Jadeando, encogió los gruesos hombros:
–Movimientos peristálticos… ácido… ¡la nicotina no tiene nada que ver!
Las aplicaciones eléctricas, que fueron setenta, continuarían hasta hoy mismo si yo no las hubiera considerado suficientes. Más que esperar milagros, corría a las sesiones con la esperanza de convencer al médico de que me prohibiera fumar. ¡A saber cómo habría ido todo si entonces me hubieran fortalecido en mis propósitos con una prohibición semejante!
Y esta es la descripción de mi enfermedad tal como se la hice al médico: «No puedo estudiar e incluso las raras ocasiones en que me acuesto pronto estoy insomne hasta los primeros toques de las campanas. Por eso dudo entre el Derecho y la Química, porque ambas ciencias exigen un trabajo que comienza a una hora fija, mientras que yo nunca sé a qué hora podré levantarme».
–La electricidad cura cualquier forma de insomnio –sentenció el Esculapio, los ojos siempre en la esfera y nunca en el paciente.
Llegué a hablarle como si él pudiera entender el psicoanálisis, al que yo, modestamente, ya me había anticipado. Le conté mis penas con las mujeres. Una no me bastaba y muchas tampoco. ¡Las deseaba a todas! En la calle, mi agitación era enorme: tal cual pasaban, ya eran mías. Las observaba con insolencia por la necesidad de sentirme brutal. Las desnudaba con el pensamiento, dejándoles solo los botines; me las llevaba en brazos y no las abandonaba hasta que estaba muy seguro de conocerlas enteras.
¡Sinceridad y aliento desperdiciados! El médico jadeaba:
–Espero que las aplicaciones eléctricas no lo curen de esa enfermedad. ¡Faltaría más! Yo no volvería a tocar un Rumkorff si hubiera de temer un efecto parecido.
Me contó una anécdota que él encontraba jugosísima.
Un enfermo de la misma enfermedad que yo había ido a un médico famoso para rogarle que lo curara, y el médico, que lo hizo a la perfección, tuvo que emigrar porque, en caso contrario, el otro lo habría despellejado vivo.
–Mi excitación no es buena –gritaba yo–. ¡Proviene del veneno que me enciende las venas!
El doctor, con aspecto atribulado, murmuraba:
–Nadie está contento con su suerte.
Y, para convencerlo, hice lo que él no quiso: estudié mi enfermedad y recopilé todos sus síntomas.
–¡Mi distracción! Eso también me impide estudiar. Estaba preparándome en Graz para el primer examen de estado y había anotado con total precisión los textos que necesitaba hasta el último examen. Resultó que, pocos días antes de examinarme, caí en la cuenta de que había estudiado cosas que no necesitaría hasta varios años después. Por tanto, tuve que aplazarlo. Es cierto que también había estudiado poco las otras cosas a causa de una jovencita de la vecindad, que, por lo demás, solo me concedía una coquetería bastante descarada. Cuando ella estaba en la ventana, yo ya no veía mi texto. ¿No es de imbéciles dedicarse a semejante actividad? Recuerdo la carita blanca de la chica en la ventana: ovalada, rodeada de rizos airosos, leonados. La miraba soñando con apretar aquella blancura y aquel amarillo rojizo contra mi almohada.
–Detrás del coqueteo siempre hay algo bueno –murmuró Esculapio–. A mi edad, dejará usted de coquetear.
Hoy sé con certeza que él no sabía nada de coqueteos. Tengo cincuenta y siete años y estoy seguro de que, si no dejo de fumar o el psicoanálisis no me cura, la última mirada desde el lecho de muerte expresará mi deseo por mi enfermera, ¡siempre que no sea mi mujer o que mi mujer permita que la enfermera sea guapa!
Fui tan sincero como en la confesión: a mí la mujer no me gusta entera, sino… ¡a trozos! De todas me gustaban los piececitos, si bien calzados; de muchas, el cuello esbelto o también poderoso; y el pecho, si pequeñito. Y continuaba enumerando las partes de la anatomía femenina, pero el médico me interrumpió:
–Esas partes hacen una mujer entera.
Entonces dije una cosa importante:
–El amor sano es el que abraza a una mujer sola y entera, incluidos su carácter y su inteligencia.
Desde luego, hasta ese momento yo no había conocido un amor así y cuando me llegó tampoco me dio la salud, pero resulta muy importante para mí recordar que localicé la enfermedad donde un docto veía la salud y que mi diagnóstico se confirmó después.
Encontré quien mejor me entendió a mí y mi enfermedad en la persona de un amigo que no era médico. No obtuve un gran provecho, como no fuera una nueva nota en mi vida que todavía resuena.
Mi amigo era un rico caballero que embellecía sus ocios con estudios y trabajos literarios. Hablaba mucho mejor de lo que escribía y, por ese motivo, el mundo no pudo enterarse de lo buen literato que fue. Era grande y gordo, y cuando lo conocí estaba haciendo con enorme energía una cura de adelgazamiento. En pocos días había logrado grandes resultados, tales que por la calle se le acercaba todo el mundo con la esperanza de sentir mejor su propia salud junto a un enfermo como él. Lo envidié porque era capaz de hacer lo que quería y me pegué a él mientras duró el tratamiento. Me permitía tocarle la barriga, que disminuía a diario, y yo, malévolo por la envidia, le decía para debilitar su propósito:
–Pero ¿qué hará usted con toda esta piel cuando acabe el tratamiento?
Con una inmensa calma, que volvía cómico su rostro demacrado, respondió:
–De aquí a dos días comenzará la cura de masajes.
El tratamiento estaba previsto en todos sus detalles y me constaba que él acudiría puntual a todas las citas.
Eso me inspiró tanta confianza en él que le describí mi enfermedad. Recuerdo también la descripción. Le expliqué que a mí me parecía más fácil no comer tres veces al día que no fumar mis innumerables cigarrillos, porque esto último me obligaría a tomar la misma decisión agotadora a cada instante. Con semejante decisión en la cabeza no queda tiempo para nada más, porque solo Julio César sabía hacer varias cosas a la vez. Bien está que nadie me pida que trabaje mientras siga vivo Olivi, mi administrador, pero ¿cómo es posible que una persona como yo no sepa hacer nada más en este mundo que soñar o rascar el violín, para lo que no tengo ninguna aptitud?
El gordo adelgazado no respondió enseguida. Era un hombre metódico y antes lo pensó largo rato. Luego, con el aire doctoral que le correspondía por su enorme superioridad en el tema, me explicó que mi verdadera enfermedad no era el tabaco, sino el propósito. Debía hacer el intento de abandonar el vicio sin hacerme el propósito. Según él, con el transcurso de los años, se habían formado en mí dos personas, de las cuales una mandaba y la otra no era más que su esclavo. Este, en cuanto se relajaba la vigilancia, contravenía la voluntad del amo por amor a la libertad. Así pues, tenía que darle una libertad absoluta y al mismo tiempo mirar a mi vicio a la cara como si fuera nuevo y no lo hubiera visto nunca. No combatirlo, sino dejarlo de lado y olvidarme en cierto modo de abandonarlo, volviéndole la espalda con indiferencia, como a una compañía que reconocemos indigna de nosotros. Sencillo, ¿verdad?
Así me lo pareció. Es cierto, además, que, habiendo logrado con mucho esfuerzo eliminar de mi ánimo todo propósito, conseguí no fumar durante varias horas, pero, cuando se me limpió la boca y noté un sabor tan inocente como el que ha de notar un recién nacido, me vino el deseo de un cigarrillo y, cuando me lo fumé, sentí el remordimiento y renové el propósito que quería desterrar. Era un camino más largo, pero se llegaba a la misma meta.
Un día, el bribón de Olivi me dio una idea: reforzar mi propósito con una apuesta.
Yo creo que Olivi ha tenido siempre el aspecto que le veo ahora. Siempre lo he visto así, un poco encorvado, pero fuerte, y siempre me ha parecido viejo, como viejo lo veo hoy a sus ochenta años. Ha trabajado y trabaja aún para mí, pero yo no le tengo aprecio porque pienso que me ha privado del trabajo que hace él.
¡Apostamos! Pagaría el primero que fumara y luego los dos recuperaríamos la libertad. Así, el administrador que me habían impuesto para que yo no dilapidara la herencia de mi padre ¡intentaba menguar la de mi madre, administrada libremente por mí!
La apuesta demostró ser de lo más perniciosa. Ya no era alternativamente el amo, sino solo el esclavo, ¡y de aquel Olivi al que no apreciaba! Fumé de inmediato. Luego pensé estafarlo fumando a escondidas. Pero entonces ¿para qué había apostado? Corrí a buscar una fecha que tuviera una bonita relación con el día de la apuesta para fumarme el último cigarrillo, porque, en cierto modo, cabía pensar que también la hubiera anotado Olivi. Pero la rebelión continuaba y, a fuerza de fumar, empecé con los jadeos. Para liberarme de aquel peso, fui donde Olivi y confesé.
El viejo se guardó el dinero sonriendo y al momento sacó del bolsillo un enorme puro que encendió y se fumó con gran voluptuosidad. Nunca dudé de que hubiera mantenido la apuesta. Se nota que los demás no son como yo.
Mi hijo acababa de cumplir los tres años cuando mi mujer tuvo una buena idea. Me aconsejó que, para quitarme el vicio, ingresara durante algún tiempo en una casa de salud. Acepté sin vacilar, ante todo porque quería que, cuando mi hijo alcanzara la edad de poder juzgarme, me encontrara equilibrado y sereno, y después por la razón más urgente de que Olivi estaba mal y amenazaba con abandonarme, lo cual podía obligarme a ocupar su puesto de un momento a otro, y yo me consideraba poco apto para mantener una gran actividad con toda aquella nicotina en el cuerpo.
Primero pensamos en Suiza, el país clásico de las casas de salud, pero luego nos enteramos de que un tal doctor Muli había abierto consulta en Trieste. Encargué a mi mujer que fuera a verlo y él ofreció poner a mi disposición un apartamentito cerrado en el que estaría vigilado por una enfermera ayudada también por otras personas. Al contármelo, mi mujer pasaba de la sonrisa a las carcajadas. La divertía la idea de encerrarme y yo me reía con ella de buena gana. Era la primera vez que se unía a mí en los intentos de curarme. Hasta entonces no se había tomado mi enfermedad en serio y decía que fumar no era otra cosa que un modo un poco raro y no demasiado molesto de vivir. Creo que, después de casarse conmigo, la sorprendió gratamente que yo no añorara mi libertad, ocupado como estaba en lamentarme de otras cosas.
Fuimos a la casa de salud el día en que Olivi me comunicó que en ningún caso continuaría conmigo más allá del mes siguiente. En casa, preparamos un poco de ropa interior en un baúl y, en cuanto llegó la noche, nos fuimos a la clínica del doctor Muli.
Él mismo nos recibió en la puerta. El doctor Muli era por entonces un guapo joven. Estábamos en pleno verano y él, pequeño, nervioso, con una cara bronceada por el sol, en la que brillaban aún más sus vivaces ojos negros, era la imagen misma de la elegancia con su traje blanco desde el fino cuello hasta los zapatos. Despertó mi admiración, pero, evidentemente, también yo era objeto de la suya.
Un poco cohibido, comprendiendo por qué me admiraba, le dije:
–Ya, usted no cree ni en la necesidad del tratamiento ni en la seriedad con que me dispongo a seguirlo.
Con una sonrisa leve, que, no obstante, me hirió, el doctor respondió:
–¿Por qué? Quizá sea cierto que el tabaco es para usted más dañino de lo que admitimos los médicos. Pero no entiendo por qué, en vez de dejarlo ex abrupto, no ha decidido rebajar el número de los cigarrillos que fuma. Se puede fumar, pero sin exageraciones.
En realidad, a fuerza de querer dejarlo del todo, nunca había pensado en la posibilidad de fumar menos. Pero a esas alturas, el consejo solo podía debilitar mi propósito. Dije con resolución:
–Ya que está decidido, deje que pruebe este tratamiento.
–¿Probar? –Y el doctor se echó a reír con un aire de superioridad–. Una vez que se ha decidido, el tratamiento debe tener éxito. A no ser que quiera emplear la fuerza de sus músculos con la pobre Giovanna, no podrá salir de aquí. Las formalidades para liberarlo durarían tanto que, en ese tiempo, olvidaría usted su vicio.
Nos reunimos en el apartamento que me estaba destinado, al que llegamos volviendo a la planta baja, después de haber subido a la segunda.
–¿Ve? Esa puerta atrancada impide la comunicación con la otra parte de la planta baja, donde se encuentra la salida. Ni siquiera Giovanna tiene las llaves. Para salir a la calle, ella misma tiene que subir a la segunda, y es la única que guarda las llaves de la puerta que nos han abierto en ese rellano. Por lo demás, en la segunda planta siempre hay vigilancia. No está mal para una casa de salud destinada a niños y puérperas, ¿verdad?
Y se echó a reír, tal vez por la idea de haberme encerrado entre niños.
Llamó a Giovanna y me la presentó. Era una mujercita menuda de una edad imposible de precisar, que podía oscilar entre los cuarenta y los sesenta años. Tenía unos ojos pequeños, de una luz intensa, debajo de un pelo muy gris. El doctor le dijo:
–Este es el señor con el que debe usted estar dispuesta a pegarse.
Ella me dirigió una mirada escrutadora, se puso muy colorada y gritó con una voz chillona:
–Cumpliré con mi deber, pero desde luego no puedo luchar con usted. Si me amenaza, llamaré al enfermero, que es un hombre fuerte, y si no viene enseguida, dejaré que se vaya a donde quiera, ¡porque, desde luego, no quiero arriesgar la piel!
Me enteré después de que el médico le había confiado el encargo con la promesa de una compensación bastante espléndida y eso había contribuido a asustarla. En aquel momento, sus palabras me fastidiaron. ¡En buena situación me había puesto yo voluntariamente!
–Pero ¡qué piel ni que piel! –grité–. ¿Quién le va a tocar la piel? –Me volví al médico–: ¡Me gustaría que se le advirtiera a esta mujer de que no me incordie! He traído conmigo algunos libros y preferiría que me dejaran en paz.
El médico intervino con unas palabras de advertencia a Giovanna. Para excusarse, ella continuó atacándome:
–Yo tengo hijas, dos y pequeñas, y debo vivir.
–No pienso dignarme a matarla –respondí con un tono que, la verdad, no podía tranquilizar a la pobrecilla.
El médico la alejó encargándole ir a por no sé qué en la planta de arriba y, para apaciguarme, me propuso poner a otra persona en su lugar, añadiendo:
–No es mala mujer y, cuando yo le ordene que sea más discreta, no le dará otros motivos de queja.
Con el deseo de demostrar que no concedía ninguna importancia a la persona encargada de vigilarme, me declaré dispuesto a soportarla. Sentí la necesidad de calmarme, saqué del bolsillo el último cigarrillo y me lo fumé con avidez. Le expliqué al médico que había llevado conmigo solo dos y que quería dejar el tabaco a medianoche en punto.
Mi mujer se despidió de mí junto con el médico. Me dijo sonriendo:
–Ya que lo has decidido así, sé fuerte.
Su sonrisa, que yo amaba tanto, me pareció una burla, y fue en ese preciso instante cuando germinó en mi ánimo un sentimiento nuevo que haría fracasar miserablemente el intento emprendido con tanta seriedad. Enseguida me sentí mal, pero no supe lo que me hacía sufrir hasta que me dejaron solo: unos celos locos, amargos, del joven doctor. ¡Él guapo, él libre! Lo llamaban la «Venus de los Médicos»1. ¿Por qué no habría de amarlo mi mujer? Al salir, mientras la seguía, él le había mirado los pies calzados con elegancia. Era la primera vez que estaba celoso desde que me había casado. ¡Qué tristeza! ¡Desde luego, estaba en sintonía con mi abyecta situación de prisionero! ¡Luché! La sonrisa de mi mujer era la suya de siempre y no una burla por haberme eliminado de la casa. Cierto, era ella quien me había aconsejado encerrarme, pese a que no daba la menor importancia a mi vicio, pero sin duda lo hacía por complacerme. Además, ¿no recordaba yo que no era tan fácil enamorarse de mi mujer? Si el médico le había mirado los pies, seguro que había sido para ver qué botas debía comprarle a su amante. Me fumé rápido el último; y no era medianoche, sino las once, una hora imposible para un último cigarrillo.
Abrí un libro. Leía sin entender y encima tenía visiones. La página en la que fijaba la vista se cubría con la foto del doctor Muli en todo su esplendor de belleza y elegancia. ¡No pude resistirlo! Llamé a Giovanna. Tal vez me calmara hablar con alguien.
Vino y enseguida me dirigió una mirada de desconfianza. Grito con su voz chillona:
–No espere convencerme para que deje de cumplir con mi deber.
Por lo pronto, mentí para serenarla, dije que eso ni se me pasaba por la cabeza, que ya no tenía ganas de leer y que prefería charlar un poco con ella. Le dije que se sentara frente a mí. En realidad, me daba asco con su aspecto de vieja y sus ojos pueriles y movedizos, como los de todos los animales débiles. ¡Me compadecía de mí mismo por tener que soportar una compañía semejante! Cierto es que tampoco en libertad sé elegir las compañías más afines, porque suelen ser ellas las que me eligen a mí, como hizo mi mujer.
Le rogué a Giovanna que me distrajera y, como afirmó que no sabía decir nada que valiera mi atención, le pedí que me contara algo de su familia, añadiendo que casi todos en este mundo tienen al menos una.
Entonces obedeció y empezó a contarme que había tenido que meter a sus dos hijas en la Inclusa de los Pobres.
Yo comenzaba a escuchar con gusto su relato, porque aquellos dieciocho meses de embarazo despachados así me daban la risa. Pero ella era de una índole demasiado polémica y dejó de apetecerme oírla cuando quiso probarme que, dada la exigüidad de su salario, no había tenido otra salida y que el doctor se había equivocado cuando, pocos días antes, le había dicho que, si la Inclusa de los Pobres mantenía a toda su familia, le bastaba con dos coronas diarias. Gritaba:
–¿Y lo demás? ¡Que les den comida y vestido no cubre todas las necesidades! –Y a partir de ahí, una retahíla de cosas que debía proporcionar a sus hijas y que yo no recuerdo, porque, para protegerme los oídos de su voz chillona, dirigía adrede el pensamiento a otras cosas. Pero aún me sentía ofendido y con derecho a una compensación.
–¿No podría conseguir un cigarrillo? ¿Uno solo? Le pagaré diez coronas, pero mañana, porque no llevo ni un céntimo encima.
Mi respuesta espantó sobremanera a Giovanna. Se puso a gritar; quería llamar enseguida al enfermero y se levantó para salir.
Para hacerla callar, desistí enseguida de mi propósito y, solo por decir algo y mantener la compostura, pregunté por preguntar:
–Pero, en esta prisión, habrá al menos algo de beber.
Giovanna se apresuró a responder y, para mi asombro, en un auténtico tono de conversación, sin gritos.
–¡Por supuesto! Antes de irse, el doctor me ha entregado esta botella de coñac. Aquí está, todavía sin abrir. Mírela, intacta.
Me encontraba en tales condiciones que no veía otra salida para mí que la embriaguez. ¡A eso me había conducido la confianza en mi mujer!
En aquel momento me parecía que el vicio del tabaco no valía el esfuerzo al que me había dejado inducir. Llevaba ya media hora sin fumar y, ocupado en pensar en mi mujer y el doctor Muli, ni me acordaba. ¡Así que me había curado del todo, pero a costa de hacer irremediablemente el ridículo!
Destapé la botella y me serví un vasito del líquido amarillo. Giovanna me observaba boquiabierta, pero yo dudaba en invitarla.
–¿Tendré otra botella cuando acabe esta?
En el mismo tono agradable de conversación, Giovanna me tranquilizó:
–¡Todas las que quiera! ¡Para satisfacer los deseos de usted, la señora que se encarga de la despensa se levantará a medianoche si hace falta!
Yo nunca he sido avaro, así que Giovanna tuvo enseguida su vasito lleno hasta el borde. No acababa de decir «gracias» cuando ya se lo había terminado y dirigía los ojos vivaces a la botella. Así que ella misma me dio la idea de emborracharla. ¡Aunque no resultó nada fácil!
No sabría repetir con exactitud lo que me contó, después de beberse varios vasitos, en su puro dialecto triestino, pero tuve la impresión de encontrarme junto a una persona a la que, de no haber estado distraído por mis preocupaciones, habría podido escuchar con placer.
Ante todo, me confió que así era como le gustaba trabajar a ella. Todos en este mundo deberían tener derecho a pasar dos horas diarias en un sillón tan cómodo, frente a una botella de licor del bueno, del que no sienta mal.
Intenté conversar yo también. Le pregunté si, en vida de su marido, el trabajo para ella estaba organizado de la misma forma.
Se echó a reír. De vivo, su marido le había dado más golpes que besos y, en comparación con lo que tuvo que trabajar para él, ahora todo podía parecerle un recreo, incluso antes de que yo llegara a la casa para el tratamiento.
Luego se puso pensativa y me preguntó si yo creía que los muertos veían lo que hacían los vivos. Asentí brevemente. Pero ella quería saber si los muertos, al llegar al más allá, averiguan todo lo ocurrido aquí abajo cuando aún vivían.
De momento, la pregunta sirvió para distraerme. Además, la había formulado con una voz cada vez más suave, pues la bajaba para que no la oyeran los difuntos.
–Así que usted traicionó a su marido –le dije.
Me rogó que no gritara y luego confesó que sí, aunque solo en los primeros meses de su matrimonio. Después, acostumbrada ya a las tundas, había amado a su hombre.
Para mantener viva la conversación, le dije:
–Entonces, ¿la primera de sus hijas debe la vida al otro?
También en voz baja, admitió que así lo creía debido a ciertos parecidos. Le dolía mucho haber traicionado a su marido. Lo decía sin dejar de reírse, porque son cosas de las que uno se ríe, aunque duelan. Claro que solo desde que estaba muerto, pues antes, dado que él no sabía nada, la cosa no podía tener importancia.
Movido por una cierta simpatía fraternal, intenté mitigar su dolor y le dije que, según yo lo veía, los muertos lo saben todo, pero que algunas cosas les traen sin cuidado.
–¡Solo los vivos sufren por ellas! –exclamé, dando un puñetazo en la mesa.
Me hice daño en la mano y no hay nada mejor que un dolor físico para inspirar ideas nuevas. Entreví la posibilidad de que, mientras me atormentaba pensando que mi mujer aprovechaba mi reclusión para traicionarme, el doctor continuara en la casa de salud, en cuyo caso yo podría recuperar la tranquilidad. Rogué a Giovanna que fuera a comprobarlo; aduje que necesitaba decirle algo al médico y le prometí en premio toda la botella. Protestó que no le gustaba beber tanto, pero me complació y la oí subir por la escalera de madera, tambaleándose, hasta la segunda planta, para salir de nuestra clausura. Después volvió a bajar, pero resbaló y se puso a dar gritos, haciendo un ruido terrible.
–¡Que el diablo te lleve! –murmuré con vehemencia.
Si se hubiera roto el cuello, mi situación se habría simplificado mucho.
Por el contrario, llegó sonriendo porque se encontraba en ese estado en que los dolores no duelen demasiado. Me contó que había hablado con el enfermero, que ya iba a acostarse, aunque quedaba a su disposición en la cama por si yo me portaba mal. Levantó la mano y, el índice tieso, acompañó sus palabras con un gesto de amenaza atenuado por una sonrisa. Luego, con más sequedad, añadió que el doctor no había vuelto desde que salió con mi mujer. ¡Desde entonces! Es más, el enfermero había esperado unas horas su regreso porque un paciente tenía necesidad de que lo viera. Ahora ya no lo esperaba.
Yo la miré, indagando si la sonrisa que le contraía la cara era estereotipada o nueva del todo y debida al hecho de que el médico estuviera con mi mujer en vez de estar conmigo, que era su paciente. Me entró una rabia capaz de hacerme perder la cabeza. Debo confesar que, como siempre, luchaban en mi ánimo dos personas, de las cuales una, la más razonable, me decía: «¡Imbécil! ¿Por qué piensas que tu mujer te traiciona? Ella no necesitaría recluirte para tener la oportunidad». La otra, y era desde luego la que deseaba fumar, me llamaba también imbécil, aunque para gritar: «¿No recuerdas la comodidad que supone la ausencia del marido? ¡Y con el médico que ahora pagas tú!».
Giovanna, sin dejar de beber, me dijo:
–He olvidado cerrar la puerta del segundo piso, pero no quiero volver a subir las dos plantas. Al fin y al cabo, abajo siempre hay gente y usted haría el tonto si intentara escaparse.
–¡Claro! –dije con el mínimo de hipocresía necesario para engañar a la pobre. Luego yo también bebí coñac y dije que, teniendo tanto licor a mi disposición, ya no me importaba nada el tabaco. Me creyó enseguida y entonces le conté que en realidad no era yo quien quería liberarme del tabaco, sino mi mujer. Convenía saber que cuando me fumaba una decena de cigarrillos me volvía un hombre tremendo. Toda mujer que tuviera entonces a tiro corría peligro.
Reclinándose en su asiento, Giovanna se echó a reír ruidosamente.
–¿Y es su mujer quien le impide fumar los diez cigarrillos que necesita?
–¡Así era! Al menos a mí me lo impedía.
No era tonta Giovanna cuando tenía tanto coñac en el cuerpo. Le dio tal ataque de risa que a punto estuvo de caerse de la silla, pero cada vez que se lo permitía el aliento, con medias palabras, pintaba un magnífico cuadro inspirado por mi enfermedad.
–Diez cigarrillos… media hora… se pone el despertador… y luego…
La corregí.
–Para diez cigarrillos necesito casi una hora. Luego, para esperar el pleno efecto se necesita casi otra, diez minutos más, diez minutos menos…
De pronto, Giovanna se puso seria y se levantó sin grandes esfuerzos de su asiento. Dijo que iba a acostarse porque le dolía un poco la cabeza. La invité a que se llevara la botella, porque estaba ya harto de aquel licor. Hipócritamente, le dije que al día siguiente quería que me proporcionase un buen vino.
Pero ella no pensaba en el vino. Antes de salir con la botella bajo el brazo, me echó una mirada que me espantó.
Había dejado la puerta abierta y pocos instantes después cayó en el centro de la habitación una cajetilla que recogí enseguida: contenía once cigarrillos. Para estar segura, la pobre Giovanna no había querido quedarse corta. Cigarrillos ordinarios, húngaros. Pero el primero que encendí me supo a gloria. Sentí un enorme alivio. Al principio, pensé que me alegraba de habérsela jugado a la casa, buenísima para encerrar niños, pero no a mí. Luego descubrí que también se la había jugado a mi mujer y me pareció que le pagaba con la misma moneda. ¿Por qué, si no, se habían transformado mis celos en una curiosidad tan soportable? Me quedé allí, tranquilo, fumando los cigarrillos nauseabundos.
Pasada una media hora, recordé que debía huir de aquella casa en la que Giovanna esperaba su compensación. Me descalcé y salí al pasillo. La puerta del cuarto de Giovanna estaba entreabierta y, por su respiración ruidosa y regular, me pareció que dormía. Subí con mucha cautela a la segunda planta, detrás de cuya puerta –orgullo del doctor Muli– me puse los zapatos. Salí a un rellano y empecé a bajar las escaleras despacio para no levantar sospechas.
Había llegado al rellano de la primera planta cuando una señorita vestida con cierta elegancia de enfermera me siguió para preguntarme educadamente:
–¿Busca usted a alguien?
Era graciosa y no me habría importado acabar junto a ella los diez cigarrillos. Le sonreí un poco agresivo:
–¿No está en la casa el doctor Muli?
Abrió mucho los ojos.
–A esta hora nunca está.
–¿Sabría decirme dónde podría encontrarlo ahora? Tengo un enfermo en casa que lo necesita.
Amablemente, me dio la dirección del médico, que repetí varias veces para hacerle creer que quería recordarla. Yo no me habría apresurado tanto a irme, pero ella, harta ya, me volvió la espalda. ¡Me estaban echando de mi prisión!
Abajo, una mujer me abrió la puerta enseguida. No llevaba un céntimo conmigo, así que murmuré:
–Otro día le daré la propina.
Nunca se conoce el futuro. A mí se me repiten las cosas: no quedaba excluido que volviera a pasar por allí.
La noche era cálida y clara. Me quité el sombrero para sentir mejor la brisa de la libertad. Miré las estrellas con admiración, como si acabara de conquistarlas. Al día siguiente, lejos de la casa de salud, dejaría de fumar. Mientras tanto, en un café todavía abierto, me hice con unos cigarrillos de los buenos, porque no era posible acabar mi carrera de fumador con uno de aquellos de la pobre Giovanna. El camarero me conocía y me los fio.
Al llegar a mi villa, toqué el timbre con furia. Primero se asomó a la ventana la criada y, al cabo de un rato no muy breve, mi mujer. La esperé, pensando con absoluta frialdad: «Parece que está dentro el doctor Muli». Pero, al reconocerme, mi mujer se echó a reír y su risa, que resonó en la calle desierta, fue tan sincera que tendría que haber bastado para disipar todas mis dudas.
En casa me entretuve haciendo un poco de inquisidor. Mi mujer, a la que prometí contar al día siguiente mis aventuras, que ella creía conocer, me preguntó:
–¿Por qué no te acuestas?
Para excusarme, le dije:
–Me parece que has aprovechado mi ausencia para cambiar de sitio ese armario.
Verdad es que yo creo que en mi casa las cosas siempre están cambiadas de sitio y también es cierto que mi mujer suele cambiarlas, pero en aquel momento yo miraba todos los rincones por ver si se escondía allí el pequeño y elegante cuerpo del doctor Muli.
Mi mujer me dio una buena noticia. A la vuelta de la casa de salud, se había encontrado con el hijo de Olivi y este le había contado que el viejo estaba mucho mejor después de tomar una medicina recetada por su nuevo médico.
Mientras me dormía, pensé que había acertado al dejar la casa de salud porque tenía todo el tiempo del mundo para curarme poco a poco. Mi hijo, que dormía en la alcoba contigua, desde luego no se disponía aún a juzgarme o a imitarme. No corría absolutamente ninguna prisa.
1. Alusión a la Venere dei Medici («médicos» en italiano), una escultura helenística que se exhibe en la Galleria degli Uffizi de Florencia. (N. de la T.)
4. La muerte de mi padre
El médico se ha ido, y yo, la verdad, no sé si hace falta la biografía de mi padre. Si describiera a mi padre con demasiado detalle, podría resultar que, para curarme, fuera necesario analizarlo primero a él, de modo que yo tendría que renunciar al tratamiento. Sigo adelante con valor porque sé que si mi padre hubiera necesitado el tratamiento habría sido para una enfermedad muy distinta a la mía. En todo caso, para no perder tiempo, solo diré de él aquello que sirva para reavivar el recuerdo de mí mismo.
«15 de abril de 1890, a las 4,30. Muere mi padre. U. C.» Para quien no lo sepa, esas dos últimas letras no significan «Una Catástrofe», sino «Último Cigarrillo». Es la anotación que encuentro en un ejemplar de filosofía positivista de Ostwald, con el que, lleno de esperanza, pasé varias horas y que nunca entendí. Nadie lo creería, pero, a pesar de la forma, esa anotación registra el acontecimiento más importante de mi vida.
Mi madre había muerto cuando yo aún no tenía quince años. Escribí unos poemas para honrarla, lo cual nunca equivale a llorar, y mi dolor estuvo siempre acompañado por la sensación de que a partir de entonces debía comenzar para mí una vida seria y productiva. El propio dolor apuntaba a una vida más intensa. Luego, un sentimiento religioso todavía vivo atenuó y suavizó la terrible desgracia. Mi madre, aunque lejos de mí, continuaba viviendo y podía alegrarse de los éxitos para los que yo me preparaba. ¡Muy cómodo! Recuerdo con exactitud mi estado de entonces. Por la muerte de mi madre y la saludable emoción que me había causado, todo en mí debía mejorar.
En cambio, la muerte de mi padre fue una auténtica catástrofe. El paraíso ya no existía y yo, a los treinta años, era un hombre acabado. ¡Yo también! Por primera vez caí en la cuenta de que la parte más importante y decisiva de mi vida quedaba detrás de mí, irremediablemente. Mi dolor no era solo egoísta, como podría deducirse de estas palabras. ¡Todo lo contrario! Lloraba por él y por mí, y por mí solo porque había muerto él. Hasta entonces había pasado de un cigarrillo a otro y de una facultad universitaria a otra con una confianza indestructible en mis capacidades. Y creo que esa confianza que me dulcificaba tanto la vida, si mi padre no hubiera muerto, podría continuar hasta hoy mismo. Con él muerto, ya no quedaba un mañana en el que situar el propósito.
Muchas veces, cuando lo pienso, me pasma que esa falta de esperanza en mí y en mi porvenir se produjera con la muerte de mi padre y no antes. En conjunto, se trata de cosas recientes y, desde luego, para recordar mi enorme dolor y los detalles de la desventura no necesito soñar, como quieren los señores analistas. Lo recuerdo todo, pero no entiendo nada. Hasta su muerte, yo no viví para mi padre. No hice el menor esfuerzo por acercarme a él y, cuando podría haberlo hecho sin ofenderlo, lo evité. En la universidad todos lo conocían por el mote que yo le había puesto: «El viejo Silva “mandadinero”». Hizo falta la enfermedad para que me uniera a él: la enfermedad que fue enseguida la muerte, por lo breve y porque el médico lo desahució muy pronto. Cuando yo estaba en Trieste, nos veíamos de vez en cuando una horita al día; eso como mucho. Nunca estuvimos tan juntos ni tanto tiempo como en mi llanto. ¡Ojalá lo hubiera ayudado más y llorado menos! Yo estaría menos enfermo. Era difícil que nos juntáramos, entre otras cosas, porque intelectualmente no teníamos nada en común. Cuando nos mirábamos, ambos esbozábamos la misma sonrisa de compasión, más ácida la suya, debido a una profunda ansiedad paterna por mi porvenir; la mía, en cambio, llena de indulgencia, porque estaba seguro de que sus debilidades carecían ya de consecuencias, tanto era así que las atribuía en parte a su edad. Él fue el primero en desconfiar de mi energía, demasiado pronto a mi parecer. Pero sospecho que, aun sin el apoyo de una convicción científica, desconfiaba de mí porque él mismo me había procreado, lo que conseguía –esto con una fe científica segura– aumentar mi desconfianza en él.
Sin embargo, mi padre gozaba de la fama de comerciante hábil, aunque yo sabía que era Olivi quien llevaba muchos años dirigiendo sus negocios. En la incapacidad para el comercio había entre nosotros un parecido, pero era el único; puedo decir que, entre los dos, yo representaba la fuerza y él la debilidad. Lo que he anotado en estos cuadernos prueba que en mí hay y ha habido siempre –y es quizá mi máxima desgracia– una impetuosa tendencia a mejorar. No pueden definirse de otro modo todos mis sueños de equilibrio y de fuerza. Mi padre no conocía nada de eso. Él vivía perfectamente de acuerdo con el modo en que lo habían fabricado y debo creer que jamás se esforzó en mejorar. Fumaba todo el día y, después de la muerte de mi madre, cuando no dormía, fumaba también de noche. Bebía con discreción, al estilo de un gentleman, a última hora, en la cena, para estar seguro de conciliar el sueño nada más descansar la cabeza en la almohada. Pero, según su opinión, el tabaco y el alcohol eran medicinas, y de las buenas.
En lo tocante a las mujeres, supe por unos parientes que mi madre había tenido algún motivo para los celos. Incluso parece que aquella mujer apacible se vio obligada a intervenir algunas veces con violencia para atar corto al marido. Mi padre se dejaba guiar por ella porque la amaba y la respetaba, pero, según parece, ella nunca consiguió que él confesara ninguna traición, por lo que murió creyendo que estaba equivocada. No obstante, los buenos parientes cuentan que se encontró al marido casi en flagrante con su propia modista. Él se excusó aduciendo una distracción, y con tanta insistencia, que ella acabó por creerlo. La única consecuencia fue que mi madre nunca volvió a la modista aquella, y mi padre tampoco. Creo que, de haber estado en su pellejo, yo habría acabado confesando, pero que después no habría podido abandonar a la modista, porque echo raíces allí donde me detengo.
Mi padre sabía defender su tranquilidad como un auténtico pater familias. La tenía en su casa y en su ánimo. Solo leía libros insulsos y morales. Y no por hipocresía, sino por la más sincera de las convicciones; creo que sentía profundamente la verdad de aquellas prédicas morales y que su sincera adhesión a la virtud le tranquilizaba la conciencia. Ahora que envejezco y me aproximo al tipo del patriarca, también yo creo que una inmoralidad predicada es más punible que un acto inmoral. Al asesinato se llega por amor o por odio; a la propaganda del asesinato, solo por maldad.
Teníamos tan poco en común que, según me confesó, yo era una de las personas que más lo inquietaban en este mundo. Mi deseo de salud me había empujado a estudiar el cuerpo humano. Él, en cambio, había sabido eliminar de su recuerdo toda idea de aquella espantosa máquina. Para él, ni latía el corazón ni había necesidad de recordar válvulas, venas y metabolismo para explicar cómo vivía su cuerpo. Nada de movimiento, porque la experiencia decía que todo lo que se movía acababa deteniéndose. Hasta la tierra era para él inmóvil y estaba sólidamente fijada a sus bisagras. Nunca lo dijo, como es natural, pero sufría cuando se le hablaba de algo que no se atenía a esa concepción de las cosas. El día en que le hablé de las antípodas, me interrumpió con disgusto. La idea de aquella gente cabeza abajo le revolvía el estómago.
Me reprochaba otras dos cosas: mi despiste y mi tendencia a reírme de las cosas más serias. En materia de distracción, difería de mí por una libreta suya en la que anotaba todo lo que quería recordar y que repasaba varias veces al día. De ese modo, creía haber vencido su enfermedad y dejaba de sufrir. También a mí me impuso la libreta, pero solo anoté varios últimos cigarrillos.
En cuanto a mi desprecio por las cosas serias, creo que él tenía el defecto de considerar así demasiados asuntos de este mundo. Doy un ejemplo: cuando, después de pasar de los estudios de Derecho a los de Química, volví con su permiso a los primeros, me dijo con cordialidad:
–Pero queda demostrado que estás loco.