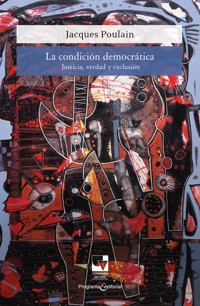
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Valle
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ARTES Y HUMANIDADES
- Sprache: Spanisch
La condición democrática. Justicia, verdad y exclusión trata de la inscripción del pensamiento en el lenguaje que obliga al ser humano a explorar su condición democrática como condición de vida: sus experiencias científicas, sociales y culturales se apoyan en el compartimiento del juicio de verdad con los demás. Las democracias neoliberales explotan esta condición, sometiendo al ser humano a una experimentación total. Pero convocan a un consenso ciego para evitar juzgar la injusticia y la exclusión que ellas producen. ¿Cómo restablecer, en la condición social y política, la potencia de este juicio de verdad neutralizado de antemano por este abuso neoliberal del consenso? Esto se logra reconociendo el error filosófico que anima a esta experimentación; es falso que el ser humano tenga que curarse de sí mismo como si él fuese, en tanto que ser de deseos, pasiones e intereses, el enemigo de él mismo y de los demás. El uso experimental que hoy se hace de las instituciones jurídicas, morales y políticas, reposa sobre este error. Podemos afirmar que el uso del juicio de verdad sobrevive a este rechazo neoliberal, ya que este juicio no adviene únicamente en un segundo momento de la reflexión, sino que engendra los mundos sociales de conocimiento, de goce y de acción que necesitan los seres humanos, subsistiendo a los fracasos, proporcionando la invención de nuevas armonías afectivas, cognitivas y prácticas. El hecho de compartir democráticamente la verdad, nos permite superar la injusticia y la exclusión neoliberal, renovando sin cesar el horizonte de justicia de una democracia del juicio en el mundo económico y cultural, al permitirnos compartir históricamente la verdad étnico-política de este juicio en las instituciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Poulain, Jacques, 1942-
La condición democrática. Justicia, exclusión y verdad / Jacques Poulain ; traducción William González. -- Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2019.
88 páginas ; 22 cm. -- (Colección artes y humanidades. Filosofia)
Título original : La condition démocratique. Justice, exclusion et Vérité.
1. Verdad (Filosofía) 2. Filosofía de la justicia 3. Filosofía política 4. Filosofía I. González, William, traductor II. Tít. III. Serie.
121 cd 22 ed.
A1647981
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Universidad del Valle
Programa Editorial
Título: La condición democrática. Justicia, exclusión y verdad
Título en francés: La condition démocratique. Justice, exclusion et Vérité
Autor: Jacques Poulain
ISBN: 978-958-5599-21-5
ISBN-PDF: 978-958-5599-22-2
ISBN-EPUB: 978-958-5168-18-3
Colección: Artes y Humanidades-Filosofía
Edición original: Éditions L’Harmattan (París-Francia)
ISBN : 2-7384-6570-6
Primera edición traducida
Rector de la Universidad del Valle: Édgar Varela Barrios
Vicerrector de Investigaciones: Jaime Cantera Kintz
Director del Programa Editorial: Omar J. Díaz Saldaña
© Universidad del Valle
© Jacques Poulain
Traducción al español: William González Velásco
Diagramación: Jorge Alejandro Soto Perez
Imagen de la caratula: Serie “Palabra y memoria”, de Eduardo Esparza Mejía, 2015
Diseño de caratula: Hugo H. Ordóñez Nievas
Este libro, salvo las excepciones previstas por la Ley, no puede ser reproducido por ningún medio sin previa autorización escrita por la Universidad del Valle.
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es responsable del respeto a los derechos de autor del material contenido en la publicación, razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
CONTENIDO
ESTUDIO-PREFACIO
LA PRAGMÁTICA FRENTE A LA ANTROPOBIOLOGÍA
EMISIÓN-RECEPCIÓN AUDIO-FÓNICA Y LEY DE VERDAD
LA AGNOSOGNOSIA COMO FORMA DE VIDA
DE LA VERDAD A LA LEGITIMIDAD. LA LEY DE VERDAD COMO PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS E INSTITUCIONES POLÍTICAS
DECLARACIÓN DE APERTURA DE LA CÁTEDRA UNESCO DE FILOSOFÍA DE LA CULTURA Y DE LAS INSTITUCIONES (CON VOCACIÓN EUROPEA). PRONUNCIADA POR EL SEÑOR PATRICE VERMEREN, RESPONSABLE DE LAS CÁTEDRAS DE FILOSOFÍA UNESCO (DIVISIÓN DE FILOSOFÍA)
LA CONDICIÓN DEMOCRÁTICA. JUSTICIA, EXCLUSIÓN Y VERDAD
INTRODUCCIÓN
LA FUNDACIÓN CONSENSUAL DE LA DEMOCRACIA LIBERAL Y LA FALSIFICACIÓN DE SU IDEAL DE JUSTICIA
LA REFORMA PRAGMÁTICA DE LA DEMOCRACIA REPUBLICANA Y LA EXACERBACIÓN DE LA CRISIS DE INCERTIDUMBRE SOCIAL: LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA
LA JUSTICIA DE LA VERDAD Y LA PUESTA EN COMÚN DEL JUICIO EN EL ESPACIO PÚBLICO
LA USURPACIÓN DE LA OMNISCIENCIA JUDICIAL
EL ESTADO DE DERECHO Y EL AUTISMO NACIONALISTA
LA LIMITACIÓN DE LA LOCURA POLÍTICA A TRAVÉS DEL USO DEL JUICIO
NOTAS AL PIE
ESTUDIO-PREFACIO
Jacques Poulain: la verdad como condición de vida
“Este doble condicionamiento del reconocimiento de la verdad de las proposiciones intercambiadas por los interlocutores de la sociedad y por el juicio personal, es lo que instituye la democracia como condición de vida. El reconocimiento de la verdad de las proposiciones intercambiadas, es el aire que nosotros respiramos necesariamente como siendo nuestra condición, como nuestra condición democrática de existencia. Pero es este aire el que se nos impide respirar, cuando se metamorfosea este doble condicionamiento en blindaje jurídico, en camisa de fuerza ética o en mordaza política.”
JACQUES POULAINLa condition démocratique. Justice, exclusión et vérité, p. 69
LA PRAGMÁTICA FRENTE A LA ANTROPOBIOLOGÍA
La pragmática es la disciplina propia de la edad tecnológica, C. W. Morris, decía de ella, que era “la ciencia del origen, del uso y de los efectos de los signos.”1 Ella analiza las transformaciones y los efectos que suscitan los usuarios a través del uso de los signos. Siguiendo a C. W. Morris, estos efectos y usos podrían reducirse a cuatro: el uso informativo, cuyo efecto es producir una convicción; el uso apreciativo, cuyo efecto es estabilizar un valor de manera efectiva; el uso incitativo, cuyo efecto es la persuasión; el uso sistemático, cuyo efecto es asegurar la rectitud y la coherencia de los pensamientos, sentimientos y conductas.2 Para J. Poulain, este reduccionismo aplastante de la comunicación humana, pregonado por la pragmática, puede parecer exagerado, pero fue él quien hizo las veces de filosofía en las sociedades industriales avanzadas. La pragmática tiene un éxito inusitado, porque ella dice dar cuenta de las relaciones dinámicas esenciales del humano en este contexto industrial avanzado; ella presenta al ser humano como una realidad controlable en sus acciones y sus deseos en función de una maximización de gratificaciones y de una minimización de esfuerzos; ella considera que en el contexto social puede hacer obrar al humano en función de su lenguaje; en fin, utilizando el valor estimulante de los signos puede incitar comportamientos, acelerar, inhibir o frenar otros. “Pero poco a poco la pragmática, heredera de la filosofía y de las ciencias humanas, de sus resultados y de sus aporías, volvió a ser filosófica: sirviente en un comienzo de todas las voluntades posibles de poder, poco a poco a través de sus fracasos, se dio cuenta de que no obtendría lo que deseaba, en la estela de la retórica, ni tampoco en el contexto de un cálculo de estímulos y de respuestas fónicas. Le tocó admitir la evidencia: sólo alcanzaría su meta concentrando al hombre en la búsqueda de efectos de verdad sobre sí mismo y sobre los demás, estabilizándolo como el ser teórico que se va haciendo en la comunicación.”3
En efecto, J. Poulain piensa que el ser humano sólo puede vivir cuando se orienta como ser teórico frente al mundo, cuando orienta sus acciones en función del saber del mundo que logra comunicar y del saber sobre sí mismo y de sus auditores que elabora mediante la comunicación como saber común. De esta manera, la adherencia al sentimiento de verdad y el reconocimiento de las diversas leyes dinámicas de la enunciación y la comunicación, en tanto que teoría del lenguaje, se convierten en condición de vida.
Pero volvamos sobre algunas raíces antropológicas de la génesis del lenguaje que Jacques Poulain retoma con frecuencia, después de todo, su trabajo consiste en someter estas pragmáticas (sobre todo las sociopolíticas) a la prueba de la antropobiología. Es con J. G. Herder y W. Humboldt que se descubrió el nexo inmediato que existe entre el pensamiento y el lenguaje, entre el lenguaje y la cultura, y la manera como se afectan el uno al otro. Estos trabajos fueron transferidos rápidamente a la antropología naciente y a la filosofía, creando una nueva ilusión: el control y la liberación del ser humano por el lenguaje. M. Scheler y E. Cassirer serán la versión normativa de esta tentativa, F. Nietzsche su figura opuesta. En el lenguaje podemos construirnos y deconstruirnos, podemos alegar nuestra “naturaleza normativa” pero también el hecho que “no hay tal naturaleza”. ¿Cómo zanjar esta discusión? Es Arnold Gehlen quien inventa en los años cincuenta una nueva disciplina empírica y filosófica, la antropobiología, que retoma los estudios de la gramática comparada, tiene en cuenta la antropología general, pero sobretodo, no abandona el lugar especial que ocupa el ser humano en la biología de las especies. De entrada, A. Gehlen rechaza la división cuerpo/alma, profesada por la filosofía de la conciencia, que fue transferida a la biología bajo los términos de innato/adquirido. Él nos ofrece una curiosa visión del ser humano “sin naturaleza”, “sin esencia”. Retomando los trabajos del anatomista y endocrinólogo Louis Bolk (1866-1930), A. Gehlen demuestra que el ser humano es un ser carente e inacabado desde el punto de vista biológico, “un aborto crónico”, un “feto de primate” como lo dirá el biólogo A. Portmann. Su “naturaleza” es la inespecialización, él es un ser “abierto al mundo”. El lenguaje le permite hacer el puente entre sus órganos sensoriales descoordinados, debido a su precariedad orgánica (desintegración de instintos extraespecíficos, es decir, orientación hereditaria con relación al entorno) y el mundo. Pero este lenguaje lo ata, lo obliga a vivir con los demás ya que sólo puede desarrollarse y transmitirse de manera colectiva, como lo señaló, primero L. Wittgenstein y luego el psicólogo social G. H. Mead en los años treinta. Gracias al lenguaje el individuo es una institución social conjugada al singular, gracias al lenguaje el individuo puede buscar el acuerdo común con los demás (consenso) ya que puede reflexionar en nombre del “otro generalizado”, Decía G. H. Mead, que son sus interlocutores. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo es posible hacerlo? La pragmática sociopolítica de J. Habermas es quien sintetiza los avances de la “tercera tradición pragmática” y los análisis aportados al dominio del lenguaje y la intercomprensión por la antropología. Él considera que es posible organizar las sociedades modernas a partir de la acción comunicativa generada por una discusión sin impedimentos y regulada por la transparencia del “mejor argumento” en una discusión generalizada sobre las necesidades y las normas.
J. Poulain por su parte, no se contenta con la síntesis de los modelos pragmático y antropológico, él ha renovado estos modelos a partir de la fonoaudiología y la teoría transcendental de la verdad (Ley de verdad) en cuyo estilo de escritura notamos fácilmente la influencia de la filosofía analítica, que después de todo, es la especialidad de este filósofo francés. Esta vez es J. Habermas quien será puesto a prueba por este nuevo modelo.
Pocos filósofos, utilizan los elementos de reflexión que J. Poulain vehicula, lo que hace de su lectura un ejercicio exigente. Biología, lógica, antropología y filosofía transcendental intersubjetiva, se encuentran imbricadas en cada uno de sus razonamientos; al menos cinco ideas centrales deben retenerse: 1. J. Poulain considera al ser humano como un animal precario (neoténico biológicamente hablando) que se orienta por el lenguaje. 2. El pensamiento tiene su origen en el mecanismo de emisión/recepción audio-fónico que afecta la vida del ser humano desde la escucha intrauterina hasta su vejez. 3. Según J. Poulain, la ley de la verdad (tener que pensar como verdadero lo que se reflexiona [incluso si es falso] para poderlo pensar), es el motor cognitivo de producción del pensamiento. 4. La facultad de juzgar, es el sistema de libertad del ser humano, y ninguna teoría, por bienintencionada que sea, puede apropiarse de este espacio crítico de los individuos sin negarse a sí misma. 5. Únicamente el juicio común entre los interlocutores puede regular la vida común necesaria a nuestra especie.
Nuestra época, es definida por J. Poulain, como la de la experimentación total en todos los dominios y en todos los lugares. Esta apertura desenfrenada de la sapiencia universal de la ciencia da la impresión de conducir ciegamente el destino del ser humano. Sólo los efectos de esta experimentación real sobre de la vida, nos informan tardíamente sobre las consecuencias que debemos asumir. Es el corazón del sistema de la comunicación el que ha sido neutralizado por la globalización socioeconómica y por la ceguera intelectual de un mundo dividido entre el relativismo y el normativismo.
Frente a este diagnóstico, las filosofías de la comunicación que van J. Habermas a R. Rorty pasando por K. O. Apel, postulan de manera concreta la comunicación como el único medio que el hombre contemporáneo tiene para buscar una salida coherente y eficaz a sus conflictos. Estos autores se contentan con decir que el ser humano es comunicación y por lo tanto consenso, que el ser humano es lenguaje y el lenguaje comunicación. Pero como lo resalta J. Poulain, es una cierta concepción intuitiva de la comunicación la que mueve a estos proyectos. Estas filosofías no saben “por qué es el acuerdo comunicativo en lugar del desacuerdo quien tiene fuerza de regulación cognitiva y pragmática, ni cómo sería posible obrar, sin reconocer que se obra, y sobre todo que se tiene que actuar en acuerdo con sigo mismo y con los demás. Hasta aquí estos autores no saben nada. La confianza que se da entonces al consenso es tan ciega e ilusoria como la que la modernidad acreditaba a la consciencia.(...) el hombre no sabe ni por qué el acuerdo comunicativo consigo mismo y con los demás le permite observar y conocer, ni por qué debe evitar el desacuerdo.”4 Es tratando de responder a esta objeción que J. Poulain emprende la explicación de la génesis del pensamiento y de la comunicación; a sus ojos es esta ignorancia con respecto al esquema de producción del lenguaje y del pensamiento, lo que hará postular a J. Habermas un mecanismo autístico de la comunicación: “Para comprender y reconocer que no se puede pensar una proposición sin pensarla como verdadera hay que reconstruir la génesis del pensamiento a partir de la identificación a los sonidos que afecta al ser humano.”5
EMISIÓN-RECEPCIÓN AUDIO-FÓNICA Y LEY DE VERDAD
Desde el punto de vista biológico el ser humano es un aborto crónico, lo que es genético y se repite en la especie humana, es esta aptitud a nacer con las características exteriores del estado fetal, lo cual le impide funcionar como un animal bien formado. L. Bolk es radical en su definición: “Si quisiera expresar mi principio en una formula breve, diría que el hombre es desde el punto de vista corporal un feto de primate que ha llegado a la madurez sexual.”6 Algunos de los retardos más comunes del ser humano son: carencia de pelaje en el momento de su nacimiento que hace de su piel una de las más inadaptadas del reino animal, carencia de órganos de ataque para su defensa (cuernos, garras, mimetismo, etc.), carencia de órganos especializados en la fuga, dentición primitiva, estructura indeterminada de la mandíbula la cual no es clasificable ni entre los herbívoros ni entre los carnívoros, necesidad de un larga protección durante la infancia, pene péndulo sin protección en el hombre, vagina en posición primitiva dotada de un himen, disfuncionamiento del ovario femenino cuyo germen es funcional a cinco años mientras que su estructura corporal no puede soportar un embarazo más que a doce años y la madurez psíquica necesaria para recibir tal acontecimiento está alrededor de los 18 años, perdida de pigmentación de los cabellos, la piel y los ojos. La lista sería larga. La retardación sería la ley del desarrollo tanto universal como particular del ser humano y al mismo tiempo la explicación de la posición singular que ocupa con relación a los otros vertebrados. En el ser humano la esencia de su estructura, si se la mira con relación a la de otros animales, es el resultado de una fetalización, la esencia de su existencia individual es la consecuencia de un retardo. En fin, si aceptamos la comparación con los grandes simios, el ser humano, como lo dirá con fuerza A. Portmann, es un ser “desesperadamente inadaptado.”
El ser humano no tiene un programa estable de estímulos extraespecíficos que le permita producir sus respuestas sensomotoras con relación al mundo. Es aquí donde interviene el lenguaje, la facultad de juzgar y la ley de verdad. Veamos como: sin el lenguaje, el bebé sería un haz de impulsos indeterminados, puesto que al no estar preadaptado al medio en que vive, el recién nacido recibe el mundo como una multiplicidad de estímulos cargados de igual valor. Dado que aún es incapaz de valorizar estos estímulos que le llegan del exterior y canalizarlos a través de un único programa de reacción que inhiba los otros, el bebé vive este proceso como una acumulación de energía, de reacciones rapsódicas y afectos de angustia. Es a través de los estímulos y respuestas audio-fónicos como reemplaza el sistema instintivo que no posee. Es identificándose a los sonidos, dice J. Poulain, como logra percibir los fenómenos que tendrán una importancia primordial y seleccionar así una reacción pertinente y adaptada a la situación. En la emisión de sonidos (balbuceo) y en la recepción simultanea de estos (escucha) el bebé logra completar el mecanismo instintivo faltante. Al identificarse a la emisión/recepción simultanea que produce en el balbuceo, el bebé logra: 1. Descargarse de todas las presiones que le llegan del exterior en forma de estímulos. 2. Orientar





























