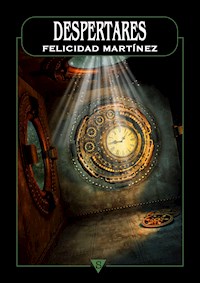Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sportula Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
«No hay rendición alguna, jamás, ante un universo terrible al que no se puede vencer. ... Si bien en algunos relatos queda espacio para cierta esperanza, esta queda en suspenso, sin concretar, solo como una posibilidad. ... No hay esperanza de diálogo. No existen éticas a las que apelar. En los relatos de Felicidad Martínez, si golpeas, te golpean. ... Es de esos cuentos en los que dices: «Qué guay. Me ha molado mucho», te acabas el vaso de whisky escocés y te metes una puta bala en la cabeza; a ser posible sin pistola: golpeándola con un martillo. ... Una narradora que no solo domina multitud de registros y técnicas, que sabe dar naturalidad a los diálogos, que consigue transmitir estados extremos de implicación con el vacío del mundo, sino que sabe adaptar todo eso a un ritmo y unos conceptos específicos según lo va viendo necesario. En alguien tan joven y con tanta carrera por delante, nos encontramos con un camino ya alcanzado. Hay esperanza en saber que nos queda mucho que disfrutar de las historias de Felicidad.» Del Prólogo de Fernando Ángel Moreno
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
felicidad martínez
LA COSECHA
narrativa breve completa
Primera edición: Octubre, 2022
© 2022, Sportula por la presente edición
© 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2022, Felicidad Martínez
© 2022, Fernando Ángel Moreno por «El infierno lo es todo»
Ilustración de cubierta: Tithi Luadthong
Diseño de cubierta: Sportula
ISBN (tapa dura): 978-84-18878-48-0
ISBN (rústica): 978-84-18878-49-7
ISBN (ePub): 978-84-18878-50-3
SPORTULA
www.sportula.es
SPORTULA y sus logos asociados son marca registrada de Rodolfo Martínez
Prohibida la reproducción sin permiso previo de los titulares de los derechos de autor. Para obtener más información al respecto, diríjase al editor en [email protected]
El infierno lo es todo
fernando ángel moreno
Leo estos días algunas críticas de Iris Murdoch al existencialismo, puesto que, dice, en él solo hay vacío y voluntad, mientras que la vida se sostiene en muchos otros aspectos que el existencialismo no contempla o a los que no concede importancia. Aunque entiendo la postura de Murdoch, cercana en algunos aspectos a la de Hannah Arendt, en mi opinión, no puedo dejar de verme a mí mismo como «existencialista». Vacío y voluntad.
Con voluntad nos referimos a las decisiones propias de construir algo sobre ese vacío, como por ejemplo un sistema ético o un concepto fraternal de sociedad. Si no hay voluntad de ir por esos caminos, en efecto, solo queda vacío.
Veo muy poca voluntad ética, pero mucho vacío, en estos cuentos de Felicidad Martínez. Comparto su existencialismo poético, pese a que me obsesione, fuera de la literatura, la necesidad de la voluntad ética. Leo estos cuentos y reconozco esa sensación sobre el universo, me identifico con su manera de presentarlo. Como en muchas buenas historias proyectivas, esta impresión no surge en mí del encuentro con la monstruosidad de lo irreal ―el vampiro, Grendel, el espectro―, sino de la monstruosidad derivada de la enorme distancia en que los personajes se sienten respecto a los demás personajes: la muy bien plasmada distancia entre el Yo y el Otro. Como podría decir Andrés, el protagonista de «El mito de la caverna», por cerca que se encuentren físicamente unos de otros, en realidad viven rodeados de oscuridad. Quizás hay chicas como la Laya de ese cuento, que se interesan con sinceridad, pero son personajes secundarios y no muy abundantes en este libro, como si el confort, la caricia, la empatía fuera algo que ocurre en otros universos.
Tienes en tus manos, amable lector, un libro existencialista.
Esto se debe a que todo lo que debería ser público se convierte en privado en la mayoría de los cuentos de este libro, se lleva al terreno del Yo, alejando así cualquier solución fraternal, ética de la voluntad. Cada historia muestra fuertes amenazas exteriores, muy exteriores, como de realidades alejadas de la que debería ser «la normal». La interacción constructiva con el Otro es imposible en la mayor parte de los casos. No solo lo ajeno de estas amenazas, sino que su facultad para afectar a un colectivo o, desde luego, a más de una persona, se desarrolla a través de discursos intimistas, de personajes encerrados en sí mismos que se ahogan de fuera hacia dentro. Quizás la excepción sea «El sabor de tus heridas», lo cual resulta chocante por la metáfora de agresiones en las relaciones personales que implica. Llegaremos a él.
En este sentido, Felicidad Martínez comparte cierta tendencia muy presente en la joven literatura española actual: la asunción de lo público como privado, pero se separa de ella en la no aceptación personal de la convivencia pacífica de dicha asunción. Es decir, en la literatura española joven actual se repite la manera de llevar el debate político sobre los cuerpos, el relato de género, lo normativo… a lo privado de modo inspirador, por lo que a menudo las descripciones, las acciones de los personajes parecen responder o reproducir constructivamente los debates sociales, aunque el protagonista se encuentre en la más completa soledad. No obstante, si bien autores jóvenes como Aixa de la Cruz o Alejandro Morellón politizan el interior para entenderlo en sincronía con los discursos ideológicos del mundo, los protagonistas de Felicidad Martínez no dialogan con lo público, porque dicho diálogo está condenado al fracaso. Son asediados por lo público. El exterior siempre es hostil y la manera de defenderse no parece ser desde una comprensión de ese exterior, sino desde el vacío, desde la desesperanza.
Ahora bien, lo público no es el otro ser humano como tal, una persona concreta, como ocurre en la obra de Hustvedt o de McCarthy o, al fin y al cabo, en casi todo el realismo. Tampoco se trata de una amenaza que surja del propio Yo, como en Madame Bovary o en las novelas de Philip Roth, ni de una sociedad que deviene compleja, como en la obra de Ursula K. Le Guin; por el contrario, más en la línea de Dick o de Lovecraft, los cuentos de Felicidad Martínez crean una terrible intimidad del Yo con lo monstruoso, con una tercera entidad que no es pública ni privada, sino ambas al mismo tiempo, una entidad cuya mera existencia ya señala la falta de asideros, de esperanzas, de sentido, una existencia definida por el vacío.
De este modo, llama la atención cómo la irrupción de lo monstruoso no se produce sobre la calma de lo cotidiano, sino sobre situaciones ya perversas o alienantes, rotas. Si se trata de un virus, como en «El sabor de tus heridas», entra en una estación espacial condenada. Si se produce la aparición de lo demoníaco, como en «Maldito», les ocurre a personajes extremos que viven en los suburbios de la normalidad. Si nos encontramos con un asesinato en un reino lejano, como en «Adepta», llega a una sociedad alienada de conjuras y desconfianzas enfermizas. Lo monstruoso aparece en lugares donde ya hay monstruos, donde el vacío ya se ha asentado, donde lo privado sufre por lo público. Y supera ese horror inicial imponiendo un nuevo horror. Por ejemplo, Ámber, la protagonista de «Adepta», sufre una experiencia terrible no alejada de las experiencias terribles que ya ha sufrido o es capaz ella de hacer sufrir.
Y nada de esto se retiene como información. No nos encontramos de repente con que nuestros protagonistas eran monstruos. Lo sabemos casi desde el principio.
En este sentido, nos encontramos ante una colección de relatos que tienen en común una visión muy oscura del ser humano e incluso del universo. No puede negarse que hay personajes positivos y retazos de esperanza, pero la acumulación de desconfianzas e incursiones de lo cruel y de lo sórdido en la vida dificultan que quede un poso de positividad al acabar la lectura.
No es que el Infierno sean los otros, como decía Sartre, sino que el infierno es todo, es la existencia en sí misma.
Desconozco cuánto existe de esta visión del mundo en la mente de la autora; al fin y al cabo, he conocido personas enormemente optimistas y esperanzadas que escribían poesía desoladora y nihilista. Ya sabemos que la voz poética y la personalidad no tienen por qué mantener una exacta sincronía. Sin embargo, me quedo con ganas de hablar con Felicidad Martínez (quizás en un futuro, espero) sobre su visión de la sociedad, porque ha coincidido con un sentir post-pandemia que percibo a menudo alrededor y que tiene una fuerte base socio-económica: la impresión de que todo va mal y de que va a ir incluso peor.
En efecto, considero que existe una fuerte relación entre este vacío y los momentos socio-culturales que vivimos. No sé cuánto existe en todo ello de la decepción por la caída de las esperanzas políticas de izquierda en España, que trae el vacío político menos deseable en un país. No tengo dudas de que Felicidad tiene el corazón en el lado correcto, pero no puedo más que converger en una relación estrecha entre lo que siento cuando leo sus cuentos y lo que siento cuando pienso en la situación de nuestra sociedad. Y es que las experiencias mentales privadas de los protagonistas, vividas en un entorno de vacío existencial, dialogan perfectamente con el relato de cambio climático, de triunfo del capitalismo, de empeoramiento de nuestras condiciones de vida y de vivencias pandémicas. Esto, desde lo real.
Desde lo irreal, los cuentos dialogan con la afluencia de relatos apocalípticos que los medios de comunicación y las redes sociales nos transmiten: futuros tsunamis, meteoritos, enfermedades mortales que están a punto de destruir la raza humana.
Vivimos asediados por un exterior amenazante, invencible, desolador.
No niego que se trate de una percepción mía, pero leía los cuentos y la impresión de «¿Qué nueva desgracia vendrá ahora?» tenía las mismas características que la que siento al abrir ciertas noticias o recibo una llamada telefónica del trabajo en el momento menos esperado.
Muchos vivimos en una impresión constante que, deduzco, guarda fuerte relación con el convulso momento socio-político-económico que viven Europa y Estados Unidos. Quizá es difícil escribir de otro modo en este momento, pero lo interesante de los relatos de Felicidad es la manera en que existe una cierta cotidianeidad en ese horror, tan cercana a las experiencias sociales que he comentado. Los protagonistas de Felicidad viven en un horror literario, como nosotros vivimos en un horror cotidiano. Lo público se fractura, se corrompe, se emponzoña, pero es que tampoco tengo claro que lo cercano más real de nuestras propias vidas (compañeros de trabajo, viejos amigos y familia) sea muy diferente cuando encuentro tantas ideologías políticas cada vez más egoístas, más crueles, más desinformadas en gente cercana. Da la sensación de que la voluntad no crea ética desde el vacío, sino negatividad.
Sin embargo, ¿acaso no viven los personajes de Felicidad Martínez en un horror mayor que el nuestro?
En lo físico, quizás.
En la visión del mundo… No lo tengo claro.
Resulta interesante cómo se proyecta esta insatisfacción mental en cada relato.
En «El mito de la caverna», uno de mis favoritos, encontrarás, amable lector, una terrible ambigüedad característica del relato fantástico todoroviano: la duda sobre si lo que ocurre es real o no, pero pasada de tuerca, en el buen sentido. Es decir, si suponemos que todo es fruto de la imaginación del personaje, tampoco es que las cosas vayan demasiado bien. Recomiendo mucho leer el texto de la autora que acompaña el cuento, porque considero que introduce más dudas enriquecedoras que soluciones.
Desde el punto de vista del fantástico más usual, tenemos lo monstruoso maligno evidente. Sin embargo, igual de monstruoso es el entorno, sobre todo tras leer el texto de apoyo, en cuanto a la insignificancia de nuestras decisiones éticas. No cabe duda de que se trata de un entorno positivo en cuanto a intenciones, pero no hay ningún resultado positivo en ellas. Una de las mayores proezas narradoras de este relato se encuentra en el finísimo juego de actitudes que van ahogando las acciones del protagonista y las reflexiones lectoras que me ha llevado a pensar que todo intento ético de solucionar el mundo vuelve de nuevo al vació de los sinsentidos. No sobra ni una línea de diálogo en esa manera de mostrar la fuerte, aplaudible y comprensible postura ética de los personajes, cercados por sus propias personalidades, encerrados en sus propias limitaciones. Como en todo buen cuento, debe ser leído de un tirón, porque el ritmo está construido desde este viaje abisal de desconcierto e inseguridades hasta un final tan abierto como lógico. Insiste la autora en que no sabe escribir finales. Joder… No será por este cuento.
Quiero insistir en esta idea de lo monstruoso, pues en este libro de relatos lo monstruoso no es solo una entidad fuera de lo normativo o una faceta perversa que reconocemos en nosotros mismos, sino una atmósfera de dolor lector, una experiencia agónica que se desprende de diversas técnicas narrativas. Ya he hecho referencia a la fractalidad de actitudes de personajes éticamente complejos, pero si acudimos a «Maldito» y «El cadáver sin nombre» podemos percibir esa insania creada por una sintaxis en cascada que se obsesiona por llevarnos de un horror a otro en la misma frase. A veces se trata de sensaciones cotidianas: «Hace un frío del carajo, estoy calado hasta los huesos, huelo a perro mojado...», que están ahí al principio del cuento, solo por empezar ya con una sensación de incomodidad malsana desde el primer párrafo. A veces, más avanzado el relato, va más allá de lo cotidiano usual para crear una cotidianeidad más decadente de lo normal: «Sentía la lengua pastosa y los párpados pesados como lápidas. Tenía la sensación de que una apisonadora le había machacado los huesos y luego lo habían tirado al vertedero». A veces es una preparación para la llegada del monstruo:
El lugar apestaba a moho y humedad, con un punto dulzón mezcla de incienso y formol. El primero procedía de la capilla que había en el piso superior y en el que todos los días, de seis a siete de la tarde, el cura decía la misa. El formol, del quirófano del sótano y en el que todas las noches, de cinco a siete de la madrugada, extraía órganos de indigentes e inmigrantes.
Cada personaje de estos dos cuentos se encuentra en una monstruosidad extrema que no viene marcada tanto por sus acciones o diálogos, monstruosos sin duda, como por el esfuerzo por no dejar al lector ni un respiro en la paz de la quietud del mundo. Es como si el entorno jamás estuviera quieto, sino que palpitara rezumando adjetivos, verbos, preposiciones tóxicas, emponzoñadas, y estas reptaran por toda la lectura. Evidentemente, no todos los cuentos mantienen este estilo; si bien la lectura sería traumática (más aún) de haber partido de esa misma línea, la escritura no podría sino estar acompañada de una medicinal carga constante de fuertes bebidas alcohólicas para aguantarla. Por el contrario, en cuentos como «Adepta» la tensión léxica desciende un poco, hay más agarraderos a atmósferas calmadas, como veremos. En «Maldito» y en «El cadáver sin nombre», no obstante, el lector carece de mesetas en las que descansar. Todo son hoyos fangosos sin que se recuerde en ningún momento cómo se ha salido de uno para entrar en el siguiente. Este estilo danza bien con unos personajes de novela negra, del crimen organizado sórdido y de los personajes al límite que picotean alrededor de él, pero engarzado todo ello en una realidad blasfema de perversiones de la naturaleza. Las llamadas del cuento a la imposibilidad de comprensión tienen mucho que ver, en mi opinión, como ya he apuntado, a esa sensación constante de sinsentido existencial que algunos vivimos en la sociedad actual: una sensación de que nuestro entorno está cubierto de actitudes malsanas, pero que incluso esos son solo los resquicios que podemos ver de una sociedad aún más retorcida e incomprensible. ¿Te parece malo? Pues es peor.
Por todo esto, los diálogos agresivos, contundentes, de una virilidad enferma son heridas inevitables entre las descripciones de estos dos cuentos:
—¿Por qué no la deja en paz? ¡Ya está muerta, por el amor de Dios!
—No blasfemes —ordenó, volviéndose a medias—. Ya sé que está muerta, pero necesito información. Esa zorra sabía que venías a verme, pero no esperaba que yo tuviera esto —dijo acariciando la sábana.
—Mire, a mí sus rollos personales me la traen floja, pero me importa mi pellejo, ¿sabe? Miki no va a permitirme un segundo error.
—Miki ordenó tu muerte, estúpido, pero le salió el tiro por la culata.
No existen transiciones de cortesía o dudas que marquen una inseguridad íntima. Todo es un duelo competitivo de una fuerza atroz. El hecho de que los personajes se mantengan en tal tensión viril aleja la rendición, la investigación calmada de este mundo enfermo, la búsqueda de un alma amiga con la que viajar por el horror.
Esta soledad pavorosa recorre todos los relatos, excepto en la intuida relación de «Adepta» entre Ámber y Yáxtor, dos monstruos unidos por el amor, de los que ya hablaré más abajo.
«Paz», «compañía», «empatía», «esperanza», «resignación», «calma», «satisfacción» son palabras que no se consienten en estas páginas.
¿Existen antecedentes de esta forma de escritura? No se me ocurren muchos, pero ya hay de todo. Quizás en algunos relatos de los Libros de sangre, de Barker, encontramos cotas similares o, de algún modo, la decadencia de autores como Bukowski o Palahniuk creen atmósferas similares. Sin embargo, el estilo de Felicidad Martínez no debe imponerse en nuestro juicio sin considerar sus personajes. Por momentos, he sentido una gran ternura por estos seres siempre al límite en cualquiera de los sentidos que pongamos a la palabra «límite». En numerosos textos de terror, el personaje se rinde antes o después e incluso si consigue ese esfuerzo épico final es porque ha tenido un posible momento de rendición. Por el contrario, en estos cuentos existe una constante lucha sin descanso que para una novela de aventuras implicaría un modélico viaje heroico y que en un universo sin esperanza representa un viaje agotador, sobrehumano, constante. Lo vemos en pasajes de «Maldito»:
—Vas a morir, capullo —trató de intimidar al chico en un acto desesperado. Claro que se le iban a echar encima sus matones y lo iban a destrozar, pero él ya no estaría para verlo. Lo sabía.
—No tengo nada que perder —replicó con la sonrisa más endemoniada que Miki había visto nunca y unos ojos… Unos ojos que habían visto demasiado, durante demasiado—. Tú sí.
Disparó a Miki entre ceja y ceja mientras un par de balazos le impactaban en la espalda. Antes de caer al suelo, envuelto en un mar de tinieblas y oscuridad, extendió la sábana en un gesto desesperado y cubrió el cuerpo del mafioso que ocultaba ahora una mirada vidriosa, un gesto de terror. «Por nosotros, cariño», fue lo último que pensó antes de morir.
No jodas, Felicidad, que ni el cadáver del mafioso está en calma, sino que debe quedarse con una mirada vidriosa, un gesto de terror.
No hay rendición alguna, jamás, ante un universo terrible al que no se puede vencer.
Si bien en algunos relatos queda espacio para cierta esperanza, esta queda en suspenso, sin concretar, solo como una posibilidad.
No es el caso de «El pastor de naves». Se trata quizás del cuento más poético del libro y es también uno de mis favoritos. En este caso, el lector pasa del barroquismo de fantasía oscura de los ya comentados a cierta sobriedad técnica, con la misma obsesión por el ritmo. En este calculado relato, las frases cortas, los diálogos directos sin florituras ni mensajes viriles, las descripciones escuetas se colocan en posiciones precisas para marcar un ritmo muy concreto que tiene que ver con la vivencia del tiempo por parte del protagonista. Del mundo del niño de los párrafos iniciales, con sus oraciones extensas marcadas por una cotidianeidad burguesa familiar para describir una intrusión nada cotidiana…
Acababa de cumplir nueve años y creía, estúpido de mí, que estaba dando el primer paso para convertirme en adulto. Y aunque, en cierta forma, no estaba del todo desencaminado, el proceso no iba a ser, ni mucho menos, como esperaba.
Cuando aquel desconocido entró en casa y habló con mi padre de manera desapasionada, como quien da la hora en la calle, poco podía sospechar que sus palabras, sin sentido alguno para mí, marcarían mi destino para siempre.
…pasamos al choque con lo inmediato, con lo estéril, lo inevitable, lo estremecedor y su correspondiente cambio de estilo:
¿Cómo había llegado hasta allí? Ni idea.
¿Estaba muerto? Lo habría afirmado sin dudar de no ser por el hambre, la sed y el dolor que me laceraba el cuerpo.
Me puse en pie; intenté dar con una salida; lloré, pataleé, pero nada surtió efecto.
De pronto se oyó un crujido. Era el mismo sonido desagradable que emitía la radio de mi padre cuando los trabajadores de la fábrica empezaban a transmitirle algún informe.
—¿Has llorado suficiente? —dijo una voz metálica salida de todas partes.
—Quiero ir con mi padre —respondí sin demasiada convicción—. ¡Quiero ir con mi padre! —ordené mientras golpeaba lo que suponía que era la puerta.
—Cuando hayas llorado todo lo que tenías que llorar, informa.
—No. ¡No! —Pataleé contra la pared.
En respuesta obtuve silencio. Y así durante… ¿horas?
Imposible calcular cuánto tiempo estuve encerrado.
Invito a observar que la única oración con dos subordinadas y cierta extensión en este párrafo que acabo de citar está dedicada al recuerdo de la cotidianeidad anterior: «Era el mismo sonido desagradable que emitía la radio de mi padre cuando los trabajadores de la fábrica empezaban a transmitirle algún informe».
El estilo fluctúa dentro del relato para marcar dos realidades incompatibles.
Ma parece interesante señalar que este es uno de los pocos cuentos del libro que no cuenta con la violencia de un arranque in media res; lo cual es decir poco, puesto que la brutalidad de un universo inmisericorde tarda apenas una página en aparecer.
A la violencia retórica y de trasfondo de personajes de los cuentos comentados hasta aquí, se suma la violencia conceptual de visión del universo del cuento más cienciaficcional del libro: «La plaga».
De nuevo, me interesan mucho los comentarios de la propia autora sobre su escritura, especialmente en lo que puedo enlazar con mis intuiciones. Y hablábamos de violencia y de un salto cualitativo con ella. En esta línea, se queja Felicidad de la comparación de uno de los personajes con otro de los de la película Aliens, de James Cameron. Efectivamente, como explica ella, no veo tanta la relación en este sentido, pero sin duda puede haber influido esa experiencia de enfrentamiento al monstruo inmisericorde de psicología imposible de analizar y ataque de enjambre que encontrábamos en aquel clásico de la cf militarista. Podría dedicarme con toda justicia a alabar la coincidencia de estados de desasosiego que considero que se desprende al poner en paralelo ambas obras, lo cual es más aplaudible cuando existe un cambio de lenguajes tan radical como el paso de literatura a cine. Por lo general, sería lo usual hablar de los plagios, homenajes… Sin embargo, en este caso, sea consciente o no, preferiría hablar de deconstrucción: la «reconstrucción» de un texto a partir del cambio del centro de interpretación. Así, si tenemos en mente la película de Cameron mientras leemos este relato, toda la violencia inexorable de aquella pasa ahora a una lectura ecologista muy poco común, en cuanto que no se trata del habitual relato que llama al encuentro con la naturaleza o a expresar un postapocalipsis melancólico y casi poético, como el de La tierra permanece o La carretera, por mucha violencia que ambas novelas transmitan. El hecho de que el enemigo sea algo tan al mismo tiempo cotidiano y extraterrestre elimina esa otredad tradicional, por un lado, del monstruo del space opera y, por otro, a la bondad ciega de los ecosistemas. Casi parece lógico, en la mentalidad que vamos descubriendo desde que empezamos a leer el libro, que el mensaje ecológico se conduzca a través de una crueldad que se encuentra donde no la esperaríamos. Para ello, la presencia de las fórmulas bioquímicas a lo largo del relato no es un mero adorno, una gracieta forzada. Las fórmulas bioquímicas representan el choque hard con nuestra realidad, con la idea de que ejercemos violencia sobre un entorno que no es del todo inconsciente, que no sufre sin respuesta. Por consiguiente, del mismo modo en que el capo mafioso es un adulto que se volvió chungo en algún momento de su adolescencia o de su infancia, por un golpe traumático de más, así en el mundo cabe esperar violencia como consecuencia de nuestras afrentas. No hay esperanza de diálogo. No existen éticas a las que apelar. En los relatos de Felicidad Martínez, si golpeas, te golpean. Dan igual las señas de identidad de aquello que resulta agredido. La vida es violencia y poco podrás encubrir esa realidad.
Y llegamos así a donde todo es ya violencia desatada a todos los niveles: «El sabor de tus heridas».
He insistido en que en varios de los cuentos la violencia no parte de un estado de tranquilidad, como en gran parte del fantástico tradicional, sino que surge en espacios donde ya existe una decadencia. Existe una gran diferencia entre ambas posibilidades. Cuando partimos de un estado de relativa calma o cotidianeidad y aparece repentinamente el horror, nos encontramos con dos realidades y, por consiguiente, una es aceptable, amable, trabajable, y la otra es desquiciante y abrumadora. Si, por el contrario, partimos de una decadencia arisca, no existe melancolía, nostalgia o posibilidad alguna de redención o de retorno, aunque fuera mediante la memoria. El existencialismo, el vacío, lo absurdo de confiar en lo público se convierten en ideas asfixiantes.
Entrar en «El sabor de tus heridas» implica entrar en el peor de los mundos posibles: el nuestro. Crees que los cuentos anteriores te han preparado para no esperar nada bueno.
Pues no.
Aquí viene lo fuerte.
De verdad que me lo he pasado como un enano con este. Es de esos cuentos en los que dices: «Qué guay. Me ha molado mucho», te acabas el vaso de whisky escocés y te metes una puta bala en la cabeza; a ser posible sin pistola: golpeándola con un martillo.
Vamos a ver…
La cosa empieza con lo siguiente:
—Esto se cae a pedazos —se quejó Elric, cargado de frustración.
¿Habla de esa estación espacial o es la ganadora del concurso a frase más repetida en los bares de España desde 1939?
Insisto en esa sensación de decadencia, de desesperanza que conecta el libro con nuestra realidad social, política, económica.1 Todo se encuentra aquí al límite, pero es que también para unos personajes que están al límite se desarrolla una trama en la que ves que los personajes al límite están también al límite de donde están. Cuando lo leáis, lo entenderéis. Lo maravilloso, en mi opinión, de la idea que articula este relato está en el nivel de consciencia atribuido a los monstruos y a sus víctimas. El horror está en la comprensión, pero no solo porque nos revele la naturaleza del mundo… «¡Oh, he comprendido que todo es malo!»
No.
El horror está en la comprensión de la naturaleza del mundo, pero también del proceso de que ha de pasar el Yo, pasado, presente y futuro para seguir adelante. El horror está en toda la realidad temporal y espacial, personal y social. No se trata del zombi ajeno, sino del monstruo personal, del Yo, en su monstruosidad esencial.
De nuevo, la autora se apoya en tópicos del género del terror para ir más allá de ellos y presentar el siguiente nivel, sin desmerecerlos ni anularlos.
Recomiendo prestar atención a todos los niveles de conciencia implícitos en el problema mental presentado y plantearse la relación con nuestra propia locura de actuación en nuestro día a día: la incomprensión lingüística, social, política, fraternal, con amor de fondo y horror de fondo, bajo los caparazones irrompibles de lo que no tiene arreglo, pero no puede ignorarse.
Es la agonía del encuentro con el Otro que me devora y debo aceptarlo viviendo con ello hasta que yo le devore, en medio de lo social e incluso del amor. La alegoría de este relato sobre las relaciones humanas públicas, que surge en un entorno que ya de por sí estaba condenado a la desaparición, como lo están nuestro ecosistema, nuestro planeta, nuestra galaxia retuerce lo violento de estos cuentos hasta lo extremo.
Acabé agotado y con ganas de releer al acabar «El sabor de tus heridas».
«Adepta» supuso un descanso. Si bien no es un relato menos monstruoso, es estilística y argumentalmente más acogedor.
Me cuesta comentar esta novela corta por mi familiaridad con los personajes y su universo, que quizás no conozcan muchos lectores. No me resulta fácil elucubrar sobre su efecto en alguien que no esté familiarizado con la saga de El adepto de la reina, de Rodolfo Martínez, en la que se encuentra incrustado.
Veo interpretaciones interesantes tanto si se conoce la saga como si no es así. Como historia autoconclusiva presenta dos tramas que se sostienen por sí mismas y, creo, suficientes referencias para entusiasmarse con este extraño mundo de castas, sectas, organizaciones secretas, ciencia disfrazada de magia y relaciones entre sacerdotes y nobles. Como conocedor de la saga, el horror supera casi lo vivido en los cuentos anteriores al conocer la historia global.
En este sentido, quizás pueda disfrutarlo más quien lo lea sin referencias anteriores, porque además podrá obtener esa segunda lectura cuando lea la historia completa.
Hay mucha violencia en «Adepta». Es violencia explícita en ocasiones, sí, sin duda, pero incluso en esas ocasiones esa violencia se desarrolla con unas palabras y un ritmo tan sosegado que desengrasa lo armado durante todas las páginas anteriores. Es una violencia más dulce, más cuidada, más delicada, más de gourmet y no siempre está delante de nuestros ojos, sino detrás de ellos.
La violencia más sutil de este cuento es la soledad vacía de lo privado.
Se nos presenta un desencuentro tal de cada uno de los personajes de estas páginas respecto a los demás personajes… Hay tanta soledad aquí…
A veces, en mi vida, la soledad no importaba porque tenía la acción: siempre había algún monstruo con el que dialogaba en tensión violenta: mi tesis doctoral, mi familia, mis parejas del pasado, mis salarios de mierda, mi estrés por no llegar al currículum que me exigían en la universidad, mis enemigos en mi propio Departamento… En cada uno de los cuentos anteriores la soledad no lo era tanto si se podía ignorar a favor del presente del conflicto violento, si la acción permitía ignorar la soledad. Es más o menos lo mismo que mi experiencia cotidiana. Mientras combatimos, estamos vivos.
En «Adepta» no hay encuentro ni durante el conflicto, en el combate. La soledad es absoluta.
Cada personaje tiene su discurso interior que le aleja del resto, marcando un Yo que no pretende de ningún modo crear un lazo empático con nadie. No se deja llevar. No se rinde. No se anula en favor del Otro. Siempre hay una postura frente al otro, un análisis, una constatación de que mi Yo nada tiene que hacer con el yo del Otro.
Excepto Ámber y Yáxtor, los dos amantes. Sus yoes están tan solos como el resto, pero aceptan el amor como un imperativo salvador.
Por eso este cuento respira de distinto modo cuando se lee con el resto de la saga.
«Adepta» es la calma de quien ya acepta su monstruosidad y ha cerrado un camino.
No sé quién decidió el orden de estos cuentos ni si era consciente de todo lo que implicaba, pero ha quedado coherente y emocionalmente perfecto. Agradezco acabar en calma sin desdecir ni un centímetro lo monstruoso, lo violento, la intranquilidad ineludible que significa el hecho de existir.
En fin, nos encontramos ante una narradora que no solo domina multitud de registros y técnicas, que sabe dar naturalidad a los diálogos, que consigue transmitir estados extremos de implicación con el vacío del mundo, sino que sabe adaptar todo eso a un ritmo y unos conceptos específicos según lo va viendo necesario. En alguien tan joven y con tanta carrera por delante, nos encontramos con un camino ya alcanzado. Hay esperanza en saber que nos queda mucho que disfrutar de las historias de Felicidad.
El mito de la caverna
Cuando Andrés se levantó de la cama, Laura vio que tenía las arrugas de la almohada todavía marcadas en la mejilla. Arrastraba los pies por el suelo de la cocina y se restregaba perezosamente los ojos con las manos, tratando de deshacerse de las legañas. Luego bostezó, hasta casi desencajarse la mandíbula, y se dejó caer a plomo en una silla frente a la mesa donde le esperaba el desayuno. Un desayuno tardío, dado que era casi la una del mediodía.
Al verlo de esa manera, no pudo evitar el pensamiento de que aquel hombre de cuarenta y dos años, alto, moreno, apuesto en su día, no era más que una sombra del mocoso pegado a sus faldas a todas horas y que siempre trataba, incansable, de buscar su aprobación.
—¿Y la mamá? —preguntó, somnoliento, a su hermana mayor, que vertía la leche hirviendo del cazo a su vaso.
—Se fue al mercado esta mañana —le respondió con aire distraído, concentrada en no derramar ni una gota—. No tardará en llegar.
—¿Y el papá?
—Salió a dar un paseo. Supongo que volverá allá a las dos.
—¿Qué hay de comer? —dijo antes de llevarse el vaso a los labios, soplar y empezar a sorber sonoramente.
—Cocido.
—No quiero cocido. Siempre comemos lo mismo. Cocido, macarrones, lentejas y paella. Siempre igual. —Dio un nuevo sorbo a la leche—. Cocido, macarrones y los domingos paella —insistió, ensimismado con su cantinela.
—Pues no hay otra cosa. Ten. —Le puso junto al vaso una cajita de pastillas que había sacado del armario de los medicamentos—. Yo me voy ya. Tengo que preparar la comida para Alberto y mis hijos. Te dejo solo. A ver qué es lo que haces.
—Vigilaré el cocido. No sea que se escape. —Se rio de forma estridente—. Lo vigilaré no sea que se escape. —Prorrumpió una vez más en carcajadas.
Laura le sonrió, lo besó cariñosamente en la mejilla y se colgó el bolso al hombro antes de salir de la cocina y dejar tras de sí el sonido de la pesada puerta de la calle al cerrarse con estrépito. Al oírlo, Andrés volvió la vista sobre la cajita azul celeste, con la marca, en negrita, Tranxilium 50. La rozó, distraído, con la punta de los dedos . Desde hacía poco más de dos años le habían rebajado la medicación. En vez de cuatro pastillas distintas, ahora tomaba solo media de aquel tranquilizante por la mañana, media por la noche y una entera de Dalparán antes de acostarse, para poder conciliar el sueño. Eso sí, cada quince días estaba la inyección reglamentaria de cincuenta miligramos de risperidona, un antipsicótico moderado. No había duda de que, después de quince años, era una buena señal. Las voces habían dejado de resonar en su cabeza.
De un solo trago, se tomó la leche que le quedaba en el vaso, se levantó de la silla, cogió la cajita de Tranxilium y la volvió a poner en su sitio sin haberse tomado la dosis. Desde hacía más de un año se sentía mejor. Más tranquilo, más calmo, más… normal. Ya no le hacían falta. Puso el vaso en el fregadero, lo llenó de agua, se encendió un cigarrillo rubio y se fue directo al salón a ver un rato la tele.
Era reconfortante volver a soñar después de casi dieciocho meses sin hacerlo. Mientras había estado tomándose Dalparán, su cuerpo había permanecido descansado, pero su mente estaba embotada. Siempre había tenido la sensación de caer inconsciente y, de repente, haber amanecido sin más. Cómo lo había echado de menos. Soñar...
Esa noche las imágenes se habían mostrado más que vívidas en su sueño, rememorando el día en que su mundo se hizo pequeño y asfixiante. El cuerpo de María, su esposa, ardiendo ante sus ojos, retorciéndose de dolor, chillando su nombre, llamándolo, pidiendo auxilio, mientras él, impotente, no podía ni acercarse a la casa que acabó desplomándose sobre sus cimientos. Cuando despertó, empapado en sudor, aún podía percibir el olor a quemado anclado a sus fosas nasales.
Se levantó de la cama, encendió un cigarrillo y se puso a pasear de un lado a otro de la habitación. A aquel cigarro le siguió otro y otro y otro y otro... hasta que cogió un nuevo paquete... y continuó fumando. Se acercó a la cómoda, abrió el último cajón y rebuscó entre sus cosas hasta dar con su viejo álbum de fotos.
Comenzó a pasar las hojas muy despacio, observando con detenimiento las fotografías, los títulos, las flores secas y todos aquellos detalles que a su mujer tanto le gustaban. De repente, se interrumpió al ver una nota especialmente agria, y se echó a reír de sí mismo. «Aunque el día se haga noche, yo siempre estaré contigo». Cuánta razón había tenido. Incluso después de su muerte, había seguido oyendo la voz de su esposa... hasta que el psiquiatra que lo obligaron visitar convino que sería mejor para él acallarla. Desde entonces vivía en un mundo narcoléptico en el que todos lo consideraban un desequilibrado, hasta el punto de tratarlo como a una criatura de pañal.
Aún ensimismado en los recuerdos, llegó hasta sus oídos un ruido un tanto peculiar. Al principio no quiso darle importancia hasta que su insistencia empezó a resultarle tan insoportable como perturbadora.
Tap... Tap... Tap... Tap...Parecía un grifo goteando.
Salió del dormitorio y entró en el pequeño cuarto de baño que había al lado de su habitación. Inspeccionó la grifería del lavabo y la ducha, pero todo parecía estar en orden. Durante unos segundos no oyó nada, hasta que puso más atención y volvió a llegarle aquel sonido lejano.
Tap... Tap... Tap... Tap...
Fue a la cocina, se quedó un buen rato frente al fregadero, giró con fuerza los grifos, cerró la llave de paso de la lavadora, inspeccionó la nevera, pero el sonido no cesó. Abrió la ventana que daba al patio interior, comprobó que las luces de los vecinos estaban apagadas y que el ruido no procedía de ninguna de sus casas, prestando especial atención a la intensidad de aquel persistente sonido. No había duda. Procedía de dentro. Cerró la ventana y se fue al aseo que había al otro lado del piso, junto a la habitación de sus padres. Pasó a hurtadillas por el comedor, por el dormitorio principal y finalmente llegó al baño. Efectivamente el ruido procedía de la ducha. Aseguró el grifo y volvió a su habitación. Se tumbó sobre la cama, apagó la luz de la lamparita y cerró los ojos. Cinco minutos después...
Tap...Tap...Tap...Tap...
Por más que lo intentó, no pudo pegar ojo el resto de la noche.
Tap...Tap...Tap...Tap...
Laya era sin duda especial. Era la primera mujer que conocía en quince años que no se sentía incómoda ante él. No desviaba la vista cuando le contaba sus anécdotas, no se revolvía inquieta en la silla cuando él reía ni le hablaba con condescendencia, como si le tuviera lástima. La había conocido hacía apenas unas semanas, pero para Andrés era como si hiciese años.
Mantenía sus encuentros en secreto, pues sabía que si su familia llegaba a enterarse harían lo imposible para impedírselo. Podía oír a su madre regañándolo como a un niño, advirtiéndole de que esa mujer le haría daño. Lo utilizaría con vaya a saber qué propósito y luego se desharía de él, como un trapo viejo.
La sola idea lo hizo sentir incómodo. De alguna manera aquello le corroboraba que, después de tanto tiempo, su familia seguía considerándole a un desequilibrado; si estaban siempre encima de él, impidiéndole relacionarse con una u otra mujer o salir con sus amigos, era porque en cierto sentido se sentían avergonzados. Las restricciones que le ponían, las advertencias, significaban algo más que un pensamiento no dicho en voz alta; en realidad le gritaban «qué mujer en su sano juicio se interesaría por un hombre como tú. Un enfermo».
—¿Estás bien? —le preguntó Laya ante su mutismo. Llevaban un buen rato en silencio, bajo la sombrilla de una terraza de verano.
—¿Eh? No. Quiero decir, sí. Solo estaba pensando. Cosas mías. Acordándome de algo. Pensando, ya sabes.
—Ya —dijo ella, llevándose la taza de café a los labios y restando importancia a las sentencias repetitivas de Andrés; ya estaba acostumbrada—. Y ¿esas ojeras?
—¿Esto? —Se señaló las bolsas de los ojos—. Es que anoche no dormí bien. El grifo de la ducha de mi casa está roto y no para de gotear. Ha goteado durante toda la noche. Taaaaap... taaaaap... taaaaap. Un martirio. Y venga y venga. Tap, tap, tap, tap. Casi me vuelve loco. Tap-tap-tap-tap, ahí, taladrando toda la noche. Mis padres ni se han enterado, pero yo he amanecido con los ojos abiertos como platos. Así. —Lo escenificó abriendo las palmas y poniéndoselas frente a la nariz—. Resecos, sin poder cerrarlos. Un suplicio. Tap... tap... tap...
—¿Lo has podido arreglar?
—¿El qué? —preguntó, distraído.
—El grifo.
—Ah. Pues supongo que lo habrá arreglado mi padre, porque esta mañana no goteaba. Habrá sido mi padre —repitió casi en un murmullo dándole una nueva calada a su apurado cigarrillo, la mano temblorosa y la mirada perdida.
—Bueno. Yo tengo que irme —le anunció ella recogiendo su bolso de la silla contigua, para después sacar el monedero y pagar la cuenta.
—¿Ya? Es pronto.
—Tengo que pasar por casa de mi abuela, que está solita la pobre, lo siento. —Le sonrió con ternura para luego besarlo en los labios cariñosamente—. Nos vemos mañana. ¿Misma hora, mismo lugar?
—Sí, claro, pero déjame que por lo menos te acompañe hasta el coche.
—Te lo agradezco cariño —dijo besándole esta vez en la sien—, pero tengo prisa y tú eres peor que una tortuga. Nos vemos mañana.
—Nos vemos mañana —respondió Andrés con desánimo mientras veía a Laya alejarse de la terraza del bar y la inseguridad volvía a él.
Se puso en pie, apagó la colilla en el cenicero de plástico y se dispuso a regresar a casa. Después de andar cien metros encendió un nuevo cigarrillo con sus manos temblorosas como de costumbre desde hacía quince años. Aquello era lo único que lo calmaba. No quería volver. No quería volver al piso, ver las caras largas de sus ancianos padres y soportar su interrogatorio... No quería volver. No quería volver. Algo le decía que era mejor no volver. Lo sentía hormiguear en la punta de los dedos. El grifo nunca estuvo roto, le susurró una voz interior.
Tap...Tap...Tap...Tap...
Eran algo más de las cuatro de la mañana y Andrés ya no sabía qué hacer para conciliar el sueño. Sentía como si le hubieran levantado la tapa de los sesos y su cerebro, al descubierto, no parara de quejarse.
Tap...Tap...Tap...Tap...
Se revolvía en la cama, se tapaba los oídos con la almohada, se envolvía con la sábana y luego formaba un ovillo con ella entre las piernas. Suspiraba hondo mientras trataba de convencer a sus párpados que su misión en aquellos momentos era permanecer cerrados, no abiertos de par en par.
Tap...Tap...Tap...Tap...
Lo que antes era oscuridad ahora era penumbra. Veía los contornos del mobiliario, el bulto de sombra que formaba la ropa sobre la silla, veía la negrura adoptar formas y mirarlo fijamente. Sí. Lo miraba fijamente desde el techo, atravesándole de parte a parte, mientras se arrastraba hacia una de las esquinas. Podía sentirlo. Verlo.
Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap...
La forma indefinida se escurrió por las paredes como una masa gelatinosa, dejando un siseo a su paso. Podía sentirlo. Podía oírlo. Podía verlo.
La espesa oscuridad alcanzó la puerta, se deslizó por ella y comenzó a oscilar. Un pánico irracional, infantil, hizo presa en su cordura. Cerró los ojos tratando de hacer desaparecer aquella imagen grabada a fuego en las retinas, pero los oídos percibieron con claridad el hondo respirar de aquello, mezcla entre hombre y animal.
Taptaptaptaptap.
Abrió los ojos asustado al percibir aquel sonido aproximándose al lecho, sintiendo que el corazón le latía desbocado en los oídos. La sombra ya no estaba allí... aunque su siseo sí. Sssssssssssh...Quería gritar, huir, pero el pánico lo tenía preso. Un temor irracional, visceral, lo mantenía amarrado en la cama, convencido de que poner un pie fuera de ella sería su final.
Grrrrrrrraaaaaaaa...
El alma se le encogió en un puño. No había duda. Aquella cosa, fuese lo que fuese, estaba debajo de la cama. Podía sentirla. Podía oírla.
Con un apocado esfuerzo evitó cerrar los ojos de nuevo. Respiraba como un animal asustado, indefenso, percibiendo aquella presencia, sabiendo que seguía arrastrándose, siseando, quejándose lastimeramente hasta helarle corazón. Alargó el brazo para llegar a la lamparita que había sobre su mesilla de noche con la esperanza de encontrar un aliado en la luz.
Taptaptaptaptap.
La criatura viscosa, informe, salió impelida por un resorte, luciendo una boca dentada como la de los tiburones, para abalanzarse sobre el pecho de Andrés y clavar los dientes con saña, antes de que él pudiera darle al interruptor.
Gritó. Gritó con todas sus fuerzas mientras trataba de zafarse de aquella presa que empezaba a congelarle los pulmones, al tiempo que sentía como si una sierra mecánica le partiese las costillas, las astillase, las redujese a virutas. Sus brazos, torpes, comenzaban a dar síntomas de entumecimiento. No tenía fuerzas ni para seguir gritando. La sombra, encima de él, pesaba cada vez más, y el frío que sentía se volvía doloroso.
Un golpe de luz, un chillido de roedor y la criatura desapareció. En la puerta del cuarto, su madre, con la mano apoyada en el interruptor, lo escrutaba con ojos adormilados y algo enfadados.
—Andrés, deja de hacer ruido ¿quieres? Tu padre y yo no podemos dormir. ... ¿Andrés? ... ¡Andrés!
Pero él no la oía. Tenía la mirada clavada en el techo con los ojos abiertos de par en par y los pulmones trabajando a marchas forzadas para tratar de recuperar el aliento. Su madre, una mujer de sesenta y cinco años, menuda y gruesa, pero fuerte y testaruda como una mula, se acercó a la cama para luego retroceder asustada.
—Andrés ¿qué te pasa? —dijo aproximándose nuevamente al aflorar su instinto maternal—. Pero si estás ardiendo —corroboró después de tocarle la frente.
—Tengo frío —fue lo único que pudo articular con los dientes castañeteándole.
Esperó más de una hora, pero Laya no apareció. No lo llamó al móvil y cuando él lo hizo unas veinte veces ella no descolgó. Se sentía como un imbécil mientras le servían café tras café y abría su segundo paquete de tabaco. Miles de ideas correteaban por su mente y todas ellas, al final, derivaban en pánico. Laya lo había dejado.
Aquel no era el mejor momento para que lo dejaran. Necesitaba alguien con quien hablar; alguien que no fuera su familia. Hablar con ellos no solo los asustaría, sino que lo llevarían de inmediato al loquero... y él no estaba loco. ¿Cómo explicarles que lo que había vivido la noche anterior no se parecía en nada a lo que le había sucedido años atrás?
No se trataba de la voz de su mujer, acompañándolo en todo momento diciéndole lo que tenía que hacer, de quién se tenía que fiar, discutiendo con él acerca de lo ocurrido el día del accidente, hasta que el sentimiento de culpa hizo que tratara de suicidarse, provocando casi la muerte de sus padres. No. No solo había oído a la criatura, sino que la había visto; había sentido sus dientes clavados en el pecho. No tenía marcas en el cuerpo, cierto, pero las costillas aún le dolían, y las sentía heladas. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía acudir? Hoy menos que nunca quería volver a casa, pero no tenía otro lugar al que ir, ni donde esconderse. No lo había.
Se levantó del asiento, pagó, encendió otro cigarrillo y echó a andar de vuelta a casa. Al poco rato vio a su hermana mayor, parapetada en una de las esquinas de la calle. Aquello le dolió a rabiar. No era la primera vez que Laura lo espiaba. Seguramente había estado también allí una hora esperando la llegada de Laya con la sana idea de hablar con su novia y advertirle que mejor no se acercara a él. ¿Por qué? ¿Por qué maldita razón no lo dejaban en paz?
—¿Qué haces aquí? —le preguntó Andrés cuando llegó hasta ella con una bien fingida indiferencia.
—La mamá me ha dicho que no has ido a que te vea el médico. Le diste un buen susto anoche —respondió ella con la misma indiferencia, aunque ambos sabían lo que cada uno escondía.
—La mamá es hipocondríaca, como todas las personas de su edad. Estornuda y va corriendo al médico asegurándole que se encuentra fatal. Este le receta un placebo y tan contenta, aunque mientras tanto se aprovecha en casa, dice que está malísima justo cuando iba a limpiar la cocina de arriba abajo. Qué casualidad. Así que nos toca a ti y a mí dejarle los azulejos más limpios que una patena, al tiempo que nos dirige desde una silla. «Ese no ha quedado bien del todo —comenzó a imitar el deje mandón—. Tienes que frotar más fuerte. El de la derecha, la derecha. ¿Es que no lo ves? La derecha. Si al final me vais a obligar a que lo haga yo y todo con lo malísimaque estoy».
—Compréndelo. Es una mujer mayor. Hay que ayudarla.
—Y tú estás operada recientemente del corazón y yo soy un esquizo, así que no me vengas con monsergas y dime a qué has venido realmente.
—¿A quién estabas esperando? —replicó Laura después de recomponerse rápidamente del fogonazo de lucidez de Andrés. Algo poco usual a su entender.
—¿Y a ti que te importa?
—Pues sí que me importa, soy tu hermana mayor y me preocupo —refunfuñó dolida—. Ibas a ver a esa mujer, ¿verdad?
—Sí, ¿y? —Comenzó a andar.
—Te ha dejado plantado, ¿eh? —le siguió la marcha—. Te lo dije. Te lo dijimos todos, pero no nos escuchaste. Esa mujer no te conviene, Andrés.
—¿Y qué mujer me conviene según tú? —chilló él presa de una oleada de histeria—. ¿Una mujer menos normal? ¿Una mongólica tal vez? ¿Una retrasada? ¡Oh, sí! ¡Sería perfecta para mí!
—No chilles, Andrés. Estamos en mitad de la calle.
—Oh, disculpa. ¡Disculpa que no sea todo lo recatado que a ti te gustaría!
—Tranquilízate, por dios —le rogó ella agarrándole por el brazo—. Ahora vamos a casa y lo hablamos.