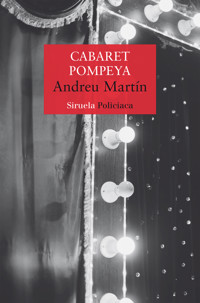Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Primera Guerra Mundial. Mientras las principales ciudades europeas se desangran en el conflicto, Barcelona es una de las grandes perlas del Mediterráneo. A pesar de su condición de territorio neutral, nadie ignora que en la costa hay puertos donde proveerse ilegalmente de combustible y víveres, con el beneplácito de las autoridades locales, y que en el cabo de Ixent llegan submarinos alemanes donde se cuecen todo tipo de intereses y conflictos con servicios secretos, agentes dobles y espías de ambos bandos. En el centro neurálgico de esta Barcelona en plena ebullición urbanística, con el ruido de las calles, el fragor de los bares, el juego del casino y los espectáculos nocturnos, llega Amadeu, un muchacho de pueblo, que busca una bailarina con quien su padre había vivido una extraña aventura. Solo tiene una pista: es la cuarta chica por la izquierda de una fotografía que guarda en el bolsillo de la chaqueta. Enseguida descubre que se llama Amanda Rogent y que se exhibe en el Moulin Rouge: toda una vedet a quien le encanta escandalizar. Amadeu necesita encontrar respuestas, pero descubrir la verdad no siempre es lo mejor que te puede ocurrir… Después de títulos como El Harén del Tibidabo, Todos te recordarán, La favorita del Harén y Vais a decir que estoy loco, Andreu Martín vuelve a Alrevés con una novela retrospectiva, ambientada en la excitante Barcelona de las primeras décadas del siglo XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín (Barcelona, 1949) es escritor especializado en novela negra y policíaca desde que en 1979 publicó Aprende y calla. En 1980 recibió el premio Círculo del Crimen por Prótesis. Posteriormente, ha escrito numerosas obras del género que han sido galardonadas, como Si es o no es (con el Deutsche Krimi Preis International a la mejor novela policíaca publicada en Alemania), Barcelona connection y El hombre de la navaja (las dos con premios Hammett), Bellísimas personas (que, además del Hammett, también obtuvo el premio Ateneo de Sevilla) o De todo corazón (premio Alfons el Magnànim). Además, ha recibido el prestigioso premio Pepe Carvalho, en el festival BCNegra, que galardona toda una trayectoria. Ha escrito también género erótico y novela infantil, donde, juntamente con Jaume Ribera, ha creado el personaje de Flanagan, cuya primera novela, No pidas sardinas fuera de temporada, recibió el Premio Nacional de Literatura Juvenil. El Harén del Tibidabo (2018), Todos te recordarán (2019), La favorita del Harén (2020) y Vais a decir que estoy loco (2021) han sido sus últimas novelas publicadas en Alrevés.
Primera Guerra Mundial. Mientras las principales ciudades europeas se desangran en el conflicto, Barcelona es una de las grandes perlas del Mediterráneo. A pesar de su condición de territorio neutral, nadie ignora que en la costa hay puertos donde proveerse ilegalmente de combustible y víveres, con el beneplácito de las autoridades locales, y que en el cabo de Ixent llegan submarinos alemanes donde se cuecen todo tipo de intereses y conflictos con servicios secretos, agentes dobles y espías de ambos bandos.
En el centro neurálgico de esta Barcelona en plena ebullición urbanística, con el ruido de las calles, el fragor de los bares, el juego del casino y los espectáculos nocturnos, llega Amadeu, un muchacho de pueblo, que busca una bailarina con quien su padre había vivido una extraña aventura. Solo tiene una pista: es la cuarta chica por la izquierda de una fotografía que guarda en el bolsillo de la chaqueta. Enseguida descubre que se llama Amanda Rogent y que se exhibe en el Moulin Rouge: toda una vedet a quien le encanta escandalizar. Amadeu necesita encontrar respuestas, pero descubrir la verdad no siempre es lo mejor que te puede ocurrir…
Después de títulos como El Harén del Tibidabo, Todos te recordarán, La favorita del Harén y Vais a decir que estoy loco, Andreu Martín vuelve a Alrevés con una novela retrospectiva, ambientada en la excitante Barcelona de las primeras décadas del siglo XX.
La cuarta chica por la izquierda
La cuarta chica por la izquierda
ANDREU MARTÍN
Primera edición: enero del 2023
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2023, Andreu Martín
© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S. L.
ISBN: 978-84-18584-95-4
Código IBIC: FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Dedico este libro a mi musa, presencia imprescindible en mi vida, Rosamaría, porque hace demasiado tiempo que no le dedicaba, explícitamente, ningún libro.Es un placer vivir contigo.
NOTA DEL EDITOR
La toponimia urbana de la ciudad de Barcelona y alrededores ha cambiado significativamente en el transcurso de los años, y el hecho de que la trama de la novela transcurra a principios del siglo XX, hace que en este libro la denominación de las calles, pasajes, paseos y plazas, así como los nombres de edificios e instituciones importantes de la ciudad e incluso algunas poblaciones catalanas, se haya modificado en este sentido para casarlo con la realidad del momento y darle el sentido histórico que se merece.
NOTA DEL AUTOR
Aunque esta no pretende ser una novela histórica, sí que está basada en hechos reales —como todas las novelas del mundo, por otra parte—. Es verdad que entre 1914 y 1918 hubo una guerra espantosa en Europa, y que España fingía ser neutral mientras trampeaba con unos y otros con esa proverbial y tradicional tendencia picaresca que la caracteriza, y que en Barcelona reinaba la espionitis, que decían que si pegabas un puntapié a un árbol caían diez o doce agentes secretos; y es cierto que tuvimos en Barcelona a un espía francés que se hacía llamar Caramba, y que en Madrid hubo una espía doble que se llamaba Marthe Richard y la conocían como Alouette, y otro espía denominado Joseph Crozier a quien llamaban officier Fregoli, por su habilidad en disfraces y transformaciones, y que el maestro de espías alemán Wilhelm Canaris anduvo por toda España haciéndose pasar por un uruguayo de apellido Rojas. Pero esta es una obra de ficción donde precisamente trato de poner en cuestión la verdad y la realidad.
1
HOMBRE LÍQUIDO
El pulgar acciona el percutor del revólver Star con ruido de engranaje oculto y la boca del arma besa la sien de Caracaballo, que no dice nada, no dice nada, no dice nada, solo cierra los ojos con fuerza.
El inspector Villadiego se ríe. Siempre se ríe, no para de reír con ojillos chispeantes, maravillados al comprobar que nadie le ve la gracia a lo que a él le parece tan hilarante. Balbucea con las sílabas rebotando en sus labios, formando una especie de «pro, pro, pro» que significaría «pero ¿qué pasa?, pero ¿no lo entiendes?, pero ¿por qué no te ríes?».
Está detrás del hombre desnudo, le sujeta el cuello con el antebrazo izquierdo y lo encañona con la derecha, con esa risita burlona llena de incredulidad, «pro, pro, pro».
Aprieta el gatillo, y el percutor golpea en vano, como el martillo sobre el yunque, y suena como una explosión pero no es una explosión. Todo tendría que haberse reducido a nada, a cenizas, a pedazos, pero eso no ha sucedido y el mundo sigue rodando. No ha habido deflagración, ni chispas, ni bala, el hierro ha golpeado sobre hierro porque sí, solo en broma, y Abelardo Zapata Caracaballo sufre una sacudida y se echa a llorar.
No grita, no gime, no solloza, se había prometido que no hablaría y no ha emitido sonido alguno, pero no puede evitar que un mar de lágrimas se desborde mejillas abajo, y se mezcle con el océano de sudor que ya hace rato que empapa todo su cuerpo, y se sume al torrente de sangre que baja desde la ceja, apenas un golpe superficial pero la sangre es muy escandalosa, y al torrente de mocos que gotea de la punta de su nariz, y a las babas que profanan la boca de dientes grandes, curvada hacia abajo en una mueca desconsolada e innoble. Es el hombre líquido, se funde como pedazo de hielo al sol, lágrimas y sudor y sangre y mocos y babas y orines y diarrea, que todo ensucia y todo lo apesta, el hombre líquido.
—Pro, pro, pro ¿qué te pasa? —Estalla la risa estrangulada con gruñidos de cerdo—. ¡Por Dios, qué peste! ¡Pero ¿qué has hecho?! ¿Te has cagao? ¡Pero, hombre! ¡Mira, Tarugo, que se ha cagao! ¡Traed algo para limpiar esta mierda, coño! ¡Pero hombre, por Dios, Caracaballo, pero ¿qué te creías? ¿Qué te creías?! ¿Que te iba a matar? ¡No, hombre, no! Solo era una demostración. ¿Cómo te voy a matar si no has hecho nada malo? Tú eres anarquista y yo soy policía y eso quiere decir que estamos en bandos distintos, pero nada más. Lo que te vengo a decir es que, si yo quiero, te puedo hacer cualquier cosa, cualquier cosa, y no me pasará nada. Pero eso es solo una suposición, un ejemplo. Hoy no te voy a matar. Y nadie ha violado a tu mujer, y nadie ha tirado a tu hijo por el balcón. ¿Te lo habías creído? ¿Quién te has creído que somos? Bueno, lo importante es que tú sí que te lo has creído, ¿y sabes lo que significa eso? Pues que es posible. Que un día puede ocurrir. Ahí quería yo llegar. Ahora nos entendemos. Yo soy policía y tú eres anarquista y, si quiero, te vuelo la cabeza, me tiro a tu mujer y le machaco los sesos al nene, y el mundo sigue rodando tan tranquilo. Pero nada de eso va a pasar si nos entendemos. Y nos entenderemos si cada cual se ocupa de sus intereses. Yo no te voy a pedir que traiciones tus ideales, no quiero que dejes de ser anarquista. Cada cual es lo que buenamente puede ser y, si no das para más, pues no das para más, y alabado sea Dios. Supongo que uno no puede evitar ser anarquista si su madre lo abandonó en el torno de la Casa de Maternidad y Expósitos de la calle Ramalleras, ya sabes lo que significa «expósito», ¿verdad? Significa «hijo de puta». Supongo que, si tu madre te abandona, ya no puedes evitar apuntarte un día al Partido Radical, y acabar en un grupo de acción, o sea, banda de seis pistoleros hijos de puta, que se llama Horitzó, ¿se pronuncia así?, Horitzó, seis cabrones uno de los cuales presume de haber matado a un burgués por cincuenta céntimos. ¿Ves cómo sabemos mucho de ti? Lo sabemos todo de ti. Y yo te respeto. Si no te queda más remedio que ser ácrata, adelante, Caracaballo, qué le vamos a hacer. Lucha contra el patrono, organiza huelgas, arruínale, quema sus fábricas, lo que haga falta, lo que te dicte tu conciencia. Yo solo te pido que no te equivoques de patrono. ¿Tú trabajas para Rutllana? Pues a por Rutllana. Céntrate en Rutllana. Sabotea sus astilleros, pégale un tiro a ese hijo de puta, pero no se te ocurra pactar con él, por favor. ¿Qué es eso de pactar con los hijos de puta explotadores? Eso no lo hace un anarquista como Dios manda. Y, cuando hayas acabado con Rutllana, ven a verme y yo te diré a quién tienes que arruinarle la vida. Y no te pasará nada. Tú harás de anarquista como es debido, y yo de policía como es debido, y tan amigos. No te va a pasar nada. Bueno, sí que te va a pasar. Te va a pasar que cada semana vas a recibir cincuenta pesetas, no cincuenta céntimos, no, cincuenta castañas del ala, y la garantía de que yo y los míos no te vamos a perseguir. Roba y viola, si no puedes evitarlo, que nadie te lo va a recriminar. Si te portas bien, tu mujer ya no tendrá que dedicarse a fabricar jaulas para pájaros. ¿Ves cómo lo sabemos todo sobre ti y tu familia? Tú búscale la ruina a don Francisco Javier Rutllana y tendrás cada semana doscientos reales y la impunidad absoluta. ¿Qué me dices? Bueno, qué me vas a decir.
Todo este discurso acompañado de barboteos y gruñidos de risa contenida, «pro, pro, pro», «groñ, groñ, groñ», y miradas cómplices hacia el otro agente del orden presente en el interrogatorio, uno que se llama Jorge Moreno Soriano, pero todos lo llaman Tarugo.
—Eh, ¿qué te parece, Tarugo? —«pro, pro, pro, groñ, groñ, groñ».
El Tarugo también da mucha risa porque siempre va electrizado por la cocaína y se le caen los mocos.
Y el hombre líquido se funde hasta desaparecer.
2
EMERSIÓN
La luz del faro gira y gira y gira, y hace que el mundo se encienda y se apague, el mar esté y no esté, la Cresta y cala Cañas y el pico de los Farallones estén y no.
El faro de Ixent (faro de Naciente, en nomenclatura española) es una columna erecta sobre el impresionante precipicio de la Cresta, acantilado de noventa metros desde el cual se divisan a la perfección los equidistantes faros de las Medes y del cabo de Creus. Lento, majestuoso, elegante, impasible, envía su mirada circular y protectora sobre un Mediterráneo sosegado, adormilado, de vaivén sensual que empuja mimoso y travieso el oleaje contra las rocas.
La luna llena y prematura, benévola y cómplice, en un cielo que justo ahora está virando del violeta al negro, se refleja sobre unas aguas mansas, estremecidas por una tramontana suave y estética que refresca el ambiente, y sacude las alas de los sombreros y los faldones de las chaquetas de los tres hombres que contemplan la escena desde el balcón del faro.
Son el capitán de Carabineros, Bartolomé Salanova, y dos hombres de paisano con trajes blancos y modernos sombreros de paja, de los que se pusieron de moda hace tres años, durante la construcción del canal de Panamá, Kapitänleutnant Heinrich Baumeister y Thomas von Holtz, cuya graduación se desconoce, en caso de que la tenga. A los carabineros destacados en este puesto ambos nombres les resultan muy difíciles de aprender y, para entenderse, los han bautizado como Fritz y Otto.
Si los dos alemanes podrían representar perfectamente el canon de belleza de Praxíteles, el capitán Salanova pertenece sin duda a otro canon. Panzudo, con forma de pera y un abdomen demasiado pesado que le obliga a ir inclinado hacia delante, con las manos atrás y la nariz ganchuda y puntiaguda apuntando al suelo, como si siempre buscara algo que se le ha caído. Tiene los ojos azules y redondos, que se resisten a mirar a las personas, concentrados en descubrir detalles difíciles de distinguir, ya sea en el horizonte, a un palmo de la nariz o entre las circunvoluciones de su propio cerebro.
Es él quien dice con voz aguda:
—Ya lo tenemos aquí. —Porque le molesta el silencio.
El monstruo emerge sin estruendo ni turbulencias. El periscopio se abre camino, seguido por la torre y, procurando ahorrar oleajes y remolinos, avanza hacia la base del acantilado que corona el faro de Ixent.
Aún hay luz diurna suficiente como para poder leer el distintivo «U-32» pintado bien visible. El sumergible pertenece a la peligrosa flotilla de los Treinta.
Se encienden dos hileras de bombillas amarillas instaladas sobre boyas, que marcan el camino a seguir, y parece que se haya hecho de noche de golpe.
La torre y el periscopio avanzan amenazadoramente hacia la pared de roca calcárea.
Para quien no conozca el truco, el sumergible se está lanzando directamente contra las rocas con intención suicida. Cualquiera esperaría el estrépito del choque, la catástrofe, la explosión.
Pero no sucede nada de eso.
Cuando la nave llega al pie de la Cresta, se hunde en la piedra como los fantasmas que atraviesan las paredes.
La boca de la cueva está casi al nivel del agua, oculta por las olas cuando sopla levante. Traspasado el umbral, se abre una milagrosa burbuja subterránea, un fenómeno natural insólito provocado por la erosión del oleaje y las aguas subterráneas a lo largo de milenios. Lo bastante grande como para acoger los ochenta metros de eslora del submarino.
Es Baumeister quien se pone en movimiento, sin decir palabra, y los otros dos lo siguen. Bajan por la escalera de caracol hasta el zaguán del pie del faro y cruzan la puerta que se abre al gran patio anejo, con habitaciones a ambos lados donde hasta hace un mes vivía la familia del farero.
En medio de este atrio, está el gran brocal del pozo. Dos carabineros saludan marciales, y otros dos están terminando de instalar la grúa con el automatismo de quien repite una operación aburrida, sin ningún interés.
Los alemanes y el capitán interrumpen los saludos militares con monosílabos cortantes y, una vez los subordinados han cedido el paso, superan por encima la protección de piedras que hay alrededor del pozo y descienden por los peldaños metálicos que hay clavados en la pared, formando una escalera que baja al centro de la Tierra.
Llegan a una tosca acera de cemento armado que bordea la abundante corriente subterránea que baja hacia el mar y, avanzando con mucho cuidado, desembocan en el centro de la gran caverna esférica. El submarino acaba de emerger y se arrima a la obra de hormigón que imita más o menos un pequeño muelle con noráis para el atraque.
La tripulación, maltrecha y sucia, agobiada por el largo viaje en condiciones inhumanas, ya está saliendo. Después de unos estiramientos y flexiones, como disciplinados y eficientes autómatas, proceden a atar las amarras y a descargar las mercancías sin darse el menor respiro.
El alemán a quien los españoles denominan Otto sale al paso del comandante en cuanto lo ve. Korvettenkäpitan.
—Herr Röhler…
—Herr Von Holtz…
—¿Ha ido bien la cacería?
—Cincuenta hundidos desde que salimos de Pula.
Tienen que apartarse a un rincón porque los marineros están empezando a trabajar y allí estorban. Se pegan a los bidones de agua potable, aceite de oliva y combustible, y a las cajas de víveres, frutas y verduras que se llevará el submarino cuando zarpe dentro de veinticuatro horas. También se acercan a dar la bienvenida el capitán de Carabineros, «Capitán Salanova, sea bienvenido, ¿ha tenido buen viaje?», y el otro alemán, Herr Baumeister, coronel, que recibe del recién llegado cinco sobres grandes de color amarillo.
La tripulación del submarino extraerá hasta treinta cajas, que irán saliendo a la superficie pozo arriba gracias a la grúa que las estaba esperando.
El primer oficial, Oberleutnant zur See, trae con mucho cuidado, sujetándola con las dos manos, lo que parece una caja de zapatos.
Lo saludan. Hablan afectuosamente.
Salanova comenta:
—El azúcar.
—El azúcar —le confirma Baumeister, muy contento, en perfecto castellano—. Con el cargamento anterior, acabamos con la mitad de las vacas de Argentina.
—Pues este acabará con la otra mitad —sonríe Salanova para quedar bien, mirando a cualquier parte.
Baumeister levanta la tapa de la caja con la precaución de quien espera encontrar una rata o una serpiente vivas y, después de comprobar que no hay peligro, muestra a los otros el contenido.
Una serie de dados envueltos en papel y diferenciados unos de otros por las letras «E» o «B».
El alemán se explica en castellano porque quiere impresionar a Salanova. Los otros ya saben de qué va.
—La letra «E» significa equus, que en latín quiere decir «caballo» —y a Salanova le gustaría decirle «Sí, sí, ya lo sé, ya me lo explicó la otra vez», pero se calla porque quien paga manda—, y «B», bos, que en latín significa «vaca, bovino». ¿Sabe lo que le quiero decir?
—Claro que lo entiendo. De manera clara y manifiesta.
Las treinta cajas ya han llegado a la superficie y seis carabineros se encargan de distribuirlas en tres camiones que ya tenían a punto. Uno de los carabineros se llama Marsalinu, pronunciado así en familia, y cada noche cuando pasan lista: «¡Palomera Parra!», «¡Marsalinu!», Marsa para los amigos. Al otro lo llaman Todoseguido, porque se llama Delafuente, escrito así, y siempre se presenta diciendo «Me llamo Delafuente todo seguido», y «todo seguido», «todo seguido», le ha quedado el nombre. «¡Delafuente Vallés!»,«¡Bernardo!».
Con ellos, «¡Cabra Rubio!», «¡Luis!», el Cabra; y «¡Guindos Carrado!», «¡Miguel!». El Marsa, Todoseguido, el Cabra y Miquel, los catalanes, siempre juntos en todas partes.
Trepan por los escalones del interior del pozo Baumeister, Von Holtz, Röhler y Salanova, por este orden, y, satisfechos, contemplan los últimos preparativos de la expedición.
Baumeister confía a un carabinero llamado Rendueles la caja del azúcar y una cartera de cuero muy gastada donde van los cinco sobres de color amarillo.
Los veintitrés marineros alemanes van saliendo del pozo, como hormigas sucias y agotadas, renegando o bromeando. Saben que, a continuación, cumplido su deber, se podrán duchar, encontrarán preparada una cena espléndida, incluso con vino abundante, y dormirán en camas blandas.
Todos están contentos. Reina un buen ambiente.
Los seis carabineros, callados y serios, molestos porque se sienten tratados como personal de segunda categoría, ocuparán los tres camiones, dos en cada cabina, y emprenderán un viaje hacia la oscuridad.
Cuando estén suficientemente lejos, renegarán de estos boches de mierda, qué coño se habrán creído.
3
CARAMBA
A pesar de que España es un país neutral en la guerra europea, nadie ignora que en su costa mediterránea hay puertos donde van a proveerse de combustible y víveres, con el beneplácito de las autoridades locales, los submarinos alemanes que después destruirán gran cantidad de barcos mercantes, tanto de los países beligerantes como de los que no lo son. Ochocientos barcos hundidos en los seis últimos meses.
Los agentes franceses del Service de Renseignement de Barcelona, dirigidos por un misterioso personaje conocido como Caramba, saben que cada quince días, aproximadamente, sale de la Ciudad Condal un convoy de tres o cuatro camiones con un cargamento de gasolina destinado a una de esas bases.
Hace poco que un colaborador del SR localizó un camión que podría haber pertenecido a uno de estos convoyes y, dentro de la cabina, entre los pedales del freno y el acelerador, encontró un trozo de papel roto que a alguien le pareció significativo. Tres palabras y dos números escritos con una caligrafía difícil de descifrar. Los números no parecían ofrecer dudas: «d12 y 4am», o sea, «día 12 a las cuatro de la madrugada». Sin embargo, los tres vocablos eran un galimatías en que los agentes franceses trabajaban desde hacía un par de semanas. ¿Era una «B» la primera letra de la primera palabra? ¿Y terminaba en «da» o en «de»? ¿Lo que venía después era la preposición «de»? ¿O era el símbolo «&»? Y la última palabra parecía que empezaba por una «P» o una «R» mayúsculas, tenía un punto en el aire que sugería la existencia de una i, y acababa con una elle, o con «el», o con «le».
Al poco de este hallazgo, la antena de la Torre Eiffel, que capta todas las comunicaciones telegráficas entre Madrid, Berlín, Viena y Marruecos español, interceptó un mensaje procedente de Madrid que decía algo así como «WC ausgang B de Rigall katalanisch».
Si primero se tradujo como «la salida del water closed es B de Rigall», una segunda lectura más seria consideró que en alemán al «water» no lo llaman «wc» y que estas dos letras podrían ser las iniciales de algún nombre, y que coincidían con las iniciales de uno de los espías alemanes más buscados, que en aquellos momentos se sospechaba que actuaba en España organizando la guerra submarina del Mediterráneo. Wilhelm Canarios. El capitán Wilhelm Canarios de la marina alemana. WC. La puerta de salida, «ausgang», o punto del litoral propicio para la fuga del país, podía ser un lugar catalán denominado B de Rigall. Y los agentes de la base de Barcelona relacionaron aquel Rigall con la palabra «que empezaba por una “R” mayúscula (decididamente, era una “R”), tenía un punto en el aire que sugería la existencia de una i, y terminaba con una elle, o con “el”, o con “le”».
Por último, estaba la discusión que un miembro del consulado alemán de Barcelona tuvo con su mujer. Se llama Hermann Oslo y dicen que es el encargado de reclutar colaboradores para el servicio secreto alemán. Los agentes de Caramba se habían acercado a una criada cotilla y germanófoba de Oslo y la recompensaban para que tomara nota de las conversaciones que le parecieran jugosas y aprovechables.
Así fue como se enteraron de que la señora Oslo, una noche, había acusado a su marido de engañarla con una tal Borda, «Borda de Rigay». Parece que el señor Oslo había hablado una noche en sueños, muy agitado, refiriéndose a una «Borda de Riga» o «de Rigay», y su mujer exigía saber quién era aquella sinvergüenza. El señor Oslo, lloroso y a gritos, se emperraba en explicarle que una borda no era una prostituta sino una construcción rural aislada, que servía como refugio para campesinos y rebaños.
Después de impacientarse y enfadarse porque la anécdota del equívoco únicamente servía para perder tiempo, Caramba tuvo la inspiración de relacionar aquella Borda de Rigay con la «B de Rigall» que sería puerta de salida de WC, y con aquellas palabras difíciles de interpretar escritas en un pedazo de papel encontrado en un camión. Acaso el significado del mensaje fuera: «Borda de Rigall día 12 a las 4 de la madrugada». Era más que plausible.
Recurrieron a los mapas más detallados del Servicio Geográfico de la Mancomunidad de Cataluña, dedicando a ello muchas horas, hasta localizar en un cerro del macizo del Montgrí un puntito insignificante marcado como «B»; de Rigall, que un topógrafo experto enseguida aseguró que correspondía a una borda: la Borda de Rigall.
Esta noche del día 12, hacia la una de la madrugada, cuatro hombres armados viajan en un imponente Renault negro de capota de lona por una carretera irregular, llena de hoyos y piedras, hacia la Borda de Rigall en el macizo del Montgrí. Calculan llegar al lugar dos o tres horas antes de que se produzca la cita.
Son dos franceses, que viajan delante, y dos escorpiones barceloneses. Los franceses son militares, se hacen llamar Sablon y Théo y se lo toman muy en serio, quizá demasiado. Han dejado atrás el disfraz de turistas ingenuos y abobados y ahora son militares de facciones endurecidas por la responsabilidad, intransigentes y despiadados. De los dos hombres que los acompañan, y que son infinitamente más intransigentes y despiadados que ellos, uno es los Gemelos Soler, consistentes en una sola persona; y el otro es el Triste.
Están atravesando un encinar frondoso cuando oyen ruido de motores y ven luces de faros entre los troncos de los árboles, vehículos que se acercan en sentido contrario.
Enseguida se sobreponen a la sorpresa. En español, para que le entiendan los escorpiones que van detrás, Sablon, que va al volante, dice:
—Son ellos.
—Pero —farfulla el Gemelo Soler— ¿se ha adelantado la cita? ¿Ya están de vuelta? ¿Seguro que son ellos?
Sablon contesta:
—No podemos hacer prisioneros.
Los tres camiones doblan una curva y los faros del primero iluminan a cuatro hombres plantados en medio de la carretera. Gorras, dos con trajes de paseo, otros con jerséis sobre la camisa y pantalones ceñidos a la pantorrilla, con botas campestres. Uno de ellos alarga el brazo hacia el cielo, resulta que tiene una pistola en la mano, y la dispara.
Se produce un relámpago, una detonación.
Los tres camiones clavan los frenos. El conductor del primero se precipita hacia el asiento del lado, se hace un poco de lío cuando pretende asomar al mismo tiempo la cabeza y los brazos por la ventana empuñando una escopeta de caza de cañón largo. Cuando dispara, los cuatro hombres que cerraban el paso ya han tenido tiempo de reaccionar, corren dos hacia la cuneta derecha y los otros dos hacia la izquierda, los dos cartuchos hacen explosión y desparraman perdigones por todo el paisaje.
Un segundo después, salido de la oscuridad, visto y no visto, Sablon se encarama al estribo del camión, sujeta la escopeta de caza, pone la boca de la pistola contra la sien del conductor y acciona el gatillo. Los dos hombres que ocupan el segundo camión ven la salpicadura de sangre, la bala ha salido por la otra sien, la víctima se ha hundido como un títere cuando le cortan las cuerdas. Quieren reaccionar, ya con pistolas en la mano, pero en las ventanas del segundo camión aparecen los dos escorpiones, ágiles, rápidos y expeditivos. Hay dos relámpagos más, dos estampidos atronadores. Simultáneamente, el hombre del tercer camión muestra las palmas de las manos a Théo, que también se ha materializado en su ventana, y pronuncia el peor epitafio que pueda coronar la vida de un hombre:
—¡Eh, eh, oiga, que yo no soy nadie!
El encinar queda en silencio y perfumado de pólvora.
Sablon mira a los otros tres hombres con un fondo de vergüenza en los ojos y habla con la mandíbula rígida y en castellano, porque, si tiene que justificarse, es con los dos españoles que los acompañan.
—No podíamos dejarlos con vida. Estamos en guerra y ellos son el enemigo. En la guerra, como en la guerra. Cosas peores se producen en los frentes europeos. Debemos batirnos por esta última guerra.
Los dos barceloneses no necesitaban para nada la justificación.
—¿Y ahora? —dice el Gemelo Soler, impaciente.
—Nos llevamos los camiones, a ver qué contienen. Vosotros tres lleváis los camiones y yo el coche. —Sigue una pausa pesada, cargada de interrogantes—. Porque vosotros sabéis todos conducir, non?
Una nueva pausa, un poco burlona, solo para hacer sufrir, que estos españoles siempre están de broma, y por fin se ríen los escorpiones, porque sí, tranquilo, gabacho, que por suerte aquí todos sabemos conducir.
—Donc vas-y. Demos media vuelta y vamos hasta la Borda de Rigall, para ver si allí hay alguna pista, que supongo que no. Y volvemos a casa.
Les quedan cuatro horas de viaje como mínimo, eso si tienen la suerte de no sufrir una panne o que se les pinche un pneu.
4
CARPINTERÍA
La carpintería está en la calle Tamarit, cerca del mercado de San Antonio, y en verano no tiene puertas y la actividad de los que allí trabajan es un espectáculo fascinante para los peatones. Llama su atención el ritmo persistente del serrucho, el vaivén mordiente del cepillo y los martillazos que, precisos y contundentes, hunden los clavos en su sitio; y los retiene boquiabiertos el olor de la madera recién cortada, y del serrín que alfombra el suelo, mezclado con el olor seductor de la cola. Les encanta la seria concentración de los tres hombres que se afanan en la construcción de mesas o sillas, el viejo José, y más allá su hijo Jesús y, de aprendiz, a lo mejor alguno de los apóstoles.
—No, no, por favor, señora, quédese afuera, que le podemos hacer daño. Va, por favor, que estamos trabajando.
Alguien se queda con ganas de decir: «Pues acaba de entrar un chico y nadie le ha dicho nada». Les preguntarían, sorprendidos: «¿Un chico?». Tal vez el apóstol haría una señal con la cabeza: «Sí, Caramba ya está en el Repaire».
A este punto de encuentro lo llaman «el Repaire».
Caramba siempre pasa sin hacerse notar. Un personaje grotesco con mono de mecánico, gorra demasiado grande, gafas de montura de pasta y botas militares, que desprende una energía electrizante. Es una mujer furiosa, de cejas fruncidas, mirada intensa y boca comprimida, que quiere exhibir la autoridad dominadora de un hombre, pero también podría ser un niño asumiendo el papel de macho dominante en un medio hostil.
Ya hace rato que ha atravesado la puerta del fondo, la que da al gran almacén donde se guardan tablones, listones y planchas y contrachapados y rejillas y los asientos de mimbre que les traen de la calle del Comercio, y los muebles terminados, y los que están a medias, y los trastos estropeados que tienen que restaurar, y en este decorado estrafalario abronca en francés a Sablon y a Théo. En un primer momento, cuando habla, cada una de sus réplicas parece una provocación.
—¿Por qué demonios tuvisteis que matarlos? —«Pourquoi diable avez-vous dû les tuer?», Caramba habla muy bien el francés—. ¿Cómo se os ocurrió? No eran enemigos de importancia.
—¿Ah, no?
—Se habrían rendido al ver la primera pistola. Son eso que los del servicio secreto alemán llaman sombras, schatten, personal de a cuatro pesetas la hora, gente para todo, siempre disponible y que no hace preguntas, pero no les pagan para ir armados ni para jugarse la vida.
—Estos iban armados y no se rindieron al ver la primera pistola. Nos dispararon. Y nosotros nos defendimos. ¡Y estamos en una guerra, Caramba!
—No me grites.
—¿Sabes para qué me han enviado aquí? —protesta Sablon, recurriendo a su dignidad de militar—. Para desenmascarar, contrariar y destruir la organización enemiga donde sea posible: estas son las palabras que usaron. Y aquellos cuatro tíos eran peligrosos. ¡Reclamo mi autonomía de acción! —A Sablon no le gusta cómo le habla esta chica tan poca cosa, pero debe respetarla porque ella tiene el mando.
Caramba cede a disgusto. Después del pronto colérico inicial para hacerse respetar, siempre hace un esfuerzo por dominarse. Suspira. No sirve de nada continuar discutiendo.
—Bueno, basta ya. A lo hecho, pecho. —Se vuelve hacia las cajas amontonadas en un rincón y cambia de tono y de tema—. Me han dicho que os hicisteis con un cargamento importante.
—Ya lo creo —exclama el francés, aceptando la tregua—. Fuimos hasta la Borda de Rigall y allí pudimos ver que se había hecho un intercambio de cargamentos. Es un viejo edificio de dos pisos abandonado, de paredes de piedra medio ruinosas, pero la puerta está cerrada con candado. Pajar en el piso de arriba y corrales en el de abajo. Puede servir perfectamente como almacén. Había roderas de al menos seis camiones y huellas de carretillas yendo y viniendo. Vimos círculos en el suelo, marcas de bidones de cincuenta litros que probablemente contenían gasolina. Y más de uno, y de dos, y de tres. ¿Qué significa?
—Provisión de submarinos.
—Y el contenido de estas treinta cajas que venían hacia Barcelona, sin duda procedentes de un submarino.
—O sea, que hay una base cerca de allí. No tenemos noticia de ella, ¿verdad?
—Ni una. Y de eso también tenemos que hablar.
—Espera. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estabais en la borda a la hora prevista?
—Porque la cita se produjo mucho antes de las cuatro de la madrugada. Calculamos que a la borda llegaron hacia la medianoche. Tuvieron que estar bastante rato descargando las cajas de unos camiones a otros. Es posible que las cuatro de la madrugada fuera la hora en que estaba previsto que llegaran a Barcelona.
—Pero, entonces, si el submarino llegó esa misma tarde o noche, y lo descargaron y llevaron el cargamento hasta la Borda de Rigall, y estuvieron allí a la medianoche, no podían venir de Castellón de la Plana o del Campo de Tarragona, donde calculábamos que estaba la base porque allí hay empresas como la Sociedad Vinícola, la Sociedad Electroquímica de Flix, la Química de Lluís Ultz, de Reus, que son reductos alemanes descarados. Desde allí, los submarinos tienen protección asegurada hacia el sur, hacia Valencia y Andalucía. Pero esta tiene que estar mucho más cerca. Aquí, en Cataluña. En la provincia de Gerona.
—¿Y por qué este intercambio a mitad de camino? ¿Por qué no enviar los camiones de Barcelona a la base, o los camiones de la base hasta Barcelona?
—Para que los conductores de los camiones de Barcelona no sepan dónde se encuentra la base del submarino. No creo que aquí haya nadie que sepa dónde se encuentra esa base.
—Estamos hablando de una base muy importante.
—Sin duda.
—¿Y estas treinta cajas?
—Las hemos estado mirando, y analizando su contenido.
Sablon se acerca, con Caramba, hasta donde se amontonan las cajas de madera. A las treinta les han levantado la tapa. Contienen paquetes envueltos con papel de estraza. Sablon tiene una libreta en la mano y lee mecánicamente, sin énfasis, lo que ha escrito en ella.
—Mil setecientos kilos de tetralita, ocho bombas de latón que contienen mil kilos de tetralita, ochocientas espoletas, ochocientos detonadores de acción retardada y material para manipularlos. Es un cargamento para el «Servicio S», los encargados del sabotaje.
—¡Pero ¿qué están planeando?! —exclama Caramba—. ¿Volar el puerto de Barcelona? ¿O volar los ministerios de Madrid? ¿O los Pirineos?
—Están desesperados —certifica el francés, siempre serio pero sin disimular el orgullo patriótico—. Son conscientes de que están perdiendo la guerra y ya no saben qué hacer. Tienen claro que, para ellos, la guerra de trincheras es insostenible. Y que los Estados Unidos están a punto de intervenir. Desde que aquel submarino hundió el Lusitania y mataron a mil doscientos pasajeros, de los cuales, ¿cuántos?, ¿doscientos norteamericanos? Desde aquel día están esperando que el presidente Wilson baje el brazo y grite «¡Al ataque!». Por eso han iniciado la guerra submarina a ultranza, saltándose todas las leyes. Por eso… —Se interrumpió, recordando una cosa más. Continuó la lectura de la libreta—: Otra cosa. Una caja llena de lo que parecían azucarillos, marcados con las letras «E» y «B». ¿Sabe lo que son? —Caramba asiente: sí que lo sabe, pero Sablon continúa de todas formas—: Lo han analizado en la farmacia. Ántrax y moquillo. En un sobre, había una serie de cartas personales destinadas a la embajada de Alemania en Madrid. Cartas escritas con tinta invisible.
Sablon pronuncia de una manera especial «Encre sympathique» y hace una pausa para atraer la atención de Caramba. No reprime una media sonrisa y mueve la cabeza en sentido negativo, compadeciéndose de la ingenuidad del enemigo. A lo mejor se creían que podrían engañarle.
—¿Tinta invisible? —dice Caramba, tan intrigada como él pretende.
Sablon se ríe discretamente. Dice:
—Semen.
—¿Semen? —se sorprende Caramba—. Creía que eso solo lo hacían los ingleses.
—Las malas costumbres corren como la pólvora. Tinta invisible y en clave. Nuestros servicios de criptografía, una vez más, no han necesitado ni un día para descifrarlos.
A Sablon le gusta presumir de las diferentes secciones criptográficas de sus ejércitos y, si se le da pie, mencionará a Étienne Bazeries, el mejor criptógrafo del mundo, «el lince del Quai d’Orsay», «Napoleón de la cifra». Caramba le sale al paso para evitar discursos:
—¿Y qué dicen?
Sablon renuncia al panegírico a regañadientes:
—Hay de todo. Instrucciones para hacer llegar el azúcar a los rebaños de vacas y caballos de Andalucía, Extremadura y Castilla destinados a la exportación hacia los países aliados, Francia o Gran Bretaña, «como», dice, «como ya hicimos con Argentina y Rumanía». Instrucciones para el envenenamiento de silos de grano, y contaminación de los ríos de la frontera hispano-portuguesa con cólera. Sabotaje de cargamentos de maíz con cápsulas de algo llamado «mercaptano».
—Sí —asiente Caramba—. También se le llama «tiol». Muy tóxico.
—Qué hijos de puta. Eso tendría que estar prohibido.
—Ya sabe lo que dicen del amor y de la guerra.
—Qué hijos de puta. —El francés cabecea y dirige la vista hacia el papel—. Más cosas que dicen estos papeles. Croquis para fabricación de las bombas que deben ser colocadas en barcos mercantes aliados. Ah, y por último, vuelve a hablar de «la puerta de salida».
—¿Ausgang? ¿La puerta de salida del WC?
—Ahora no hablan de WC. Hablan del Doktor Bambú.
—¿Doktor Bambú?
—Dice «A mediados de julio habrá cumplido su misión».
—A mediados de julio, dentro de un mes.
—Eso es lo que hace tan importante esta base —dice Sablon—. Todo hace pensar que se trata del punto por donde ese Doktor Bambú piensa huir de España. En submarino, hacia Pola, Croacia.
Caramba asiente con la cabeza y rumia estas palabras, y se queda mirando los montones de tablones y listones como si sospechara que esconden algo muy importante. Saca conclusiones:
—Mensajes escritos a mano, con tinta simpática. Han renunciado a utilizar el telégrafo. Saben que las bases que hemos descubierto y boicoteado han sido detectadas sobre todo a través del uso del telégrafo. De esta base no tenemos ninguna noticia porque no hemos podido interceptar ninguna comunicación. Y, a mediados de julio, el espía alemán más importante de esta parte del continente la va a utilizar para escapar de España.
Caramba y Sablon se miran, convencidos de que acaban de dar un gran paso, un gran salto, en la investigación.
5
POSTAL
El expreso de Francia ha corrido más que Dios.
Una competición entre blancuras engañosas. La enorme serpiente que corre sobre la locomotora, de apariencia nívea, que se descompone sobre camisas y sudores en un polvillo negro y pegajoso, y la blancura pura y resplandeciente de los cabellos y la túnica del Todopoderoso.
El tren irrumpe como una catástrofe natural en la estación de M.Z.A., antesala del Infierno, envuelto en la niebla densa, sucia y acre, y con chirrido de chatarra rabiosa, y cuando Amadeu lo abandona, se siente aligerado del peso terrible de la conciencia y la culpa.
Dios lo ha perseguido con desesperación, primero gritando como una fiera, autoritario y exigente, «¡Vuelve aquí, que vuelvas aquí, te digo!»; después ahogado, quejumbroso y casi suplicante, «¡Vuelve, Amadeu, piensa en la salvación de tu alma!»; a continuación, se le había oído gimotear «Vuelve, Amadeu, por favor, vuelve», y finalmente ha perdido la voz con resoplido enfermizo, ha tenido que detenerse, jadeando, doblado en dos, y se ha quedado atrás, demasiado viejo y demasiado gordo para ganar la carrera.
—Adiós.
Amadeu es joven, alto, musculoso, fuerte y vigoroso.
Avanza por el andén, hacia la libertad, con zancadas decididas y valientes, cargando en la mano derecha una destartalada maleta de cartón y en el brazo izquierdo una chaqueta que puesta le daría demasiado calor. Viste pantalones sin planchar, con rodilleras, calza alpargatas y va en mangas de camisa sin cuello y sin corbata, como un campesino, y un sombrero negro, blando, deformado, sucio y gastado contiene unos cabellos cortos y rígidos como alambres.
A uno de sus compañeros de viaje le ha mostrado la postal de cartón, arrugada y garabateada, que lleva en el bolsillo de la chaqueta. Representa un escenario lleno de chicas ligeras de ropa en posturas provocativas. Una de las chicas, de cabellera rizada y muy clara, casi blanca en el blanco y negro de la instantánea, la cuarta contando desde la izquierda, la que con los pulgares e índices de cada mano se levanta las enaguas por encima de las rodillas, está marcada con un círculo de lápiz. Unas letras gruesas dicen: «¡El Pulguerío en el Moulin Rouge!». Al dorso, más letras prietas: «¡40 preciosas artistas, 40! Gran Éxito de Las Romanitas. Ovaciones ruidosas a Blanca Do, la deslenguada. Gran éxito de Pati y Araceli González».
Sale de la estación de M.Z.A. (que le han dicho que significa «Madrid-Zaragoza-Barcelona») y se detiene, impresionado ante una calle que le parece inmensa, mucho más grande que la plaza de su pueblo, invadida por un tráfico enloquecedor.
Espectaculares tranvías de color amarillo con el anuncio de Calisay, coches de airosos caballos, carros de arrieros con percherones pesados y aletargados, unos cuantos vehículos sin caballos de esos a los que ahora llaman «automóviles», camiones que se tambalean, alguna moto estrepitosa, motores que explotan con detonaciones espantosas, bocinas que no cesan de exigir respeto, y muchas, muchas, muchísimas bicicletas. Hay viajeros que suben sus equipajes a automóviles de alquiler, y familias burguesas demasiado acicaladas para viajar, padre, madre e hijos corriendo detrás del mozo de cuerda que va más deprisa que ellos a pesar de que carga tres maletas y un baúl; y trabajadores desocupados con guardapolvos y gorra, y a lo lejos, un par de policías a caballo; y niños sucios que huyen de alguna fechoría, y mendigos mutilados que dan mucha lástima.
El amable viajero le ha indicado dónde podía encontrar el Moulin Rouge, y Amadeu sale decidido hacia allí, aunque es media mañana y ya le han advertido de que lo va a encontrar cerrado.
Al salir de la estación, tiene que girar a la izquierda y continuar, siempre recto, por el paseo de la Aduana, el paseo de Isabel II, el paseo de Colón hasta la majestuosa estatua de Colón que hay en la Puerta de la Paz. Una vez allí, a la derecha encontrará el gran Cuartel de las Atarazanas. Deberá rodearlo, buscando la primera calle a la derecha, que ya es el Paralelo. Si lo sigue por la acera de la izquierda, encontrará el Moulin Rouge, al que los barceloneses llaman únicamente «el Moulin», pronúnciese «Mulén».
—¿Cómo?
—Mulén.
—¿Mulén?
—Así, muy bien. Mulén.
Mientras le daba estas indicaciones, el amable viajero miraba a Amadeu de pies a cabeza y sonreía paternal y con ojillos cargados de intenciones, imaginándose las aventuras de un pobre campesino en uno de los muchos templos del vicio que caracterizan a esta ciudad. Probablemente, cuando el campesino ha bajado del tren, el hombre ha soltado una carcajada mientras negaba con la cabeza y pensaba «pobre hombre».
Antes de llegar a su destino, Paralelo arriba, ha encontrado tres teatros en su acera, el Apolo («¡Baile con orquesta, ¡¡80 señoritas!!»), el Teatro Nuevo («¡Éxito cinematográfico: JUDEX! —Cuatro episodios por semana—») y el Victoria («Santiago Rusiñol, L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE»), y al otro lado del río de adoquines, más de cincuenta metros más allá, ha visto el Arnau y el Pompeya. También se divisa, más lejos, el inmenso Café Español, el más grande que se pueda imaginar, con centenares, miles de mesas invadiendo la acera.
No es la primera vez que Amadeu viene a Barcelona, pero nunca había pisado estas calles de perdición. Lo habían llevado inmediatamente en coche al centro y había alternado solo con gente bien pensante, ricos de misa, limpios y pulcros, educados, falsos, indiferentes, envidiosos, egoístas, representantes de lo que él siempre había creído que era el bando de los buenos, de los que tenían asegurada la Vida Eterna en el Paraíso. Nunca se había encontrado tan cerca de hombres como estos que lo llaman y hacen bailar para él tres naipes, la sota de bastos, el dos de copas y el siete de espadas, «A ver si sabes dónde está la sota de bastos».
—No —dice Amadeu—. No lo sé.
Y se aleja, con la sensación de haberse librado por los pelos de la primera trampa que le tendía esta ciudad.
El Moulin Rouge es un teatro de broma, con las aspas de molino quijotesco cargadas de bombillas que de día son grises y tristes, un gigante no muy grande, nada pavoroso, un juguete olvidado en medio del paseo del pecado. En las paredes, se reproducen los mensajes de la postal arrugada que Amadeu lleva en el bolsillo: «Vengan a ver EL PULGUERÍO», «Blanca Do, la deslenguada», «¡40 preciosas artistas, 40!», «Las Romanitas», «La belleza de Pati y Araceli González».
Con un nudo de emoción en la garganta, se dirige a un peatón de sombrero, gafas, corbata, bastón y botines, que parece que tiene mucha prisa y que merece toda su confianza, y le pregunta si conoce alguna pensión por los alrededores donde alojarse. El hombre lo mira con desconfianza porque el sombrero negro, blando, deformado, sucio y gastado le parece un poco incoherente. Según su manera de ver las cosas, una persona vestida como aquel joven debería cubrirse con gorra; los sombreros, aunque sean tronados como aquel, corresponden a otro tipo de personas.
Le responde que, si quiere un poco de comodidad y dispone de dinero, más vale que cruce la avenida y busque por la ronda de San Pablo arriba. Si no le queda más remedio, con resignación y desdén, el hombre hace un movimiento hacia la calle de la izquierda del Moulin. Y sigue su camino.
Amadeu decide que no le queda más remedio. No por dinero, que lleva un buen fajo en los bolsillos, la liquidación de la herencia de su padre, sino porque no quiere alejarse mucho de su objetivo con aspas.
Se mete en la primera pensión que encuentra en la calle Vilá Vilá, a no más de treinta metros del templo del Pulguerío. «Pensión Asunción, primer piso, 5 pesetas.» Un portal estrecho y oscuro junto a un ropavejero. Cincuenta escalones empinados y gastados lo conducen ante la puerta de un piso. Le abre un hombre con ojos de alcohólico moribundo, camiseta y tirantes, que huele mal, pero no tanto como el corral de las vacas de la masía que Amadeu ha abandonado esta mañana; y le enseña un cuarto tan pequeño que la cama ocupa casi todo el espacio y hay que recorrerlo de perfil. Perchero porque no cabe armario, y palangana cuarteada y jarra de agua sobre la mesilla de noche. Amadeu piensa que tampoco está tan mal. En sitios peores ha dormido. Le dicen que hay una casa de baños al otro lado de las Ramblas, en el pasaje de la Paz.
Cuando deshace la maleta, piensa que las camisas se ven bastante limpias y planchadas, pero los pantalones de vestir ya no visten. Necesita unos, y una chaqueta, y cuellos de camisa, y un par de corbatas. Se pregunta si se notará demasiado que los zapatos que lleva son de cura y decide que no, que los zapatos están ahí, abajo de todo, y nadie se fija en ellos.
En la tienda de ropavejero que hay junto a la pensión, gran parte de las prendas de ropa se amontonan en estantes, sucias, arrugadas y desgarradas, pero al fondo hay abrigos de invierno, trajes y vestidos de señora que, colgando de perchas, parecen en bastante buen estado. Se prueba un traje gris, tal vez demasiado grueso para la época del año, pero le va casi a la medida y le gusta como le queda, y se lo compra. También encuentra media docena de cuellos de camisa en su estuche de cuero.
Come en un figón que hay en la misma calle Vilá Vilá, donde las fachadas, las aceras y los adoquines parecen cubiertos de hollín del ferrocarril. Cubierto a cuatro reales. Ensalada, potaje de habas, tortilla de espárragos, pan, vino y postres. Se pueden adquirir abonos semanales de entre siete y diez pesetas, o abonos mensuales entre veinticinco y cuarenta pesetas, pero Amadeu no sabe cuánto tiempo se va a quedar aquí y ni siquiera se lo plantea. Solo come y, luego, se va a la casa de baños.
Cruza el bulevar abriéndose paso entre el gentío de gorras y sombreros, sombreros de copa, sombreros hongos y sombreros blandos, espectaculares sombreros de mujer con lazos y plumas de faisán, y la presencia siempre inquietante de sacerdotes de cara amarilla y negrura infinita, y guardias municipales de uniforme azul, sable y ros. Siempre esquivando la invasión de bicicletas que pasan a toda velocidad y los niños que gritan la edición de los diarios de la tarde («¡La Publicidad!, ¡El Socialista!, ¡El Radical!, ¡El Progreso!, ¡El Pueblo Catalán!, ¡La Vanguardia!, ¡Diario de Barcelona!, ¡La Voz de Cataluña!, ¡El Noticiero Universal!, ¡Solidaridad Obrera!, ¡El Diluvio!»).
La fachada es desalentadora, como si hubiera sufrido el asedio de un ejército de bárbaros antihigiénicos, pero el interior resulta más confortable de lo esperado. Paredes alicatadas con cerámicas de filigranas azules y amarillas, y pasillos y duchas iluminadas y caldeadas por el sol poniente que penetra por grandes claraboyas del techo. La señora que le entrega las toallas y el jabón es simpática y parece muy limpia y de fiar.
Amadeu se frota el cuerpo para arrancar de su piel hasta la última mota de hollín y hasta el último recuerdo de la vida que ha decidido dejar atrás.
De nuevo en las Ramblas, respira con intensidad, llenando los pulmones con el oxígeno de la libertad. Es primavera en la gran ciudad. Hay una espléndida feria de libros de segunda mano y la gente parece feliz, pletórica, sana y satisfecha, si no te fijas en los mutilados y mendigos miserables que hacen cola para conseguir los sobrantes del rancho del Ejército. No puede evitar la risa cuando oye el sonido agrietado de la trompeta del basurero, y cuando ve a las modistillas que salen de sus obradores con faldas cortas y con vuelo, que ahora empiezan a estar de moda, y un ejército de estudiantes las persigue y les dice cosas. Se aparta discretamente, como todo el mundo, de la cuerda de quincenarios que avanzan atados con cuerdas y vigilados por los agentes del cuerpo de Vigilancia. Los llevan a la prisión de Reina Amalia así, por el medio de la calle, para escarnecerlos bien escarnecidos antes de que cumplan en el calabozo la quincena de los descuideros, de la gente de mal vivir o de los simples sospechosos.
Se mete en una barbería y pide un afeitado, masaje y que le arreglen el pelo, aunque lo lleva muy corto. No puede contenerse y muestra su postal del Moulin. No hacía ninguna falta, pero le gusta hacerlo: es la razón por la que está en la ciudad.
—Esta noche tengo que ir aquí. Que no desentone.
Ocho muchachas en ropa interior llenando un escenario de decorado embarullado; en primer término, una more-na de carnes abundantes y ojos orlados de negro, boca grande de gran carcajada. «¡El Pulguerío en el Moulin Rouge!», «Blanca Do, la deslenguada», «¡40 preciosas artistas, 40!».
—En el Moulin, no desentona nadie —le dice el profesional, al enfrentarse con aquel pelo que parecen el lomo de un erizo—: Tiene unos cabellos difíciles, amigo mío. ¿Política? ¿Toros? ¿Mujeres? ¿De qué quiere que hablemos?
—Hace tiempo que he vivido muy retirado —dice Amadeu—. Necesito informarme de todo.
—No me extraña. Está todo tan revolucionado. Ahora, con esto de las Juntas de Defensa, ¿verdad?
—¿Qué ha pasado? ¿Juntas de Defensa?
—¿No lo sabe? El Ejército, que se ha revolucionado. Dicen que los ascensos solo se dan por recomendaciones y por amiguismo, con un montón de oficiales que cobran miles de duros y una clase de tropa pagada de miseria. Bueno, eso es lo que dicen, ellos sabrán. El año pasado organizaron aquí, en Barcelona, aquello que llamaban una Junta de Defensa, que aquí, en Cataluña, siempre tenemos que ser los primeros en la bullanga, y eso se ha ido extendiendo y extendiendo por todo el país y ya veremos qué pasa, ahora. Romanones cayó por esto, no por otra cosa. Y ahora, con este García Prieto, las cosas no han mejorado mucho. El ministro de la Guerra, el nuevo, ha ordenado la disolución de las juntas y, el pasado sábado, hace una semana, van y detienen a toda la Junta Superior de aquí, de Barcelona. Y cuando el Ejército se alborota, más vale que nos calcemos los civiles normales y corrientes, ¿no le parece?
—Ya lo creo —murmura Amadeu, sin interés.
—¿No sabía nada de todo esto? Pero ¿de qué mundo viene, usted?
—De un mundo muy lejano. Como quien dice, del otro mundo.
—Y ya veo que lo único que le interesa es la chica del Moulin.
—¿La chica del Moulin? —pregunta Amadeu, sin responder a la picardía que el barbero trata de contagiarle a través del espejo.
—La que trae remarcada con lápiz en la fotografía. ¿Por qué esa chica? ¿Es la que más le gusta? ¿Más que la que hay en primer término? A mí me parece que está más buena la de delante, que debe de ser la que llaman Blanca Do, la deslenguada.
Amadeu permanece en silencio, muy serio, y el barbero se enroca en la prudencia y continúa cortando cabellos y hablando de mujeres.
6
EL PULGUERÍO
Con el traje que se ha comprado para la ocasión, camisa blanca y limpia, cuello almidonado, corbata, el sombrero remodelado para que se parezca tanto como sea posible al que salió de la tienda, Amadeu llega hasta la puerta del Templo del Mal. Hay una cierta solemnidad en cada uno de los pasos que lo van acercando a las aspas del Moulin, que parecen la caricatura grotesca de una cruz. Sin detenerse ni dudar, sube las escaleras como si nada, como si fuera un habitual. En su pecho, late el corazón emocionado y consciente de la trascendencia del momento. Entra en el pequeño vestíbulo donde le cobrarán la entrada. Una peseta la consumición. Ya oye la algarabía del interior, y no son gritos agónicos, ni alaridos de dolor infinito, ni llantos sin consuelo ni esperanza, ni crujir de dientes.
Enseguida lo rodea una penumbra blanda y cómplice, una música alegre y optimista, la voz de unas chicas que cantan y bailan consagradamente desnudas, generosamente desnudas. El escenario es pequeño, no tendrá más de cinco metros de ancho, y las tres mujeres que ahora lo ocupan, moviéndose de un lado a otro, parece que ya lo llenan por completo. ¿Cómo podrán caber las ocho bailarinas de la postal? ¿Y las ¡40 preciosas artistas, 40!?
—¿Esto es el Infierno? —se pregunta Amadeu, burlón—. Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate?
Sonríe feliz.
Se le acerca un hombre de actitud servicial y mirada analítica. Viste casaca roja con cordones y botones dorados, y un extraño dibujo de patillas y bigotes en las mejillas. Las patillas bajan decididas a encontrar el mostacho y el mostacho se encarama esforzado, pero entre unas y otro queda una frustrante distancia de menos de un milímetro. La expresión del individuo se complementa con una sonrisa agarrotada y unos ojos que parecen pintados.
—Buenas noches —le dice.
—Buenas noches. ¿Me puede poner en la primera fila?
—Es la primera vez que viene, ¿verdad?
—¿Se me nota mucho?
El camarero lo mira de pies a cabeza y se entretiene, explícito, en el calzado. Zapatones cómodos pero tal vez demasiado alejados de la moda. Zapatos de cura. «¿Se nota mucho?»
—No se preocupe. Siempre hay una primera vez. No es de aquí, ¿verdad?
—No. Estoy de paso. Provisionalmente, vivo en una pensión de aquí al lado, en la calle Vilá Vilá.
—El espectáculo se ve mejor desde los palcos, pero si usted quiere la fila de los figuers, lo llevaré a la fila de los figuers.
—¿La fila de los figuers?
—La llamamos así.
—Es raro. Figuer, en catalán, tendría que ver con higuera y los de la higuera deberían ser los de arriba de todo, que están en la higuera y no se enteran de nada. En cambio, los de aquí abajo tendrían que ser los que bajan, como quien dice, los del huerto, los que se bajan al huerto.
—Muy bien visto. A partir de ahora lo diré así. Los que bajan al huerto.
—Vengo a conocer a una chica.
Saca la postal del bolsillo. La muestra y, aunque no haga falta, pone el dedo sobre la bailarina de los cabellos rubios, la cuarta contando por la izquierda.
El camarero solo se fija en los titulares.
—¿«El Pulguerío»? —dice—. Si viene a ver a la Bella Dorita, que sepa que se equivoca. Las pulgas que tenemos aquí ahora no son las pulgas auténticas. —Amadeu lo mira desconcertado, y el otro le aclara—: La Dorita estrenó aquello de la Pulga en el Arnau, un teatro de ahí enfrente, hace años. Tuvieron gran éxito de público y el teatro de al lado, el Pompeya, que hasta entonces era el de más éxito, vio como se le vaciaba el local. De forma que un tipo llamado Pepe Gil, Pepe Chil, que entonces era el dueño del Pompeya, se inventó «Las pulgas helicoidales». «¡El desenfreno de lo escultórico!», decía el cartel. «Las pulgas helicoidales.» Si en el Arnau tenían una pulga, en el Pompeya de repente se podía ver a cuatro chicas buscándose cuatro pulgas entre la ropa. Y ahora, que parecía que aquí, en el Moulin, perdíamos audiencia, el dueño se ha inventado «El Pulguerío». Si en el Pompeya tenían cuatro, aquí tenemos ocho, y Blanca Do, que es la vedet; y porque no caben más en el escenario.
Decididamente, el acceso al Infierno no es como Amadeu imaginaba.
—Vengo a ver esta chica —insiste.
El camarero suspira como si necesitara tomar fuerzas para contemplar la postal, se la encara y se entretiene en lo que ve. Frunce la nariz, acerca la foto a la luz para captar hasta el último detalle y, por un momento, parece que no reconoce a la muchacha. Amadeu teme que le diga que ya no trabaja en el Moulin. Incluso tiene que contar a las otras bailarinas que la acompañan, una, dos, tres y cuatro, sí, la cuarta, antes de asentir con la cabeza.
—Ah, sí. Amanda.
—¿Se llama Amanda?
—Amanda Rogent.
—Yo me llamo Amadeu. Amadeu y Amanda, ¿qué le parece?