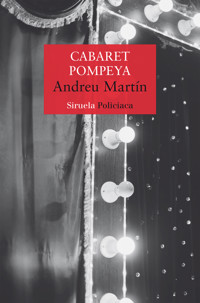Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una afilada reflexión sobre el mercantilismo al que se somete actualmente a la obra artística, sobre la vida del creador y las inquietudes de quienes ven sujeto su arte a la oferta y la demanda. Nuestro protagonista, Daniel, es mitad detective y mitad pintor, a su pesar. Cuando recibe el encargo de recuperar los tres Picassos que le han robado a un potentado industrial catalán, Daniel no dudará en aceptar el caso. Sin embargo, todo se complicará cuando aparezcan dos cadáveres que nadie esperaba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
Por amor al arte
Saga
Por amor al arte
Copyright © 2006, 2022 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726962116
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Seis meses después
La primera pregunta importante será: ¿De dónde venía Francisco Guillola Probat a las tres de la madrugada del 10 de febrero?
Cuando aparece un cadáver en plena calle, la policía siempre se plantea tres cuestiones filosóficas: ¿Quién era? ¿Dónde iba? ¿De dónde venía? En ese caso, las dos primeras serán fáciles de resolver. La víctima será exactamente la persona a quien identifica su documento nacional (38.471.949, nacido en Barcelona, provincia de ídem, el 7 de agosto de 1933, hijo de Abilio y de Concepción, estado civil casado, profesión ingeniero), y se dirigía hacia su coche Talbot SX aparcado en la calle Loreto, unos cincuenta metros más allá de donde será encontrado el cuerpo. Pero ¿de dónde venía?
Su esposa dará por supuesto que todo está muy claro y lo anunciará como dando a entender que no podría soportar que le llevaran la contraria. Francisco, según ella, acababa de salir de la empresa donde prestaba sus servicios (Promisa, con sede central en el Polígono Industrial del Vallès, a diez kilómetros de Barcelona). «Me telefoneó a las siete (hipido), para decirme que tenía que solucionar unos problemas de última hora (balbuceo), y que no lo esperara a cenar y que me acostase (ahogo). Eso era normal en él (llanto). ¡Trabajaba demasiado!»
Los dos inspectores de Homicidios que habrán ido a darle la noticia en su presencia se mirarán sin saber cómo reaccionar ante aquella situación tan incómoda. Resulta muy conflictivo comunicar a una joven viuda que su marido acaba de ser asesinado. Es un tipo de noticia que siempre provoca hipidos, balbuceos, ahogos, llanto, histeria, cálmese, por favor, calma. Pero aún es más embarazoso tener que añadir a continuación: «El señor Guillola no salía de su trabajo porque la fábrica está a diez kilómetros de Barcelona y él y su coche fueron encontrados cerca de la plaza Francesc Macià».
No es fácil desempeñar este papel.
Jorge Dalmau, relaciones públicas de Promisa y amigo íntimo del difunto, confirmará las sospechas.
—Bueno... Él, a veces... Procuren que ella no se entere, está tan afectada... Bueno, él me había hablado de una casa de masajes que solía frecuentar, en la calle Loreto. A veces le decía a su mujer que tenía trabajo y se iba allí para... Bueno, ya se lo pueden imaginar... Pero no se lo digan a ella... Está tan afectada...
Efectivamente, la directora de la casa de masajes Sensus dará la definitiva y contundente respuesta a la pregunta que queda en el aire.
—Sí, el señor Guillola estuvo aquí en la noche del nueve al diez de febrero. Sí, hasta cerca de las tres de la madrugada. Sí, solía venir al menos dos veces a la semana.
A partir de entonces, el punto de partida de la investigación quedará claro: mientras la esposa del joven ejecutivo cree que su marido se está devanando los sesos para aumentar el patrimonio familiar, él se va a una casa de dudosa reputación donde permanece hasta poco antes de las tres de la madrugada (hora de su muerte, según establecerá el forense). Sale de allí satisfecho, entonado por los masajes que le han devuelto la salud, y se encamina a su coche. Pero por el camino, alguien le sale al paso. Alguien con una navaja (o utensilio incisopunzante) que le convence de que se desabroche el abrigo, la chaqueta y el chaleco. Un hombre con una navaja puede convencer a cualquiera de cualquier cosa. Lo han desviado de su camino, llevándole hacia la esquina de un cercano callejón sin salida y le habrán dicho alguna frase ritual. «La cartera», «No hagas tonterías», «Como te pases, te rajo», algo así. ¿Entregó él la cartera voluntariamente o se la quitaron después? ¿Se resistió? No importa. El caso es que la navaja se clavó en la camisa del ejecutivo y penetró entre dos costillas. La cuchillada era mortal de necesidad. El asesino arrancó la hoja de la herida y atacó de nuevo, esta vez al estómago, al vientre, dos veces, tres.
Por fin, abotonó el chaleco del cadáver, y el abrigo, y la chaqueta. Como tratando de ocultar las heridas y la sangre. Lo sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, le dobló las piernas hasta que el muerto estuvo en posición fetal y colocó ante él, como detalle caprichoso, un enorme trozo de cartón.
En aquel barrio, en la parte alta de Barcelona, los pedigüeños son mal aceptados. Los transeúntes pasan junto a ellos sin prestarles atención y aceleran el paso para poner tierra de por medio cuanto antes. Seguramente por eso, nadie reparará en las ropas caras y bien planchadas del pordiosero, ni en las manchas oscuras de su pantalón, ni en el maletín de cuero que reposa a su lado, hasta cerca de las nueve de la mañana. En ese momento, alguien le dirigirá la palabra, alguien descubrirá que «aquello es sangre», alguien le tocará el hombro, y Francisco Guillola Probat se desmoronará como un castillo de naipes, irremediablemente muerto. Alguien llamará al 091 y provocará el desbarajuste de ambulancia, policía, testigos y mirones que conmocionará durante varias horas aquella zona tranquila y respetable.
En el enorme pedazo de cartón que se encontrará ante el cadáver, junto a su impecable maletín de ejecutivo, se podrá leer, en caracteres torpes y analfabetos:
«TENGO MUJER Y TRES IJOS Y ME AN DESPEDIDO DE LA FAENA. NESECITO COMER. GRACIA»
Un día antes
Los focos pestañean de forma alucinante, como si pretendieran volver locos a todos los presentes. La boca de Esteban se frunce en una mueca de disgusto. De repente, se apagan las luces rojas y amarillas y se prende la luz negra en un parpadeo vertiginoso, y todo aparece y desaparece a ritmo de tableteo de ametralladora, Tac, tac, tac. Los movimientos se descomponen a cámara lenta a pesar del frenesí reinante. Los brazos tardan siglos en elevarse hacia el techo y una eternidad en volver a bajar, las cabezas dicen no en tres tiempos, tac, tac, tac, y los pies ahora están arriba, ahora están en el suelo. Los gestos más suaves (la mano del hombre sobre la rodilla de la chica) se vuelven bruscos como bofetadas mientras que los manotazos de los bailarines se hacen lentos e interminables. Y la música es ensordecedora.
—¿Qué te pasa, Téfano? —grita Pepe.
Esteban lo mira, hace que no con la cabeza y se dirige a una mesa desde donde le hacen señas. La jovencita es neutra como un adolescente y está excitada por el magreo, casi congestionada. El chico tiene la camisa desabrochada y Esteban recuerda que ha visto la mano de la jovencita acariciando aquel pecho barbilampiño durante un beso glotón y apasionado. La mano del tío, entretanto, trepaba por... ¡Bah!, ¿y qué más da?
—Otro de lo mismo —gritó.
—¿Qué era?
Y la música, chan, chan, chan...
—Gintónic y sanfrancisco.
... ensordecedora.
—¿Sin alcohol, el sanfrancisco?
—Bueno —dice ella—, ahora ponle algo picante.
Esteban se abre paso hasta la barra.
Nada, ¿qué le va a pasar? Que se ha quedado sin chica y eso le deprime. No es que se hubiera enamorado para toda la vida, solo faltaría eso. Lo malo es que no fue él quien cortó la cuerda sino Raquel, y eso le hace mucho daño. A Esteban no le gusta que las tías tengan iniciativa, no le ha gustado la actitud de Raquel, esta misma mañana, tan imprevista, tan brutal.
—Me voy.
—¿Qué?
—Que me voy.
—Pero... dijiste que te quedabas quince días...
—Pues me voy.
Ella hacía el equipaje y lo apartó para llegar hasta el armario, coger ropa, lo apartó de nuevo para regresar a la maleta. Lo apartó como si fuera un objeto molesto.
—Pero ¿por qué?
—Porque tengo que irme, Téfano, porque sí, a ver si ahora quieres que te cuente mi vida.
Nunca le había ocurrido, nunca creyó que llegara a ocurrirle. En conversaciones con los amigos, solía decir que si una tía le hacía eso, le pegaba una hostia que le volvía la cabeza. En cambio, aquella mañana, frente al hecho consumado, solo era capaz de boquear como un pez al tiempo que sentía que algo muy parecido a un gemido estaba a punto de escapar de su pecho. Desconsolado, hundido, derrotado, enamorado como un colegial. Raquel le pareció más hermosa que nunca, más que cuando tomaba el sol desnuda entre las rocas, más que cuando se le entregaba con aquella sonrisa lasciva, más que cuando se conocieron tres noches antes en la discoteca.
—¿Qué tomas?
—¿Cuánto tardaréis en cerrar?
—Una hora, más o menos.
—Bueno... En una hora, creo que puedo tomarme... Trae tres gintónics y un camarero que quiera hacerme compañía.
Aún ahora, en la barra de la discoteca («¡Un gintónic y un sanfrancisco con alcohol, Pepe!») siente ese peso inmenso en los pulmones, la opresión en la garganta, la pena infinita que experimentó esta mañana cuando Raquel abrió la puerta y le dijo, en el tono de voz que habría empleado para dirigirse al botones del hotel:
—Y ahora, vete, por favor.
Esteban estaba petrificado, indefenso, aturullado como un niño perdido en el bosque. Estuvo a punto de pedir un beso, un último beso al menos, pero afortunadamente se contuvo a tiempo. Cambió de expresión y salió al pasillo del hotel, a la calle, al mundo, con un humor de mil diablos. Estuvo rabiando toda la mañana hasta que, después de comer, le invadió una absoluta melancolía.
—Lo que tú necesitas es ligarte a otra —le dijo Pepe cuando abrían la discoteca.
—Lo que yo necesito es a Raquel —replicó Esteban, sin ocultar su propio asombro—. Esa mujer es que... es especial, no hay otra como ella, te lo juro. Tú no la conociste bien, pero...
—Ni tú tampoco, Téfano, no jodas, que solo ha estado aquí tres días.
Pepe coloca la gran copa roja de sanfrancisco, la botella de tónica, la de ginebra y el vaso sobre la bandeja. Esteban se abre paso de nuevo, hábilmente, «a ver, por favor», hacia la parejita excitada que le mira con ansiedad, como si los dos empezaran ya a experimentar el síndrome de abstinencia.
Con manos de experto, Esteban echa la ginebra sobre el limón y los cubitos que esperaban en el vaso, y le añade toda la botella de tónica. Alguna luz cercana da a la mezcla un suave color azul helado. Esteban se inclina para depositar los dos mejunjes sobre la mesa y, con el rabillo del ojo, ve dos piernas larguísimas, dos muslos abiertos y una minifalda a la altura de las ingles. Y nota —nota «físicamente»— una mirada clavada en él. Habría podido describir aquellos ojos aun antes de localizarlos por encima de los muslos abiertos y de la minifalda. Ojos claros, grandes y fatales. Una mirada penetrante, sinuosa y rebosante de dobles intenciones, cautivada por las enérgicas facciones de Esteban, por su abundante pelo negro y rebelde. El tipo de mirada que suele preceder a los ligues veraniegos.
Al verse descubierta, la chica (larga melena rubia por detrás de las orejas) se vuelve azorada y rápidamente hacia la gente que se mueve en la pista. De repente, todos se han puesto a bailar, ya no se agitan sin sentido. Y la música no es estridente ni enloquecedora. Es Die Young Stay Pretty, de Blondie, y es un buen tema. Y, a pesar de la viciada atmósfera que inunda el local, los pulmones de Esteban se llenan de aire fresco.
—¿Hay que pagar algo extra? —le pregunta el del gintónic, con ganas de quitárselo de encima.
—¿Eh? ¿Qué...? Ah, sí...
—¿Cuánto?
La parejita está impaciente por seguir metiéndose mano. Esteban tarda un minuto largo en poner en orden su cerebro y dar con la cantidad exacta. Los otros tienen que volver a llamarle la atención para que cobre. La rubia sigue atenta a la pista, pero solo lo logra mediante un violento esfuerzo. En realidad, le gustaría seguir contemplando —¿admirando?— a Esteban.
—¿Qué tomas?
Ella le clava las pupilas verdes, zas, y es como un cañonazo y eso no se paga con dinero.
—Porque has venido aquí para beber algo, ¿no? — insiste él.
—I beg your pardon?
Sus labios se mueven a cámara lenta. Fueron diseñados para besar y, cuando hablan, se les nota la falta de entrenamiento. No es inglesa. Sueca, quizá, pero el inglés no es lo suyo. Se inclina hacia él, como en una ofrenda, el vestido es escotado y sus pechos se mueven libremente bajo la fina tela.
Esteban se rasca la mejilla y adopta esa expresión de cómico desconcierto —copiada de Woody Allen— que las vuelve locas. Reprime la sonrisa.
—Me —dice, señalándose—, waiter. You drink. Or not?
—Yes, drink. —Ella «no» reprime la sonrisa—. Yes... —Se lo piensa. Está tan enamorada que no puede concentrarse en sus pensamientos. «Igual que yo», piensa Esteban.
—¿Gintónic? —le sugiere él.
—Oh, yes... —claudica ella, dando a entender que, después de hablar con Apolo, cualquier cosa le sabrá a gloria—. Yes, gintónic.
Esteban sigue el ritmo de la música mientras regresa a la barra.
—¡Un gintónic, marchando! —reclama, eufórico.
Pepe se las apaña para acercarse a él, en plan confidencial, sin dejar de trajinar con vasos y botellas.
—Porque, vamos a ver —reemprende la charla interrumpida—: ¿Con cuántas tías te has enrollado en lo que va de verano?
—Buf—resopla él moviendo los hombros y los brazos en un paso de baile que se acaba de inventar.
—Muchas, ¿no? Y todas han pirao, ¿no?
—Unas van, otras vienen... —canturrea Esteban—. ¿Va marchando ese gintónic o no?
—Estás loco —concluye Pepe dejando los ingredientes sobre la bandeja—. A lo que voy es a que esa Raquel es una más, macho, que no...
—¿Raquel? —exclama Esteban como si acabara de oír un disparate—. ¿Qué Raquel? Pero ¿qué dices? ¡Anda ya, no te enrolles...!
La aparición rubia sigue allí. Y también su mirada. Y permanece en su sitio, sin perderle de vista, hasta que llega la hora de cerrar. Entretanto, varios panolis se han acercado a ella. «¿Bailas?», y ella les ha dicho que no y, lo que es más importante, no les ha sonreído. Ni siquiera les ha echado un vistazo. «No» y basta, en plan despiadado. En sus ratos libres, Esteban ha charlado con ella balbuceando su limitado inglés y completando la deficiencia del idioma con gestos que siempre le dieron resultado.
—Yo, Esteban, ¿tú...? You? Name?
—¿Tú, Teban? Yo, Judy.
—¿You... sola? Alone?
—Yo, amiga.
—Yo, amigo. Friend. Yo contento, happy, tú amiga.
—Yo, contenta, ji, ji, tú happy yo friend.
Los dos están contentos y, más tarde, junto al mar, excitados, se cogen de la mano. Los despeina la brisa húmeda y salada. Es Judy quien tira de Esteban, induciéndolo a caminar a su lado en dirección al puerto. Todo es muy romántico y sugestivo: las lanchas que apenas se mueven, las olas que acarician la escollera casi en silencio, la Luna en lo alto y todo eso. Esteban se atreve a abarcar con su brazo derecho la cintura de la rubia y ella se le arrima prometiéndole cantidad de maravillas, aún en silencio. Risita, ji, ji, ji. Es más alta que Esteban, como cuatro dedos más alta, su boca queda a la altura de los ojos del chico.
Al llegar a las primeras embarcaciones atracadas, Esteban cree que se van a meter en una de ellas, pero Judy tuerce a la izquierda, atraviesa el paseo desierto y le conduce hacia la oscura, oscurísima carretera. Un coche los deslumbra por un segundo. Esteban decide que se puede permitir el primer beso y se lo permite, contra el portón de madera de la única agencia de transportes del pueblo. Hasta ese momento, solo era Judy la que hacía promesas con sus ojos, sus risitas, sus pechos, su minifalda, sus piernas interminables. Ahora, le toca prometer a él. Con la lengua, con las manos, el contacto de los vientres. La balanza se equilibra. Al primer beso siguen más, y mordisquitos en el cuello y en el lóbulo de la oreja, y «ji, ji, ji» y las manos van que vuelan.
Otro coche los ilumina fugazmente.
—Come on —suspira ella, ansiosa. Tira de Esteban, lo arrastra hasta una furgoneta Ford Transit aparcada en la cuneta derecha. Una gran furgoneta. Judy abre las puertas de atrás y el mundo se ilumina como si esa fuera la entrada del paraíso.
Es como un miniapartamento, con cocina y todo, y literas adosadas a un costado. Pero la morena está tumbada en el suelo, que es como un inmenso colchón, kilómetros y kilómetros de sábanas revueltas, y la morena, entre las sábanas, despierta, parpadea de forma cegadora y se incorpora hablando en un idioma que no es inglés ni nada conocido. La sábana resbala y asoma un pecho curioso, con un pezón rosado que parece una pupila. A Esteban se le bloquea la respiración, abre y cierra la boca y mira a Judy. Judy señala a la morena, resplandece de nuevo su sonrisa y habla en camelo. Luego, se dirige a él:
—Erika.
Esteban tarda en reponerse. Comprende lo que le espera y tiene que tragar saliva tres veces antes de asumirlo. Ya no sabe con quién quedarse, si con Judy o con Erika, pero tampoco le van a dar opción. Bueno, será la primera vez que lo haga así, desde luego, no está dispuesto a echarse atrás. Adelante, ¿qué son dos polvos en una noche? ¿O cuatro, o...? Y lo que no se arregle desde abajo, se arreglará por arriba. ¡Adelante!, qué coño, te ha tocado la lotería y no vas a renunciar al premio, ¿no?
Sube a la furgoneta y Erika, la morena, pechos cónicos y breves, despierta de golpe. Hace «oooooh» y se lanza sobre él. Lo derriba, le muerde los labios, le lame la cara, y está muchísimo más desnuda y tentadora que Eva en la Biblia. Esteban piensa que hay que ir despacio y con cautela, pero Erika no es de su misma opinión. Judy cierra las puertas y ya son cuatro las manos que lo atacan, borrachera de besos y caricias, cuídate, Esteban, déjalas contentas a las dos y tienes el mes asegurado.
Esteban es como una pelota en un partido de balonmano. Pasa de una a otra, y Judy se ha quitado el vestido, él no sabe dónde poner las manos, y presiente que mañana tendrá agujetas en la lengua. El interior de la furgoneta gira a su alrededor como si, además de cocina, allí dentro tuviera una noria. Enloquece de placer, se marea de mirar a un lado y a otro constantemente. Erika solo piensa en sí misma, es la devoradora; Judy es la tierna, la que recarga la batería. Primero esta, luego aquella, aquí y allí, a un lado y a otro...
Hasta que aparece el spray, como de desodorante, que escupe a la cara de Esteban y lo envuelve en una nube nauseabunda.
«¡Uuuuuaaaajj!», se queda ciego, lo conmueve una arcada asquerosa, manotea sin tocar a nadie, ya no existe el tacto, ya no ve nada, y un algodón blando se pega a su boca y nariz. Ahora sí puede tocar piel, pelos, tira de los pelos, es la larga melena de Judy, pero el líquido penetra por sus narices hasta el cerebro, hasta sus ojos ciegos, y todo su cuerpo se vacía como una muñeca hinchable que perdiera aire. Sensaciones horribles, hormigueo, y Esteban se olvida de las chicas, del pelo rubio, de la piel suave, se olvida de todo lo que no sea el torbellino, el mareo, la pesadilla, el delirio, la sombra, blandura, respiración agitada, sueños. Un vuelo en avión. Esto es lo que hace. Está volando.
Vuela hacia un lugar desconocido.
El día de la acción
Esteban nota primero la caricia en el rostro, la humedad en sus mejillas, el peso sobre su cuerpo, el cosquilleo en el sexo, una mano cálida, dedos expertos.
Abre los ojos, parpadea, descubre muy cerca la cara de niña traviesa de Erika, la morena, sonriéndole como para pedirle perdón. Más allá, un techo de vigas carcomidas que sobresalen suspendidas en el aire, un techo acribillado de agujeros que permiten ver un cielo demasiado luminoso, terriblemente azul. Grandes bloques de piedra, bóvedas antiguas, como una iglesia. Erika saca la lengua y se le viene encima una vez más y sigue lamiéndole las mejillas, los labios, el cuello y el lóbulo de la oreja. Y, sin embargo, la situación no resulta nada agradable.
Está tumbado sobre un suelo muy duro, incómodo, con piedrecillas que se le clavan en la espalda. Las manos atrapadas atrás por dos anillas que se ajustan a sus muñecas y le oprimen dolorosamente los riñones. Está atado, esposado, prisionero. Ha caído en manos de un par de sadomasoquistas, o algo así. Erika le habla suavemente al oído, pero esto tampoco es agradable porque Esteban no entiende ese idioma y cada frase le parece una amenaza. Y, sin embargo, lo que son las cosas, se está poniendo a tono. Se le ocurre que a lo peor es masoquista sin saberlo. Sin embargo, él no quiere que le hagan daño, no le gusta tener las manos atadas. Por eso se convulsiona sacudiéndose a la morena con un gruñido. Pero ella se incorpora, sigue sonriendo de forma provocativa y Esteban puede ver sus pechos cónicos convertidos en armas blancas, asomando por la abertura de un mono blanco cubierto de cremalleras. Erika se está despojando de él, lo baja hacia la cintura, libera sus piernas y su sexo de las perneras del pantalón, y Esteban ya confunde el temblor del miedo con el de la calentura, y suelta una sonrisa medio ilusionada, medio tímida, medio estúpida. Casi le castañetean los dientes.
—Desátame, nena, anda... —murmura, torpe, con lengua de trapo. Dolor de cabeza, resaca. Tiene la sensación de que alguien le da vigorosos masajes dentro de los pulmones. Como si tuviera mucho frío.
Erika lo cabalga hábilmente y las piezas de ambos encajan a la perfección. Sería delicioso si no tuviera las manos atadas bajo el cuerpo. Sería magnífico si pudiera acariciar esa piel, esas curvas, esas partes blandas y esas partes huesudas. Sería espléndido estar tumbado en una cama, aunque fuera el camastro de la furgoneta. Sería maravilloso hacerlo bien, pero de repente piensa que a veces las chapuzas también tienen su lado bueno. Porque ella mueve las caderas como si alguien cantara una samba brasileña por los alrededores, y las sensaciones que trepan desde el vientre hasta el cerebro tienen la fuerza de las cataratas del Niágara. La sola visión de aquel cuerpo divino es capaz de hacer olvidar las anillas de hierro que se clavan en los riñones y en las muñecas, y el roce de las piedrecillas en la espalda. Así que Esteban cambia de opinión.
—Dale, chica, dale, depende de ti —dice—. ¡Venga, venga, venga...!
Y, por fin: ¡Uuuah! Sumergirse en el escalofrío, nadar en el placer, bucear un segundo en la inconsciencia, perder la respiración y recuperarla llenando los pulmones de aire nuevo, helado y tonificante. Ella se desploma sobre él y las anillas de hierro vuelven a mortificar los riñones y despellejan las manos, y Esteban recupera la conciencia de la situación.
—¡Venga! ¡Y ahora desátame, coño!
Erika, la morena, parece haberse dormido. Respira profundamente tumbada sobre él, soplándole en el cuello. Esteban prueba por el lado de la ternura.
—Anda, bonita... Venga, que me duele todo...
«¿Cómo diablos se dirá “desátame” en inglés?»
Suena una voz al fondo y Erika se yergue sobresaltada. Aunque Esteban no lo sepa, la orden que aún resuena en el aire ha sido «Desátalo», en ese idioma desconocido que a lo mejor es sueco. Erika le dedica la última sonrisa enternecedora, de complicidad, recupera la seriedad y, de pie, vuelve a enfundarse en el mono blanco de cremalleras plateadas. Ahora, Esteban ya puede ver a Judy, la deliciosa rubia de ojos verdes que se enamoró de él la noche anterior. Viste un mono idéntico al de su amiga y lleva otro en la mano izquierda. En la mano derecha, sostiene una pistola automática demasiado grande para sus delicados dedos.
Se encuentran en una iglesia en ruinas. Un arco de medio punto comunica con el exterior. Pequeñas troneras salpican las paredes.
—¡Hola, Judy! —Esteban trata de hacerse simpático—. ¿Qué tal si contigo lo hago desatado?
Ya sabe que la otra no le comprende, pero necesita hablar. La pistola le pone nervioso.
Judy entrega el otro mono blanco a Erika. Ahora está mucho más cerca. Expresión resuelta, dura, implacable. Pasó el momento de hacer el amor. Ahora toca hacer la guerra. Otra orden, ¡tatatá!, lo que sea. Posiblemente: «Ponle el mono». A Esteban ya no le importa. Se impulsa con los pies, retrocede arrastrando la espalda por el suelo. Y la siguiente orden es dirigida a él, solo un gesto con la pistola. «En pie».
«Me van a matar».
Sí, en pie. No podrá huir si se mantiene pegado al suelo como un reptil. Se siente ridículo al girar sobre sí mismo para, una vez sentado, afianzarse sobre un codo, ponerse de rodillas y levantarse al fin. Le duelen mucho las manos entumecidas, le duele el corazón encabritado, algo le corre por los intestinos. Erika, seria como un funeral, se coloca a su espalda y manipula en las esposas. Tienen que desatarlo para ponerle el mono. Judy, alta, altísima, apoya la pistola en el cuello de Esteban. Y él se queda tieso como una estatua, barbilla levantada, tratando de esquivar el frío contacto del metal.
«Me van a matar. Así, porque sí. Porque están locas».
Una mano libre. La otra también. Están lastimadas. Duelen.
Judy extiende su mano libre hacia el primer botón de la camisa de Esteban. Lo saca del ojal. Hace lo mismo con el segundo. Luego, sacude la mano y ladra algo. Es fácil de entender: «¡Quítate eso! ¡Desnúdate!» Y la pistola contra el cuello.
«Me van a matar. Tengo que huir».
Un botón, otro, otro. Tiemblan las manos. Los dedos actúan por su cuenta. Esteban deja caer la camisa al suelo. La pistola señala los pantalones con gesto brusco. Las manos bajan hacia la cintura y siguen haciendo lo que les da la gana, independientes de la voluntad de Esteban. Sujetan la pistola, la apartan, él salta a un lado esquivando un tiro que no sale y carga con el hombro contra la gigantesca Judy. Tropiezan unos pies con otros, caen en catástrofe y la obsesión es que la pistola apunte hacia otro lado, que dispare al techo, a la pared, donde sea. Chillido femenino. Son más débiles que tú, chillan como mujeres. No tienen los reflejos educados para la pelea.
Erika se le viene encima. Esteban levanta el pie en una patada sin puntería. Iba a por la cara y da en un pecho. Grito, Erika gira sobre sí misma y cae rodando. Esteban está atrapado por el cuello, pero se mueve convulsivamente y sacude la mano armada. Judy está a su espalda, quiere estrangularlo y no suelta la pistola. Esteban se dedica exclusivamente a la muñeca fina y blanca, de porcelana. Puede romperla si quiere, lo sabe. La estampa contra el suelo. Una, dos, tres veces. Hasta que sale sangre de los nudillos femeninos. Pero ella lo está estrangulando, ya no hay aire, y Erika ya vuelve a estar sobre él, buscándole los huevos.
Esteban reacciona como si hubiera metido los dedos en un enchufe. Se sacude a un lado y a otro. Erika cae torpemente de costado. La pistola sale rebotando lejos de ellos y Judy berrea órdenes. Erika sale corriendo. Esteban se libera, golpea al azar, da a Judy no sabe dónde, y salta sobre la pistola. Se vuelve en redondo con el arma en las manos y tropieza con Judy que ya volaba hacia él. Caen hechos un lío. No ha podido sujetarlo bien, sobre todo no ha podido sujetarle la mano armada, así que Esteban ni lo duda. Está muy feo pegarle a una mujer, sobre todo con un objeto contundente, pero la defensa propia siempre prevalece sobre todo. La pistola cae en un golpe estremecedor, ¡chac!, sobre la espalda cubierta de tela blanca. Grito. Otra vez, ¡chac!, a la cabeza, y salta sangre, Judy se queda muy quieta, relajada.
Erika está más allá, junto al altar de la ermita y tiene otra pistola en la mano.
Esteban dispara. Se protege con el cuerpo de Judy, la levanta, pesa toneladas, y dispara. La pistola se encabrita en su mano derecha, salta como con vida propia. La ermita se llena de ruido, chillidos, confusión. Las balas rebotan por las paredes, ña, ña, ña. Erika se agacha, se encoge, oculta la cara para no ver la muerte que no llega. Mala puntería. Se incorpora de nuevo y ahora quien llega es Esteban, pistola en mano. Ha tirado a Judy a un lado y se ha convertido en un ariete irracional. Ignora el negro extremo de la pistola dirigido hacia él y golpea con la mano armada en acompasado vaivén. Restallan más disparos, estas pistolas parecen tener vida propia. Las balas silban alrededor, ña, fia, ña, los estampidos lo atruenan todo, los oídos se llenan de pitidos sobrenaturales. La pistola de Esteban choca contra la cara de Erika una y otra vez hasta llegar a un revés soberbio que proyecta a la chica detrás del altar de piedra. Esteban se lanza sobre ella y la emprende a patadas, y descarga la pistola un par de veces más hasta que la morena queda inmóvil como un fardo.
Luego, no hay tiempo para pensar. El cuerpo sigue actuando independientemente de la razón. Solo hay tiempo para salir corriendo porque ahora son las piernas las que se mueven solas. Pasa junto a la furgoneta Ford Transit y una zancada, y otra, y otra, lo llevan al bosque que rodea la ermita. No puede mirar atrás. Corre entre matorrales espinosos que le llegan a la cintura, tropieza, cae, rueda por una ladera. Recupera ansiosamente la pistola.
Más tarde llega a un riachuelo seco y lo bordea, y baja hacia el valle.
Huyendo.
Es una noche cálida, de luna brillante. A nadie puede extrañarle que alguien deambule por el pueblo sin camisa porque hace calor y en la Costa Brava todo el mundo va como quiere. Otra cosa sería si alguien se fijase en la pistola que lleva Esteban entre el pantalón y el vientre, y en los arañazos y heridas que cruzan su torso. Pero Esteban se protege en las zonas oscuras para llegar al descampado —parking improvisado en verano— que queda detrás de la discoteca Marilyn. No hay mucha gente por estos andurriales, en la ladera de la montaña que bordea las últimas casas del pueblo. Es fácil encaramarse a los cubos de basura e introducirse rápidamente por el ventanuco que da al almacén, sin ser visto. Mientras se descuelga por los peldaños que le ofrecen las cajas de bebida apiladas. Esteban trata de engañarse pensando que está a salvo.
Oculta la pistola entre unas cajas de cartón cubiertas de polvo. Se consigue una botella de ginebra y se amorra a ella bebiendo ansiosamente, hasta que se le sube la sangre a la cabeza. Entonces, de repente, se siente como en la celda de un presidio. Más allá de la puerta, suena la música estridente de Led Zeppelin y el bullicio de la clientela. Más allá brillan los focos intermitentes y la gente bebe, ríe, se mete mano. El almacén, en cambio, es pequeño, sucio, estrecho e inhóspito. Provoca claustrofobia y desasosiego. Es un calabozo con rejas de telaraña.
El Natillas, uno de los camareros, entra inesperadamente. Le sorprende con la cara entre las manos y los dos se llevan un susto de muerte.
—¡Téfano! ¿Qué coño haces aquí?
Esteban lo mira. Trata de dominarse.
—Nada —balbucea—. He venido a trabajar...
—Pepe está hecho una fiera porque no venías.
—Dile que venga.
—Pero...
—¡Que le digas que venga, coño, joder! ¡Que venga!
El Natillas ya sabe que pasa algo raro. La voz de Esteban casi suena como un sollozo. El chico está pálido y tiene los ojos hinchados, como de sapo, alucinados, casi fuera de las órbitas. No puede haber llegado al almacén cruzando el local, o lo habrían visto. Tiene que haber entrado por el ventanuco.
La discoteca está hasta los topes. Pepe, el dueño, no hace ningún esfuerzo por disimular su malhumor. Labios apretados, no dice nada más que lo imprescindible y ha roto un par de vasos al tirarlos de cualquier manera al fregadero.
—Téfano está en el almacén —le comunica el Natillas. Pepe solo arquea las cejas—. Dice que vayas.
El Natillas queda al cuidado de la barra y Pepe se interna por el pasillo de los lavabos hasta la puerta del fondo, que da al almacén. Esteban se ha puesto en pie y procura mantener una cierta compostura, pero se le nota la excitación en las puntas de los dedos. Se limpia las manos en las perneras del pantalón con un sube y baja obsesivo e imparable.
—¿Qué pasa, Téfano? —dice Pepe, tranquilizador, paternal—. Te esperábamos...
—Estoy en un lío, Pepe —interrumpe el otro, sin saber dónde mirar. Y le señala con un dedo tembloroso. Habla entre dientes, convertido en una bestia peligrosa. Una vez, le rompió los dos brazos a un tipo que le atacó con una navaja, y tuvieron que sujetarlo para que no lo matara—. Tienes que ayudarme. — Vocaliza con cuidado—: Yo he estado aquí esta mañana, arreglando una serie de cosas...
—Pero ¿qué pasa?
Esteban reacciona como si acabaran de pegarle con un látigo. Se tensa como la cuerda de un arco y parece aumentar su estatura.
—¡Yo he estado aquí esta mañana! —chilla, fuera de sí, y sus puños se cierran con fuerza y se convierten en armas peligrosas—. ¡Yo he estado aquí o canto todo lo que sé del camelleo que te marcas, y digo quién es el diler, y lo digo todo, que los conozco a todos, Pepe!
—Tranquilo, macho, tranquilo... —Pepe es corpulento y macizo. No tiene miedo a nadie y aún no ha nacido quien lo amenace impunemente. Ahora, está dispuesto a lo que sea.
—¡Ni tranquilo ni hostias! —berrea Esteban, que se ha vuelto loco—. ¡Más vale que convenzas al Natillas y al Pincha y a quien sea de que esta mañana estuve aquí! ¿Vale?
Pepe le pone la mano en el pecho, lo empuja contra las cajas de cartón y sobreviene un estrépito, confusión, nube de polvo.
—¡Tranquilo, coño! —grita, feroz—. ¡Dime qué te pasa! ¡Pero por las buenas, Téfano...!
Esteban lanza un puñetazo. Pepe se hace a un lado, recibe el golpe en el hombro y responde buscando el estómago.
—¡Tranquilo...!
Esteban se dobla, retrocede, se sienta en las cajas de cartón. Pepe le cruza la cara con la mano abierta. No se trata de castigarlo, sino de calmarlo.
—¡Tranquilo y por las buenas, Téfano, collons!
Esteban se ha quedado mirando a otra parte, petrificado, respirando irregularmente. Pepe modula su voz, como recuperando la calma, aunque no puede ocultar que está alterado.
—Cruéntamelo todo, Téfano —suspira—. Puedes contar conmigo, joder. Pero sin amenazas, ¿me oyes? Tranquilo y sin amenazas, que somos amigos, hostia.
Una pausa. Cabeza gacha, Esteban se vuelve hacia él y cruza los dedos, mal sentado en la pila de cajas. Parecen el pecador y el confesor.
—Si solo quiero que me ayudes, coño... —gime.
—¿Qué ha pasado?
—No lo sé. No entiendo nada. A lo mejor, me he cargado a dos tías. Eso es lo que ha pasado. Pero no sé por qué.
Un día después
Los dos desnudos, amontonados en el sofá, exhaustos, contemplan el cuadro desde lejos. Él mira con ojos entrecerrados, inexpresiva su boca de pato Donald con que sostiene el cigarrillo humeante. Ella lo hace con una especie de desprecio. Justo empieza a amanecer y por fin se pueden ver los trazos de óleo que él extendió con la espátula antes de que la desnudez de la modelo prevaleciera sobre la inspiración. El caballete y el lienzo están fuera, en la terraza, rodeados de antenas de televisión, bandadas de vencejos y una tenue luz recién nacida. La puerta de cristal está abierta, tal como quedó, y hace frío.
—Tú te traes modelos aquí para ligártelas, ¿no? — murmura ella. Él no contesta—. Quiero decir que no eres pintor, ¿verdad?
—No tengo carné de pintor, si vamos a eso. Ni estoy afiliado al Sindicato de Maestros Pintores, en caso de que exista. Pero pinto...
—En la placa de la puerta dice que eres detective privado.
—Soy un detective privado que pinta. Y, si pinto, soy pintor, ¿no te parece?
—¿A eso le llamas pintar? —dice ella, joven e ingenua, sin ánimo de ofender—. ¿Dónde estoy yo?
—Tú eres la mancha blanca de la derecha.
—Ah.
Ella vuelve lentamente la cara para ver si él está bromeando. Y él le sonríe con amabilidad, pero no como quien bromea.
—¿Tú me ves así? ¿Como una mancha blanca?
—No te «veo» así —se impacienta el pintor, que no el detective—. Te «interpreto» así. Cuando te hice caminar por la habitación, tú «eras» una mancha blanca en medio de la oscuridad contrastada del despacho. Marrones, sombras, ocres y grises, y tú como una exhalación blanca que serpentea en medio de formas inconexas, ¿comprendes?
No, la modelo no comprende. Está desconcertada desde el principio, cuando él le pidió que se desnudara y que caminara por entre los vetustos muebles del despacho. Él estaba sentado en la terraza, parapetado tras la tela y el caballete, y le iba diciendo «Muévete, muévete, camina hacia la derecha, así, quieta, siéntate, levántate, súbete al sofá, bájate, túmbate sobre la mesa, así, levanta las piernas, ve hacia la puerta, quédate así»... Ella obedeció porque para eso cobraba seis mil pesetas. Supuso que el pintor estaba buscando alguna postura, algún ángulo interesante. Y caminó hacia la derecha, hacia el viejo archivo de persiana de madera, se acodó en él, dio media vuelta, se sentó en una de las sillas reservadas a los clientes (mueble incómodo de respaldo rígido y de acolchado más duro que la misma madera), se levantó, leyó el diploma de abogado a nombre de Daniel Ponce Cabestany firmado por el Generalísimo, se tumbó sobre aquel escritorio parecido a un catafalco y soportó a duras penas la frialdad del cristal, caminó hasta la puerta y se pegó al forro de escay clavado con chinchetas. Fue entonces cuando el pintor detective, el tal Daniel Ponce, la abrazó por detrás y le amasó los pechos, mancha estética en un cuerpo muy delgado.
Ahora, Daniel Ponce, con el brazo por detrás de su cuello, sigue amasándole el pecho derecho, pero con menos fervor que la primera vez. Lo hace maquinalmente, pensando en otra cosa. Está satisfecho de su obra de arte y de la noche pasada en compañía de la modelo. Jaime Trullas le dijo, al recomendársela: «Y si quieres lanzarte, lánzate, que esta traga». No le mintió.
La modelo dice, después de mucho rato:
—No entiendo nada.
Y él empieza a moverse, casi echándola del estrecho sofá.
—Venga, vamos, que pronto tendré que abrir el chiringuito y a mi socio no le gusta la pintura.
Fuera, ya se ha hecho la luz. Empieza un deslumbrante día de agosto. El sol ha caído como una bofetada sobre la terraza y, en pelotas, el detective pintor corre a salvar su obra de arte. Decide que la llamará Desnudo en movimiento. La modelo se viste sin quitarle la vista de encima. Quizá se pregunta por qué se dejó convencer y quizá llega a la conclusión de que, al fin y al cabo, Daniel es un tipo interesante. Pelo completamente blanco, mirada neutra y sonrisa cínica. Le calcula unos cuarenta y pocos años, pero a lo mejor es más joven. Una cara de niño travieso con pelo blanco resulta desconcertante. Quizá se pregunta también de qué color le debe salir la barba a Daniel (¿blanca, negra, gris, rubia?). Muchas de las chicas que lo conocen se hacen la misma pregunta. Termina de ponerse los vaqueros, los abrocha, coge el bolso y se enfrenta con la típica situación embarazosa. Daniel, desnudo aún, ha sacado la cartera y busca dinero en ella. ¿Por qué me va a pagar?, se pregunta la modelo, ¿por mi trabajo o por haberme acostado con él? La modelo tiene problemas cuando cree que la confunden con una puta. Por eso dice:
—Es igual, déjalo.
Y sale del despacho dejando tras de sí la atmósfera un poco fría y un poco viciada.
Daniel no se inmuta. Se encoge de hombros, guarda el dinero, la cartera, se va a duchar y se olvida por completo de la noche pasada. El cuarto de baño tiene las dimensiones de un armario empotrado y eso le molesta una vez más y le hace pensar en su casa.
Suena el teléfono. Se pone los pantalones del traje azul celeste y responde al tiempo que se seca la cabeza sujetando la toalla con la mano izquierda.
—¿Sí?
—¿Ponce?
—Sí.
—Soy Melga.
Melgarejo es un colaborador ocasional de la agencia, experto en vigilancias y seguimientos. Un borracho de aspecto gris y cansado que siempre pasa desapercibido. La noche anterior, Daniel le encargó un servicio.
—La «sujeto» ha desaparecido de su casa. Posiblemente, se habrá llevado al hijo y todo. Puede que haya ido a casa de una tal Isabel que vive en... — dictó la dirección de una feminista de Hostafranchs que últimamente ha estado calentando la Cabeza a la «sujeto» (dato obtenido de una agenda particular)—. Puedes controlarme también las direcciones que te dáré, toma nota... Son de parientes. Que te ayude el Taxi.