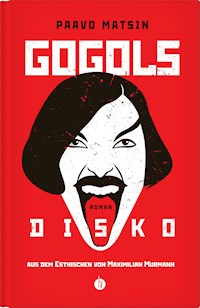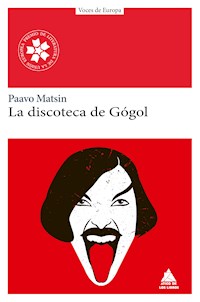
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ático de los Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una distopía entre el realismo mágico y la mejor tradición de Bulgákov. En un universo paralelo y futuro, en Estonia se ha prohibido el idioma nativo y la población ha sido deportada tras la invasión del zar ruso. Nikolái Gógol resucita y desata el caos fantasmagórico en el hasta entonces subyugado pueblecito de Viljandi. Un desfile de bohemios, libreros, beatniks y seguidores del mesías Gógol intentan escribir unos nuevos evangelios a pesar de los esfuerzos de la policía secreta del régimen del zar por detenerlos y recluirlos en psiquiátricos. Grotesca, erudita, psicodélica, hilarante y onírica, esta es la parábola de una pequeña nación condenada por su gigante vecino a morir en la cuneta de la historia. Pero el apocalipsis de Gógol no ha hecho más que empezar. En La discoteca de Gógol, Matsin mezcla la literatura, la historia y la distopía para ofrecer una reflexión sobre el encaje de las nacionalidades, los idiomas, las identidades y el pasado en el caleidoscopio que es Europa. Obra ganadora del Premio de Literatura de la Unión Europea
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
La discoteca de Gógol
Paavo Matsin
Traducción de Consuelo Rubio
Colección Voces de Europa
Contenido
Portada
Newsletter
Página de créditos
Sobre este libro
Parte I
Konstantin Opiátovich
Un desconocido
Adolf Israílovich Guksh
Arkadi Dmitriévitch Severny
Eri Mammutov
Leonhard Primavera
Vasja Koljúgin
Ludódan Makárnivich Platón
Natasha y Petrusha
Los fueguecillos de Petrusha
Grigori Gemélovich Gemelo
Momias mantecosas
Parte II
La asamblea
La guardia de Konstantin Opiátovich
La guardia de Vasja Koljúgin
La guardia de Leonhard
La guardia de Adolf Israílovich Guksh y Arkadi Dmitriévich Severny
Parte III
El jardín del Edén
La crisis de Grigori Gemélovich
La salida del paraíso
Albóndigas para Gógol
En casa de Guksh
Un concierto casero
En el restaurante
La muerte del constructor del templo
Duelo en el restaurante
Al pie de la cruz
Lo acaecido al final
Epílogo
Sobre el autor
Sobre la traductora
Notas
Página de créditos
La discoteca de Gógol
V.1: enero de 2022
V.1.1: septiembre de 2022
Título original: Gogoli Disko
Publicado originalmente en 2015 por Lepp & Nagel Publishers, Estonia
© Paavo Matsin, 2015
© de la traducción, Consuelo Rubio Alcover, 2022
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2022
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Ilustración de cubierta: © Daniil Chernoguz
Corrección: Francisco Solano, Isabel Mestre
Publicado por Ático de los Libros
C/ Aragó, n.º 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.aticodeloslibros.com
ISBN: 978-84-939720-7-3
THEMA: FBA
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autora. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
La discoteca de Gógol
Una distopía entre el realismo mágico y la mejor tradición de Bulgákov
En un universo paralelo y futuro, en Estonia se ha prohibido el idioma nativo y la población ha sido deportada tras la invasión del zar ruso. Nikolái Gógol resucita y desata el caos fantasmagórico en el hasta entonces subyugado pueblecito de Viljandi. Un desfile de bohemios, libreros, beatniks y seguidores del mesías Gógol intentan escribir unos nuevos evangelios a pesar de los esfuerzos de la policía secreta del régimen del zar por detenerlos y recluirlos en psiquiátricos.
Grotesca, erudita, psicodélica, hilarante y onírica, esta es la parábola de una pequeña nación condenada por su gigante vecino a morir en la cuneta de la historia. Pero el apocalipsis de Gógol no ha hecho más que empezar.
En La discoteca de Gógol, Matsin mezcla la literatura, la historia y la distopía para ofrecer una reflexión sobre el encaje de las nacionalidades, los idiomas, las identidades y el pasado en el caleidoscopio que es Europa.
Obra ganadora del Premio de Literatura de la Unión Europea
«Matsin ha creado un mundo onírico, potente y libre.»
Estonian Literary Magazine
«Una obra repleta de referencias a la música y la literatura. En su loca discoteca, Matsin recorre los campos de la política, la historia, la religión, el misticismo, el esoterismo, la amistad, el amor y la muerte.»
The Hotlistblog
«Leer La discoteca de Gógol ha sido un placer absoluto. Increíblemente divertido y realmente bien escrito.»
Radio MünsterStream
«Combinando su sentido del humor, el absurdo y la erudición, Matsin ha creado una visión original y liberadora.»
Janika Kronberg
«La discoteca de Gógol es como un postre que debe saborearse con suavidad y atención.»
Janika Läänemets
Las cosas se ondulaban y revoloteaban,
buscando por doquier un filósofo.
Vi, Nikolái Gógol
Vengan, acérquense,
que gachas les daré;
la mesa puesta está,
gustoso es el yantar.
El pequeño Muck, Wilhelm Hauff
Parte I
Konstantin Opiátovich
El carterista Konstantin Opiátovich tenía ciertos hábitos cotidianos muy arraigados. Los había consolidado en los años pasados en instituciones penitenciarias. Cada mañana se planchaba los pantalones con una taza de hojalata recalentada, se limpiaba los zapatos con una gamucita desgastada que tenía siempre a mano y se llenaba los bolsillos con abundantes cortezas de pan que dejaba secar en el alféizar de la ventana. Hecho esto, tomaba el tranvía a una hora temprana y recorría toda la línea, hasta la última parada. Para no embarrarse en los charcos, evitaba la calzada pisando sobre un estrecho sendero adoquinado. Y así, con decisión y alborozo, encaminaba sus pasos al cementerio judío. Los judíos eran famosos por honrar sus tradiciones con gran celo y cumplir a rajatabla muchas reglas ancestrales. En consecuencia, aquel sombrío cementerio se adaptaba muy bien a las necesidades de un digno carterista como él al inicio de su jornada laboral. Un judío de Odesa, antiguo camarada suyo en el módulo, le había contado muchas cosas interesantes acerca de las costumbres secretas de este pueblo diminuto y acosado. Ya no se acordaba de todas, pero lo de colocar piedrecitas en lugar de flores sobre las tumbas, así como ese mundo fantástico al que solo el rabino podía acceder a través de una puerta diminuta, le resultaban curiosamente tonificantes antes de empezar cada jornada. Horas después, tras pasarse el día trabajando en el tranvía, habría resultado temerario deshacer a pie el camino hasta la última parada de la línea simplemente por estirar las piernas. Pero, durante el día, cuando se cansaba de la multitud escandalosa que lo rodeaba y de vaciar bolsos, Opiátovich se permitía un descanso: recorría andando la distancia entre dos paradas de tranvía e iba echando miguitas de pan a las palomas. Aquí, por otro lado, en este mundo de losas que callaban en lugar de hablarle en hebreo, él realizaba, siempre que fuera posible, una serena introducción a la actividad que ocuparía su jornada. Siguiendo su instinto, se paraba delante de una tumba y ponía sobre la superficie, cubierta de rocío, algún guijarro recogido del sendero. Al hacerlo, Opiátovich ejercitaba una destreza concreta y vital de todo karmánchik,1 la agilidad digital. Al mismo tiempo escuchaba el silencio y se escuchaba a sí mismo. Con un espíritu similar, cuando seleccionaba las piedras del suelo no infringía una norma inveterada de los ladrones. Y nadie lo sabía mejor que él: ni el más sentimental de los carteristas podía permitirse levantar, jamás, objetos más pesados que un billetero.
A consecuencia de los acontecimientos recientes, es decir, después de que la Rusia del zar volviera a anexionarse Estonia, Letonia y Lituania, un eco de grandes transformaciones resonaba hasta en la provinciana Viljandi. Lo cual, por descontado, tenía un lado bueno y otro malo. Pongamos, por ejemplo, el tranvía: un trofeo traído desde la lejana Cracovia, o acaso Varsovia —con sus raíles, maquinaria y la misma factoría—, después de las grandes batallas contra Polonia. Los jubilados de la villa aplaudieron las obras de instalación y no tardaron en habituarse a usar gratis este medio de transporte que llegó sin previo aviso suspendido del pico de un águila bicéfala. Puesto a punto por los especialistas del metro moscovita, que habían tenido en cuenta las peculiaridades orográficas de Viljandi, el tranvía circulaba con el mayor desenfado entre los distintos barrios; se adentraba, al llegar a las orillas del lago, por un túnel subterráneo, moderno y transparente, y subía a toda velocidad por la colina del castillo con la temeridad de los ferrocarriles americanos para trasladar una masa de población creciente a los distritos residenciales de nueva creación. Aunque Opiátovich se mantenía, por lo general, al margen de la política —un verdadero ladrón no colabora con el poder, sea el que sea—, el tranvía resultaba sumamente útil en varios sentidos. Empleando el argot de su oficio, podía afirmar con orgullo que, cuando el águila imperial decidió volver a anidar en la región, él mismo, en calidad de antiguo sident2 (¡ojo, no confundir con dissident!), e incluso —siempre dentro de sus posibilidades— de actual stiljaga3 (es decir, de dandi presumido), no se sintió amenazado por la famosa depresjak4 (tema de conversación que había fascinado al extinto pueblo estonio), sino que siguió haciendo lo que mejor se le daba. Al fin y al cabo, el columpio de la historia no iba a dejar de oscilar, impasible, clavado al mismo travesaño a lo largo de su vida. Además, había encontrado gente afín en un anticuario del centro, donde le gustaba ir a relajarse y a charlar con amigos después de las escaramuzas cotidianas en el tranvía.
Y así, debatiendo consigo mismo por lo bajini, Opiátovich se dio una vueltecita para admirar las tumbas, que semejaban las piezas desparramadas por el tablero de un partida de dominó interrumpida. Las lápidas, que se iban desmoronando hacia atrás o hacia delante, le traían recuerdos de los buenos tiempos, de cuando formaba parte de cierto cenáculo de Riga de gente acomodada y chic que pasaba veladas interminables encajando fichas blancas y negras. ¡Y es curioso que, muy a menudo, el dominó de verdad acabase asociado con algún muertecito! Una vez descubrió, en torno al tapete de una timba celebrada en un búnker de Pardaugava,5 una funda de arma enganchada debajo del tablero; alguien la había puesto allí estratégicamente, para echar mano al cuchillo si las cosas venían mal dadas. Opiátovich no podía negarlo, en su juventud había lucido, en un breve período, una bufanda blanca y había empuñado un arma finlandesa, una Finka, pero nunca empleó el hierro contra un ser humano. Exceptuando, por supuesto, las monedas que afilaba para rajar bolsos. Ahora solo le quedaban los tranvías, las marujas que iban al mercado con su puñado de calderilla…, ¡aunque también, por fortuna, estaban las canciones! Y qué agradable era silbar mientras deambulaba por ese reino de sombras; entonar, por ejemplo, las entrañables melodías de «Murka», de «La hija del fiscal» o de «La dulce baya» si quería una tonada especialmente fúnebre. Al fin y al cabo, ¡tampoco le iba tan mal en la vida! Sí, a esas alturas podría estar casado, pero ya se sabe: quien no es afortunado en amores… El día anterior había ido a buscarlo una ladrona nueva: la joven, conocida por el sugestivo sobrenombre de Murka, quería pedir una licencia a la autoridad competente para empezar a trastear en el centro. Era una mujer hermosa, una especie de princesa mala a quien los chavales del centro miraban con temor, pues se contaba que le quitaba a uno el pan de las manos al mínimo descuido, que era hábil como un demonio… ¡Buf, una esposa así le habría hecho buen papel, para qué negarlo! Y sí, por cierto, a la chica le concedieron la licencia, como era de esperar.
En ese punto, los pensamientos de Opiátovich se desviaron hacia el rey de todos los juegos: el billar. ¡Caray, más que un juego, una filosofía! ¡Un constructo inmenso e inasequible a tantos gafotas catedráticos de universidad! Pongamos, por ejemplo, esa bola tan apropiadamente apodada durak:6 la que se cuela en un agujero por casualidad. Pues bien, cualquier persona puede estar de repente en el sitio equivocado… y, si le viene un mal impacto…, ¡ya está, su perdición! También podemos mirar la cosa desde el ángulo opuesto: se puede ser partícipe de una bendición enorme, sin precedentes, pero sin ningún papel específico en el asunto. Así que, al final, pasa ante tus ojos cualquier cosa como si nada y te quedas con la boca abierta, como cordero llevado al matadero. Hala, un golpecito más y… ¡cataplum, de cabeza al oro o al fango! Aquel excompañero de celda le había comentado que los judíos entierran a sus muertitos más bien rápido y en posición sedente. ¡He aquí otro dato interesantísimo! ¡Qué rica es la vida! Resulta que, en el subsuelo, todos los judíos están, por así decirlo, sentados como en un tranvía, y se dirigen al mismo destino el día del juicio final, o a Jerusalén o a quién sabe dónde, lo que haya al final de la ruta. Por descontado, en esos tranvías subterráneos no hay ladrones… A ver, un momentito, ¿no hay saqueadores de tumbas? Hace nada salió en la gacetilla bilingüe de esta ciudad de provincias un artículo que contaba un episodio sucedido aquí cerca, en Suure-Jaani, y decía que, durante las obras de reparación de la iglesia, los restauradores del Hermitage de San Petersburgo habían encontrado un recipiente de cristal en el obelisco de la tumba de un noble baltoalemán. ¡Y se habían bebido el líquido donde se conservaba embalsamado el corazón del anciano! ¡Ay, la vida terrenal es de lo más curiosa, sin duda! ¡De lo más impredecible! ¡Y sumamente rica!
De esta forma, al despuntar de un bello día en la pequeña ciudad del zar de nombre Viljandi, el ladrón de bolsos Konstantin Opiátovich, mientras debatía consigo mismo con una sonrisilla en la boca, encaminó de nuevo sus pasos hacia la parada del tranvía. No tardó en hallarse otra vez cerca de un gran monumento funerario sobre el que había representada una menorá, ese candelabro de siete brazos de los judíos. Al llegar a ese punto, se pasaba la gamucita por los zapatos. Hoy había tenido que descalzarse, porque se le había atrancado una china en el dibujo de la suela. Y, al levantar la vista, Opiátovich se quedó completamente atónito, pues percibió una tonalidad extraña entre los matorrales. ¡Sobre el fondo de verdor que lo rodeaba, aquel rojo recordaba las llamaradas de un incendio!
Un desconocido
El tranvía frenó con gran estrépito, profiriendo unos chirridos horrorosos. Era como si a un bandido se le hubiera quedado colgada del cuello la pandereta después de una noche de fiesta. El ladrón de bolsos se sorprendió al comprobar que el vagón no estaba vacío: frente a la puerta central, enfundado en una bufanda marrón descolorida y hecha jirones, había sentado un individuo de sexo masculino. En la cabeza, este stiljaga desconocido llevaba un sombrero con visera y reborde de astracán que recordaba a un acordeón anticuado o bien a una gigantesca concha de caracol hecha de tela. Aunque el tranvía aún estaba en su primera carrera de la jornada, la zona de suelo junto a su asiento estaba hecha un asco, empastada de arena. Opiátovich, que no quería echar a perder los zapatos, tuvo que dar un paso de rumba bien calculado para pasar al lado del loco. No estaba chiflado precisamente por el estilo —de un talante imprevisible solo podían derivarse problemas—, pero, como estaba más claro que el agua que ese muerto viviente había subido en la parada anterior, es decir, en la del cementerio ortodoxo, Opiátovich decidió estar a la altura de su profesionalidad y arriesgarse. ¡No hay personas más despistadas ni más negligentes que las que asisten a los entierros de los difuntitos! Vamos, que a los dolientes y plañideros todo quisque les da gato por liebre: primero los vendedores de ataúdes y los sepultureros, y luego los viejos que tocan la tuba, que, embriagados por los efluvios de agua de colonia, reclaman sus emolumentos con machaconería. ¡Los muy lerdos apoquinan! ¡Lloran y pagan! Por no hablar de quienes tienen por oficio la pompa fúnebre, la preparación de banquetes de duelo y demás ceremonias, gente si cabe aún más cínica. Este es, desde luego, un negocio próspero, solo apto para gente dura. ¡Poco le queda por rascar a un honrado ladrón que entra en escena después de actuar semejante ralea de chacales descreídos! Pero, aun así, ¡hay que intentarlo!
Opiátovich se sentó detrás del hombre y percibió de inmediato un aroma dulce y mohoso, una rara mezcla que combinaba el incienso eclesial con los problemas íntimos de la gente de edad. Reprimiendo las náuseas, más por curiosidad que por afán de lucro, deslizó la mano hacia el bolsillo del abrigo de cuadros escoceses. ¡Ojojó!…, el bolsillo estaba forrado con una exuberante piel de oso… ¡y repleto de arena! Dio un respingo y retiró la mano, pues el extraño se había puesto a farfullar para sus barbas. El ladrón apenas entendió dos frases: por un lado, que algo había sucedido demasiado pronto y, por otro, que alguien había sido advertido. Además, en el discurso de aquel perturbado aparecía varias veces… ¡la malaria! Las tiritonas del lunático se hicieron de improviso más violentas y, por un increíble golpe de buena fortuna, su rechoncha billetera cayó sobre la mesa, gorda como un cachalote. En un acto reflejo, Opiátovich se puso a silbar «Murka».
Adolf Israílovich Guksh
Había dos hombres de edad con sus sillas plegables en la calle del Castillo, la única de todo Viljandi suficientemente estrecha para ser digna de un casco antiguo y que, incluso durante el día, recibe esporádicamente la luz del sol en la acera que queda delante de una librería de viejo. Estos estaban acodados en una baranda tubular, hecha de hierro grueso y desgastado, que protegía el escaparate y que debía de llevar allí desde tiempos ancestrales —es posible que datase del anterior régimen zarista—, y sorbían té caliente de sendos vasos. Nada más pasar esta tiendecita, que tenía reminiscencias del jardín de Adán, nacía un espacio tapizado de moho que desembocaba en un patio enmarañado de hierbas donde había un anuncio de «Se alquila» en lengua estonia colgado encima de la puerta de una bodega cerrada a cal y canto. Si añadimos a esta imagen la de un balcón —provisto de dos elegantes balaustradas, pero espantosamente deteriorado— encima de las cabezas de los dos hombres, y los vidrios rotos del portón que daba a un teatro de títeres cerrado en la misma calle, resultaba bastante obvio que los mejores años de esta vía —en su día la arteria principal de la ciudad— yacían en un pasado remoto. Toda la calle recordaba, de alguna manera, a una mámochka7 encanecida, de esas que llevan siglos asomadas a su ventana, esperando eternamente la llegada de un hijo al que condenaron a muerte y ejecutaron muchos años atrás.
El hombre más flaco —apenas pesaba cuarenta y tres kilos—, que llevaba una corbata considerablemente manchada, amén del apodo Arkasha, se había colocado una bolsa de plástico entre las rodillas y la mantenía allí bien apretada. Nunca se separaba de ella, pues contenía todo su patrimonio, que constaba fundamentalmente de ropa interior barata. Había sido desgraciado toda su vida; vivía apartado a perpetuidad tanto de lazos familiares como del cotidiano almuerzo diario; ya lo decían sus amigos: «Nuestro Arkasha vive de la música». Durante los últimos años se había mantenido a flote a base de lo que conocemos como grabaciones clandestinas, donde interpretaba con una emoción inverosímilmente verosímil canciones clásicas sobre el orgullo militar de la Rusia desaparecida, la triste vida del emigrante y otros temas por el estilo. Incluso aquella famosa «Murka», la alegre cancioncilla que Konstantin Opiátovich había entonado por lo bajini en el tranvía, justo al darse cuenta de que en el suelo había un tentador bumáshnik,8 formaba parte del repertorio dorado de Arkasha: era, por así decirlo, su número estrella, la corona de su arte. Trataba sobre la llegada a Odesa de una banda de maleantes liderada por la filibustera Murka, con su revólver Nagant en el cinto. De la parte más técnica de este anticuado negocio musical se ocupaba su compañero de mesa y buen amigo Adolf Israílovich Guksh, quien, tras el desmantelamiento del teatro Ugala, había tenido la clarividencia de organizar el traslado de todo el equipo de sonido de la citada institución escénica a una habitacioncita de kommunalka,9 dentro del mismo edificio que albergaba la librería de viejo —de hecho, él solía dormir por las noches ahí, en el zaguán, junto a Arkasha, no en la zona que alquilaba en la planta superior—.
El cuarto de Adolf Israílovich era un espectáculo digno de verse. En el centro lucían las banderas de Rusia y Estados Unidos, así como carteles autografiados de Vysotski y Presley. ¡Presley incluso le había mandado en su día una invitación personal para que fuera a verlo! Cuando Guksh acudió a los órganos competentes provisto de ese pedazo de papel, los burócratas se rieron en su cara, pero luego, para sorpresa de todos, autorizaron el viaje. En la madriguera de Guksh, el territorio restante estaba ocupado por gramófonos, variopintos artefactos de sonido, discos de vinilo y estrambóticos recuerdos musicales traídos del extranjero. Aunque la gente contaba historias prodigiosas sobre el corto período que Adolf Israílovich había pasado como emigrante en América, él se limitaba a comentar que allí todo era de diseño y superchic. La impresión que uno se llevaba en el primer golpe de vista —a saber, que en aquel desbarajuste de cables, enchufes y regletas reinaba el caos de un antro de ladrones— no se ajustaba a la realidad: de hecho, cada cosa estaba colocada en su sitio con sumo cuidado. Adolf Israílovich opinaba, entre otras cosas, que los discos de vinilo no toleraban la mínima familiaridad en el trato, y por eso preservaba los ejemplares más raros separados de sus fundas, a los que había asignado una caja separada. De este modo, según él, el riesgo de que sufrieran daños irreparables quedaba eliminado. Aunque el lugar de honor en su estudio lo ocupaban los discos underground que él mismo fabricaba en esa chocita suya, manipulando radiografías en las que aún se distinguían los huesos, y que luego vendía en el extranjero con bastante éxito. Las simpatías de Adolf Guksh estaban con la recientemente finada República Estonia; no en vano, odiaba cordialmente los regímenes totalitarios, pues no le habían permitido dar rienda suelta a su gran vocación: profundizar en la investigación del rocanrol temprano, o, lo que es lo mismo, del rock and roll primigenio, o, si así lo preferís, del rock and roll previo al rock and roll. En conjunto, su alma había hallado la paz; sabía que, a diferencia de muchos talentos que acaban olvidados y desaprovechados, a él, un eterno romántico y genuino productor-poeta-coleccionista de la vieja escuela, el destino le había enviado antes de morir a Arkadi Dmitriévitch, alias Arkasha, un talento de la música patria y del rocanrol originario. Su relación con Arkasha —paradigma de ingenio y vivacidad— era un ejemplo precioso de cómo, existiendo un don auténtico, este va adquiriendo poco a poco estatus social y prestancia chic. Cada minuto pasado junto a Arkasha hacía que Adolf Israílovich suspirase de felicidad y recordara, sonrojado, la época en la que aún no lo conocía. En esos tiempos, él desperdiciaba miserablemente sus infelices días: sentado en su garaje musical, fantaseaba inventándose versos y estribillos apócrifos para sus canciones favoritas, aunque sonaran raros y fallidos. Entonces no se atrevía a soñar con rodearse de colegas que compartiesen sus inquietudes, por no hablar de pibitas. ¡Bendito aquel milagro, el rasgueo de guitarra que lo llevó hasta Arkasha, un musikant-beatle-stilyaga chic por antonomasia, favorecido por el mismísimo Dios!
Arkadi Dmitriévitch Severny
Guksh recordaba hasta los detalles más triviales de su primer encuentro. Había recibido a un visitante: Vasja Koljúgin, presidente del club de fans de los Beatles de Viljandi, que quería discutir las distintas opciones para instalar próximamente un templo beatle a orillas del lago. El barbudo Vasja tenía la pose de un santo-edificador de iglesias: llevaba en la mano una estrafalaria maqueta del templo hecha con arcilla y las dos mitades de un balón de fútbol cortado. ¡Las dos semiesferas debían simbolizar el globo terráqueo por un lado, y por otro el amor! Ambos estaban sentados en la cocina comunitaria de la kommunalka de Vasja cuando alguien tocó la puerta. Un ciudadano completamente insulso, vestido con un traje gris barato y una bolsa de plástico en la mano, solicitó permiso para entrar. Guksh condujo al desconocido a su estudio-habitación-comunal-multiusos y le pidió que esperara; luego comentó algo a Vasja y olvidó por completo la presencia del visitante. Tardaron pocos segundos en abordar el asunto de la mano de pintura que planeaban darle al santuario —debatían sobre si la media esfera que simbolizaba el amor quedaría mejor lila o rosa— y, mientras conversaban, desde el fondo se extendió por la habitación un aire blatnoi10 penetrante y patibulario, ejecutado con regocijo. Alguien debía de haber puesto un disco, pensaron al principio. Más tarde, Vasja describiría la sensación que le habían provocado aquellos sonidos celestiales: fue como si una paloma se hubiera puesto a aletear vigorosa en su pecho, la misma sensación que tenía de más joven, más bien de chiquillo, al regresar de la feria avícola que celebraban en la ciudad. Aquel dulce sufrimiento, una emoción comparable a los primeros arañazos de un amante, y al mismo tiempo otro sentimiento muy trágico, como de último verano de la vida, o el fresco y cristalino derramamiento de lágrimas de un abedul, se habían colado a borbotones en la cocina. Adolf Israílovich Guksh aún recordaba claramente cada uno de los movimientos que siguieron. Caminaron con pasos torpes, presas de un temor reverencial, en la dirección que marcaba el sonido, para descubrir que el visitante había agarrado la guitarra que colgaba de la pared y tomado asiento sobre la mesa, entre las botellas de agua mineral y los paquetes vacíos de galletas. Lo sorprendieron cantando, cantando con los párpados muy apretados. ¡Oh, libertad! ¡Qué inexplicable vóliushka11 se propagaba entre la boca del intérprete, abierta cual guion ortográfico o eterno signo de sustracción vital, y sus acuclillados oyentes! Quedó, pues, establecido el vínculo amistoso; se elaboraron artesanalmente los primeros discos y pronto todos los guardias de la milítsiya12 de la pequeña ciudad escuchaban junto a sus amantes secretas, en el teléfono móvil, la tonada cantada por Arkasha, que hablaba de dos cigüeñas que se posaban en los sembrados que se extendían delante de una cárcel. Los agentes del orden follaban a la par que lloraban.
Arkadi Dmitriévitch, o sencillamente Arkasha, vertió en su taza de té los restos de azúcar glas que había acumulados en el platito, meneó la cuchara y se puso a mirar la calle a través de los centelleos y reflejos del cristal. Lo que se le apareció no fue exactamente una luz astral, la lux naturae de la que hablaba Paracelso, ni la akasha de los hindúes, el qì de los chinos o la cábala judía… Aunque las sobras de torta barata que flotaban en el líquido marrón, mezcladas con las hebras del té, no estuvieran en absoluto enteradas de aquello, ya en los primeros versículos del Evangelio de san Juan, redactados en tiempos inmemoriales, la vida y la luz aparecen inextricablemente unidas. Hoy, la luz era para Arkasha una herramienta de trabajo, algo necesario para sobrevivir, para soportar las pruebas de la vida. Aquella mañana, nada más despertarse e incorporarse sobre la bolsa de plástico, había visto el rellano de la escalera y deseado volver a cerrar los ojos de inmediato, porque en su cabeza seguían sonando en sordina los insensatos acordes y las melodías interpretadas la noche anterior en el restaurante del lago llamado Arcoíris. En ocasiones, sus colegas-músicos le permitían presentar su repertorio underground pasada la medianoche, cuando el gerente del restaurante se había marchado a dormir. El administrador suspiraba y profería advertencias, pero en realidad hacía la vista gorda, pues todos sabían que los armenios —según su costumbre— iban a pedir diez bises de la misma canción y que el administrador recibiría bajo mano un lustroso rublo del zar. Cuando esto sucedía, Arkasha se lucía y brillaba como sol de solterones, como la luna o como un ananás exótico en mitad del pequeño escenario de estilo imperio ultraestalinista del restaurante del lago. Lo hacía ante unos comensales que, en gran medida, ya habían perdido la conciencia y se columpiaban tanto por las olas del lago como por el consumo de alcohol de garrafón y las tormentas del mar de la vida.