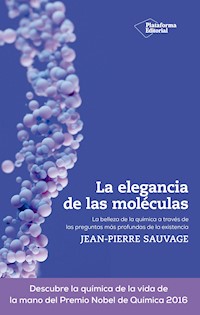
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
¿Por qué milagro puede el Hombre crear conjuntos moleculares complejos de gran belleza que tengan propiedades cercanas a las de las moléculas de la vida? Esta es la hazaña lograda por el autor y su equipo. Después de todo, ¿por qué sorprenderse? La química permite fabricar casi cualquier molécula: antibióticos, anticancerígenos, antivirales, antiinflamatorios, materiales para la electrónica y la informática, compuestos para la agroquímica... Todas estas aplicaciones imprescindibles para la humanidad se deben a la «síntesis molecular» y no a la naturaleza. Este libro, escrito por un Premio Nobel de Química, está al alcance de todos porque invita tanto a soñar como a pensar, mientras cuenta la historia de uno de nuestros más grandes investigadores actuales. Una oda a la vida, una súplica a la curiosidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La elegancia de las moléculas
La belleza de la química a través de las preguntas más profundas de la existencia
Jean-Pierre Sauvage
Con la colaboración de Thibault Raisse
Traducción de Pablo Hermida Lazcano
Título original: L’élegance des molecules, originalmente publicado en francés, por Éditions humenSciences / Humensis, en 2022
L’élégance des molécules © Éditions humenSciences / Humensis, 2022
Primera edición en esta colección: octubre de 2022
Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de Ayuda a la Publicación del Institut Français.
© Jean-Pierre Sauvage, 2022
© de la traducción, Pablo Hermida Lazcano, 2022
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2022
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-19271-31-0
Diseño y realización de cubierta: Grafime
Fotocomposición: Grafime
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Índice
Destino animado1. El bosque del dragón2. La sinfonía de la vida3. El motor invertido4. Principales padres5. Cuento de la cripta6. Los anillos de Borromeo7. Átomos ganchudos8. Señores de los anillos9. El eslabón fuerte10. La naturaleza elegante11. El virus de la sinrazón12. La pasarelaAgradecimientos«En el laboratorio Sauvage no trabajan mucho, pero les encanta tomar té o café juntos.»
Extracto del informe de prácticas de una estudiante de química de la Universidad de Tokio, tras su paso por el laboratorio de Jean-Pierre Sauvage en 2008.
Destino animado
A raíz de la concesión del Premio Nobel de Química en 2016, concedí docenas de entrevistas a periodistas del mundo entero. No me jacto de ello: la prestigiosa recompensa otorgada por la Academia de las Ciencias de Suecia constituye un tema de actualidad ineludible, que cae cada año como las castañas en otoño, al igual que la operación salida en las autopistas durante el verano.
Yo soy un hombre bastante púdico y discreto por naturaleza, pero, salvo un par de excepciones, no rechacé ninguna de esas solicitudes. En primer lugar por cortesía, y también con la esperanza de llegar, a través de los medios de comunicación, a un público de no especialistas para quienes la química, en el mejor de los casos, no es más que un mal recuerdo del instituto y, en el peor, una ciencia mortífera. No ignoro los estereotipos, la desconfianza o, con mayor seguridad, el absoluto desinterés que provoca la palabra «química» en la mayoría de mis contemporáneos. Si el micrófono que me acercaron entonces ha contribuido a moderar el cliché del alquimista desgreñado, que examina con lupa un tubo de ensayo humeante que contiene su última poción, o el del industrial maquiavélico con un cigarro en los labios, satisfecho de haber hallado una fórmula de su pesticida más tóxica todavía que la precedente, estimo que era un deber solidario del honor que se me rindió.
Ahora bien, esas representaciones distorsionadas no siempre provienen del público, sino a veces de los propios periodistas.
Hasta unos niveles de confusión insospechados.
Dos o tres días después de la entrega del premio, respondí por teléfono desde mi despacho de la Universidad de Estrasburgo a una periodista estadounidense que trabajaba para un medio generalista. Lo menos que cabe decir es que parecía poco apasionada por su tema, en este caso, la naturaleza de los trabajos que me habían granjeado la recompensa. Le solté mi perorata habitual sin prestar excesiva atención. Del otro lado del auricular, mis explicaciones fueron acogidas con silencios circunspectos. Manifiestamente no suscitaban ninguna reacción ni solicitud de aclaración. De repente, al final de la entrevista, mi interlocutora se reactivó y formuló su última pregunta a la manera de una fiera que salta sobre su presa: «¿Está usted seguro de que las moléculas no sufren al ser manipuladas de ese modo?».
El silencio que siguió fue esta vez responsabilidad exclusivamente mía. Lo que se me antojaba una singular pero respetable indiferencia enmascaraba en realidad una hostilidad reprimida. Sin que nadie más se hubiera conmovido hasta entonces, yo me había distinguido por avances científicos fundamentales, realizados gracias a la colaboración forzosa de millones de moléculas torturadas. Confieso no haber estado preparado para la conmoción de una revelación semejante.
Tras un largo instante de estupefacción y la confirmación de que no se trataba de una broma, tenía dos opciones: lanzarme a darle un curso de ciencia de la vida y de la tierra de nivel de secundaria o poner fin sin más dilación a la conversación. Opté por una tercera vía, consistente en poner punto final al intercambio de manera civilizada, y me contenté con recordarle una verdad científica de solidez comprobada: las moléculas no pertenecen al mundo de lo viviente. No sienten nada. Ni alegría, ni miedo, ni injusticia, ni dolor. No hay ninguna necesidad de recurrir a oscuras teorías; la experiencia de la vida cotidiana aporta la prueba definitiva: no ladran cuando les pisas la cola.
Si esta anécdota merece ser contada aquí, no es para burlarme de esa periodista cuyo anonimato me esmero en preservar. Su comentario ilustra de manera un tanto caricaturesca, si bien clamorosa, una convicción que me acompaña desde entonces: si la química puede considerarse la menos amada de las ciencias fundamentales, es sin duda por ser la más desconocida de todas.
Con un poco de esfuerzo e indulgencia, es posible identificar la fuente de la confusión de aquella periodista y encontrarle circunstancias atenuantes. Las moléculas, esos aglomerados de átomos conectados entre sí mediante enlaces químicos, componen la materia. Líquidos, sólidos, gases, animales, humanos, taburetes, lámparas de noche... Exceptuando ciertos átomos que pueden hallarse de manera aislada, como el helio, todos son ensamblajes moleculares constituidos por diferentes átomos disponibles en la naturaleza: carbono, hidrógeno, hierro, azufre, fósforo, nitrógeno, etcétera. Organismos vivos u objetos inertes, la lista de los ingredientes básicos es, pues, idéntica. Solo cambia la receta. De ahí esta conclusión contraintuitiva: un organismo vivo está formado por moléculas desprovistas de toda vida. Y es sin duda esta aparente paradoja la que condujo a nuestra periodista a atribuir a las moléculas propiedades de lo viviente que le son ajenas.
Pero, entonces, ¿qué es lo que da vida a ciertas estructuras moleculares? ¿Por qué milagro los ensamblajes químicos de las especies que componen el reino de los seres vivos son capaces de animarse? ¿De aprender? ¿De reproducirse?
En suma, ¿qué es lo que da vida a la vida?
En 1953, un estudiante estadounidense, Stanley Miller, intentó resolver este enigma llevando a cabo un experimento que hoy lleva su nombre.
A la sazón estudiante de química en la Universidad de Chicago, hizo la audaz apuesta de consagrar su doctorado a los orígenes de la aparición de la vida sobre la Tierra. Con la ayuda de su brillante director de tesis, Harold Hurey, premio nobel de química en 1934, desarrolló un experimento encaminado a recrear en el laboratorio las condiciones de la formación de la vida hace cuatro mil millones de años. La experiencia es extremadamente sencilla. Miller comienza vertiendo un poco de agua en el fondo de un matraz. El resto del recipiente está compuesto de una mezcla de gases, de los que por aquel entonces se pensaba que eran mayoritarios en la atmósfera durante la aparición de los primeros organismos vivos: metano, amoníaco e hidrógeno principalmente.1 Una vez calentado el matraz, el vapor liberado se somete a arcos eléctricos generados por electrodos que simulan el magma de tormentas que azotaba entonces la Tierra. Al analizar las repercusiones de ese diluvio en miniatura en el residuo del agua, Miller descubre la formación de moléculas características de los organismos vivos; cinco de los veinte aminoácidos. Estos agregados de átomos de oxígeno, de hidrógeno, de carbono y de nitrógeno están presentes en cada una de las células de todos los seres vivos conocidos. Son los aminoácidos, unas moléculas bastante simples que sirven para la fabricación de las moléculas mucho más complejas, las proteínas, hormigas obreras de la construcción y del funcionamiento del metabolismo.
Este resultado espectacular le valió a Miller el reconocimiento precoz de sus colegas, pero no el del Premio Nobel, ni siquiera tardío. No obstante, desvela las condiciones necesarias para la aparición de la vida: una mezcla de gases, una potente fuente de energía (las descargas eléctricas, el doctor Frankenstein estaba en lo cierto) y un líquido con capacidad disolvente (el agua) que facilita las reacciones químicas y favorece, por tanto, la formación de nuevas moléculas. Sin embargo, por muy instructivo que sea, el descubrimiento de esta «sopa original» o «sopa primordial», como se la denomina desde entonces, no resuelve más que una parte del misterio de la eclosión de la vida. Desvela el pliego de condiciones de esta, pero no aclara su mecanismo profundo, ese «truco de magia» que transforma un montón de moléculas inertes en un organismo que nace, se desarrolla, se replica y muere.
Casi setenta años después de ese importante avance, la ciencia sigue sin aportar respuesta a este cuestionamiento milenario. Unos años más tarde, en experimentos similares al de Miller, la adición de CO2 al cóctel de gases primitivo permitió pescar en la sopa el conjunto de veinte aminoácidos que los organismos vivos necesitan para formarse y subsistir, pero también unas moléculas básicas constitutivas del ADN o del ARN, que contiene el código de fabricación de los aminoácidos y constituye, por tanto, el ladrillo primario de toda vida. En esa misma búsqueda, a mediados de la década de 1980, un químico alemán, Günter von Kiedrowski, logró replicar un segmento de cadena de ADN en una solución en la que se bañaban otras dos cadenas moleculares de composición semejante: era la primera vez que la ciencia lograba generar un fenómeno de autorreplicación. Un paso de gigante que no cambia nada en el fondo del asunto: en el siglo XXI, el ser humano, pésimo demiurgo, sigue siendo incapaz de fabricar la vida en laboratorio.
Esta búsqueda jamás ha sido mi empresa. De hecho, compete más bien a la biología, la ciencia de la vida, que a la química, la ciencia de la materia y de sus transformaciones.
¿Por qué me parece importante entonces comenzar este libro con esta constatación y con el misterio asociado a ella, a lo que no he dedicado ni un minuto de mi larga carrera?
Porque mi equipo y yo hemos logrado insuflar un sucedáneo de vida a unas moléculas que estaban desprovistas de ella.
Los organismos vivos constituyen máquinas increíblemente sofisticadas. A la escala molecular, que es la del químico, es un espectáculo pasmoso. No hablo aquí ni siquiera del cuerpo humano: una simple bacteria invisible a simple vista encierra una mecánica molecular de una complejidad indescriptible. Cada uno de los numerosos constituyentes de esta bacteria desempeña una función generalmente compleja y bien definida. La célula se comporta, por tanto, como una fábrica de reacciones químicas ultraperfeccionada que funciona veinticuatro horas al día de manera autónoma y de cuyos procesos solo comprendemos hasta el momento una ínfima parte. En comparación con las realizaciones de la naturaleza, las moléculas inertes concebidas por los químicos del siglo XXI en sus sofisticados laboratorios son de una simplicidad casi risible.
Si la cuestión del origen de la vida jamás me ha quitado el sueño, la de los prodigios químicos que rigen su funcionamiento siempre me ha fascinado. Por otro lado, estos dos enigmas se hallan estrechamente relacionados: al formarse y luego al evolucionar, la vida ha sabido desarrollar competencias en química fuera de nuestro alcance, de las que la materia inerte nunca ha juzgado útil preocuparse. Dos de estos prodigios esenciales en el desarrollo de la vida me han ocupado durante una buena parte de mi carrera: la fotosíntesis y uno de sus corolarios, la fotorruptura del agua. Con la ayuda de amigos y colegas científicos, he penetrado en algunos de sus secretos persistentes, lo que me ha valido un cierto reconocimiento.
El reconocimiento supremo que es el Premio Nobel, y mi fabuloso equipo y yo se lo debemos a una proeza que ni siquiera figuraba inicialmente entre los proyectos de investigación de nuestro laboratorio.
Si fabricar la vida sigue siendo una fantasía fuera de nuestro alcance, nuestra intuición nos ha dictado que otro objetivo menos ambicioso, pero igualmente gratificante, era alcanzable: conseguir imitarla.
Ayudados por un sentido compartido de la curiosidad, una pizca de azar y una ambición científica sin complejos, hemos logrado dotar a moléculas inertes de una de las características más comunes del reino de lo viviente: la capacidad de animarse.
Contaré cómo lo hemos conseguido y lo que me han enseñado cuarenta y cinco años pasados en el dormitorio de la naturaleza.
1El bosque del dragón
El lector ávido de psicoanálisis sentirá la tentación de hurgar en mi genealogía o en mi primera infancia a fin de hallar los indicios de cualquier atavismo, si no para los ensamblajes moleculares, al menos para las ciencias. Su búsqueda corre el riesgo de ser vana. Nací el 21 de octubre de 1944 en París, unas semanas después de la Liberación, de la unión de Lydie Angèle Arcelin, ama de casa, y de Camille Sauvage, un exitoso director de orquesta y clarinetista de jazz. El lector freudiano tiene aquí algo a lo que aferrarse: con un poco de imaginación, cabe considerar el jazz como el arte de improvisar con unas escalas dadas, que apela al mismo espíritu creativo, a la par que ordenado, que el químico que hace malabares con sus combinaciones moleculares. En honor a la verdad, este paralelismo solo me convence a medias.
Mis padres provienen de la pequeña burguesía provinciana, normanda por parte de mi madre, del norte por el lado paterno. Yo soy todavía un bebé cuando se divorcian. Mi padre biológico, de alma bohemia, recobra su libertad de artista, en tanto que mi madre se consuela en los brazos de un oficial del Ejército del Aire, Marcel Louis Grosse, un hombre cariñoso y atento que se convierte en mi progenitor de corazón, y a quien todavía hoy considero mi verdadero padre. Desde entonces, mi infancia se asemeja a la de numerosos hijos e hijas de militares: nos mudamos sin parar. Túnez, Argelia, luego San Luis en Misuri y Denver en Colorado. Tengo ocho años cuando regresamos a Francia, donde embalamos y desembalamos a un ritmo siempre sostenido. Tours, después su periferia, más tarde París.
Cuando tengo diez años, mi madre cae gravemente enferma. Diagnóstico: tuberculosis. La tasa de mortalidad de la infección, por entonces muy elevada, la obliga a pasar un año en un sanatorio donde no se me permite ir a verla. Durante su tratamiento, parto a vivir en Pacy-sur-Eure con mi abuela, una mujer de una solidez y una fortaleza de carácter admirables que me adoraba, y viceversa. Yo ya pasaba todas las vacaciones estivales a su lado, preciado punto de anclaje en esa infancia nómada en la que encariñarme con mis amigos y con mi entorno resultaba desaconsejable. Muy a mi pesar.
Una vez curada mi madre, ponemos rumbo a los Vosgos, donde mi padre está destinado en el cuartel de Contrexéville. Voy a cumplir once años y entro en el colegio de secundaria masculino de Mirecourt, la patria del violín. Para mi estupor, mis padres insisten en que ingrese en el internado so pretexto de que el centro escolar está demasiado alejado de la casa. Es un pretexto porque, con un tren automotor de Michelin que conecta las dos ciudades, la media pensión es perfectamente viable. Defiendo mi causa con el apoyo de mi abuela, en vano. La separación es un desgarro, pero solo para mí. Desde mi primera infancia, apenas me piden opinión a la hora de tomar las decisiones importantes y a veces tengo la impresión de ser un miembro honorario de la familia. Las primeras semanas lloro todas las noches, pero mi probada capacidad de adaptación, sumada a una cierta habilidad en las tabas, facilita mi integración.
La conmoción del internado me lleva asimismo a evocar el recuerdo lejano de mi padre biológico. Por primera vez me pesa su ausencia. ¿Por qué no se interesa más por mí? Voy a verle una vez cada dos o tres años a su chalé de Nogent-sur-Marne, símbolo de su éxito. Prácticamente en cada una de mis visitas me presenta a una nueva pareja. Nuestra relación es cordial, pero me doy cuenta de que en su vida de artista y de mundanidad jamás tendrá cabida la relación padre-hijo idealizada con la que he tenido la flaqueza de soñar.
A nuestro regreso de los Estados Unidos, donde no había podido seguir una escolarización normal, tenía algunas lagunas tanto en escritura como en lectura. Recuperé ese retraso en cuarto de primaria, pero seguí siendo un alumno del montón. En la escuela secundaria de Mirecourt, donde la férrea disciplina es todavía de inspiración militar, la atmósfera sediciosa que flota en el internado no mejora mis resultados. En compensación, estrecha las amistades. Para no ingerir el asqueroso rancho servido en el comedor, la consigna general es meter el contenido del plato en papel higiénico cuando el vigilante está de espaldas. Después de la comida, hay que esperar turno delante de los retretes para vaciarse los bolsillos en la taza. Los rigurosos inviernos de la región —¡hasta 25° C bajo cero!— son pretextos para toda suerte de desafíos sobre las pistas de patinaje naturales formadas por el hielo, que ponen a prueba nuestra temeridad.
De regreso de fin de semana a casa de mis padres, me concedo un momento de evasión sumergiéndome en la serie de libros de la colección juvenil «Cuentos y leyendas», que devoro por decenas. El ambiente familiar no es ajeno a ese gusto por la lectura: aunque no hubiese continuado sus estudios, mi madre era bachiller, una hazaña extremadamente rara para una mujer de la preguerra, y mi abuela, gran lectora, también era muy cultivada. Este atavismo participa sin duda en mis buenos resultados en francés, la asignatura en la que mejor me defiendo.
A los quince años, cuando me disponía a entrar en el instituto, a mi padrastro le asignan un nuevo destino. Una vez más, vienen tiempos difíciles. Nos trasladamos a un pueblo del norte de Alsacia, Drachenbronn, «la fuente del dragón» en alemán: en esta región petrolífera, los pozos abandonados se encienden de modo que dan la impresión de escupir fuego. Mi padre se incorpora a la base 901, una de las estaciones de radar más grandes de Europa, instalada sobre la línea Maginot vecina. Me escolarizan en el instituto mixto de Haguenau, treinta kilómetros más al sur. Mis padres insisten de nuevo en que ingrese en el internado, a pesar de que una lanzadera fletada por el Ejército hace las veces de autobús escolar. Esperaré hasta los sesenta años para intentar desvelar el misterio de este antojo parental y compartir con ellos el sentimiento de rechazo que yo experimentaba. «En nuestro ánimo, era por tu bien», responderán en esencia. Me convierto en el único interno del pueblo.
Gracias a Dios, en esta ocasión el ambiente es radicalmente diferente del de Mirecourt. La libertad es la regla: las salidas se efectúan sin autorización y, para asegurarme una libertad máxima, fraternizo incluso con los vigilantes, unos estudiantes muy relajados apenas mayores que nosotros. El jueves por la tarde, mi madre viene a veces a visitarme y me lleva a la ciudad, donde degustamos merengues helados. Guardo un excelente recuerdo de aquella etapa e incluso conservo algunos amigos de entonces. En el recreo, somos una ínfima minoría los que no nos expresamos en alsaciano. Una singularidad que excluye tanto como acerca. Entre esos «franceses del interior», como los lugareños llaman entonces a los no alsacianos, está Robert Langlois, interno e hijo de militar como yo. En el transcurso de frenéticos partidos de pelota vasca en el patio del recreo, nos hacemos los mejores amigos del mundo. Después de estudiar Derecho, entró en Total, donde desarrolló el conjunto de su carrera. Sesenta años después de nuestros paseos hasta el café, mantenemos contactos periódicos.
Mi buen humor recuperado galvaniza mis resultados escolares. Mejoran considerablemente en todas las asignaturas. Pronto dejo el pelotón de la clase para situarme en los puestos de cabeza. Asimismo, descubro en mí aptitudes insospechadas en ciencias. Es en mi segundo año de instituto cuando se afirma este tropismo. Se lo debo de entrada a mi profesor de matemáticas, un hombre de un rigor ejemplar. Cuando otros profes toman atajos por facilidad o por voluntad de ganar tiempo, el señor Cailliau desarrolla su razonamiento como una novela por entregas, avanzando etapa a etapa, sin la menor elipsis. En la relectura, la demostración es de una claridad mineral. Imposible no comprenderla. Me gusta también su ambición contagiosa. No vacila a la hora de ponernos ejercicios muy por encima de nuestras capacidades, especialmente en trigonometría, con el deseo de transmitirnos el gusto por el desafío. Al igual que mis compañeros, me estrello a menudo, pero descubro en esta ocasión que el reto actúa en mí como un estimulante. Una ventaja clave en la carrera que me dispongo a seguir.
En mi Panteón escolar, otro profesor va a jugar el papel de catalizador: el de física y química, cuyo nombre no acierto a recordar. Es un agregado enviado a los confines del país para entrenarse, como requiere la costumbre. Pedagogo sin par, adelantado a su tiempo, está muy abierto a las interacciones con sus alumnos y nos alienta a interrumpirlo si es preciso en lugar de rumiar por lo bajo nuestros interrogantes. Nos invita igualmente a recurrir a él si es necesario una vez terminada la clase, lo que yo no dejo de hacer. Descubro por primera vez las leyes de la naturaleza a escala molecular; pero son los trabajos prácticos, esa oportunidad lúdica de ilustrar la teoría mediante la experiencia, los que me procuran la máxima satisfacción y hacen que la balanza se incline poco a poco a favor de las clases de química.
A estas alturas del relato, el lector perspicaz habrá aislado este último comentario como el punto de partida de mi futura elección de carrera. Creo que no lo es. El estudiante de instituto que soy se interesa entonces por igual por todas las asignaturas científicas: por supuesto la química, pero también las matemáticas, la física y las ciencias de la vida. Y no es menor mi gusto por el francés y, en el último curso, el descubrimiento de la filosofía me entusiasma. El examen de mis boletines de calificaciones no ayuda a inferir afinidades o aptitudes particulares en una disciplina más que en otra: saco buenas notas en todo.
Si hay un detonante de la historia que sigue, su fuente hay que buscarla en un elemento exterior a estas consideraciones escolares: la geografía.
A comienzo de los años sesenta del pasado siglo, Drachenbronn es un pueblo de unos quinientos habitantes donde la vida transcurre apaciblemente. Dicho de otro modo: allí no pasa nada. En la base militar, en la que vivo con las otras familias de los militares destinados, poca cosa, salvo algunos amigos soldados con los que puedo jugar a fútbol de vez en cuando. El fin de semana, el catálogo de pasatiempos a disposición de los adolescentes es prácticamente nulo. Con la excepción de un terreno de juego casi infinito: el bosque. El municipio y la base están situados al pie de los Vosgos, a la entrada del macizo de Hochwald, cuyos paisajes ondulados y verdes se prolongan mucho más allá de la frontera alemana. ¿Qué hacer allí aparte de perderme? Con un par de amigos de mi edad, me hundo en aquel lugar primero por defecto y luego por gusto. Pronto me siento como en la habitación de mi casa y me oriento con la precisión de un GPS. Paso jornadas enteras, cuchillo a la cintura, cortando ramas para abrirme camino o recolectando especies vegetales cuya forma o cuyo color atraen mi atención. Aprendo a reconocerlas: la hoja de roble no es la del haya, la espina del abeto no es la de la pícea. El contacto con la naturaleza concuerda de maravilla con mi personalidad contemplativa. No tengo muchos amigos en el lugar y me interesan poco las chicas; mi pubertad tardía no agita todavía mis hormonas.





























