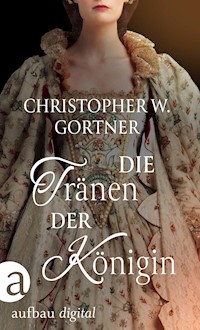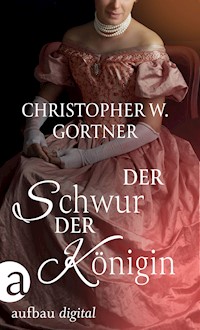Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bóveda
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fondo General - Narrativa
- Sprache: Spanisch
Para los lectores de Philippa Gregory y Alison Weir llega una novela dramática de la querida Emperatriz María, la niña danesa que se convirtió en la madre del último zar ruso. Narrada por la madre del último zar de Rusia, esta novela vívida e históricamente auténtica revive la valiente historia de Maria Feodorovna, una de las mujeres más atractivas de la Rusia imperial que fue testigo del esplendor y la caída trágica de los Romanov mientras luchaba por salvar su dinastía los últimos años de su largo reinado. Apenas diecinueve años, Minnie sabe que su puesto en la vida como princesa danesa es dejar a su familia e ingresar en un matrimonio real, como lo ha hecho su hermana mayor, Alix, que se mudó a Inglaterra para casarse con el hijo mayor de la reina Victoria. Los vientos de la fortuna llevan a Minnie a Rusia, donde se casa con el heredero Romanov y se convierte en emperatriz una vez que asciende al trono. Cuando la resistencia a su reinado golpea el corazón de su familia y el zar se dispone a aplastar a todos los que se le oponen, Minnie -ahora llamada María- debe pisar un peligroso camino de compromiso en un país que ha llegado a amar. La muerte de su esposo deja a su hijo Nicholas como el gobernante inexperto de un imperio profundamente dividido y derruido. Decidida a guiarlo a las reformas que llevarán a Rusia a la edad moderna, María se enfrenta a la oposición implacable de la fuerte esposa de Nicholas, Alexandra, cuyo fervor la ha llevado a una relación inquietante con un místico llamado Rasputín. Desde los opulentos palacios de San Petersburgo y los intrincados salones de la aristocracia hasta los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y el campo ensangrentado ocupado por los bolcheviques, CW Gortner nos sumerge en la caída anárquica de un imperio y el complejo y audaz corazón de la mujer que intentó salvarlo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 841
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
PRIMERA PARTE. 1862-1866. El palacio Amarillo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
SEGUNDA PARTE. 1866-1881. Noches blancas
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
TERCERA PARTE. 1881-1894. El zar mujik
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
CUARTA PARTE. 1894-1906. Madre querida
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
QUINTA PARTE. 1906 - 1914. El místico de la zarina
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
SEXTA PARTE. 1914 -1918. Las semillas de la destrucción
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Epílogo
Agradecimientos
Creditos
Para mi madre, que me dio a conocer el esplendor de los Romanov
La fama y la desventura viven en el mismo patioProverbio ruso
La Emperatriz Romanov es una obra de ficción. Todos los incidentes y diálogos, y todos los personajes, con la excepción de algunos personajes históricos muy conocidos, son fruto de la imaginación del autor y no deben interpretarse como reales. Cuando aparecen personajes históricos reales, las situaciones, incidentes y diálogos asociados a tales personajes son completamente ficticios y no se pretende que representen hechos reales ni que varíen el carácter completamente ficticio de la obra. En todos los demás sentidos, toda semejanza con cualquier persona viva o muerta es pura coincidencia.
CAPÍTULO 1
–Deberíamos ir vestidas iguales —dije, aquella tarde en que la vida cambió para siempre. Yo no entendía todavía lo profundo que sería el cambio; pero lo notaba, allí sentada, revolviendo el montón de cajas que habían enviado los mejores almacenes de Copenhague y de Londres, llenas de zapatos con lazos de satén, de sombreros con cintas, de ropa interior de seda, vestidos, corsés, chales, guantes de piel y capas de cachemir o de lana escocesa fina.
—¿Iguales? —Mi hermana Alix, subida a un taburete mientras Mamá y su doncella se afanaban junto a ella, acercándole prendas a la cara y a la figura esbelta para determinar cuáles le sentarían mejor, me miró sorprendida—. ¿Como si fuésemos gemelas?
—Sí —dije, levantando por un lado dos de las cajas que estaban junto a mí, en el diván—. Mira. Ahora tienes dos de cada cosa. Podríamos vestirnos iguales, a ver si tu prometido nos distingue.
Alix arrugó el ceño entre sus cejas delgadas. Aquel pequeño fruncimiento me agradó: me hizo ver que a mi hermana no se le escapaba lo absurdo de la situación tanto como ella quería aparentar. Pero antes de que hubiera tenido tiempo de responderme, nuestra madre nos soltó su ácida reprimenda, con aquella irritación tenue que aplicaba siempre que yo decía o hacía algo inadecuado, cosa que sucedía con cada vez mayor frecuencia, según ella.
—Minnie. Basta. Vestirse como gemelas, ¡qué absurdo! —Mamá chascó la lengua—. Y como si su alteza real el príncipe de Gales fuera ciego. ¡Si Alix y tú no os parecéis para nada!
—¿Estás segura? —Aunque quise aparentar despreocupación, advertí el desafío en mi voz—. Aunque no nos parezcamos, él sólo la ha visto una vez. Puede que no la reconozca siquiera cuando la vuelva a ver.
Mamá se quedó inmóvil, con unas enaguas arrugadas en las manos. Al ver aquella prenda de seda blanca cremosa, tuve que tragarme un arrebato de rabia. En otros tiempos, no podríamos habernos permitido unas enaguas como aquellas, ni ninguna de las otras cosas lujosas de las que ahora estaba llena la habitación. Nos hacíamos nuestra propia ropa y también nos la remendábamos. Habíamos sido felices en nuestro pequeño palacio amarillo de Copenhague, disfrutando de las excursiones veraniegas para bañarnos en el mar, de nuestras competiciones gimnásticas y de las veladas musicales después de unas comidas frugales que nos habíamos servido nosotros mismos. Los lujos no nos habían importado nunca, con tal de tenernos los unos a los otros. Nuestro mayor regalo era nuestra familia. Pero ahora estábamos sumergidos en las pruebas visibles de la disolución que se nos avecinaba.
¿Cómo podían haber cambiado tanto las cosas en tan poco tiempo?
—Naturalmente, su alteza la seguirá queriendo —dijo Mamá—. Es su deber como marido suyo que es y es el de ella como esposa. ¿Qué mosca te ha picado para que estés tan negativa, el día mismo en que Alix se está probando las prendas de su ajuar? ¿Es que no ves lo nerviosa que está de suyo?
Mi hermana me miraba desde el espejo. Si estaba nerviosa, no lo aparentaba. Parecía cansada y pálida, y se le apreciaba el cansancio en las ojeras, bajo sus ojos de color gris frío; pero estaba serena; tanto, que su mirada firme me desconcertaba. A pesar de su actitud impávida, debía de darse cuenta de que yo había dicho la verdad. Era imposible prever si el matrimonio le acarrearía felicidad o sinsabores. Pero ella no lo reconocería nunca en voz alta, al menos delante de nuestra madre, que había trabajado tanto tiempo para este aumento de nuestra fortuna; el último dentro de una gran marea de cambios que a mí me había dejado con la sensación de ser una náufraga que me esforzaba por mantenerme a flote.
—Yo solo decía que...
Mamá me fulminó con la mirada y no terminé la frase.
—Ya sabemos lo que decías, Minnie. Y te estoy diciendo que ya basta.
Yo, exasperada, arrugué el papel de seda de la caja de sombreros que tenía a mi lado.
—Quizá debería salir a darme un paseo —murmuré—. En vista de que aquí no hago falta.
—Sí, deberías, si no eres capaz de hacer nada útil aquí —dijo Mamá, volviéndose de nuevo hacia mi hermana—. No cabe duda de que el aire fresco te despejará el mal humor y te quitará ese aguijón desagradable que llevas puesto. No quiero que estés distrayendo a tu hermana con tonterías cuando tenemos tanto que hacer.
El aire fresco y reducir las tonterías al mínimo eran la solución de Mamá para todo. Era sensata, sin duda, a pesar de que en último año habíamos pasado por una cantidad de agitaciones que habrían hecho perder la cabeza a la más sensata de las mujeres. Pero Luisa de Hesse-Cassel no se consentía nunca tales debilidades. Había empezado por demostrar su sólida confianza en su propio juicio desafiando a su familia al casarse con mi padre, que era su primo segundo, Cristián de Glucksburgo, un principillo empobrecido y de poca importancia, con el que había emprendido una vida con estrecheces pero agradable, criándonos con un sano desprecio a las pretensiones. Aunque ahora iba camino de llegar a ser reina de Dinamarca, al heredar Papá de manera inesperada el trono de nuestro rey, que no tenía hijos, y, al mismo tiempo se disponía a enviar a su hija mayor a casarse con el príncipe heredero de Gran Bretaña, ella abordaba esas tareas monumentales como podía abordar la limpieza diaria del salón. Y aquel aguijón que llevaba yo puesto, como decía ella, la desazonaba, pues era una cosa que no debía tener ninguna hija suya, sobre todo en vista de nuestra nueva situación elevada.
Tirando de mi falda voluminosa, me dirigí con paso firme hacia la puerta y me detuve allí. Esperaba que mi hermana me hiciera volver. Quería que Alix dijera algo, que diera muestras de que seguía necesitándome. Pero guardó silencio y, cuando eché de soslayo una mirada de desafío, la vi rodeada de las enaguas de seda, mientras Mamá ordenaba a la doncella que le abrochara el corsé, como si Alix fuera una muñeca.
O un cordero listo para el sacrificio.
Para mí, el próximo matrimonio de mi hermana venía a ser eso mismo.
No habíamos nacido entre la grandeza. Mamá nos lo recordaba con frecuencia en nuestra infancia para que no esperásemos más de lo que teníamos. Los que nacen con riqueza no son tan afortunados como nosotros, nos decía, sentada con Alix y conmigo, enseñándonos a adornar sombreros hechos en casa o a zurcir ropa interior. Los que lo tienen todo en la vida desde el principio no saben apreciar lo que se consigue teniendo ambición. Sabios consejos, pues nadie había conseguido más cosas teniendo ambición que Mamá; pero aquello no me servía de gran consuelo ahora que atravesaba el palacio de Bernstorff, pasando ante las estatuas y las paredes con paneles de espejo sin echarles una sola ojeada, dejando atrás el eco de mis tacones en el parqué y el frufrú de mi miriñaque.
Nos habíamos trasladado a este palacio hacía un mes, cuando se dictaminó que Papá sería el nuevo príncipe heredero de la corona de Dinamarca. El palacio, rodeado de amplios terrenos en las afueras de Copenhague, tenía la elegancia que correspondía a tal título, y era mucho mayor que nuestra casa amarilla de la ciudad. Sus hermosos jardines, con sus magníficos tilos y sus paseos, eran uno de los pocos cambios que yo había recibido con agrado. Mi hermano menor, Valdemar, y mi hermana pequeña, Thyra, estaban encantados allí, donde tenían libertad para mancharse los pies y meterse bajo los setos. Pero yo ya tenía casi quince años y era demasiado mayor para juegos infantiles; aunque, cuando hui al jardín, lamenté serlo. Anhelaba volver a ser niña, con libertad para correr y esconderme.
Me llevé la mano a la frente y me di cuenta de que había olvidado coger un parasol o un sombrero. Corría el peligro de tomar demasiado color. Seguí adelante, imaginándome cómo reaccionaría mi madre y pensando que también debía soltarme la redecilla áspera que me ceñía los rizos espesos a la nuca y provocar así un escándalo. Solo que allí no había nadie que pudiera escandalizarse. Los jardines se extendían ante mí, verdes y solitarios, hasta que me aproximé a la casita de campo de estilo sueco que servía de salón de té y vi a una figura familiar, de traje oscuro, que, envuelta en una nube de humo de puro, se paseaba ante ella.
Papá.
Corrí por el césped hacia él, recogiéndome la falda a puñados y sin que me importara que se me vieran los tobillos. Él se volvió, sobresaltado, dejando salir volutas de humo por la boca, bajo su bigote nuevo e imponente. Se lo había dejado para parecer más distinguido. A mí me parecía gracioso, pues el cabello castaño y ralo le clareaba en la cabeza; era una pelusa escasa por comparación con aquella mata de la cara. Y por muy futuro rey que fuese, todavía tenía que salir a fumar al aire libre, pues el olor molestaba mucho a Mamá, que le había suplicado que dejara «aquel vicio repugnante».
—¿Ya habéis terminado? —me preguntó, con una sonrisa que le iluminó el rostro marcado por las preocupaciones. Desde que se había decidido que Papá sería el sucesor de nuestro rey enfermo, había perdido el aire desenfadado, como si ya sintiera el peso de la corona.
—Creo que les faltan horas enteras —dije, arrugando la nariz por el olor penetrante del tabaco que lo rodeaba—. Todavía tienen que ordenar montones de cosas. No ha debido de quedar un solo vestido en Copenhague. Yo me he marchado porque Mamá decía que estaba siendo negativa.
—Ya veo. —Una sonrisa le hizo fruncir los ángulos de los plácidos ojos, de color castaño claro—. Y ¿estabas siendo negativa, Dagmar mía?
Era el nombre con el que prefería llamarme, uno de los varios que me habían impuesto al nacer y el que más me gustaba a mí, pues todos los de la familia, menos él, me llamaban Minnie. Dagmar era un nombre singular que me caracterizaba y era el de una reina consorte legendaria de nuestro país.
Me encogí de hombros.
—No sé por qué tiene que haber tanto alboroto.
Él se rio.
—Tu hermana se va a casar con el hijo y heredero de la reina Victoria. Un día, si Dios quiere, será reina consorte de Gran Bretaña. La mayoría de la gente lo considera cosa digna de alboroto, en efecto.
—Puede que lo sea para Mamá y para la reina Victoria. Por lo que respecta a Alix, todavía está por verse si la cosa es grande o no. —Vi que el gesto de mi padre se ensombrecía—. Solo estoy preocupada por ella, Papá. Parece como si lo aceptara todo sin planteárselo —añadí.
Soltó el humo, se agachó para apagar el puro en el suelo del camino y se echó la colilla al bolsillo de la chaqueta.
—No tiene que plantearse nada. Es una boda muy prestigiosa, fomentada por tu madre y aprobada por la reina Victoria. Alix sabe que debe cumplir su deber.
Esta afirmación me dejó desconcertada. Yo creía que conocía a Alix mejor que nadie; pero no me había detenido a pensar que, en efecto, mi hermana siempre había dado muestras de un sentido del deber ejemplar.
Ella tenía casi tres años más que yo, y nos habíamos criado durmiendo en el mismo cuarto y estudiando juntas. A nuestro hermano mayor, Federico, lo habían enviado a estudiar al extranjero, y el segundo, Willie, estaba en la Academia Militar Danesa, mientras que nuestra hermana menor, Thyra, y nuestro hermano tercero, Valdemar, todavía eran niños. Por tanto, Alix y yo nos habíamos mantenido unidas, en una casa donde siempre había faltado el dinero y que estaba dominada por nuestra madre, que, cuando se reunía toda la familia en las fiestas, derrochaba su atención sobre nuestros hermanos.
A mí me había producido siempre resentimiento lo mucho que atendía a Freddie y a Willie, a pesar de que Alix me decía que era natural, porque una madre valoraba siempre más a sus hijos varones. Yo no entendía por qué, dado que nosotras, las hijas, ayudábamos a llevar la casa mientras los hijos estaban fuera. Pero, a diferencia de mí (a mí me fastidiaban las tareas domésticas inacabables), mi hermana no se quejaba nunca. Por las noches, hablábamos entre susurros, con las manos irritadas por el trabajo, acercando nuestras camas estrechas. Nos prometíamos la una a la otra que un día nos compraríamos una casa propia junto al Sund, con suelos que no fregaríamos nunca nosotras. Tendríamos cien perros y nos pasaríamos las horas muertas pintando, pues a las dos se nos daban bien las acuarelas. Todo aquello había cambiado cuando ella aceptó la propuesta del príncipe Alberto Eduardo. Se convirtió en otra persona. Dejó de ser mi hermana querida y, de pronto, fue la favorita de Mamá, inundada de prácticas de etiqueta, lecciones de baile o pruebas de vestidos, preparándose para hacer una nueva vida en otro país, de la que yo no formaría parte.
—Ya casi no la veo —dije, rehuyendo la mirada de mi padre—. Mamá siempre tiene cartas importantes que debe escribir Alix, personas a las que deben visitar o prendas que se debe probar. Me da la impresión de que ya nos ha dejado.
—¿Le has dicho todo esto a ella? —me preguntó él con suavidad—. Puede que esa negatividad tuya le haya hecho pensar que estás enfadada con ella.
Hice otra pausa. ¿Estaba enfadada yo? Me figuré que debía de estarlo. Desde luego que que no me gustaba que hubiera accedido tan de buena gana a aquella boda y que hubiera dejado de ser confidente mía.
—¿Te parece que estoy enfadada? —le pregunté yo.
—Siempre —dijo él, y me dio un pellizco en la mejilla—. Eres nuestra rebelde.
—¡Rebelde! —exclamé—. ¿Porque no quiero que cambie todo? Se nos ha trastornado la vida por completo, Papá. Yo no me esperaba nada de esto.
Él suspiró.
—Me doy cuenta de lo difícil que es para ti y lo siento. Pero el matrimonio es un cambio esencial en la vida, Dagmar. Debemos dejar a nuestros seres queridos para fundar nuestra propia familia. —Hizo una pausa—. Tienes casi quince años. ¿No lo has pensado nunca?
—Claro que sí —respondí; aunque la verdad era que no lo había pensado. Puede que el matrimonio fuera inevitable, pero hasta entonces me había resultado fácil no tenerlo en cuenta—. Pero ¿cómo es posible que Alix se case con una persona a la que apenas conoce? Bertie de Gales vio una fotografía suya y pidió tener una reunión con ella; no los presentaron hasta la Pascua, ¿recuerdas?, cuando fuimos juntos todos a Rumpenheim. Allí estaba la zarina con su hijo mayor; a mí me pareció que a Alix le gustaba el zarévich. Sí que pareció que a Nixa le gustaba ella, mientras que Bertie y ella apenas cruzaron tres palabras. Pero ¿ahora lo quiere lo suficiente para casarse con él?
Ante la falta de respuesta de mi padre, proseguí.
—Tú debías de querer a Mamá cuando te casaste con ella.
—La quería —dijo, y se le suavizó la expresión—. Tu madre era enérgica y decidida. Me enamoré de ella en seguida. Se parecía algo a ti, cuando era joven. Sabía exactamente lo que quería.
No me quise dejar apaciguar. En aquel momento, no me gustó que me compararan con mi madre, que había intrigado para dar un giro total a nuestra existencia.
—Pero antes de conocer a tu madre, intenté ganarme a Victoria —añadió Papá con una sonrisita.
Me quedé atónita.
—¿De verdad?
—No fui el único. Docenas de príncipes lo intentaron. Era el mejor partido de Europa. Y yo, a pesar de mi falta de medios, era bastante arrojado. Le escribí cartas y me ofrecí a visitarla, con la esperanza de ganarme su mano. Por desgracia, me desdeñó, a mí y a varios otros, para casarse con Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha.
—Y este se murió —gruñí—. Y la dejó viuda para que se metiera en nuestros asuntos.
—Bueno, bueno. No debes culpar a la reina. Es cierto que el hijo del zar manifestó interés por tu hermana; pero Alix no quería vivir en Rusia, pues no habla el idioma.
—En la corte rusa hablan en francés. ¿Te das cuenta? ¡Alix no sabe nada! Y la lluvia tampoco le gusta nada; y, según dicen, en Inglaterra llueve constantemente. ¿Qué va a hacer cuando no pueda salir de su casa sin mojarse?
—Pues tendremos que procurar que se lleve bastantes paraguas —dijo Papá, y me dirigió otra sonrisa—. Sé que esto no es fácil para ti; pero empezar ahora con dudas no servirá para darle seguridad.
Hice un gesto de dolor. Había estado demasiado absorta en mis propios sentimientos, sin pensar en absoluto en los de Alix. Me acerqué más a mi padre, en busca de consuelo, y él me pasó un brazo por la cintura y me dio un beso en la frente.
—Sin sombrero otra vez —dijo—. Tu madre se va a enfadar mucho.
—Que lo sume a su lista de ofensas —repliqué; y a mi padre le sonó la risa en el pecho mientras me guiaba por el camino, rodeándome con el brazo, encerrándome en una sensación de seguridad que me hacía ser consciente de que también tenía miedo de perderle a él. Yo sabía que nuestro rey estaba enfermo y que estaban en marcha apresuradamente los preparativos para confirmar a Papá como príncipe heredero. ¿Cómo sería nuestra vida, con él en el trono y con Mamá de reina, rodeados día y noche de una multitud de cortesanos y de funcionarios?
Me estremecí al imaginármelo. Mi padre me estrechó con más fuerza.
—¿Qué otra cosa te preocupa? —me preguntó.
Me sentí estúpida. Cualquier otra muchacha habría recibido de buena gana aquel ascenso de categoría, aquella posibilidad de llamarme princesa y de hacer de hija mayor, ahora que mi hermana se marchaba.
—¿Tenemos que mudarnos al palacio de Amalienborg después de volver de la boda de Alix? —le pregunté a mi vez.
—Me temo que sí. El rey Federico me ha otorgado el inmenso honor de ser su heredero; pero la tarea no ha sido fácil. Hemos tardado meses enteros en llegar a un acuerdo entre todos. Ahora, su majestad se empeña en que debemos vivir de manera acorde con nuestro rango.
Me miró, bajando la vista, pues yo era corta de estatura como mi madre, mientras que Alix era alta y esbelta como él.
—Nuestra casa amarilla no es adecuada para un futuro rey y su familia —prosiguió—. Tendremos este palacio para el verano, y después tú tendrás tus propios aposentos en el Amalienborg. Eso te gustará, ¿verdad? Tener habitaciones propias para hacer lo que quieras, después de haber compartido dormitorio durante tantos años...
—¿Estará allí Thyra? —le pregunté, aludiendo a mi hermana de nueve años, que me seguía de un lado a otro con adoración cuando no estaba haciendo travesuras con nuestro hermanito—. Se instalará allí conmigo en cuanto pueda. A mí no me importa —añadí—. No sabría qué hacer con todos unos aposentos para mí sola.
—Un cambio nada agradable, ¿eh? Pues tendremos que arreglárnoslas como podamos.
Asentí con aire sombrío mientras él buscaba y buscaba algo en su chaqueta. Se disponía a sacar la colilla del puro; pero clavó la vista en el palacio de pronto. Siguiendo su mirada, vi que mi madre nos hacía señas desde una ventana del piso superior.
—Parece que han terminado antes de lo que esperábamos —dijo Papá—. Bueno. Vamos a contemplar el ajuar de tu hermana. Sé amable con ella. Recuerda lo que te he dicho: Alix no es como tú. No se expresa con facilidad. Busca el momento de hablar con ella a solas. Necesita tu apoyo más que nunca. No quiero que estéis reñidas cuando salgamos para Inglaterra.
—Sí, Papá —dije.
Pero no estaba segura de querer escuchar lo que pudiera decirme mi hermana. ¿Y si descubría que no me iba echar en falta tanto como yo quería?
CAPÍTULO 2
Se sirvió la cena en el salón de las arañas. Ahora teníamos lacayos de librea con guantes blancos que nos servían la sopa, el salmón al horno, verduras suculentas, empanadas recién horneadas y decantadores de clarete; un banquete con el que podía haber comido toda nuestra familia una semana entera. Observé que Mamá daba instrucciones a los criados desde su silla con perfecto aplomo, como si llevara toda la vida mandando a multitudes. Mi hermano y hermana menores, Valdemar y Thyra, bien lavados tras sus juegos desenfrenados en el jardín y posados sobre sillas doradas ante la enorme mesa con mantel de lino, estaban apagados, cosa rara en ellos, como si los desconcertara el despliegue de tenedores, cucharas y cuchillos de plata que tenían junto a sus platos.
—El tenedor pequeño es para la ensalada —susurré a Thyra, tocando dicho utensilio—. El más grande es para la carne y el pescado. Se van usando de fuera adentro, ¿lo ves?
Mi hermanita asintió con la cabeza, moviendo el lacito que le adornaba los tirabuzones de color dorado oscuro. Thyra, como yo, tenía los ojos castaños y expresivos y la nariz chata; salía a nuestro padre, mientras que el pequeño Valdemar era rubio, con los ojos grises azulados y la complexión pálida de nuestra madre y de Alix.
Mientras comíamos, Mamá hablaba a Papá en voz baja, sin duda acerca del ajuar y de las disposiciones para el viaje a Inglaterra. Yo apenas la oía, a pesar de que antes, en nuestro palacio amarillo, solíamos mantener debates animados durante las comidas. Era un indicio más de que nuestra vida ya no era la misma; y cuando Valdemar, de cuatro años, anunció de pronto: «¡Yo quiero ir a Inglaterra!», nos sumió a todos en el silencio.
Me llevé la servilleta a la boca para contener una risita.
—A los niños no los invitan a las bodas —le dijo Mamá en tono de reprensión—. Te quedarás aquí con Thyra y con tu institutriz, hasta...
—¡No! —exclamó Valdemar, golpeando la mesa con el puño—. ¡Yo quiero ir!
Mamá echó una mirada a Papá, que parecía a punto de estallar de risa, como yo.
—Cristián, querido, haz el favor de informar a nuestro hijo de que no se pueden tolerar tales arrebatos.
Papá recuperó la seriedad.
—Valdemar, haz caso a tu madre —dijo, intentando adoptar un tono severo.
Mi hermano torció el gesto. Alix le dio unas palmaditas en la mano, murmurando. Valdemar la miró con incertidumbre, y repitió por fin:
—¿Un tren nuevo?
Alix asintió con la cabeza.
—Te lo prometo. Tengo entendido que en Inglaterra hacen unos trenes de juguete preciosos.
Tuve que contenerme para no replicar que también los hacían preciosos en Dinamarca. Teníamos un tren de juguete heredado de mis otros hermanos, que había funcionado de maravilla hasta que un día Valdemar lo había pisoteado, en una rabieta. Entonces, para mi sorpresa, Alix se volvió hacia mis padres y les dijo:
—No sé por qué no puede venir con nosotros. Al fin y al cabo, es mi boda. Quisiera que estuviera allí toda nuestra familia.
¿Quién se lo habría figurado? Era la primera vez que yo le oía expresar una opinión propia. Me erguí más en mi silla, mientras Mamá se debatía contra su sorpresa, incómoda.
—Pero ¡tenemos muchas cosas que atender! Estará toda la familia de la reina Victoria, además de otros invitados importantes. Yo no puedo cuidar de los niños, de ninguna manera.
—Puede cuidar de ellos Minnie —dijo Alix, volviendo la vista hacia mí.
Asentí sin pensarlo.
—Sí. Claro que puedo.
—Bueno. Entonces, queda acordado —dijo Papá, con alivio perceptible, lo que le mereció una mirada severa de Mamá.
Valdemar podría haber soltado un aullido de triunfo si no fuera porque Mamá le lanzó una mirada de advertencia. Se afanó con su plato, desmigajando el pescado al horno hasta que Alix tomó su tenedor para ayudarle; al mismo tiempo, me dirigió una rápida sonrisa de agradecimiento. Aquello me disipó las dudas. Si ella quería que estuviésemos allí todos, era que debía de albergar dudas. Tomé la resolución de buscar el momento de hablar con ella.
Después de la cena, mandaron a Valdemar y a Thyra a acostarse, en el piso superior, a pesar de sus protestas, mientras los demás nos reuníamos en el salón. Papá se sirvió un coñac y mamá tomó su labor de bordado. Mientras enhebraba la aguja, dijo:
—Minnie, tócanos algo.
En el palacio había un piano grande, muy distinto del pianoforte decrépito que teníamos en la casa amarilla; pero cuando me senté en el taburete y me puse a tocar, me sentí absolutamente torpe. Fallaba una nota tras otra; tenía la cabeza puesta en Alix, que estaba sentada junto a la ventana, mirando al exterior, mientras caía la penumbra en los jardines.
—Minnie, ¿eso que estás destrozando es de Haendel? —comentó Mamá, irritada. Mis manos se detuvieron.
Alix se volvió hacia la sala con un suspiro.
—Ha sido un día muy largo. Creo que me voy a retirar —dijo.
—¿A estas horas? —dijo Mamá—. Pero ¡si todavía no es de noche siquiera!
Pero Alix se acercó a ella y a Papá para darles sendos besos en las mejillas. Cuando se dirigió a las puertas del salón, me puse de pie de un salto.
—Voy contigo —anuncié; y salí al pasillo tras Alix antes de que Mamá hubiera tenido tiempo de hacerme volver.
Alix no dio muestras de advertir que la seguía hasta que le toqué una manga. Sobresaltada, se detuvo. Leí en su expresión de recelo que ya sabía lo que le iba a decir yo.
—¿Estás demasiado cansada para hablar conmigo? —le pregunté.
Ella sonrió.
—Me preguntaba cuándo me lo ibas a decir.
—Podías haberlo dicho tú también —dije a mi vez; pero me mordí el labio, arrepentida de haber empezado con un comentario agrio—. Supongo que has estado demasiado ocupada.
—Totalmente. No tenía idea de que costara tanto esfuerzo organizar una boda. Como tenga que ver un vestido o un sombrero más... —Me miró a los ojos—. ¿Subimos a mi cuarto?
—No —dije, impulsiva. Ella ya tenía cuarto propio. Yo no quería contemplar los montones de cosas nuevas que se iban a enviar a Inglaterra—. Vamos a hablar en la galería.
La galería era un pasadizo espacioso, con losas blancas y negras, que recorría toda la extensión de la fachada del palacio que daba al jardín. La encontramos sumida en tinieblas; las plantas, como bestias emplumadas en sus jardineras de porcelana, se cernían sobre los muebles de mimbre blanco que yo destestaba porque siempre me enganchaba los vestidos en alguna parte de su estructura, y...
Alix interrumpió mis titubeos.
—Puedes sentarte. Si te haces un descosido, puedes hacer que te lo arreglen. Se acabó el coser a la luz de las velas; ahora tenemos a otros que nos cosen la ropa.
Me dejé caer en la butaca más próxima, en son de desafío. No entendía si se estaba burlando de mí.
—Supongo que te gusta tener criados —le dije.
—¿Por qué no me iba a gustar? —repuso ella, sentándose ante mí—. Resulta refrescante no tener que padecer uñas rotas y pinchazos de agujas en los dedos. ¿No te gusta a ti? —me preguntó, devolviéndome la mirada.
Yo me encogí de hombros.
—Los criados hablan. Tienen ojos y oídos. Preferiría que cada momento de mi vida no fuera tema de chismorreos en los cuartos de servicio.
Alix bajó la vista y jugueteó con el encaje de su manga.
—Pareces enfadada, Minnie.
—¿Ah sí? —Me molestó que Alix repitiera lo mismo que me había dicho Papá—. Quizá tenga buenos motivos.
Ella alzó la vista. Entre las sombras de la galería, sus ojos parecían inmensos en su rostro ojeroso.
—¿Qué motivos? —me preguntó.
Yo quería protestar, decir que estaba enfadada porque ella se casaba con una persona a la que no podía tener ningún afecto; porque sabía que era culpa de Mamá, que había obligado a Alix a hacer su deber. No sabía por dónde empezar y dije, sin pensarlo:
—¿Por qué dijiste que sí?
Ella guardó silencio; no apartó la vista, pero volvió a aparecerle en la mirada aquel distanciamiento. Aquello me animó a añadir:
—No es posible que lo quieras. Apenas lo conoces.
Ella me respondió con tono comedido.
—¿Crees que habría accedido a casarme con él si no me hubiera parecido adecuado? No —dijo—. Todavía no lo conozco, ni sé si me hará feliz. Pero ha pedido mi mano y me hará princesa de Gales. Lo consideré con mucho cuidado antes de dar mi consentimiento.
—¿Tu consentimiento? ¿O el consentimiento de Mamá? Alix, yo siempre creí...
—¿Qué? —dijo ella—. ¿Qué es lo que siempre creíste?
Desconcertada ante su seriedad, me faltaron las palabras.
—No... no lo sé. Solo creí que las dos nos casaríamos cuando nos enamorásemos, como hicieron Papá y Mamá.
Alix sonrió. Aquel fruncimiento sutil de su boca me desgarraba, tan estoico y resignado, como cuando tenía que hacer frente a uno de nuestros montones interminables de ropa por zurcir.
—Minnie, ya no somos niñas ni esperamos que el señor Andersen nos cuente cuentos a la hora de dormir. Papá será rey. Debemos casarnos de una manera que honre a nuestra patria. Aunque Dinamarca no sea una nación poderosa, tenemos enemigos, y el más importante es Prusia. A ese demonio de Bismarck no le agradó que eligieran a Papá como sucesor al trono, en lugar del candidato que prefería él. Ya pasó el tiempo de los cuentos de hadas.
—¿Cuentos de hadas?
Había alzado la voz. Me interrumpí y respiré hondo para calmarme. Mi hermana, tan responsable, que no había prestado nunca atención al mundo exterior, hablaba de pronto como un diplomático.
—Esto no es una cuestión de cuentos de hadas —proseguí—. El zarévich... ¿no crees que casarte con él nos traería más honra? Yo diría que el imperio ruso es más poderoso que el británico. Y Nixa te quiere.
—¿Que me quiere? —Su voz tenía un matiz de risa—. Nixa Romanov no me quiere.
—¿No? Bueno, pues lo aparentó muy bien. Vi cómo te miraba en Rumpenheim, donde conociste al soso de Bertie de Gales. Nixa apenas hablaba con nadie, solo contigo. Papá me dijo que le habría pedido tu mano, pero que tú habías dicho que no podrías vivir en Rusia porque no hablas el idioma. Alix, en la corte de los Romanov hablan francés. Tú hablas el francés mucho mejor que el inglés.
—Si dije eso, fue para sacar a Nixa del apuro. Solo me iba a pedir en matrimonio porque se lo había mandado su padre. El zar Alejandro no quiere que su hijo se case con una prusiana.
—Tú no eres prusiana.
—No. Pero Nixa no me quería a mí. —Se me quedó mirando con una franqueza que me desazonaba—. ¿Es posible que no tengas idea, de verdad?
De pronto, sentí que me faltaba el aire. Cuando su mano tocó la mía, estuve a punto de retirarla bruscamente.
—Cuando estábamos en Rumpenheim, a la que no dejaba de mirar era a ti —siguió diciendo—. Estaba embelesado. Cuando estuvo hablando conmigo, lo único que hizo fue preguntarme por ti. Quiso pedir tu mano, solo que Papá no lo consintió. El zar había enviado a su hijo a que me cortejase a mí. Lo único que hice yo fue salvar la situación para todos dejando claro que no estaba interesada.
La miré fijamente; fue una de las pocas veces en mi vida que me quedé sin habla.
Ella me dio unos golpecitos en la mano.
—Ay, Minnie. ¿Tan ciega eres? Todo el mundo lo notó. Hasta el soso de Bertie, como lo llamas tú, comentó que Nixa se estaba comportando como un mozalbete enamorado.
Volví en el recuerdo a los días que habíamos pasado en Rumpenheim. Recordé los paseos a caballo matutinos y tonificantes; los almuerzos perezosos en los pabellones de los prados del castillo; los bailes y las partidas de whist en las veladas. Pero, por mucho que lo intentaba, no evocaba un recuerdo sólido del príncipe heredero ruso. Era difuso; una figura imprecisa con botas relucientes. Yo conocía a su madre, la zarina, desde hacía años. Había nacido princesa de Hesse-Darmstad, de la rama dominante de la familia de mi madre; pero la emperatriz María Alexandrovna me había parecido siempre bastante imponente, con su rostro de patricia y sus ojos tristes aunque penetrantes, que daban la impresión de condenar en silencio nuestro atuendo andrajoso, mientras ella iba abrigada con martas cibelinas que nosotros no podríamos permitirnos jamás. Pero Mamá y ella se carteaban con regularidad, y la emperatriz siempre nos convocaba cuando pasaba por Alemania o por Dinamarca, camino de sus vacaciones anuales en Niza. Así habíamos conocido a su hijo mayor, Nicolás, o Nixa, como lo llamaban, en aquellas ocasiones, cuando la acompañaba. Para mí no había sido más que un chico más; cortés y privilegiado, poco dado a las familiaridades. De hecho, yo no recordaba que me hubiera prestado ninguna atención. Y cuando estuvimos en Rumpenheim, yo me había centrado tanto en su interés por Alix que, al parecer, no había llegado a mirarlo a él. No me gustaba no haberme dado cuenta de lo que habían visto todos los demás, según decía ahora mi hermana.
—No seas absurda —dije—. No me querría a mi si te pudiera tener a ti.
Alix retiró la mano.
—Esto no es un concurso. Se enamoró de ti. Si se marchó de Rumpenheim sin pedir tu mano fue por que Papá no quiso que te metiera ideas en la cabeza sin que el zar hubiera aprobado antes el proyecto. Nixa Romanov no será nunca mi esposo. Pero puede ser el tuyo —concluyó, como afirmando un hecho irrefutable.
Yo estaba tan desazonada que no supe qué decir.
—Debes pensártelo —dijo Alix—. Nixa parecía decidido y aseguró a Papá que la zarina será favorable al proyecto, como también lo será Mamá. Y es posible que el zar Alejandro lo apruebe, en vista de que tú tampoco eres una princesa prusiana.
—¡No soy princesa de nada! Ni siquiera han coronado aún a Papá.
—Ya somos princesas para el mundo. —Había en su tono algo que me produjo un escalofrío—. Tienes que hacerte mayor ya, Minnie. Tienes que ver el mundo tal como es, no como a ti te gustaría que fuera. Como hijas del rey de Dinamarca, nos buscarán como esposas de reyes.
—A ti no —le recordé—. Tú ya eres de Bertie de Gales.
—Lo soy —dijo. Se puso de pie entre crujidos de seda gris—. Mi futuro está decidido. Pero el tuyo no lo está. Debes decidir con prudencia. Escucha a tu corazón; pero piensa también con la cabeza. Puede que el amor lo pueda todo en los sonetos; pero el amor no es necesariamente lo que nos dará seguridad.
Alcé los ojos hacia ella, clavada en mi asiento. Aquello era lo que menos esperaba oír de sus labios.
—¿Seguridad? —repetí en voz baja—. ¿Has elegido a Bertie por... seguridad?
—Entre otras cosas. Aunque Nixa hubiera pedido mi mano, yo le habría dicho que no. Es cierto que no quiero vivir en Rusia. No soy como tú; no tengo naturaleza aventurera. —Hizo una pausa—. ¿Sigues enfadada conmigo?
—No he estado enfadada contigo nunca —susurré.
Ella volvió a sonreír, aunque esta vez su sonrisa estaba cargada de paciencia.
—Ah, sí que lo estabas. Creo que bastante enfadada. No debes estarlo. Seguimos siendo hermanas. Siempre te querré, por encima de todo.
Quise abrazarla. Hice ademán de ponerme de pie, con las lágrimas asomándome a los ojos, abrumada por lo que me había contado, por mi propia ignorancia de las intrigas que pretendían atraparnos, como una máquina invisible que funcionaba en secreto y con eficiencia para sembrar el caos en nuestras vidas.
Alix retrocedió antes de que yo hubiera tenido tiempo de tocarla.
—Ahora no —dijo, con voz velada por la emoción—. Tendremos tiempo suficiente para despedirnos. Pero todavía no.
Se marchó de la galería. Cuando desapareció en el interior del palacio, por la escalera que subía a su cuarto, yo no me rendí al frío que sentía dentro.
Estaba perdiendo a mi hermana, por seguridad. Perdida en la inmensidad de esta idea, no llegué a pensar de nuevo en la revelación de que el heredero de los Romanov podía a aspirar a casarse conmigo.
CAPÍTULO 3
Regresamos a Copenhague y a nuestro palacio amarillo, a sus sillones hundidos cubiertos de chales para disimular el relleno de crin que se les salía por los lados; a los cuartos que olían a humedad, con acuarelas enmarcadas pintadas por nosotras, y a los cortinajes desvaídos que habíamos lavado incontables veces y que reparábamos nosotras mismas.
Con todo lo que me alegraba de volver a casa, la nostalgia me fue invadiendo con el paso de los días. Aquel palacio por el que habíamos correteado de niños había empezado a esfumarse como un fantasma, desvaneciéndose en sus propias paredes fatigadas a medida que el futuro impregnaba cada vez más nuestro presente.
Alix y Mamá eran inseparables; se encerraban juntas durante horas enteras, revisando detalles de su ajuar o visitando a matronas aristocráticas que habían descubierto de pronto que existíamos y solicitaban dar una comida en honor de la futura princesa de Gales. Papá también solía estar ausente; asistía a la corte a petición del rey enfermo y me dejaba a mí para que pasara el rato con los pequeños sin hacer nada, pues las tareas domésticas que antes ocupaban mi tiempo las realizaban ahora nuestros nuevos criados.
Evitaba caer en una franca melancolía leyendo en voz alta nuestros libros de cuentos descabalados o jugando con mi hermanito y mi hermanita. Pero no dejaba de preocuparme por cómo les iría a ellos, tan pequeños y a punto de verse catapultados a la atención pública, como miembros de una familia real. Yo quería protegerlos, pero no podía hacer nada: apenas podía protegerme a mí misma. Me quedaba despierta por las noches, trazando planes de fuga fantasiosos. Disfrazados, nos embarcaríamos para ir a las colonias (yo no sabía a qué colonias), y allí seríamos gente corriente (no tenía idea de qué haríamos). O bien, Papá caería en la cuenta de que no quería ser rey y rechazaría la corona, devolviéndonos a la vida tal como la habíamos conocido; porque la reina Victoria no querría entonces que Alix se casara con su hijo, y...
Podría haberme reído de mis propias ilusiones si no hubiera sabido lo que tenía por delante. Y cuando cayó en Dinamarca el invierno, el mes de marzo de 1863 y la partida de Alix se fueron acercando cada vez más, y las ráfagas de viento y de nieve susurraban su inevitabilidad.
Entonces, de pronto, se nos acabó la tregua. Antes de que yo hubiera sido capaz de ordenar mis ideas, la casa estalló en un caos; se recogían baúles para llevarlos al barco; Mamá se paseaba de un lado a otro vociferando órdenes a las doncellas agobiadas, que cubrían con sábanas el mobiliario, como amortajando nuestro palacio. Ya era un fantasma, en efecto.
—¿Tienes miedo? —susurré a Alix la noche antes de nuestra partida, después de haber esperado, acostada, horas enteras a que Mamá saliera del cuarto de ella para que pudiésemos pasar un rato a solas.
Ella negó con la cabeza.
—¿Por qué iba a estarlo?
Pero sí tenía miedo. Yo se lo notaba en los labios contraídos y en el modo en que erguía la cabeza cuando subimos a nuestro tren para Bruselas, donde embarcamos en el yate real de la reina Victoria, que lo había enviado expresamente para nosotros. Nuestros compatriotas daneses se apiñaban en los muelles para despedirla, saludándola con la mano y gritando su nombre. Yo tuve que morderme los labios para no echarme a reír. Nadie nos había aclamado hasta entonces por nuestros nombres; aquello parecía ridículo.
Mi diversión se convirtió en asombro cuando llegamos a Inglaterra.
Allí recibieron a Alix con gran pompa. Aunque la lluvia de principios de marzo nos caía encima como cuchillos fríos y nos hacía temblar con nuestra ropa nueva (que había tenido un coste considerable, como no dejaba de recordarnos Mamá), miles de súbditos de la reina Victoria se agolpaban a lo largo de la ruta hasta Londres, aclamando a Alix, que iba en su carruaje cubierto. La acompañaban Mamá y Bertie, que nos había recibido con una sonrisa sardónica en los labios cubiertos por su bigote; y yo aprecié una clara huella de perfume femenino en su levita.
Yo, que iba con Papá en el carruaje que seguía al de mi hermana, aparté la vista de los británicos que nos aclamaban, y que parecían inmunes al chaparrón helado todos ellos, y miré a mi padre.
Él formó con los labios la palabra «paraguas» y me hizo contener la risa una vez más.
Paraguas, en efecto. Alix los iba a necesitar a docenas.
Tomamos un tren en la estación de Paddington. Cuando llegamos al castillo de Windsor pasaba de la medianoche. Después de un nuevo desplazamiento en carruaje hasta el castillo, retrasado por la presencia de más multitudes fervorosas que querían llegar a ver a su nueva princesa, yo tenía los pies helados y las manos hechas carámbanos bajo mis guantes nuevos de becerro; aunque apenas advertía la incomodidad cuando nos apeamos, tambaleantes, de nuestros carruajes para entrar en el castillo.
Lo que sentía era, más bien, inquietud ante la perspectiva de verme ante la reina. Victoria era famosa en todo el mundo. Había llegado al trono con dieciocho años y bajo su reinado los británicos habían emprendido una expansión implacable de sus dominios, anexionándose la lejana India y dando lustre a su corona. Pero su feliz matrimonio con el príncipe Alberto, con quien había tenido nueve hijos, había quedado roto por la muerte temprana de este, que había puesto de luto a todo su imperio. A pesar de nuestro aislamiento, yo misma había tenido noticias de su duelo desgarrador, y mi madre había observado que, si hubiera dependido de la propia reina, se habría hecho enterrar con él. Me la imaginaba como una diosa antigua: severa, inflexible, vestida de negro; y la primera imagen que tuve de ella no hizo más que confirmármelo.
Estaba de pie en el zaguán de entrada, rodeada de sus cortesanas, una colección de faldas anchas y tocados con volantes. Ella no destacaba porque fuera de negro (todas vestían con matices diversos de aquel tono sombrío), sino porque su dominio silencioso llamaba la atención inmediatamente. No era alta; de hecho, era mucho más baja de lo que me había figurado yo; pero nadie podría haberla tomado por otra persona distinta de lo que era. Victoria Regina estaba plantada como si el mundo girara a su alrededor, no como si ella se moviera con el mundo.
Subiéndose el velo que le ocultaba los rasgos (evidentemente, no se había quitado aún el luto), nos miró fijamente con sus ojos acuosos y dijo por fin:
—¿Dónde os habíais metido?
Se hizo el silencio. Yo me pregunté dónde creía ella que nos habíamos metido, hasta que intervino su hijo Bertie, que dijo:
—El pueblo.
Tras asentir levemente con la cabeza, como si aquella explicación bastara, la reina dirigió la mirada a Alix. Antes de que mi hermana tuviera tiempo de hacer una reverencia que llegaba tarde, Victoria la envolvió en un abrazo.
—Ya estás aquí por fin —dijo, como si la espera de la llegada de Alix la hubiera estado consumiendo.
Todos le hicimos reverencias. Mientras la reina se aferraba a mi hermana, yo tuve que volver los ojos para no ver aquellos brazos regordetes, cubiertos de negro, que envolvían a Alix como alas de cuervo.
Victoria se aferró a Alix tanto tiempo que temí que la ahogara. Cuando se apartó, a la reina le brillaban lágrimas en los ojos, mientras nos regañaba:
—Habéis llegado muy tarde. Servirán la cena antes de una hora. Os recomiendo que subáis a vuestras habitaciones a cambiaros. Yo no podré acompañaros; esta espera me ha dejado agotada. Os veré mañana.
Y, dicho esto, la reina se volvió y se marchó, seguida de su colección de cortesanas fúnebres, junto con una manada de perros de aguas de docilidad sorprendente.
Alix volvió la cabeza para mirarme. No parecía asustada. Parecía resignada.
***
La semana siguiente estuvo llena de actividades previas a la boda. Yo no podía acercarme a Alix en público; estábamos rodeados de centenares de personas y la reina misma era el centro de atención alrededor del cual debíamos girar todos los demás. Pero advertí que Alix y Victoria desarrollaban una afinidad inconfundible. La reina no era dada a las manifestaciones de afecto; pero durante la cena, o tomando el té, o durante alguno de sus paseos interminables por los jardines, acompañada de aquellos perros de aguas que nunca se alejaban mucho de ella, ponía los dedos sobre el brazo de Alix sin más, con un gesto maternal, posesivo, que daba a entender que, por lo que a ella se refería, mi hermana ya pertenecía a Gran Bretaña, como todo lo demás a lo que la reina pusiera su nombre.
Y aquello no aliviaba en absoluto mi indignación.
A Papá prácticamente no le hacían caso; lo trataban como a un invitado de poca importancia, a pesar de que era el padre de la novia, heredero de nuestro rey, y duque de Schleswig, Holstein y Lauemburgo, en título, aunque no lo fuera en la práctica. Yo me preguntaba si si los tiempos en que había cortejado en vano a Victoria eran un mal recuerdo para la reina. Esta solo se dignaba hablar con él cuando lo exigía el protocolo; y, como el protocolo lo establecía ella, hablaban pocas veces. Mamá estaba demasiado ocupada como para ofenderse, atendiendo minuciosamente a Alix cuando tenía ocasión y persiguiendo a Thyra y a Valdemar, que se escapaban de mi vigilancia poco estricta para corretear por el castillo, jugando al escondite con los hijos de la hija de Victoria, Vicky, princesa real de Prusia, sobresaltando a los criados y arrancando sonidos metálicos a las armaduras vacías en sus hornacinas.
Un día despejado (todo lo despejado que podía ser un día en Inglaterra) salimos a montar a caballo. Papá era jinete experto desde sus tiempos en la Guardia Montada Danesa, puesto que había ejercido para poder sustentarnos a todos con su modesto sueldo hasta que se había convertido en heredero del rey. Se había empeñado en que aprendiésemos a montar todos de niños; a Alix le gustaban los caballos pero prefería las yeguas tranquilas, mientras que yo no tenía tales miedos. Para mí no había nada tan emocionante como ir a caballo, la sensación de poder y de velocidad que me daba. Era lo más parecido a volar que yo podía disfrutar y fui a la excursión con energía, sumándome a los caballeros y a las damas para dar un paseo en el exterior del castillo, en uno de los muchos corceles de los establos reales. Vi con orgullo que Papá hacía buen papel, y hasta arrancó a Victoria unas palabras de alabanza al exhibir ante ella, en el patio, su habilidad ecuestre.
Pero yo tenía que improvisar un vestido de amazona. A nadie se le había ocurrido que yo tuve que mostrar mi habilidad a caballo; y, como no tenía la gorra adecuada, me limité a recogerme el cabello en una redecilla y me atreví a hacer frente así a las miradas de asombro de la reina.
Victoria no montaba y se retiró a su gabinete; pero su hijo mayor, Alfredo, de dieciocho años, sí. Había estado acechando en un segundo plano. Era un joven de labios gruesos, con los ojos azules tibios de su madre y cara de desagrado constante. Parecía que todo lo ofendía, salvo la comida y la bebida, que consumía en cantidades prodigiosas. Se las arregló para cabalgar a mi lado; golpeó mi pierna con la suya e hizo que mi caballo tirara del bocado.
—¿Estás disfrutando de la fiesta? —dijo, mirándome con lascivia. Como yo no sabía bien a qué fiesta se refería, sonreí y metí espuelas para alcanzar a Alix y a Bertie. A pesar de mis primeros recelos, mi futuro cuñado empezaba a caerme bien. Bertie, hombre viajado y cosmopolita, había manifestado hacia Alix una amabilidad que me daba a entender que, aunque no estuviera más enamorado de ella que ella de él, al menos estaba decidido a cultivar un respeto mutuo.
Regresamos al castillo bastante más animados, gracias al aire libre. Cuando me dirigía a mi cuarto a cambiarme para tomar el té (rito solemne en el que Victoria exigía la presencia de todos), me salió al paso una de sus fúnebres cortesanas, que estaban en todas partes.
—Su majestad desea verla.
Una audiencia privada era una cosa muy infrecuente; pero tampoco me cabía la posibilidad de pedir un momento para arreglarme. Cuando la reina te llamaba, tenías que ir. Pasándome una mano por la falda arrugada, y avergonzada por el olor a caballo que llevaba en los dedos, seguí a la dama por los pasillos de Windsor, adornados con tapices, hasta que llegué a un gabinete con las paredes revestidas de madera. Después de dar un golpecito en la puerta, la dama me dejó abandonada ante el umbral.
—Puedes entrar —dijo en voz alta la reina.
Pasé a una sala muy fría en la que veía la condensación de mi aliento.
Aunque había chimenea, esta estaba vacía y limpia. La sala estaba sobrecargada, como el resto del castillo, donde se acumulaban los objetos diversos sin un propósito apreciable; había piezas medievales de gran valor junto a mesas llenas a rebosar de daguerrotipos con marco de plata o de figuritas de porcelana; las paredes estaban abarrotadas de cuadros ahumados y en los rincones se amontonaban los bustos de mármol o los libros.
Estaba sentada tras su escritorio, con un montón de papel y con la pluma en la mano. Yo había oído decir que era una escritora de cartas muy activa y que se pasaba horas enteras cada día redactando misivas para sus parientes e instrucciones para los gobernadores en lugares remotos de su imperio. Cuando entré no levantó la vista y me dejó estrujando entre las manos los guantes y la redecilla que me había quitado, hasta que dijo por fin:
—Me dicen que te manejas muy bien a caballo.
—Gracias, majestad.
¿Debía hacer una reverencia ante el cumplido? Me dolían las piernas de montar. Si hacía la reverencia, ¿hasta dónde debía bajar antes de erguirme de nuevo dolorosamente?
Su pluma rascaba el papel.
—¿Sueles montar de esta manera?
—Sí, majestad. En Dinamarca procuro montar todo lo que puedo...
—No —dijo, levantando la vista y dirigiéndome una mirada penetrante—. De esta manera.
Al principio no entendí lo que quería decir. Después, cuando bajó los ojos, lo comprendí.
—No tenía gorra, majestad.
Contuve el impulso de alisarme con las manos los rizos desordenados.
—Eso parece.
Siguió escribiendo. Por fin, echó arenilla secante sobre la carta y dijo:
—Podías haber pedido una. Estoy segura de que podríamos haberte proporcionado una gorra, Dagmar.
—Minnie —dije yo; y, cuando caí en la cuenta de que la había corregido, pensé que debía de estar loca—. Sólo me llama Dagmar mi padre.
—¿Ah, sí? —Su expresión era inescrutable—. ¿Te estima mucho?
¿Qué pregunta era aquella? ¿Que si me estimaba?
—Es mi padre, majestad. Quiere a su familia. Y nosotros lo queremos a él.
Le recorrió el rostro una cierta pesadumbre. Me dieron ganas de arrancarme la lengua con los dientes. Un marido, padre amoroso de sus hijos... lo que había perdido ella.
—Así debe ser.
Se puso de pie y se dirigió a un juego de butacas tapizadas que estaban ante la chimenea apagada.
—Ven. Siéntate conmigo. Quiero que hablemos más.
Me senté junto a ella. La butaca me parecía enorme y me tragaba entera; el cojín estaba helado. ¿Cómo era capaz de pasarse todo el día en ese escritorio, en una habitación que podría servir para conservar carne fresca?
—Alfredo me ha dicho que montas como una inglesa —dijo.
Sonreí, suponiendo que se trataba de otro cumplido. Para ella, los ingleses debían de hacerlo todo mejor que nadie.
—Y dice que lo estás pasando bien aquí —prosiguió—. ¿Es así?
¿Dudaba de la palabra de su hijo? ¿O quería poner a prueba mi agradecimiento a su hospitalidad? Recordando el poco aprecio que había demostrado a mi padre, me dominó la desconfianza. Pero la contuve, y me limité a decir:
—El país es hermoso, Majestad; pero la verdad es que llueve bastante.
—La lluvia es sana. Para el cuerpo y para el campo.
—Sí; es cierto.
Aquello era una pesadez. ¿Me había convocado a una audiencia privada para comentar mi falta de sombrero adecuado y aquel tiempo insoportable? A ese paso, no iba a llegar a mi cuarto con tiempo para lavarme, cambiarme y volver a su inmenso salón para asistir al té obligatorio.
Sin previo aviso, me dijo:
—Alfredo está muy impresionado contigo. Estoy segura de que no te habías fijado. Pero has de saber que, no hace mucho tiempo, pensé en ti como esposa para él.
¿Lo había pensado? Aquello me sorprendió casi tanto como el que Alfredo estuviera impresionado conmigo, pues yo no me había fijado. Y, aunque me hubiera fijado, no podía reconocerlo ante ella. Para ella, una dama como es debido no debía observar nunca el interés de un caballero. Pero al recordar el comentario de Alfredo, con su mirada de lascivia, estuve a punto de alzar los ojos al cielo. Si era así como manifestaba interés su hijo, a este le quedaba mucho que aprender. No obstante, aquella revelación, que ella había esperado a soltarme en privado, me dejó atónita. ¿Acaso no le bastaba con apoderarse de mi hermana como se había apoderado de la India? ¿Se pensaba que las princesas danesas venían a pares, como los zapatos o los guantes?
—Quiero oír tu opinión —dijo, con leve tono de reproche—. Me temo que ahora no sería un partido adecuado; pero de tu respuesta dependerá si opto por hablar con tu padre. Es importante para mí, es vital, que nadie se case en contra de su voluntad.
Yo dudaba que mi voluntad tuviera algún peso en la cuestión. Aunque las princesas danesas vinieran a pares, ella podría elegir entre otras muchas novias para su hijo. Tragando saliva con la garganta seca por el frío, respondí:
—No conozco en absoluto a su alteza, majestad.
—Eso tiene remedio. Podrías quedarte con nosotros algún tiempo después de la boda, de huésped nuestra. A tu hermana le encantaría. He puesto Sandringham y Marlborough House a disposición de Bertie, de modo que habrá sitio de sobra. Cubriré todos tus gastos, naturalmente.
—¿Mis gastos? No estamos tan empobrecidos, majestad. Mi padre será pronto rey de Dinamarca.
Había dado salida a mi indignación antes de poder controlarla. En el silencio de plomo que se produjo a continuación, vi que ella alzaba levemente las cejas rubias casi invisibles.
—Tienes carácter —dijo ella—. Yo era en tiempos una muchacha con energía. Podría decirse que con demasiada energía.
Un velo oscuro le cubrió de nuevo la mirada, se le metió en los ojos y le hundió las comisuras de los labios. La muerte de su amado Alberto la asediaba.
—Majestad, vuestra consideración me honra; pero ahora que mi hermana vivirá tan lejos de nuestro país, no quiero infligir otra pérdida semejante a mis padres.
—Pero toda muchacha se debe casar.
Me contempló con una expresión impasible, como si nada pudiera afectar a su semblante, ni siquiera una franca negativa. Cuando no respondí, dijo:
—Sí. Demasiada energía con mucho, me temo. Y con una fuerza de carácter en consonancia. Muy bien. No volveremos a hablar de esto. Debes marcharte ya, no vayas a llegar tarde al té.
Hice una reverencia y me dirigí a la puerta. Ella no se movió de su butaca y siguió mirando la chimenea vacía. Pero cuando me disponía a marcharme le oí decir:
—Compadezco al hombre que se case contigo, Dagmar de Dinamarca. No serás fácil de domar.
Aquello parecía una acusación. Y me agradó.
Entré discretamente en el cuarto de Alix después de otra cena formal, de aquellas que Victoria dominaba por completo, como sus tés: una ceremonia solemne, amenizada por platos bañados de salsas marrones y por conversaciones inocuas entre el tintineo de las copas de cristal de roca y de los tenedores de plata.
Mi hermana estaba sentada en la cama, en bata, con los cabellos sueltos, contemplando con desconcierto el elaborado vestido de novia que estaba puesto en un maniquí, en un rincón. Era una fantasía de encajes blancos de Honiton y seda plateada, adornado de azahares de seda. Junto a ella había un cofrecillo abierto con sartas de perlas, una diadema de diamantes y otras joyas que debía llevar en la ceremonia, tal como había ordenado la reina.
—Mira esto —dijo, tomando un colgante tachonado de piedras preciosas—. ¿Lo reconoces?
Lo miré con atención.
—¿Es la Santa Cruz de Dagmar? —le pregunté con incredulidad.
—Una reproducción —dijo Alix—. Pero es idéntica al original en todos sus detalles. Me la ha enviado como regalo el rey Federico. Quería asistir a la boda, pero su majestad se opuso.
Claro que Victoria se opuso. Era natural que nuestro rey sin hijos y su actual amante, una mujer plebeya sin una gota de sangre real, no fueran bienvenidos. Pero aquella reproducción de la joya del siglo XIII que se veneraba en Dinamarca era hermosa. Extraordinaria, de hecho, y más valiosa que nada que hubiésemos tenido nunca ninguna de los dos. Mi hermana se disponía a vivir sumida en el lujo, aunque se arriesgara a pasar frío de por vida, pues al parecer Victoria no estaba dispuesta a aceptar que las chimeneas estaban para usarlas y abría las ventanas de par en par allí donde estuviera, para que entrara el sano aire de Gran Bretaña.
—Es un poco ogra, ¿no te parece? —dije, pasando los dedos por los delicados remates de encaje de su vestido de novia, que parecían al tacto merengue picado—. Tiene aterrorizados a todos. ¿La has visto esta noche en la cena? —Puse voz grave para imitar el tono quejumbroso de Victoria—. «Alfredo. Basta de vino. Tenemos otros invitados que también quieren probarlo. Vicky, haz el favor de que ese niño no ponga los codos sobre la mesa. Bertie, ¿es necesario que hables de la India? Estamos comiendo. No quiero oír hablar de colmillos de elefante».Desde luego que sabe tener a raya a su tropa.
Alix frunció el ceño.
—Es su madre. Es lo que debe hacer una madre.
Parecía irritada. Yo pensé que estaría molesta porque yo no había vigilado más de cerca a nuestros hermanos menores, como había prometido; sobre todo, después de una de sus correrías por el salón en la que habían pisado al perro de aguas favorito de Victoria, que había soltado un aullido. Dije:
—No echarás de menos a Mamá. La reina habla igual que ella, aunque Mamá es más guapa.
—No debes decir esas cosas —dijo Alix; aunque le asomó a la cara una sonrisa—. Hoy te ha llamado a tener una audiencia privada con ella. Es inusitado; todo el mundo hablaba de ello. Alfredo fue a hablar con Bertie más tarde. Parecía disgustado.
—¿Cómo lo sabes? Parece disgustado siempre. Debe de ser por su digestión. Come demasiado.
Alix se rio por lo bajo, para mi alivio.
—Desde luego. Será obeso antes de cumplir los treinta. ¿Te preguntó la reina por él?
—La verdad es que sí —dije, dirigiéndole una mirada incisiva—. Me dijo que Alfredo estaba impresionado conmigo, y que ella había pensado en mí como esposa para él, pero que no creía que fuera un partido adecuado. —Hice una pausa—. ¿Le has dicho tú lo de Nixa?