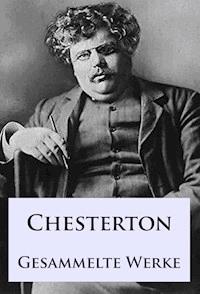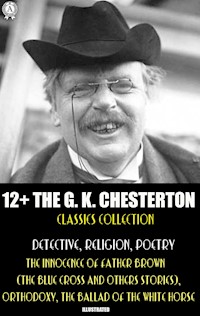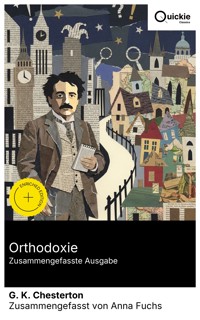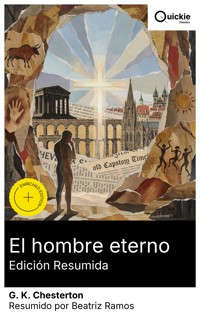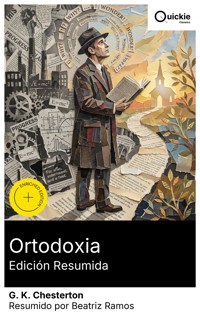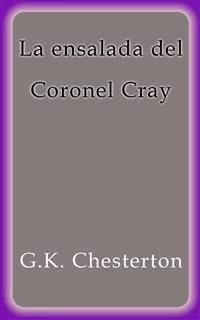
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: G. K. Chesterton
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Gilbert Keith Chesterton (Londres, 29 de mayo de 1874 - Beaconsfield, 14 de junio de 1936), más conocido como G. K. Chesterton, fue un escritor y periodista británico de inicios del siglo XX. Cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la biografía, la lírica, el periodismo y el libro de viajes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gilbert K. Chesterton
LA ENSALADA DEL CORONEL CRAY
1
El padre Brown volvía de misa una mañana blanca y fantasmagórica cuando la niebla empezaba a levantarse lentamente, una de esas mañanas en que la propia luz parece misteriosa y nueva. Los árboles dispersos destacaban cada vez más en la bruma, como si primero los hubieran pintado con tiza gris y luego con carboncillo. A intervalos mayores aparecían las casas sobre los límites interrumpidos del barrio periférico. Sus siluetas se hacían cada vez más visibles hasta permitir reconocer muchas casas en las que el padre Brown tenía conocidos sólo de nombre. Pero todas las ventanas y puertas estaban cerradas. Los habitantes de esas casas no eran del tipo que se levanta tan temprano y menos aún para una ocupación de ese tipo. Pero cuando el padre Brown pasó bajo la sombra de una hermosa villa con verdes y cuidados jardines, oyó un ruido que le hizo detenerse casi involuntariamente. Era el ruido inconfundible de una pistola o carabina o un arma de fuego ligera que se descargaba. Pero eso no es lo que más le extrañó. El primer ruido fuerte fue seguido inmediatamente de una serie de ruidos más débiles, unos seis, según pudo contar. El cura pensó que debía de ser el eco. Pero lo raro era que el eco no se parecía en absoluto al ruido original. No se le ocurría a qué se parecía. A las tres cosas que más se parecía era al ruido que hacen los sifones de agua de soda, a uno de los muchos ruidos que hace un animal y al ruido que hace una persona que trata de contener la risa. Nada de todo ello parecía tener mucho sentido.
El padre Brown tenía dos facetas en su personalidad. Por un lado era un hombre de acción, tan modesto como una violeta y tan puntual como un reloj, que ejecutaba sus pequeñas obligaciones y nunca se le habría ocurrido alterar su rutina. Por otro lado era un hombre reflexivo, mucho más sencillo pero mucho más fuerte, al que no era fácil detener. Su pensamiento era siempre (en el sentido inteligente de la palabra) libre pensamiento. No podía evitar, ni siquiera inconscientemente, hacerse todas las preguntas que hubiera que hacer y contestar cuantas fuera posible. Todo eso se producía automáticamente en él, como la respiración o la circulación de la sangre. Y en este caso sus dos facetas se vieron sometidas a prueba. Estaba ya a punto de reanudar su marcha en la penumbra, diciéndose que el asunto no le concernía, pero instintivamente dando vueltas y más vueltas a veinte teorías diferentes sobre lo que podrían significar los extraños ruidos. Entonces el gris horizonte se aclaró y a la luz plateada del amanecer se dio cuenta de que la casa ante la que acababa de pasar pertenecía a un mayor angloindio llamado Putnam y que el mayor tenía un cocinero originario de Malta que pertenecía a su feligresía. Empezó también a recordar que los disparos de pistola son a veces asuntos serios, con consecuencias que le concernían legítimamente. Dio la vuelta y entró en el jardín, dirigiéndose a la puerta principal.
A medio camino en un lado de la casa se elevaba algo muy semejante a un cobertizo bajo. Se trataba, como luego descubrió, de un cubo de basura de gran tamaño. Bordeándolo apareció una figura que al principio parecía sólo una sombra en la neblina, al parecer inclinada y escudriñando a su alrededor. Luego, al acercarse a ella, la figura se solidificó y se hizo, además, insólitamente sólida. El mayor Putnam era un hombre calvo, de cuello robusto, corta estatura y muy corpulento, con una de esas caras más bien apopléticas que resultan de un prolongado intento de combinar el clima oriental con los lujos occidentales. Pero era un rostro que expresaba buen humor e incluso ahora, aunque evidentemente perplejo e inquisitivo, tenía una sonrisa más bien cándida. Llevaba un amplio sombrero de paja echado hacia atrás, como si fuera un halo, cosa que no iba mal a su rostro, pero por lo demás iba vestido con un pijama de brillantes rayas rojas y amarillas, el cual, aunque llamativo, no debía protegerle gran cosa del frío de la mañana. Era evidente que había salido a toda prisa de su casa y el cura no se sorprendió cuando le preguntó sin más ceremonia:
—¿Oyó usted ese ruido?
—Sí —respondió el padre Brown—. Pensé que debía entrar, por si había ocurrido algo.
El mayor lo miró con una expresión bastante peculiar en sus amables ojillos redondos como grosellas.
—¿Qué cree usted que era el ruido? —preguntó.
—Sonaba como una pistola o algo así —replicó el otro con cierta duda—, pero parecía tener un eco más bien raro.