
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
La incursión de Alfredo Álamo en la literatura juvenil nos deja un cóctel tan ecléctico y apasionante como su propio autor: sirenas, grafitis que se alimentan de sangre, magia a raudales y un grupo de amigos que se enfrentan a una amenaza sobrenatural con el Cabanyal valenciano como telón de fondo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfredo Álamo
La guerra de los hambrientos I: Tormenta
Saga
La guerra de los hambrientos I: Tormenta
Copyright © 2014, 2021 Alfredo Álamo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726749977
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
La oscuridad olía a hierro recalentado, a salitre, a sudor y muerte. El corazón le golpeaba el interior de la cabeza a base de martillazos. Apenas podía respirar debido al aire, sulfuroso y ácido. Las cadenas con las que le habían enganchado a las paredes de roca le cortaban la piel y la carne de las muñecas con cada pequeño movimiento que realizaba. Apenas podía mantenerse en pie. Pero tenía que aguantar. Por los reinos. Por la magia. Por Diana.
No sabía cuánto tiempo llevaba allí encerrado, podían ser horas o tal vez días. Quizá un solo minuto manipulado para repetirse como un bucle durante toda la eternidad. Trató de encontrar algo de fuerza para lanzar un hechizo, pero habían hecho un buen trabajo drenándole la energía. Se mordió el labio inferior y se esforzó en convocar algún conjuro usando algo de sangre, pero apenas logró otra cosa que un molesto picor en los dientes. Maldijo en silencio. Aquello no debería estar pasando. ¡Eran embajadores! ¡El símbolo del concilio era respetado por magos y hadas por igual!
Un trueno resonó tan fuerte que sintió temblar la mazmorra. El olor acre se intensificó. ¿Dónde demonios estaba? Lo último que recordaba era la expresión de disgusto de Fiona al cruzar el río Agartha, justo antes de entrar en las tierras sombrías. A Fiona no le gustaba atajar por allí, pero era el camino más rápido hasta la Corte Oscura. Fiona. Su amor. Su vida. ¿Dónde se la habían llevado? Se retorció clavándose todavía más los grilletes y no pudo evitar lanzar un grito de dolor.
Dos ojos inflamados en brasas aparecieron en la oscuridad. Un siseo desagradable parecido a una risa asmática rebotó, deforme, entre las paredes. No podía ver nada más, pero al parecer no estaba solo allí dentro.
—¿Te parece divertido? —logró escupir.
—En absoluto —contestó una voz de uñas sobre pizarra—. El sufrimiento gratuito no me divierte. Es más, permítame indicarle que si se comporta de una manera lógica, pronto podrán, usted y su encantadora esposa, disfrutar de las ventajas de su liberación y un placentero retorno a casa. Esa es, por supuesto, su elección.
Sacudió la cabeza con hastío. Sólo había un tipo de criatura capaz de unir al mismo tiempo un vocabulario tan florido y una voz capaz de hacer sangrar los oídos. Pero estaban todos muertos. O al menos eso había quedado escrito.
—¿Qué quieres de nosotros?
—¿De vosotros? —De nuevo brotó la risa—. Para ser exactos, nada. O nada de vosotros ahora mismo. Es más, nada de vosotros, en absoluto. Apenas un favor. Una minucia. Deje que se lo enseñe. Por favor, no se resista. Sólo dolerá un poco.
La voz se acercó, y con ella una visión que se abrió paso a través de todas las defensas mágicas que protegían su mente, su alma y su verdadera esencia. Una imagen que conocía demasiado bien. Trató de resistirse, de lanzar esa presencia fuera de él, pero apenas pudo concentrarse. Ella estaba allí. La querían. Pudo notar el deseo, el hambre, la necesidad. Diana. Su única hija. Gritó con las fuerzas que le quedaban y cerró su mente de un golpe, alejando a aquella... cosa.
—Está bien —siseó con decepción—. Por lo visto tendremos que hacer las cosas de otra manera, una verdadera lástima, créame. Teníamos la esperanza de dar por zanjado este desagradable asunto antes de causarles un daño permanente. Permítame. Por cierto, esto sí le dolerá. Mucho.
El grito de agonía fue ahogado por un nuevo trueno. La tormenta tras los muros arreciaba. El olor a hierro caliente se mezcló con el de la carne quemada.
Capítulo 1. Diana
Estaban allí, en el salón, como si nunca se hubieran marchado, como si estuvieran todos juntos; una familia normal, viendo la tele, esperando a que la tarde de domingo se acabara sin nada especial que hacer. Su madre leía y su padre trasteaba con el mando a distancia sin atreverse a dejar el fútbol puesto demasiado tiempo. Diana los observaba con atención y trataba de apreciar cada pequeño detalle: la risa de su madre mientras vigilaba el canal de televisión, la cara de inocente de su padre mientras buscaba el partido. Estaban allí, en el salón, como si nada hubiera pasado. Era reconfortante no tener que pensar en nada más y pasar el rato en el sofá. Tranquila. Feliz.
La imagen del salón se desvaneció poco a poco, dejando a Diana sola en la habitación con el mando a distancia en la mano y la pantalla ladrando anuncios. Le dio al botón de apagar y se incorporó a medias, preparándose para la bronca inevitable que estaba a punto de caerle encima. Contó mentalmente hacia atrás: tres... dos... uno...
—¿Se puede saber qué estabas haciendo, niña? —tronó una voz profunda y engolada, pagada de sí misma y con un acento que Diana nunca había logrado identificar, pero que sonaba, eso sí, a viejo, a rematadamente viejo. Aleister entró en la habitación alisándose el anticuado traje negro que siempre llevaba puesto—. Parece mentira que a tu edad no sepas que ese tipo de magia es muy perniciosa. Las memorias no son un juguete que puedas manipular a tu antojo. Deberías tenerlo presente, un sencillo error al concentrarte podría hacerte olvidar aquello que tanto deseas.
—Ya lo sé, ya lo sé —renegó Diana sin mucha energía—, yo también he leído a Harry Potter.
El color de la cara de Aleister subió un mínimo grado desde el nivel blanco nuclear habitual a un blanco ahuesado. Era lo máximo a lo que podía aspirar en cuanto a provocarle emociones, después de todo, aquella no era su verdadera apariencia, sino la que había escogido para servir a su familia. Su padre nunca le había contado en profundidad dónde se encontraron, sólo que estaba atado por una promesa muy antigua y que podía confiar en él sin reservas. Sin reservas, qué broma. Ojalá ellos hubieran confiado en ella antes de desaparecer en uno de sus viajes y no llamar en dos meses. ¿Dónde demonios se habían metido? Ya habían desaparecido otras veces debido a sus viajes entre los otros velos, pero nunca durante tanto tiempo, y menos sin mandar algún mensaje.
Aleister recogió el montón de bolsas de papas y latas de cola vacías que Diana había amontonado encima de la mesa y se quedó mirándola durante unos segundos. Acercó la mano y le puso en el sitio un mechón de pelo negro que colgaba descuidado sobre el hombro.
—No creas que no te entiendo, yo también estoy preocupado, niña. Por ellos y por ti. Te he visto crecer desde que no eras más que una pequeña bola rosa malhumorada y llorona —miró a su alrededor—. Esto no es bueno. Deberías salir. Quedarte en casa no va a solucionar nada.
Diana miró por la ventana. El bosque al otro lado se extendía kilómetros y kilómetros, lleno de robles, pinos, saúcos y hayas; por entre sus troncos correteaban duendes y ninfas. Era el pequeño pueblo, demasiado animado para ella en esos momentos. La verdad es que eran un poco pesados, siempre con tanta leyenda y tanta cancioncita acompañada de flauta dulce. Sin duda una vuelta por el barrio le vendría mucho mejor.
—¿Sabes? Creo que tienes razón. Me acerco hasta la playa y vuelvo. Si mis padres llaman me avisas. ¿De acuerdo? Al instante, aunque tengas que acercarte al teléfono y esa horrible tecnología.
Aleister puso los ojos en blanco y asintió con la cabeza.
—Lo que sea con tal de que te muevas un poco. No tengas prisa en volver, te dejaré la cena hecha.
En el fondo Aleister tenía razón, llevaba en casa demasiado tiempo embutida en un chándal viejo y una sudadera holgada dos tallas más grande que la suya. Estaba cayendo en la autocompasión y los magos no hacían eso, o al menos eso le habían dicho siempre. Los magos vivían para cambiar el mundo y crear nuevos caminos, no para pasarse el día lloriqueando encerrados en casa. Otra cosa era saber si con dieciséis años ya era una maga de verdad o simplemente una niña que sabía hacer unos cuantos trucos. (Trucos muy, pero que muy buenos, por otra parte).
Cogió unos vaqueros y una camiseta negra y se miró en el espejo antes de salir del cuarto. Pelo negro recogido en una coleta, ojos grises algo enrojecidos, labios cortados —¿dónde había metido la barrita hidratante? —, pálida y algo ojerosa. Gafas de sol, chupa de cuero y lista para la vida moderna. Cogió también la pulsera de monedas que le había regalado su madre, nunca se sabe cuándo vas a necesitar un talismán. Podría haber conjurado un hechizo de refresco para parecer recién salida de un salón de belleza, pero no tenía ganas de ir a por los ingredientes al laboratorio y ponerse a conjurar. Si algo le gustaba y al mismo tiempo le irritaba profundamente de aquella casa era su tamaño: estaba segura de que todavía le quedaban habitaciones y salas por descubrir, y eso que llevaba viviendo allí toda la vida. Se encogió de hombros camino de la puerta que daba a la ciudad, aquello era el tipo de cosas que tienes que aceptar si te vas a dedicar a la magia: mansiones intrigantes, bosques llenos de hadas, sirvientes misteriosos...
Afortunadamente, el otro lado de la puerta era normal. Más que normal, era vulgar, anodino y fácil de olvidar. Una puerta marrón en un marco desconchado bajo un balcón diminuto en una casa de dos plantas, junto a la estrecha acera de un barrio poco transitado. No era el mejor de los barrios, cambiaba mucho de una calle iluminada a otra en sombras, pero era su punto de unión con el mundo de la gente normal y corriente, así que a Diana le gustaba mucho pasear por entre las calles del Cabañal. Zigzagueó entre un par de bloques y pronto se encontró cerca de la playa. El cielo estaba raso y el aire soplaba con fuerza desde el mar, la combinación justa de sol y buena temperatura para caminar por el paseo. Diana sonrió al llegar junto a la arena, le gustaba el espectáculo que se formaba a última hora de la tarde, sobre todo en otoño, cuando la playa se quedaba vacía y los únicos ruidos que se escuchaban eran el de las olas y el del viento luchando por ver quién lograba imponerse a quién. Además, claro, Diana podía notar la energía contenida en los kilómetros y kilómetros de costa, donde la influencia del ser humano era mucho menor que en la ciudad. El contraste era tan grande que a veces se podía ver otro tipo de olas, formadas de energía multicolor, que surgían del mar y se estrellaban contra la primera línea de casas, creando una espuma de chispas y arco iris.
Por desgracia, aquella no era una de esas ocasiones. Las líneas de fuerza se mantenían en calma en la orilla mientras corredores aficionados remontaban la costa de la Malvarrosa arriba y abajo, y algunos solitarios volaban cometas que danzaban peleando con el viento y trazando caminos en apariencia sin sentido pero que, para Diana, seguían los resquicios entre naturaleza y ciudad. Dejó pasar el rato sin rumbo alguno y se paró a mirar en los puestos de artesanía que llenaban el principio del paseo, pero no compró nada. Al menos durante un rato había dejado sus preocupaciones en el sofá de casa escapando de tanta comida de cabeza. Pilló un bote de té a uno de los chicos que vendían bebida fría por la playa y se encaminó a casa. Justo detrás de la playa, antes de llegar al barrio, todavía se resistían a desaparecer un montón de naves industriales testigos de un pasado menos turístico. A lo largo de los años esos grandes edificios de ladrillo habían pasado de almacenar y procesar pescado o arreglar embarcaciones a convertirse en discotecas y bares. Sin embargo, ahora la mayoría estaban abandonados, en ruinas, como si al no encontrar su lugar la gente hubiera decidido no hacerles caso y ahora permanecían olvidados entre la playa y la ciudad, atravesados por las vías del tranvía que recorría unos jardines llenos de basura. Con el tiempo, las paredes se habían convertido en lienzo perfecto para grafiteros, que acudían de todas partes de Valencia a dejar su marca. A Diana le gustaba ver cómo trabajaban, así que decidió acortar por medio de las naves aunque a esas horas apenas quedaba luz y era poco probable encontrar a alguien.
Los últimos rayos de sol traspasaban con haces rojizos los huecos entre los muros de ladrillo y Diana caminó esquivando las raíces y matojos que crecían salvajes por el suelo. Olía fatal y a primera vista no había nadie más. Avanzó unos cuantos metros y pasó bajo una fachada pintada de azul con lámparas de Aladino talladas por todas partes. Aquel sitio llevaba por lo menos veinte años cerrado a cal y canto, pero aquella tarde la puerta estaba abierta de par en par, algo que, para cualquier mago que se precie, era una invitación a meter las narices. Al menos, eso se dijo Diana mientras trataba de ver algo en la penumbra del interior. A unos veinte metros brillaba una linterna bastante potente que iluminaba parcialmente la pared del fondo. Entró con todo el sigilo que pudo hasta que distinguió a un chico, espray en mano, pintando un grafiti de lo más curioso. A medida que sus sentidos se acostumbraron a la oscuridad y al silencio, Diana pudo captar el sonido rítmico y apagado de una canción. El grafitero llevaba puestos los cascos, así que era poco probable que pudiera escucharla, por lo que decidió acercarse un poco más para ver mejor el dibujo.
“Guau”, pensó para sus adentros, el chico era todo un artista. Aunque, desde luego, no era nada parecido a lo que había visto pintado antes en alguna de las paredes de la zona. El dibujo consistía en varios círculos concéntricos unidos entre sí por líneas y ángulos rectos que formaban un patrón cada vez más complejo a medida que se acercaban al centro del grafiti. Era muy curioso. Incluso le recordaba algo que había visto antes, pero no sabía decir dónde. El chico se acercó a la pared y comenzó una serie de retoques minuciosos. Vestía unos pantalones militares y a los pies tenía una mochila abierta llena de espráis; llevaba una sudadera negra y una gorra llena de pintura. Dio unos pasos para atrás y contempló el círculo con aire satisfecho. Se agachó junto a la mochila y sacó una pequeña navaja cuya hoja brilló a la luz de la linterna. Acercó el filo a la mano y se hizo un tajo rápido. Diana no pudo reprimir un pequeño grito y se arrepintió enseguida. El chico se giró alarmado y agarró la linterna. Antes de que Diana pudiera decir algo, apagó la luz. «Vaya», pensó, «Diana, espantando chicos desde 2010. Bravo, chica. Muy bien».
Entonces fue cuando todo se puso realmente extraño.
Durante un segundo se hizo un silencio completo y absoluto, la temperatura dentro de la nave industrial bajó de repente y Diana vio cómo las líneas de energía que atravesaban el suelo se inflamaban al rojo vivo haciéndose visibles a través del hormigón. Magia telúrica de primero, se forzó a recordar, las líneas telúricas recorren el planeta, son fuente de energía, alimentan hechizos fijos, runas, glifos, círculos de poder. Ajá. Círculos de poder. El silencio se rompió con un estruendo parecido al de cien ventanas rotas a la vez y Diana sintió como si una corriente de aire la empujara, no, la atrajera hacia la pared. Perdió el equilibrio y rodó por el suelo completamente a oscuras.
—¡Lux! —masculló, usando su fuerza de voluntad para atraer los últimos resquicios de sol hasta conseguir una claridad aceptable. Tampoco quería gastar demasiada magia hasta saber qué narices estaba pasando. El hechizo se abrió paso con facilidad. Era el primero que había aprendido a controlar y era capaz de invocarlo con una sencilla palabra.
El suelo a su alrededor estaba lleno de basura. Se había puesto buena, además, llena de mugre por todas partes. Ni rastro del chico. ¿Dónde se había metido? No le podía haber dado tiempo a salir, no completamente a oscuras. Pero la nave era diáfana y no había donde esconderse. Las líneas telúricas se habían apagado por completo y la temperatura volvía a ser la normal. Diana se acercó al círculo dibujado en la pared. Había un detalle nuevo que no estaba antes: una mancha de sangre fresca justo en el centro. Aquello no podía ser bueno. Dio unos pasos hacia atrás, sacó el móvil y le hizo una foto al grafiti. Luego eligió una de las monedas de las que estaba hecha la pulsera y la dejó en el suelo, justo debajo del grafiti. Al parecer había encontrado algo con lo que mantenerse ocupada.
Capítulo 2. Libros
Ángel lanzó una mirada rápida al corte de la mano y comprobó que no sangraba. Cicatrizaba bastante bien, pero no quería manchar ninguno de los libros de sangre y que luego Óscar le pegara la bronca. Se había pasado la noche preguntándose quién era aquella chica y lo que hacía dentro de la nave industrial. Se había asustado tanto que actuó sin pensar; tenía que haberle dicho que estaba pintando un grafiti y ya está, pero en lugar de eso había saltado como un mono sin correa.
—Vamos, chico, que es para hoy. Esos libros no se van a meter en la furgo solitos.
Óscar era el primer jefe que había tenido nunca y no estaba del todo mal. Hacía sólo dos meses que trabajaba para El desván del libro, una librería de segunda mano en mitad del centro, y por el momento todo parecía ir bien, claro que él sólo se encargaba de subir y bajar cajas de libros que Óscar compraba a precios de saldo. Ángel miró el edificio antes de entrar. Seguro que había conocido días mejores. Parecía un palacete típico del centro, grande, macizo, sin casi decoración o ventanas en la parte de fuera. Por dentro tampoco es que estuviera mucho mejor: el patio interior estaba lleno de basura y sólo quedaba una escalera en buenas condiciones. El único inquilino del edificio había muerto hacía unos meses y el dueño, cansado de esperar noticias de herederos o familiares, había decidido librarse de todas sus cosas. Y ahí es donde entraban ellos.
Óscar compraba bibliotecas enteras siempre y cuando viera algún volumen interesante. Mucha gente lo único que quería era librarse de ese montón de libros que olían mal y que ocupaban demasiado espacio, sin saber que a veces, no siempre, uno sólo de esos viejos legajos podía valer una verdadera pasta. En esta ocasión Óscar le había puesto el ojo encima a un par de atlas del siglo XIX que estaban bien conservados. El resto, unos mil libros, acabaría repartido en otras librerías de la ciudad, eso sí, después de una ajustada tasación. Es cierto que Óscar se callaba el verdadero valor de los libros al dar el precio de saldo, pero, de cierta manera, parecía que los rescataba de alguien que, si no encontraba cómo librarse de ellos, acabaría por tirarlos a la basura.
Pese al aspecto del patio y la fachada, las habitaciones que ocupaba el inquilino estaban bien arregladas y conservaban un orden meticuloso, aunque ahora una fina capa de polvo cubría los muebles. No había demasiado, pensó Ángel, apenas lo justo para vivir: una cama pequeña, un sofá cómodo con una mesita, cubierta también de libros, y la mesa de la cocina. El resto era una acumulación de libros en estanterías de diferentes formas y tamaños que recorrían la casa como un laberinto.
—Empieza a montar las cajas y ponte la mascarilla. Empezaremos con las baldas de arriba e iremos bajando, primero el comedor, luego el dormitorio y para terminar iremos recogiendo los rincones. ¿Está claro? Pues eso. A currar.
Ángel se cubrió el rostro con una mascarilla blanca, del mismo tipo que las que utilizaba cuando pintaba con espray. Si trabajas con libros viejos acabas hasta arriba de polvo, ácaros y un montón de otros bichos diminutos que quieres mantener fuera de tus narices. Desde luego, no era el trabajo de su vida, pero no estaba mal y le permitía pagarse sin problemas la habitación en el piso de estudiantes donde vivía. Quizá, con el tiempo, podría dedicarle más tiempo a la librería. Eso sí que estaría bien, le gustaba estar rodeado de libros, sobre todo los que tenían ilustraciones antiguas para poder copiarlas luego.
La mañana pasó deprisa mientras amontonaban libros en cajas y la furgoneta se iba llenando poco a poco, dejando el piso vacío a excepción del resto de objetos personales que habían encontrado a medida que hacían la limpieza. A la hora de comer ya no quedaban libros, excepto los que Óscar consideraba importantes y que iban en una bolsa de tela aparte. Con un gesto de la cabeza, el jefe señaló una caja vacía.
—Coge el resto de las cosas, llena la caja y a la basura.
—¿A la basura? ¿No tendrían que guardarlos por si acaso alguien...?
—Alguien nada. El dueño me ha dicho que esta tarde le viene un tasador y que no quiere ver trastos. Así que venga. Espabila.
Ángel se quitó la mascarilla y se acercó a la caja. Encima de la vieja mesita y sobre el sofá había un montón de fotos viejas, algunas de un hombre con bigote y sombrero y otras de la ciudad, pero de hacía un montón de años, o eso parecía. Comenzó a llenar la caja. Foto, foto, más fotos, unas gafas viejas, una cajita de madera vacía, un estuche con una dentadura postiza —qué asco—, una cartera, también vacía, y una pipa. Ángel volvió a sacar la pipa de la caja. Era de color blanco, con un cierto brillo que no lograba identificar, y al ponerla a la luz para verla mejor se dio cuenta de que tenía tallada la figura de una sirena en el lado derecho. No es que fuera una maravilla de dibujo, pero la figura mitad mujer, mitad pez, resultaba inconfundible. Pasó la mano por encima de la pipa y sintió cómo se le erizaba el pelo de la nuca y un suave hormigueo le corría por la punta de los dedos. No era la primera vez que le pasaba algo así. Lanzó una mirada rápida por encima del hombro para comprobar que Óscar no le estaba vigilando y se metió la pipa en el bolsillo. Luego, sin parar un momento, agarró la caja llena de trastos y salió del edificio sin mirar atrás.
—Hoy hemos conseguido un buen negocio, chaval —dijo Óscar mientras conducía la furgoneta de camino al almacén de la librería.
Ángel asintió mientras cubría con la mano derecha el bolsillo donde guardaba la pipa. Tenía que ir a ver a Toni lo antes posible. Si pasaba lo mismo que la última vez que había tenido esa sensación, entonces sí que iba a ser un buen negocio, vaya que sí. Pero antes tenía que descargar las cajas de la furgoneta y pasarlas al almacén. Y comer. No es que tuviera hambre, pero tampoco quería que Toni le volviera a soltar el sermoncito de que viviendo solo tenía que cuidarse. Una idea cruzó su mente. Kebab. Rico, rico. Y rápido.
Apenas habían dado las cuatro de la tarde en el reloj de la catedral cuando Ángel llegó a casa de Toni. El edificio era bastante viejo, aunque no tanto como el palacete de aquella mañana, y estaba restaurado de hacía pocos años. Tocó el timbre y esperó casi unos diez segundos enteros antes de volver a llamar. La voz de Toni sonó por el portero automático.
—Sube, impaciente. Las escaleras son más rápidas, por si tienes mucha prisa.
Qué gracioso. Empujó la pesada puerta de hierro que cerraba el patio y subió corriendo, saltando de dos en dos los escalones.
A esas horas Toni estaba solo en casa. Sus padres trabajaban en un despacho de abogados y era raro que llegaran antes de las nueve de la noche. En cuanto al instituto, bueno, Toni no iba exactamente a uno normal. Con su coeficiente intelectual tenía clases online, una tutoría y dos días a la semana se juntaba con otros cerebritos en una clase especial. Chollazo, vamos. Con quince años ya se estaba preparando para ir a la universidad.
—¡Qué pasa, friki! —dijo Toni, vestido con una camiseta negra de Mastodon y vaqueros rotos. Llevaba unas gafas de pasta sacadas de un catálogo de los horrores de los años cincuenta y el pelo rapado al cero. Las viejecitas cambiaban de acera cuando lo veían pasear por el barrio.
—He pillado algo guapo —dijo Ángel, pasando directamente al cuarto de Toni.
La habitación era grande, pero no tenía un resquicio libre entre un mar de placas base, tarjetas, cables y herramientas. Junto a la ventana, el único lugar libre de la habitación, estaba la cama, justo enfrente del engendro tecnológico que Toni llamaba Sub-Zero, el ordenador que llevaba construyendo desde hacía año y medio y que cada vez era más grande, más feo y, por lo visto, mejor.
—Mola ¿eh? Voy a ponerle refrigeración por aceite. Vas a tener que acompañarme a por unas latas... unos diez litros serán suficientes. Va a ser la caña. Pero bueno, ¿qué has encontrado? ¿Mejor que la lupa aquella?
Ángel sonrió. Al poco tiempo de empezar a trabajar para Óscar había conseguido una lupa con un mango de marfil. La sensación al tocarla había sido muy parecida, aunque no tan fuerte como con la pipa. La señora que estaba revisando los objetos de la casa se la dio al acabar la limpieza. Seguramente había visto cómo la miraba. Cuando se lo dijo a Toni decidieron mirar en Google algún sitio de subastas online. Después de todo, a Ángel le hacía falta el dinero muchísimo más que una lupa vieja. A los pocos días les llegó una oferta: un comprador anónimo ofrecía dos mil euros por aquel cacharro. Eso era más dinero del que Ángel había visto en toda la vida, así que no se lo pensó dos veces. Toni se quedó el diez por ciento de la operación. Ahí es donde se notaba que en esa cabeza vivía un genio.
—Creo que sí. Al menos me da esa impresión. Es una pasada, mira...
Ángel sacó la pipa del bolsillo y se la pasó a su amigo. Era una cabeza más bajito que él y estaba algo pasado de peso. Tenía que sacarlo de casa más o acabaría por no salir más que para lo necesario. Se preguntó qué le iba a pasar cuando fuera a la universidad, allí no parecía que le fueran a tratar como en ese instituto para listos al que iba.
—Flipa, flipa —dijo Toni, poniendo la pipa bajo una lente de aumento que tenía un anillo de luces led y que usaba para soldar circuitos integrados—. Fíjate en eso, ¿qué es? ¿Una sirena?
—Eso parece. Y qué me dices del material.
—No sé, ¿nácar? ¿Espuma de mar? ¿De dónde has sacado esto, de un camarote de la Perla Negra o qué?
—Una casa abandonada en el centro. La iban a tirar a la basura... así que me la quedé.
—Genial. Voy a hacerle unas cuantas fotos y a ver qué nos dicen en el sitio de la otra vez, ¿de acuerdo?
—Perfecto —susurró Ángel, estirándose en la cama mientras notaba cómo el cansancio de la mañana empezaba a pasarle factura. Antes de darse cuenta, ya estaba dormido por completo.
Toni se giró, a punto de decir algo, pero decidió no despertarlo. Se puso los cascos y terminó de fotografiar la pipa desde todos los ángulos. Abrió el correo y le mandó un mensaje a su contacto en la tienda de subastas online con los JPG. Listo. La última vez la respuesta había tardado una semana tras rellenar formularios y formularios con datos y más datos. Se recordó que tenía que programar un bot para esas cosas. De todas formas, la segunda vez las cosas solían ir más rápidas. Un ronquido de Ángel lo despistó de sus pensamientos. ¿Cuánto hacía que se conocían? ¿Ocho años? Amigos del barrio, de esos que se hacen de manera extraña y de los que con los años nunca vuelves a saber nada. Pero Ángel nunca había desaparecido, aunque lo mandaran de una familia de acogida a otra, siempre estaba allí. Sin embargo, sabía que no se lo contaba todo, como él tampoco le decía todo lo que hacía con Sub-Zero por las noches. Si se enteraba de que se dedicaba a hackear bases de datos confidenciales la bronca iba a ser buena. No. Todos tenemos secretos, ¿verdad?
Los altavoces sonaron con una campanada. Correo en la cuenta principal. Pasó la ventana del símbolo de mail al monitor central y levantó una ceja, sorprendido. Era del sitio de subastas. ¿Habría algún problema con las fotos? Abrió el mensaje. Era muy corto, tan sólo tres palabras. Pero qué tres palabras.
Tenemos un comprador.
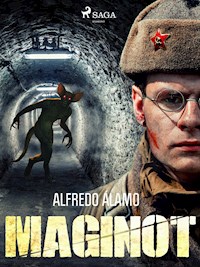

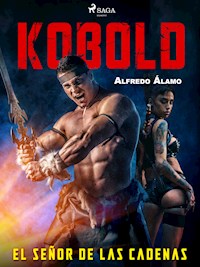















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










