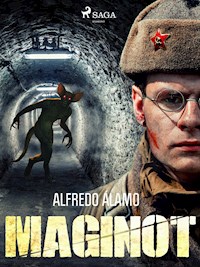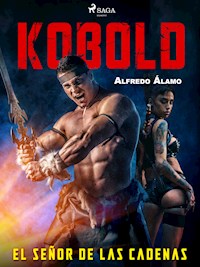Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kobold
- Sprache: Spanisch
La secuela de la impactante Kobold, la fantasía épica de Alfredo Álamo, es la prueba viva de que segundas partes siempre fueron buenas. Tras la derrota del Nigromante, Kobold viaja por el mundo en busca de aventuras, ignorante de que, en el horizonte, se empieza a fraguar una amenaza que pondrá en peligro al mundo entero: el dragón Vermis empieza a reunir de nuevo las tropas del Nigromante. Acción, aventura, humor a raudales en una obra de inusitada calidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfredo Álamo
La hija del nigromante
Lust
La hija del nigromante
Copyright © 2020, 2021 Alfredo Álamo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726749953
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
Kobold saltó desde el balcón del palacio, cogido de manera precaria al pendón del Barón Dothel, tratando de escapar de la violenta acometida con la que la gorgona buscaba partirlo en dos. En realidad, no era una gorgona de verdad, tan solo un ente menor del submundo cuyo aspecto recordaba mucho a una gorgona real: cabeza llena de serpientes, hechizos basados en inmovilización y una mala leche de tres pares de narices. Pero lo cierto es que esos detalles eran lo de menos, ya que, si lograba ponerle la mano encima lo más probable es que le partiera la espalda como una ramita. Así que Kobold, boqueando como un pez fuera del agua, se descolgó hasta los jardines del palacio, con la esperanza de que aquel bicho tuviera algún reparo a la luz del día y no se aventurara fuera del edificio.
El ruido de la baranda de piedra, explotando en mil pedazos, dio al traste con sus esperanzas. Allí arriba, tras el aluvión de escombros, la gorgona rugía, dejando ver que entre sus muchos dientes había sitio para unos colmillos de gran tamaño, llenos de un veneno maloliente. Kobold rodó al llegar a tierra y se ocultó de su vista, bajo el frontal porticado, justo ante las grandes puertas de madera por las que había entrado no hacía mucho. Empuñó la espada tras darle un par de vueltas en la mano, con la intención de desentumecer el brazo, mientras que, con la mano siniestra, tanteaba la cintura en busca de la daga con ojos de serpiente. No sabía si el veneno con el que estaba impregnada funcionaría con la gorgona, pero tenía que intentarlo.
El impacto de la gorgona al caer sobre el jardín hizo temblar los delicados frutales. El bicho medía por lo menos doce pies y un par de codos, y, aunque su forma recordaba a la humana, por momentos se hacía más y más parecida a la de una serpiente con patas. Los dos tajos que llevaba, obra de Kobold, la habían hecho enfadar de lo lindo. Lanzó un aullido sobrenatural, que espantó a los pocos pájaros que quedaban en el jardín, y buscó los ojos de su enemigo, con toda la intención de dejarlo paralizado.
No llegó a hacerlo.
La daga se le clavó en mitad del cuello, hundiéndose hasta la empuñadura. El mercenario sabía que, incluso así, no era una herida mortal. Aquel bicho era inmune a la mayoría de los filos mortales. Pero el veneno era otra historia. La gorgona se arrancó la daga y localizó a Kobold. Un chorro de sangre parduzca le cayó sobe el pecho. Tomó aire para lanzar un hechizo, pero todo lo que le salió de la boca fue un chirrido sordo, largo y desafinado. Trató de hacerlo por segunda vez, pero se quedó sin fuelle en los pulmones para nada más. Cayó al suelo con una mirada de incomprensión en el rostro.
Kobold se acercó con cierta desconfianza. No sabía bien cómo le iba a afectar el veneno a ese monstruo. Recogió la daga y se la guardó, sin perder de vista a la gorgona. Luego, le dio un par de pequeños toques con la punta de la espada. Nada. Ningún movimiento. Pero los ojos… sí, los ojos brillaban con cólera. Estaba viva. Kobold se puso en cuclillas junto a la cabeza.
—Mira. Sé que esta es una situación muy incómoda. Desde que despertaste, has hecho lo que te ha dado la gana. Sí, sí. He seguido el rastro de muertos que has dejado desde las cavernas de Myanarr. No sé lo que tienes en contra de esta gente, pero me da lo mismo. Si quisiera, podría cortarte la cabeza ahora mismo. ¿Has visto mi espada? Sé que sabes lo que significa este filo negro. Así que atiéndeme bien. Vas a volver a las cavernas de donde saliste. Te vas a quedar en la oscuridad. A cambio, la gente del valle te llevará un carnero todas las semanas, que dejarán en la primera de las grutas, como ofrenda. ¿Está claro?
La mirada de la gorgona se debatió entre el odio y la resignación.
—Tienes mi palabra de que nadie volverá a invadir las cuevas en busca de gemas o piedras preciosas. Les explicaré que no guardas tesoro alguno, y que es mejor contar historias de miedo junto al fuego que luchar contra ti. Si me entero de que alguna de las partes rompe este acuerdo, volveré. Y entonces solo quedará una parte. ¿Me explico?
Silencio. Como no podía ser de otra forma.
—Pues venga. Vamos a llevarte a las grutas de una puta vez.
Con la ayuda de tres miembros de la guardia del Barón que, oh, sorpresa, no estaban muertos, sino escondidos hasta ver si Kobold conseguía sobrevivir, logró subir a la gorgona a un voluminoso carromato. Tras despedir a los criados, puso rumbo al este, hasta salir de la zona más poblada, pasar por un pequeño bosque, y llegar a las grutas de Myanarr, que horadaban una gran colina terrosa. No sin esfuerzo, dejó caer el cuerpo de la gorgona junto a las cuevas y se alejó. Los efectos del veneno no tardaron en desaparecer. La gorgona se estiró y luego se contrajo, lamiéndose las heridas como si se tratase de un gato en pleno acicalamiento. Al terminar, se irguió cuan larga era y miró en dirección a Kobold, quien, desde la distancia, contemplaba el espectáculo sentado en el pescante del carro. Incluso desde allí, pudo notar la intensidad del odio que destilaba aquella mirada. Pero le daba igual, lo importante es que hubiera entendido el trato que le había ofrecido. En caso contrario, tendría que ir hasta allí y matarla, algo que no le apetecía en absoluto: llevaba todo el día espada en mano, le dolía la espalda y quería comer algo caliente.
La gorgona pareció resignarse y se dirigió, con un andar serpenteante, hasta la entrada de una de las cuevas. Kobold se quedó allí, en el carro, durante un buen rato, como si de esa manera pudiera afirmar que sí, que el trato se había aceptado. Pero había que hacer una última cosa. Pasó la mano por el filo de la espada, haciéndose un leve corte. Unas gotas de sangre cayeron sobre la tierra suelta. Kobold murmuró una sencilla palabra en lengua de Koth, creando una cadena, fina e invisible, que rodeó las cuevas. Si la gorgona quería salir, lo haría, pero rompería esa frágil barrera y él se enteraría, allá donde estuviera.
Y entonces, con toda seguridad, correría la sangre.
Se preguntó cómo se tomaría el barón las noticias. Había llegado a sus tierras por casualidad y no sabía qué tipo de noble era. Aquello no era un trabajo remunerado, por llamarlo de alguna manera. No sería el primero que se encontraba que no le hacía caso y acababa devorado por una lamia de segunda clase. Todo por no bajarse del burro. Enfiló el camino de palacio y se llevó la mano a la espalda. Estaba demasiado viejo para esa mierda.
II
—¿Un carnero todas las semanas? ¡La ruina! ¡Una verdadera ruina!
Kobold se quedó mirando al Barón Dothel con gesto cansado. No tenía ganas de repetir los términos del acuerdo. Quería terminar de una vez con aquel pacto. Lo último que esperaba es que el barón se pusiera tan pesado por un carnero. En aquel palacio abundaba el oro y la madera exótica. El mármol cubría los suelos y parecía tener un sirviente siempre a mano.
—Mirad, Barón. O le dais un carnero cada tercer día de la semana o saldrá corriendo de la cueva para comerse a vuestros siervos. Y cuando ya no queden siervos, vendrá hasta aquí y se os zampará a vos como una rana gorda hace con un sabroso gorgojo.
—Pero vos…
—Yo no haré nada por impedirlo. Los viejos pactos eran mucho peores. ¿Sabéis lo que ofrecían los antiguos habitantes de esta zona a la gorgona? Niños. Dos niños al año.
—Bueno, niños hay muchos, pero carneros…
La vena de la sien izquierda de Kobold se hinchó lo suficiente como para que el Barón no terminara la frase. Estaba harto de negociar con nobles de miras estrechas, incapaces de comprender el alcance de lo que estaba pasando. Los ricos no tenían memoria, al parecer, y consideraban que las viejas leyendas no eran más que ecos de un incómodo pasado. No había llegado a pasar una generación y el trabajo de los sacerdotes de Koth ya era cosa del ayer. También es cierto que seres como la gorgona llevaban mucho más tiempo desterrados. Allá por donde pasaba el viejo dragón de Vermis las cadenas caían, los hechizos desaparecían y las criaturas más temibles reclamaban su lugar en el mundo. Y allí que iba Kobold, tratando de arreglar el desastre que él mismo había creado. Claro que eso era algo que prefería no compartir con las gentes del lugar. Nunca se sabe cuándo vas a tener que huir de una masa enfurecida.
—Un carnero. Un puto carnero. O a lo mejor seré yo, y no la gorgona, el que venga a recordaros las condiciones del acuerdo. A vos o a vuestro heredero. Con el tiempo he descubierto que estos últimos se aprestan más a razones. Sobre todo, cuando el cadáver de su predecesor todavía está caliente en el suelo.
El Barón tragó saliva y se rindió.
—Un carnero a la semana. Todo sea por la protección de mis súbditos.
Claro, pensó Kobold, como si a ti, cerdo seboso vestido de seda, te importara lo más mínimo el bienestar de los siervos. En ocasiones, pensaba si no sería mejor acabar también con los nobles en una divertida ejecución pública. Pero lo cierto es que descabezar gobiernos en épocas de crisis no ayudaba nada, y menos si luego sus familiares corrían tras de ti buscando venganza. Familiares capaces de contratar mercenarios y ofertar unos cuantos dragones de plata por tu cadáver. Su cabeza ya tenía precio en demasiados valles.
—Que así sea. Y recordad, las cadenas de sangre os vigilan. Si el pacto se rompe, lo sabré.
Eso no era del todo cierto, pero, qué demonios. Si lograba acojonarlo, tal vez cumpliera su parte del trato. Contempló la cara blancuzca del barón y la afectada reacción al imaginarse cortado en mil pequeños cachitos. Era suficiente.
—Pues bien. Mi trabajo aquí ha terminado.
El ambiente se relajó lo suficiente como para que el noble recuperara sus modales afectados.
—¿Queréis algo a cambio? La gente como vos no suele trabajar gratis. No quisiera que fuerais por ahí empañando mi reputación.
—Con que cumpláis vuestra palabra me vale. Aunque, si no es abusar demasiado, agradecería algo de comer y una habitación donde pasar la noche.
El Barón asintió y lo despidió con un medido giro de mano que atrajo a un esbelto criado de impoluta librea. Este se inclinó frente al mercenario para guiarlo fuera de la estancia. Se había tomado la libertad de coger sus alforjas de la cuadra. El pasillo no estaba en su mejor momento, ya que parte de la pelea con la gorgona se había librado allí mismo. Los típicos tapices de caza estaban en el suelo, amontonados y llenos de agujeros, y gran parte de los muebles no eran más que combustible para la chimenea. La verdad es que había tenido mucha suerte al no recibir más que un par de rasguños y un golpe en la espalda. Llevaba ocho años tratando de arreglar el estropicio montado tras la derrota del Nigromante, pero parecía un trabajo inacabable. Allá por donde pasaba veía rastro de lamias, gorgonas, desolladores, navajeros, lobishomes, brujas… seres mágicos y feéricos muy, pero que muy cabreados tras décadas, o incluso siglos, de encarcelamiento. No era fácil tratar con ellos, sobre todo con los más antiguos, pero, poco a poco, iba consiguiendo algo. Aunque fuera una gota en el océano de miseria en que se había convertido el mundo.
El criado lo condujo hasta una pequeña habitación, con cama, bañera, chimenea y una ventana por la que podía verse el gran jardín de palacio. No estaba mal.
—Cuando queráis, podéis bajar a la cocina. Dejaré orden de que os atiendan.
—Gracias.
Kobold se dejó caer a plomo sobre la cama en cuanto el criado cerró la puerta. Qué cansado estaba. En otra época habría pedido bebida y mujeres, pero tanto la edad como el sentido común le habían ganado la partida. Se sentó. Echaba de menos al viejo Caëthar. Él nunca había dejado de ser una bestia. Ni siquiera al final. Y ahí estaba él, calentándose los huesos al fuego como un perro viejo y salivando ante la idea de una buena sopa y un trozo de pollo asado. Se quitó la armadura de cuero. Olía como un cerdo al salir de la porquera. Tocaba baño. El agua estaba templada, casi fría, pero casi era mejor así. Se resistió al sueño, más que nada porque la panza le rugía con ganas. Pero bien que se hubiera quedado allí, amodorrado, sin nada que hacer. Tranquilo.
La cocina estaba bien surtida y, por fortuna, no había sufrido daños durante la lucha con el monstruo. A la cocinera no le hizo gracia trabajar fuera de horas, con toda la razón del mundo, pero se apiadó de ese extranjero de rostro lleno de cicatrices, nariz rota y ojos negros, que parecía hasta pedir disculpas por violentar un espacio tan sagrado como aquél. Así que le puso encima de la mesa un potaje de patatas y embutido de caza, algo de vino turbio y pan del día. Kobold la contempló como a una diosa en la tierra, una aparición bendita. Le preguntó por la receta, por su trabajo en la cocina y por sus hijos. Gracias a eso se ganó una ración especial de la tarta de cerezas que preparaba solo para el barón.
Tras dos botellas de vino turbio, Kobold se arrastró por los pasillos del palacio hacia la habitación que le esperaba con la promesa de un sueño más que profundo. Nada más llegar, se dejó caer, casi sin tiempo apenas de quitarse la ropa. Estaba hecho polvo. La cama, eso sí, era cómoda. Un colchón de primera en el que hundirse y taparse con la manta hasta desaparecer en el reino de los sueños.
La puñalada que le buscó el corazón golpeó contra las costillas, sajándole el costado y lanzándole un órdago de dolor. Casi a ciegas, soltó un puñetazo perfilando una mandíbula que sonó a quebrantos. ¡Por el amor de los Dioses Viejos y Nuevos! ¿Es que no podía dormir tranquilo bajo techado? La escasa luz de la chimenea procedía de las brasas, creando un resplandor rojizo cargado de sombras. Kobold se levantó de un salto, con una mano en el costado, tratando de retener la hemorragia, y con la otra en busca de la espada que había dejado junto a la cama. Escuchó un gruñido y notó movimiento en el aire.
Otra cuchillada trató de abrirle las tripas, pero, una vez alerta, pudo esquivar el tajo sin más problemas, dando un rápido paso lateral. Agarró la espada y entrecerró los ojos, logrando adivinar, en mitad de la penumbra, la figura embozada de un aspirante a asesino que movía su daga arriba y abajo, de izquierda a derecha, como si estuviera bailando con ella.
Menuda chorrada.
Kobold le lanzó una patada a la entrepierna que no vio venir, doblándolo por la mitad. Luego, sin más miramientos, le golpeó en la parte de detrás de la cabeza con la pesada empuñadura de la espada, logrando un ruido sordo y satisfactorio, que precedió a su caída contra el suelo de piedra. El mercenario sonrió lo justo antes de abrir la puerta y coger uno de los candiles que iluminaban el pasillo, y que utilizó para dar vida a la lámpara que colgaba junto a la chimenea. Miró con ojo crítico la herida que tenía en el costado. Joder, eso iba a necesitar zurcido del bueno, pero por lo menos estaba dejando de sangrar. Le dio la vuelta al cuerpo del asesino, no fuera a ser de la casa, y le tocara salir volando por la ventana del palacio. Pero no, aquel tipo no era de allí. Ni siquiera era del norte. Tenía toda la pinta de un sureño, todavía con el moreno del sol de las ciudades libres en la piel. Aquello no era casual, era un encargo. Se asomó al pasillo una vez más y llamó en voz en grito a la guardia. Iba a necesitar un barbero para arreglarse el costado.
Atado de pies y manos, el asesino recobró la consciencia poco a poco, para ver cómo un tipo bajito y encorvado le cosía la herida a Kobold. Este estaba sentado al revés en una silla. Su piel era un mapa del dolor. La herida había conseguido unirse a otras diez o doce que cercaban el corazón del mercenario, al parecer con la misma fortuna. Kobold aguantaba la cura como el que soporta una soporífera lección mil veces recitada. Cuando percibió que el asesino volvía al mundo de los vivos, le lanzó un escupitajo a los pies.
—No sé qué es peor. La cuchillada a traición o no poder dormir tranquilamente. En serio. Cuando eres joven se valora poco el sueño. Sin embargo, a mi edad, es una de las cosas que más aprecias. Casi tanto como el cagar bien. He revisado tus muñecas, y no llevas tatuajes de asesino, así que eres un aficionado. ¿Se puede saber qué hace un sureño como tú tan al norte? ¿Quién te mandó que acabaras conmigo?
El asesino se revolvió, nervioso.
—No sirvo a hombre alguno. Solo quería hacerme un nombre. Matar al Errante… seguro que así podría entrar en la escuela de asesinos de Hashim.
—Tú eres imbécil. ¿Acaso no sabes que soy del gremio? Mira, la serpiente que llevo en el brazo izquierdo y que me reconoce como maestro. Si me llegas a matar, al volver al Sur te habrían colgado del minarete más alto después de desollarte como a un conejo.
El aspirante a asesino balbuceó.
—Pero la mujer me dijo… la mujer me dijo que el que te matara se convertiría en un héroe. Que había un contrato firmado y válido. Dos dragones de oro para aquel que llevara tu cabeza a una de las ciudades libres.
Kobold maldijo al notar una mala puntada del barbero. Este hizo una mueca y susurró que se aguantara. Se notaba que aquella no era su primera cura y no tenía miedo de mercenarios o asesinos.
—¿Mujer? ¿Qué mujer? Espera, no me digas más. Pelirroja. Alta. Con un arsenal de dagas al cinto, hermosa de rostro y con un cuerpo de escándalo.
El hombre dudó unos segundos.
—Sí, más o menos. Alta y pelirroja era, pero la vi muy mayor para eso que decís. Y poca daga llevaba encima, al menos que yo viera. Viajaba por la frontera del Sur junto a su hija. Una chica alta, casi una mujer. De pelo negro y ojos violeta.
Kobold hizo cuentas, pero no le salieron. La chica no podía ser tan mayor. En cualquier caso, tenía que ser ella. No había dos como Laëna en todo el mundo.
—¿Sabes hacia donde se dirigía?
—Hacia la Isla Esmeralda, dijo. Pero le quedaba un largo trecho, estábamos en Mor-Akal.
Sí. Desde allí a la isla tenía más de tres meses de viaje. Eso si escogía bien las caravanas en las que viajar. Aquella no era una mala zona para viajar, pero muchos trataban de evitar la parte más dura del desierto, alargando mucho el camino.
—Mira, niñato. Te voy a hacer un favor y no vas a morir aquí. Pero hazme caso, no te fíes de lo que te cuente cualquiera en una taberna después de un par de cervezas.
—Gracias…
El barbero dio el último punto y anudó la costura. Pasó una esponja limpia por la herida y le indicó a Kobold que había terminado. Este se levantó y se puso la camisa. Luego se encaró al joven maniatado y le voló tres dientes de un sonoro puñetazo.
—Por si acaso alguien te pregunta si te encontraste conmigo y te entran ganas de fantasear, recuerda no sonreír mucho al contarlo.
III
Laëna agarró la mano del comerciante, la retorció con gesto medido, tiró de ella hacia abajo con rapidez y acompañó el gesto colocando la otra mano en la nuca de su rival, golpeándole salvajemente el rostro contra la barra de la posada, reventándole la nariz, la boca y partiéndole la ceja izquierda. Luego, mientras buscaba la copa de vino dulce que tenía a medio beber, dejó que el cuerpo cayera al suelo, al borde de la inconsciencia. Dio un breve trago y luego se dirigió a él, sin mirar el cuerpo ensangrentado.
—Perdona, ¿cuánto habías ofrecido por mi hija? ¿Cuatro vacas y dos gallinas?
Lanzó una mirada rápida a Cath, que la miraba con el rostro lleno de reproche.
—Si al menos hubieras ofrecido dos camellos y un rebaño de cabras… O una vaca. Las vacas están muy valoradas hoy en día. Podría montar una granja no lejos de aquí. Conocer a un guapo comerciante. Quién sabe.
—¡Madre!
Laëna sonrió.
—Está bien, está bien. Que alguien se lleve esta escoria de aquí.
Para sorpresa de Cath, dos hombres se levantaron de la mesa que ocupaban y se hicieron cargo del mercader que se había acercado a su madre pocos segundos antes. En un visto y no visto, lo lanzaron por la puerta principal, desde donde rodó hasta la calle embarrada. Laëna ni siquiera tuvo que hacer un gesto al posadero para que le rellenara la copa. Cath se sentó junto a ella, incómoda.
—De verdad, madre. ¿Tenemos que ser siempre el centro de atención?
No, pensó Laëna, eso sería terrible. Por eso ella se convertía siempre que podía en el objeto de todas las miradas. No podía dejar que la gente se fijara demasiado en Cath. En su pelo negro cuervo, en sus ojos azules, tan oscuros que parecían de color violeta. Prefería que lo hicieran en su mirada, que producía escalofríos hasta al más valiente si es que decidía perderse en los infiernos que prometía. No, mañana, en aquel pueblucho perdido de la mano de los dioses, solo hablarían de la pelirroja loca que le partió la cara al tonto del lugar. Y, aunque la juventud ya le había abandonado, sabía que sus encantos todavía encandilaban a los hombres. Al menos lo suficiente como para que pocos se fijaran en Cath. Y los que lo hicieran, bueno, acabarían en el barro. Al menos mientras a ella le quedara algo de fuerza.
—Tienes que aprender a divertirte más, Cath. Cuando lleguemos a la Isla Esmeralda te espera mucho trabajo. Disciplina. Estudios.
—Brindo por eso, madre. Aunque sea con agua.
Desde luego, esa pasión por el estudio tenía que haberla sacado de su padre, porque de ella, desde luego que no. A su edad, ella… bueno, lo de su edad era un asunto complicado. Volvió a mirar a Cath. En teoría tenía ocho años, pero en realidad aparentaba ya más de quince. Había crecido sin pausa desde su nacimiento, el doble de deprisa de lo normal. También comía el doble. Y, por desgracia, hablaba el triple. No callaba ni debajo del agua. Pero, qué podía esperar siendo hija de quién era. Había heredado demasiado de él. Lo sabía. Miró al posadero, tras respirar profundamente.
—Decidme, posadero. ¿Lleváis aquí el tema de caravanas, mercenarios y recompensas?
El hombre tras la barra dejó de fregar una jarra y se acercó, echándose el trapo de secar por encima del hombro.
—Las mejores caravanas de mercaderías paran siempre aquí, antes de adentrarse en las llanuras de Morr. En cuanto a mercenarios, me atrevería a decir que muchos degustan con placer mi guiso de cordero.
Laëna sonrió.
—¿Habéis oído hablar de un tal Kobold? En el pueblo donde paramos la última vez escuché que alguien había puesto precio a su cabeza. Dos dragones de oro, nada menos. Dicen que viaja unas jornadas más al norte. Aquel que lleve su cadáver a cualquiera de las ciudades libres cobrará la recompensa.
Cath le estiró del vestido antes de susurrar.
—¡Madre!
El posadero la miró con suspicacia.
—¿Kobold? Sí, me suena. ¿Dos dragones? Vaya, eso es mucho dinero. Gracias por el aviso. Correré la voz.
Cath esperó a que el hombre retomara sus quehaceres.
—¿Hasta cuándo vas a seguir con esa trola? A ver si alguien se la toma en serio.
—Va, venga. Es una broma privada entre tu tío y yo. Ninguno de estos pringaos de pueblo se lo va a cargar. Y las risas que me pego cuando imagino su cara ceñuda cagándose en mis ancestros hacen que valga la pena.
—De todas formas, no me gusta. Es tentar a los dioses.
Dioses. Tendría que pedir algo más fuerte para beber. Solo de imaginar cómo Kobold, Caëthar y ella habían escupido a la cara de los dioses… Pero por el momento, a Cath no le hacía falta saber nada más. Después de vagar por las ciudades libres, tocaba volver a casa. Tocaba que la chica conociera a su familia materna. Eso sí que iba a ser divertido.
—Cath, ¿se puede saber qué estás haciendo?
La joven levantó la mirada de un enorme libro de cubiertas doradas.
—Repasando el Dominio de los seres pequeños y diminutos, de Viratius.
Mierda. Si es que se parecía demasiado a su padre. Los presagios no eran buenos. Había visto cómo se quedaba mirando al vacío, con los ojos en blanco. A veces, hasta hablaba sola, cuando pensaba que nadie la veía. En la Isla Esmeralda le enseñarían cosas prácticas, a encauzar el poder que tuviera. Aunque a lo mejor podía entrar en la Gran Biblioteca y que el influjo paterno nunca se manifestara. Quizá fuera el lugar más apropiado para ella.
—Madre.
—Sí, Cath.
—¿Qué le habría hecho mi padre a ese mercader?
Laëna rio para sus adentros.
—Cariño, si Caëthar hubiera estado aquí sentado, ese tipo se habría meado encima antes de terminar la pregunta. La gente de Koth tiene un encanto natural para acojonar mierdasecas.
—¿Y si hubiera vuelto a entrar con un montón de amigos?
—Pues se habría montado una muy gorda. ¿Por qué me lo preguntas?
Cath señaló la puerta, por donde al menos cuatro tipos armados con espadas entraron acompañando al mercader, embarrado y con el rostro enfurecido todavía cubierto de sangre.
—Por eso.
El mercader las señaló con la punta de una daga larga.
—¡A por ellas!
Laëna rebufó con desgana.
—Joder…
Se bajó del taburete, que enganchó con rapidez, lanzándoselo al mercader con una puntería sorprendente, alcanzándole en la cabeza, que se quebró dejando al descubierto parte del cerebro. Antes de que su cadáver cayera al suelo, disparó uno de sus cuchillos arrojadizos, que se clavó en el ojo de uno de los acompañantes, saliendo por la parte de detrás del cráneo. Los otros dos todavía avanzaban, casi por inercia. Laëna hizo aparecer una espada larga y fina de entre los pliegues del ancho vestido que llevaba y ejecutó un movimiento de flecha con ella, clavando la punta en el sobaco del más arrojado y buscando un movimiento lateral para interponer su cuerpo con el del único atacante en pie. Un giro más y podría atacar por la espalda, sin más impedimento.
Pero antes de que Laëna pudiera ejecutar esta estrategia, Cath cogió un cuchillo de la barra y se lo lanzó al lugareño, clavándoselo en el cerebro a través de la oreja con una facilidad pasmosa. El hombre dio un par de pasos más y luego cayó, atravesándose con su propia espada en el proceso. Laëna lanzó un juramento que hizo enrojecer a los presentes.
—¡Cath! ¡Qué te he dicho mil veces!
—¿Que matar es cosa de mamá?
—¡Exacto!
Laëna buscó con la mirada al posadero.
—¡Tú! ¿A qué hora sale la siguiente caravana?
—¿Hacia dónde?
—Da lo mismo.
—En una hora parten los mercaderes de Hay-On-Woot, de vuelta al Sur.
De vuelta al Sur. No era lo que Laëna quería, pero después de esta puta masacre no les quedaba otra que desaparecer, dejar pasar algo de tiempo y volver a intentarlo por otra ruta. Además, lo de la niña asesina sí que iba a provocar cientos de conversaciones e historias. Vaya mierda de situación. Por otro lado, sintió algo de satisfacción y orgullo maternal. Cath sí que había sacado algo de ella, al fin y al cabo. Ese lanzamiento de cuchillo era algo muy de la familia.
—Cath, recoge tus cosas. Salimos con esa caravana cagando leches.
El posadero torció el gesto.
—No sé si cogerán pasaje, viajan cargados de mercaderías y no son demasiado amables con los extranjeros.
—Seguro que sí. Nosotros no somos pasaje. Somos mercenarias. ¿Crees que no nos contratarán después de esto?
El posadero ladeó la cabeza.
—Daré el aviso. ¿Mitad de tarifa?
El muy cerdo se estaba aprovechando. Seguro que pediría precio normal a los mercaderes, embolsándose la otra parte. Pero no tenía ganas de discutir ni de partir más cabezas. Solo quería largarse de aquel pueblucho lo antes posible.
—Si te encargas de los cuerpos, trato hecho.
Dos chupitos de aguardiente cerraron el contrato. Cath tuvo que contentarse con un vaso de mosto.
—¿Más desierto, madre?
—Más desierto, hija. Míralo por el lado bueno, tendrás más tiempo para estudiar tus libros. No creo que nadie nos moleste en esta ruta. Es corta y bien señalizada. Hay-On-Woot es un pueblo grande, una villa. Creo que el gremio de astrólogos tiene allí una biblioteca. Seguro que lo pasas bien.
Cath recogió las bolsas a la velocidad del rayo. Laëna limpió la espada y recogió el cuchillo arrojadizo. Tendría que cambiarse de vestido antes de emprender viaje. El que llevaba estaba manchado de sangre. Cómo echaba de menos la armadura de cuero. El mantenimiento era mucho más sencillo que el de los vestidos estampados de lino, que absorbían la sangre a las primeras de cambio. El sol fuera de la posada calentaba de manera inmisericorde. Más desierto. Puto desierto.
IV
La abadía de la Nueva Orden de los Caballeros de Koth todavía estaba en proceso de reconstrucción, igual que la propia Orden. Ocho años tras la vuelta al mundo del Gran Dios, muchos fieles habían acudido a la llamada. Aquellos que profesaban la fe, pero la habían dado de lado, no pudieron evitar viajar cientos de millas para adorar al dios que en su día les concediera bienes y fortuna. Los edificios de la Koth original estaban destrozados, pero la fuerza de la fe ayudó a los nuevos fieles, y la bendición del dios les proporcionó buen clima y excelentes cosechas; los animales prosperaron y la ciudad comenzó a recuperar la grandeza de antaño.
Los altos arcos del templo ya estaban en pie y los artesanos daban los últimos retoques a la policromía de los fustes. Las vidrieras capturaban el agradable sol del atardecer, iluminando la gran nave central donde algunos peregrinos pasarían la noche. Dos caballeros, todavía vestidos con armaduras ligeras, llenos del polvo del camino, atravesaron la gran sala en dirección a la torre donde estaban los aposentos del Gran Maestre Poläeth. Llamaron a la puerta y esperaron a que la grave voz de su líder les franqueara el paso.
—Gran Maestre. Que vuestros pasos sean iluminados por el brillo de Koth.
—Dotheäl, Mareth. Bienvenidos al templo. ¿Qué noticias traéis? ¿Alguna novedad?
Dothëal, el más alto de los dos, de cabello rubio rapado casi al cero, avanzó un paso.
—Rumores e historietas, mi señor. Parece que se los ha tragado el viento. Algunos dicen que el Errante cabalga a lomos de un dragón y que hace renacer a bestias de todo pelaje. Otros cuentan que han visto a la bruja de pelo rojo subyugando a los cadí del lejano Sur. Habladurías, si me permite la expresión.
El Gran Maestre dejó de mirar a los dos caballeros y se estiró cuan largo era sobre la silla en la que estaba sentado. Su escritorio estaba lleno de planos, informes económicos, peticiones de fieles llegadas de todas partes del mundo; más de lo que iba a poder atender ese año. Pero una de las prioridades de Koth era encontrar a Kobold el Errante y a Laëna, la Muerte Roja. Y, sobre todas las cosas, a la bestia informe, a la destructora de mundos, a la nacida de la herejía. La estirpe del Nigromante que jamás tenía que haber visto la luz del día. Cada día que ese monstruo crecía era una amenaza más terrible para Koth.
—Descansa esta noche, Dotheäl. Mañana escoge a veinte de nuestros mejores hombres y mándalos a recorrer todo camino, senda, caravana y agujero desde el lejano sur al helado norte. Es voluntad de nuestro señor encontrar a estos herejes. Y luego aplicar todo el poder de Koth para obtener justicia.
—Así se hará, Gran Maestre. Vuestra palabra es ley.
Los dos caballeros abandonaron la sala dejando a Poläeth sumido en una profunda reflexión. Todavía no tenía claro qué iba a pasar cuando los encontraran. Ni uno solo de sus caballeros conocía todavía el poder de las palabras de sangre y apenas dos o tres de los académicos había resuelto el enigma de cómo encadenar a los seres inhumanos que plagaban el mundo. La palabra de Koth era hermosa, pero enigmática. Todavía estaban lejos del gran poder impuesto a sangre y fuego por sus antecesores en el cargo. También era cierto que todo estaba más tranquilo de lo que esperaba. En los bosques del Norte se respiraba una paz tácita, y en marismas, llanuras o cavernas, lo mismo. Como si, por el momento, se hubiera llegado a algún tipo de pacto de no agresión entre humanos y seres heréticos. Se preguntó si sería cosa del Errante. Por lo que sabía de él, quizá fuera el único en comprender las palabras de Koth. Qué ironía. El más perseguido de los herejes era más docto que él mismo, que entraba en comunión con el dios todos los días. Además, sospechaba que poseía los libros más importantes de la antigua época. No había encontrado nada de interés en la vieja biblioteca. Y Koth se mostraba reluctante a entregar nuevas palabras. Según él, no había nadie capaz de soportar su verdadera voz y, aunque él mismo se sentía capacitado para esa tarea, tampoco quería volverse loco, como los viejos profetas.
Se levantó de la silla y vagabundeó por sus aposentos hasta detenerse frente a la ventana que daba al patio de armas. Se asomó para contemplar cómo los nuevos reclutas eran iniciados en el noble arte de la lucha. Por suerte, la armería del palacio estaba intacta cuando llegaron. Disponían de cientos de armaduras santificadas, espadas de filo negro capaces de herir al monstruo más temible, lanzas cuyas puntas se volvían incandescentes al atravesar el cuerpo de lobishomes y otras bestias carroñeras. Cada vez tenían más reclutas, venidos de todas partes del mundo. Eso incluía desde valientes jóvenes a duros veteranos. Los únicos libros útiles de la biblioteca habían sido los dedicados a la formación y mantenimiento de la organización militar. Estaba todo escrito: tácticas a gran escala, intendencia, cómo preparar un asedio; también lo más detallista, como la manera de entrenar a un soldado novato desde cero. Si tan solo tuvieran las palabras de Koth… en poco tiempo volverían a imponer su voluntad allá donde alcanzara la vista. Por el momento no había rastro del Nigromante ni de sus huestes, por lo que las noticias acerca de su muerte parecían ciertas.
Pero quedaba el asunto del vástago. Koth había hablado de la estirpe del Nigromante con un odio que le había hecho enfermar. El Gran Maestre tembló al recordar la fiebre que le dio durante una semana tras asistir al contacto tentacular con el dios. Fue una de las primeras veces, cuando le traspasó el conocimiento de la Segunda Avenida, incluyendo el papel involuntario del Errante y del viejo Caëthar. Caëthar. Aquel nombre seguía siendo una leyenda entre los caballeros, una figura extraña, a medio camino entre héroe y traidor. Ni siquiera él sabía dónde encajaba dentro del gran plan de Koth, pero no podía negar que ese nombre infundía respeto. Lo cierto es que, gracias a esos dos, la ciudad volvía a estar en el plano terrenal tras décadas de destierro debido la maldición del Nigromante.
El ruido de las lanzas al entrechocar sacó al Gran Maestre de sus pensamientos. Lo único que importaba ahora era encontrar a esos herejes y someterlos al juicio de Koth. Mientras tanto, el ejército tendría que entrenar el doble de lo que estaba haciendo. Tenían que ser la fuerza militar definitiva, con o sin palabras. Pronto llegaría el momento de salir de la ciudad otra vez, de imponer la voluntad de Koth, de sembrar las semillas de la civilización.
Hizo llamar a Dothëal una vez más. Cuando apareció en sus aposentos, se había quitado la armadura y ya vestía la túnica blanca y dorada de los de su orden.
—Dothëal ¿ya has escogido a los hombres para la búsqueda?
—Así es, mi señor. Partiremos mañana al alba.
—Se me ocurrido que tal vez no es necesario que llevéis las armaduras y los emblemas de Koth. Dejadlo para más adelante. Vestid con ropas mundanas. Esconded el símbolo y el tatuaje de vuestra espalda. Guardad los filos negros en las fundas y enseñad solo espadas normales.
—¿Gran Maestre?
—Creo que Kobold es capaz de oler una de nuestras armaduras a millas de distancia. Por no decir de Laëna. Son listos, Dothëal, astutos como zorros. Llevan en esto desde antes de que tú nacieras. Tratad de encontrarlos sin llamar la atención. Justo como hacen ellos.
—Mi señor pide que mintamos y nos abandonemos al engaño.
—Algo así. Recordad que para cumplir la obra de Koth no podemos ser remilgados. Honor en el combate, siempre. Pero dejemos algo de margen a la hora de preparar la batalla a nuestro favor.
Dothëal asintió.
—Sí, mi señor. Lo prepararemos de ese modo.
El Gran Maestre se giró hacia la ventana, dando por terminada la reunión. Quizá de esa manera tuvieran alguna oportunidad de dar con los herejes. El tiempo de las armaduras no había llegado todavía, tenían que ser maleables. Adaptarse a los nuevos tiempos. Quién sabe cuántos señores de la guerra, nobles malparidos, alcaldes corruptos y mercenarios sin escrúpulos se interponían entre ellos y el Errante. Si veían venir las brillantes armaduras de los caballeros de Koth, pondrían pies en polvorosa y no podrían sacar palabra alguna que los pusiera sobre la pista. Ahora bien, un grupo de mercenarios a la caza de una presa era algo normal.
El sol se puso tras las montañas. Los instructores dieron por terminada la jornada y los reclutas recogieron la utilería tras la práctica. Pronto se haría de noche y las cocinas se abarrotarían de estómagos hambrientos por el ejercicio. A él le tocaba dirigir el rezo principal, antes de servir la cena. Una oración cargada de esperanza. Sonrió. Koth era amor, al fin y al cabo.
V
—Sí, fue una pelirroja que daba miedo. Se los cargó sin miramientos. Y la niña. La niña se cepilló al último de una cuchillada salvaje. Y ¿sabes qué? Ni siquiera parpadeó. Menudo monstruo ¿Seguro que estás buscando a esa mujer? Yo no lo haría, desde luego que no. Pero bueno, allá tú. Dejaron la ciudad nada más cargárselos. No me extraña. Estos cabrones tenían amigos.
Kobold se acomodó en la silla del caballo mientras hablaba con el enterrador, que, pala en mano, sudaba la gota gorda mientras hacía sitio en la tierra para los cuerpos de cuatro gañanes. Si, como pensaba, seguía la ruta a la Isla Esmeralda desde el Sur, tenía que pasar de manera obligatoria por este pueblucho, cuyo único interés era ser la encrucijada entre cuatro grandes sendas recorridas por las caravanas comerciales. Por eso tenía un par de posadas decentes, un lupanar y varias tiendas dedicadas a la venta de provisiones y útiles. También ofrecía otros servicios, la forja no tenía mala pinta y es posible que el sanador de la zona fuera un barbero en condiciones.
—Y no sabrás hacia dónde fueron.
—La verdad es que no. Tendrás que preguntar a otro, yo solo me encargo de enterrar la basura. Pero si quieres, te puedo indicar a alguno de los amigos de estos cuatro. Seguro que estarían dispuestos a pagar a alguien como tú para obtener venganza.
Kobold rio, espoleando con suavidad al caballo.
—Ya no estoy en el negocio de la venganza, pero gracias, amigo. Que te sea leve el trabajo.
El enterrador despidió a Kobold con un pequeño movimiento de la pala y siguió cavando. A quién se le ocurría montar pelea en verano. Solo a cuatro imbéciles, concluyó, echando una buena palada de tierra sobre el rostro de uno de ellos.
Venganza. Kobold negó con la cabeza. Ya había tenido su buena parte de venganza. Pero lo cierto es que, si quería información sobre el paradero de Laëna, seguro que los amigos de aquellos cuatro se habrían preocupado por saber hacia dónde había partido. Y no estaba para derrochar dinero pagando informantes. Llevaba un tiempo trabajando solo como escolta y la mayor parte de sus días los pasaba tratando de arreglar acuerdos, encerrando bestias y bebiendo cerveza. Ninguna de esas tres cosas daba dinero para derrochar.
Escogió la posada que parecía menos infecta, es decir, la que tenía puerta y dos ventanucos por los que entraba el aire. Seguro que Laëna había escogido esa. Los restos de sangre en la tarima, cubiertos a duras penas por algo de serrín, confirmaron esa primera impresión. Se dejó caer en una silla maltrecha y lanzó una mirada significativa al posadero, que acudió al poco rato con una jarra de cerveza, sorprendentemente fresca. Al fondo del local, tres tipos malcarados apenas hacían caso a una botella de licor a medio terminar que tenían sobre la mesa. De vez en cuando uno de ellos maldecía y los otros dos golpeaban la mesa. Kobold dejó pasar un buen rato y se sentó junto a ellos sin preguntar, lo que provocó un rebaño de miradas enfurecidas.
—Me han dicho que han jodido bien a vuestros amigos.
Uno de ellos escupió antes de hablar.
—No solo amigos. Butaht era primo segundo de aquí, Futih. Era un buen tipo. Lo único que hizo fue hacer una pregunta justa. Se había encaprichado de la chica de ojos violeta. Ofreció un precio justo y, a cambio, esa zorra le dio una paliza. Si hubiéramos estado aquí…
Si hubierais estado aquí, pensó Kobold, ahora allí fuera el enterrador estaría cavando siete tumbas. O tal vez una grande en la que amontonaros a todos, dependiendo del calor de la mañana.
—Terrible. Un asunto de sangre. ¿Qué pensáis hacer al respecto?
Se inició un coro de murmullos. Este tipo de negocios siempre empezaba con murmullos y siseos, palabras a media voz, mascullando barbaridades.
—Qué pensáis hacer, pero de verdad. Esto requiere de mano dura, joder.
Era lo que les faltaba. Apelar a su hombría, pero sin pasarse. Buscar los hilos que hacían mover a ese tipo de hombres no era complicado. Suavizó el tono.
—Mirad… sé que sois hombres de negocios y que no podéis dejar a vuestras familias en busca de una asesina escurridiza. Así que os lo pondré fácil. Dadme cuatro platas ahora y otras cuatro cuando os traiga su cabeza y nadie podrá decir, al menos, que no lo habéis intentado.
Miradas cruzadas, más cuchicheos. Un trago a la botella de licor.
—Tres platas ahora. El resto a la entrega.
Kobold extendió la mano, llena de callos y cicatrices.
—Trato hecho, caballeros. Ahora, ¿qué podéis decirme del paradero de la mujer y la cría que la acompañaba?
—Actuaron con rapidez y se largaron en la primera caravana que salía del pueblo. El cabrón de Virith, sí, tú, hijo de puta, no te hagas el sordo detrás de la barra, le consiguió trabajo a la mujer como escolta en la caravana que volvía a Hay-On-Woot. De eso hace un par de días, así que estarán a medio camino.
—Es un camino transitado, pero duro. ¿Seguro que fue el que escogió? Después de todo me han dicho que viaja con una niña.
—¿Niña? Bueno, según dicen, parecía toda una mujer. En mi ciudad ya estaría casada y preñada de algún valiente.
Kobold dudó por unos momentos. Según sus cuentas, la hija de Laëna no podía tener más de ocho años. Lo sabía bien, porque estuvo allí el día que le dio por parir, y encima tuvo hacer de matrona. De hecho, él fue lo primero que vio la pequeña Cath al nacer. La hija del Nigromante llegó a este mundo de su mano. Los viejos dioses tienen un notable sentido del humor. En cualquier caso, estaba seguro de que eran ellas. Tenía que encontrarlas y decirle a Laëna que dejara de hacer el imbécil. En los últimos cinco años había matado a cinco tarados que buscaban una recompensa por acabar con él que no existía, muestra del negro sentido del humor de la asesina. Todavía le dolía el costado del tajo que le había dado el último. Había tenido suerte. No quería más enemigos de los que él mismo conseguía con tan poco esfuerzo.
—Pues entonces, tenemos un trato. Yo me encargaré de encontrar a la mujer, no os preocupéis.
Los hombres sirvieron una ronda de licor y brindaron por la muerte de Laëna. Kobold alzó la cerveza y le pegó un buen trago. Si es que en todas partes hay gilipollas. Cobró las tres platas y volvió a su mesa. Con esto tenía para una buena comida y provisiones para el camino. Más que suficiente. No tenía especial prisa, pues las caravanas avanzaban a paso lento por el desierto. En una jornada podría alcanzarlos antes de que llegaran a Hay-On-Woot, aunque desde allí no es que tuvieran demasiadas alternativas. Quizás salir hacia el Sur y embarcarse en otra caravana que atravesara el desierto de Tomeh por el oeste, en dirección a la costa. No era un viaje muy agradable, pero sí lejos de miradas indiscretas. Se preguntó por qué Laëna no estaba utilizando los pasajes secretos de Agartha para viajar. Quizá, tras la muerte del Nigromante y la ruptura de las cadenas, aquellos lugares bajo el mundo no eran aptos para ser transitados así como así. En cualquier caso, la matanza que había hecho en aquel pueblucho no había sido una buena idea. El Nigromante tenía muchos enemigos, y muchos de ellos darían la vida por encontrar a su progenie y destruirla para siempre. Incluso él había estado tentado de hacerlo el día que sacó a la pequeña del vientre de Laëna. La tuvo entre las manos. Habría sido muy fácil. Un solo movimiento de muñeca y le habría partido el cuello. No habría sufrido nada. Quería creer que notó el peso de la mano de Caëthar en el hombro, impidiéndoselo. Así que, en lugar de acabar con aquella semilla, se la cedió a su madre. Los dos sabían que había podido hacerlo. Que había estado a punto de hacerlo. Sus caminos se separaron en aquel momento. Mejor no tentar a la suerte más de una vez.
Kobold pidió una segunda cerveza. La verdad es que la única manera que tenía de saber de la suerte de las dos era que seguía enviándole asesinos para que acabaran con él. La muy puta. Seguía viva. Se acabaría el mundo, caerían las estrellas sobre la tierra, el mar lo inundaría todo y ella se las apañaría para sobrevivir. La admiraba y odiaba al mismo tiempo. Eso era mucho decir. De algún modo, hasta la echaba de menos. O quizás era a Caëthar a quien extrañaba. O tal vez es que estaba cansado de tanto viaje sin rumbo. Se había ganado a pulso el apodo. El Errante.
—Perdona, ¿Virith? Sí, oye, ¿cuánto me cobras por una de las habitaciones? Cuatro o cinco horas. Me iría al anochecer.
El posadero se acercó y contestó en voz baja.
—Media plata. Pero solo si me prometes que, si vuelves por aquí, en lugar de traer la cabeza de la mujer le partirás el cráneo a esa panda de imbéciles.
Kobold sonrió.
—No creo que vuelvas a verme la calva, amigo. En cuanto a ellos… si siguen así, no creo que vuelvan a casa de una pieza. El desierto no es lugar para alimañas como esas.
Dejó una moneda encima de la mesa. El posadero la recogió y volvió al poco tiempo con un plato de guiso de cordero.
—Descansa, amigo. Come un poco. Me da en la nariz que te queda por delante un largo viaje.
Y no se equivocaba. No se equivocaba en absoluto.
VI
Dicen que los colores del desierto son infinitos, cuya caótica combinación forma caleidoscopios imposibles capaces de hacer perder la razón al más racional de los hombres. Para Laëna, el desierto era una aburrida seguidilla de marrones y ocres, moscas cojoneras y mierda de camello. No entendía la fascinación que sentían algunos por aquel paisaje que ella solo quería perder de vista lo antes posible. Y eso que la zona por la que estaban pasando era un mar de piedras, con viejas montañas destruidas por el continuo soplar del viento y que ahora estaban reducidas a meros esqueletos que proporcionaban sombras efímeras. La temperatura era menor que en los grandes desiertos del Sur, pero, a cambio, el traqueteo sobre los guijarros se hacía infernal dentro de un carromato. A caballo se avanzaba mejor, pero ya le había costado lo suficiente que la contrataran como escolta, llevando a Cath como pasajera sin cobrarle nada. Lo cierto es que el camino no era demasiado peligroso, pero nunca estaba de más una buena espada cuando atraviesas el desierto cargado de mercancías. Laëna viajaba en el pescante de la última carreta, cubriéndose la cabeza con un amplio sombrero de ala ancha que uno de los carreteros le había prestado. Aunque llevaba años bajo aquel sol, la piel se resistía a ponerse morena, como si manifestara, de alguna forma, una negativa a formar parte del Sur. Cath, por su parte, viajaba detrás, entre un montón de pieles de oso, foca y zorros polares, tumbada leyendo alguno de sus extraños libros. Los comerciantes no eran gente habladora. Viajaban de Hay-On-Woot hasta la frontera del norte, justo a los pies de las montañas, donde intercambiaban especias, marfil y ébano por aceites, pieles, lingotes de metal y piedras preciosas. Por eso, pese a lo transitado del camino, cuatro mercenarios malcarados acompañaban a los carromatos en sus cuatro jornadas de camino.
Cayó la noche y los carreteros dispusieron la caravana en círculo, mientras los esclavos, una decena, creyó contar Laëna, preparaban una buena hoguera para preparar la cena y calentar la noche. No buscaban la discreción, más bien al contrario, dejando claro a los ladrones que allí no tenían miedo de una banda de forajidos. Era una estrategia como cualquier otra, por supuesto, pero que ella no compartía en absoluto. Los mercaderes cenaron primero, alejados del servicio, apenas sin intercambiar palabra. Luego, los esclavos repartieron carne asada, unas verduras recién hechas y algo de vino para el resto de la comitiva. No estaba mal, aunque a Cath le pareció que la carne era de borrega vieja y apenas probó bocado. Para haberse criado a la fuga, la niña tenía un paladar de princesa.
Ponthos, uno de los mercenarios, se acercó a Laëna.
—Oye, no hace falta que hagas guardias. Somos cuatro, llevamos tiempo haciendo esta ruta y tampoco es que un turno más nos vaya a arreglar la noche. He visto que viajas con tu hija, quédate con ella. A cambio, solo pedimos que mañana te levantes pronto y nos consigas algo de café antes de que los mercaderes acaben con la infusión. Son unos cabrones.
Laëna asintió. Desde luego, no iba a ser ella la que insistiera en hacer guardia por la noche si podía dormir cerca de Cath. Le molestó un poco ser la chica del café, pero había aprendido a soportar las miradas condescendientes de los hombres. A veces era lo último que hacían antes de morir.
La segunda jornada transcurrió de manera idéntica a la primera. Durante las primeras millas del día, Laëna estuvo atenta al horizonte, en dirección al pueblo que habían dejado atrás, por si a alguien se le ocurría seguirlas en busca de venganza. Pero la verdad es que el camino era tan aburrido como esperaba. Tras la puesta de sol, Laëna acudió al carromato donde dormía con su hija. Cath había montado un auténtico estudio, cómodo y caliente, ideal para pasar la noche. Eso sí, cómo pasaba el día allí dentro, como un horno, era algo que se le escapaba. Pero bueno, esa era otra de las extrañezas de Cath, nunca tenía ni demasiado frío ni demasiado calor. Aunque estuvieran en mitad del desierto o bajo una fuerte nevada. Laëna se acomodó junto a ella y se tapó los ojos con un retal de piel de armiño, ya que sabía que Cath iba a quedarse leyendo hasta pasada la medianoche. No le costó mucho conciliar el sueño. Estaba hecha polvo.
—¡Madre!
Laëna se despertó, daga en mano, lanzando hacia el fondo del carromato la piel que le cubría los ojos. Cath señaló la parte de delante. Una sombra trataba de deshacer el nudo que cerraba la lona. Como fuera alguien de la caravana, tratando de colarse allí dentro para disfrutar de dos mujeres indefensas, iba a acabar recibiendo una buena reprimenda. O tal vez con la polla en la boca, dependiendo de sus modales. Pero no. El ruido no era el de alguien luchando contra un nudo, sino de algo rasgando la cuerda y la tela con sus garras. ¿Un animal? Laëna susurró a Cath que se metiera debajo de la pila de pieles. Luego, tanteó en la oscuridad hasta encontrar la espada, que desenvainó en un silencio que solo se puede alcanzar tras años de práctica. Un ruido seco indicó que la cuerda que cerraba la lona se había roto. El carromato estaba abierto. La brisa helada del desierto entró dentro del habitáculo, acompañada de olor a carroña y podredumbre. Laëna se quedó quieta, apoyando plana la espada sobre el antebrazo, a la espera de que, fuera eso lo que fuese, se pusiera a su alcance.