
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
En su línea de fantasía urbana inclasificable, Plaga retoma los acontecimientos del primer volumen de La Guerra de los Hambrientos y los eleva a la máxima potencia. Diana, Ángel y Toni han separado sus caminos tras enfrentarse a la Tormenta, pero una amenaza aún mayor se cierne sobre ellos: pronto habrá una nueva Reina de los Hambrientos, y no se detendrá ante nada... a menos que ellos intervengan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfredo Álamo
La guerra de los hambrientos II: Plaga
#hambrientos2
Saga
La guerra de los hambrientos II: Plaga
Copyright © 2018, 2021 Alfredo Álamo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726749984
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Preludio
El atardecer había dejado paso a la niebla y a la noche, al frío y la humedad de los páramos. Aquel lugar solitario, a caballo entre ciudades y pueblos, era tan gris como la propia sombra donde Sarah esperaba a que el día se debilitara. En cierto modo, le gustaba; era un reflejo de la penumbra donde se había criado, uno de esos sitios en los que apenas te fijas dos veces cuando pasas con el coche por la carretera o de los que hacen apretar el paso a los campistas domingueros al llegar, sin saber cómo, a su linde.
Sin embargo, aquel lugar no estaba vacío. Un puñado de viejas caravanas adornadas con bombillas de colores y raídos carteles de feria esperaban, agrupadas formando un amplio círculo, a que pasara la noche. Sarah pudo percibir en el aire el aroma especiado del gulasch que llevaba cociendo varias horas. También saboreó con ansia el dulce olor de la magia, espesando la niebla, despertando el hambre que llevaba dentro. Conocía bien a la gente de las caravanas, había pasado varios años viajando con ellos, saltando de ciudad en ciudad, engañando a los primos, aprendiendo los más variados trucos de cartas, las espectaculares desapariciones y el arte de la prestidigitación. Si en algún momento se había convertido en una gran ladrona había sido gracias al tiempo que pasó con ellos.
Ni siquiera tenían un nombre para llamarse a sí mismos, no eran, ni de lejos, un circo famoso, como los Ringling Brothers o el Circo Americano. Tampoco uno de esos lugares de monstruos, de freaks, donde acababan refugiados muchos enfermos deformes que no encontraban su sitio en la sociedad. Al principio no había sabido verlo, pero con el tiempo Sarah descubrió que, en aquella feria, en aquellas caravanas, se ocultaba otro tipo de monstruos. El viejo Fredo lanzaba las cartas y se inventaba el futuro de los que acudían a su tienda... pero a veces le cambiaba la voz y las cartas olían a hierro caliente, convirtiendo su habitual charlatanería en profecía. Madame Blavatsky cocinaba cada día para toda la feria y también vendía pócimas mágicas y remedios imposibles. Sarah sabía que una vez al año acudía a la feria un misterioso comprador que se llevaba un lote entero de los preparados de Madame Blavatsky, pero ninguno de los que tenía a la venta al público, sino los que guardaba bajo llave en la parte de atrás de su caravana.
Sarah había pasado mucho tiempo allí, observando y aprendiendo. Oculta en la sombra que le permitía convertirse en fantasma en el momento que quisiera. Un día, sin embargo, trató de colarse en la reunión de los ancianos, el lugar donde ella pensaba que se hablaba de los secretos mágicos que, en aquel entonces, no acababa de entender. Saltó a la penumbra y esperó agazapada dentro de la caravana de Madame Blavatsky, segura de que no sería descubierta; pero la vieja cocinera pudo verla dentro de la sombra como bajo el sol de mediodía. Sarah se frotó el brazo derecho, donde todavía le escocía la cicatriz que le dejó aquella zorra cuando la agarró del brazo y la sacó a la fuerza de su frío escondrijo. El contacto de aquella mano callosa fue el de un hierro al fuego que la dejó gritando de dolor en el suelo, a la vista del resto de ancianos.
Fue expulsada de la feria sin más explicación. Al parecer había ido muy lejos queriendo descubrir la verdadera magia demasiado pronto. ¿Cuánto había pasado desde entonces? ¿Cinco años? Desde entonces sí que había aprendido mucho. También había muerto y vuelto a la vida, se había convertido en reina y construido un ejército. Volvió a saborear el aroma de la magia y la niebla se iluminó con el aura de los feriantes. Tras ella, también ocultos en la sombra, cientos de hambrientos se agitaron inquietos. Tenían tanta hambre... podía sentir a cada uno de ellos, atados a su voluntad con un fino hilo plateado; querían abalanzarse sobre el campamento y devorar hasta la última migaja de magia que pudieran encontrar.
Pero Sarah tenía en mente otra cosa. El ejército había crecido sin descanso desde hacía tres meses y cada vez le costaba más poder dominarlos a todos. Necesitaba probar algo nuevo. Necesitaba dirigir mucho más que a una tropa sin cerebro. Era hora de conseguir oficiales.
Avanzó sola por el páramo, sin hacer caso a las pequeñas trampas mentales que conseguían ahuyentar a los de fuera. Conocía bien cómo esquivarlas en su momento y ahora no eran más que una pequeña molestia. Las luces rojas y verdes de los primeros carromatos iluminaron sus últimos pasos, adentrándose en el círculo de caravanas hasta la pequeña hoguera donde Madame Blavatsky cocinaba gulasch. Estaban esperándola, claro. Los ancianos sentados junto al fuego y el resto unos pasos por detrás, en la penumbra multicolor de la luz feriante, armados con cuchillos, hachas de leña y escopetas de caza. Como si eso fuera a suponer una diferencia. Sarah hizo como si no los viera y se acercó a la olla hirviendo, agarró el cucharón de madera con el que se removía el guiso y se lo llevó a los labios. Estaba tan bueno como recordaba.
—Vienes de noche y con extraños propósitos, niña oscura —dijo Madame Blavatsky—. Fredo hace tiempo que perdió tu rastro y cuando piensa en ti solo puede ver niebla y espejos, ecos creados para hacerte invisible. Dime, ¿qué buscas aquí después de tantos años?
Sarah se giró hacia la vieja mujer, de pelo todavía negro y anchas espaldas, cuyo aroma mágico ganaba con creces al del guiso. Sonrió y bajó las defensas que había aprendido a construir. Dejó, por un segundo, que la vieran. Que vieran en qué se había convertido. Al instante, saboreó el miedo en sus rostros arrugados y confusos. Pobres magos de segunda categoría. Estaban lejos, muy lejos, de los verdaderos maestros que había conocido trabajando para otros magos oscuros. Eran como ese chiquillo, Ángel, y sus viajes por los caminos perdidos. Apenas aprendices de un arte propio de dioses. Pero algo había que reconocer a Madame Blavatsky y aquella troupe de timadores: eran unos artesanos excelentes que habían logrado llevar su limitado poder al máximo, gente con una voluntad de hierro y duros como un clavo en un ataúd.
—Busco la ayuda de aquellos que me criaron cuando no era más que una niña asustada que había huido de casa. Busco la fidelidad de los que un día me expulsaron. Estoy construyendo un ejército que hará temblar los pilares de este mundo y de otros. Nada volverá a ser lo mismo a partir de esta noche, os lo puedo asegurar.
» Sobre todo, para vosotros.
I
Ángel trazó una circunferencia perfecta con un solo movimiento del brazo. Lo había visto hacer a un profesor de matemáticas en YouTube y llevaba toda la semana intentándolo. Si podía repetirlo de manera habitual ganaría un tiempo valiosísimo a la hora de iniciar cualquiera de sus dibujos. Sonrió para sí mismo. Cualquiera de sus hechizos, se dijo. Desde que dibujara sus primeros símbolos había recorrido un largo camino, ahora sus grafitis eran mucho más intrincados y complejos; reducía —y mucho— el camino que tenía que recorrer entre los viejos senderos a los que se veía transportado cada vez que activaba el conjuro. Cuanto mejor era el dibujo, mejor era el control que ejercía sobre la magia. Solo le quedaba mecanizar por completo cómo hacerlos para tardar el menor tiempo posible. Nunca se sabe lo que te puede esperar ahí fuera, pensó. Nunca se sabe.
El Tractatus de Polifemo no era exactamente un texto ligero. De hecho, estaba en latín y Ángel apenas podía traducir cuatro palabras. Pero se había fijado en él al vaciar una vieja biblioteca, sobre todo en las ilustraciones interiores, en las que se podía ver una ciudad imposible, construida con muros al revés y edificios cortados por la mitad. En realidad, lo que le había intrigado era una serie de símbolos inscrita en esas paredes. Estaba tratando de averiguar si eran mágicos y para qué servían, pero solo tenía unas pocas horas antes de que el jefe pusiera a la venta el Tractatus en la librería de segunda mano donde trabajaba. Ya le había sacado un par de fotos con el móvil, aunque algo le decía que no era lo mismo trabajar con el original en las manos que a través de una imagen digital. A la magia no acaba de gustarle del todo lo moderno. Volvió a leer una frase en latín. Ni idea. Si al menos Diana le cogiera el teléfono... ella seguro que le podría traducir sin problemas el libro entero.
Había pensado en acercarse a su casa en el Cabañal, pero Aleister se lo había dejado bien claro la última vez: si volvía a verle merodear por el barrio sin un buen motivo, lo iba a convertir en algún bicho asqueroso durante una buena temporada. Diana se había recuperado, eso lo sabía, le había mandado un WhatsApp un mes antes, pero desde entonces, nada. No podía creerse cómo le había cambiado la vida desde que se conocieron aquella tarde junto a la playa, él haciendo grafitis y ella en busca de aventuras. Toda aquella movida casi había acabado con ella, con él y con el pobre Toni. Joder, menuda locura. Habían logrado viajar a la otra punta del mundo, luchar contra un mago centenario, hacerse con el poder de una sirena y salvar al mundo. Lo peor de todo es que era algo que no le podía contar a nadie.
Por eso era un rollo no poder visitar a Diana. Parecía que había desaparecido de la faz de la Tierra. Lo cual, hablando de una maga como ella, igual no era algo demasiado alejado de la verdad. Suspiró y revisó el símbolo una vez más. No era igual que los laberintos medievales que ya dominaba. Aquí había un patrón, una trama de líneas entrecruzadas, cruces, puntos... pero sin saber con toda seguridad qué es lo que hacía no iba a arriesgarse. Los tiempos en que no sabía lo que la magia podía hacer ya eran cosa del pasado.
—¿Ya has acabado con los tomos esos? —dijo el jefe desde la parte de delante de la tienda—. Esta tarde van a venir a tasarlos, no te olvides. Son del siglo diecinueve y esas ilustraciones deben de valer un buen dinero. Si lo vendemos íntegro sacamos para pagar el mes.
—¡Marchando! —gritó, guardando el último de los dibujos que había copiado en una carpeta.
Siempre que guardaba uno de estos libros sentía una cierta tristeza. De algún modo notaba que estaba dejando pasar una gran oportunidad de aprender algo más. Aunque tampoco se hacía muchas ilusiones, ¿cómo lo habían clasificado? Un practicante menor. Vamos, que podía hacer algunos hechizos, pero nunca llegaría a ser algo más que un visitante pasajero por el fantástico mundo de la magia. Eso, y que la mayoría de los libros a los que tenía acceso no eran más que fantasías. Pues no había perdido tiempo estudiando ilustraciones que luego no funcionaban en absoluto. Prueba y error, prueba y error. Así llevaba seis meses. Seis. Largos. Meses.
Puso sus dibujos en la mochila y se centró en dejar el Tractatus como si lo acabaran de sacar de la imprenta. Bueno, en la medida de lo posible. Había estado negociando la posibilidad de cursar un módulo de FP dedicado a la restauración. A ver si le dejaban trabajar a media jornada mientras estudiaba; después de todo sería bueno para el negocio en un futuro. Además, Ángel se encontraba en su salsa rodeado de pinturas, soluciones salinas, alcoholes, pequeñas cuchillas, paños, papeles... solo tenía que sacar algo más de dinero y en un par de años, quién sabe, igual hasta encontraba otro trabajo. Aunque muy pocos le dejarían descubrir tantos tesoros ocultos como este.
Comprobó el móvil de manera automática. Ahora tenía uno de pantalla táctil, Facebook y toda la parafernalia tecnológica inimaginable. Se lo había dado Toni para que, según sus palabras, “entrara de una vez en el siglo XXI”, harto de mandarle SMS. Ángel todavía miraba el teléfono nuevo teléfono con cierta aversión tecnófoba, pero se había rendido ante la cámara de 13 megapíxeles y la pantalla que le permitía dibujar. Miró la pantalla: 13 horas, 26 grados de temperatura, cero mensajes. Ahí estaba su vida social retratada. Cero mensajes.
Apiló el Tractatus junto con el resto de volúmenes que iban a tasar y se apoyó sobre el mostrador de la librería. Allí donde llegaba la vista, libros, libros y más libros. Hasta el olor del sitio era inconfundible, a partes iguales humedad y moho, con toques de cuero y un regusto metálico. A veces tenía la impresión de que ese olor se le iba a pegar al cuerpo de tal forma que jamás podría quitárselo y que olería para siempre a libro viejo. A este paso sería el librero más sexi del barrio, pensó, aunque solo para ratas de biblioteca.
Tenía que llamar a Toni. Lo tenía apuntado. ¿Cuánto tiempo hacía que no quedaban? Un montón. Entre el tiempo que estaba sacando para dibujar y que Toni había saltado un curso para preparar ya la universidad (menuda cabeza tenía el tipo) no habían coincidido en un par de semanas. Y no es que antes se vieran más. Desde que terminó lo de la isla, ninguno de los dos había vuelto a ser el mismo. Toni parecía menos animado que de costumbre, él, al que tenían que darle coca colas sin cafeína ni azúcar para que no se acelerara demasiado. Era algo raro, se pasaba ratos en silencio, mirando cualquier rincón en sombras, como si hubiera descubierto algo que le fascinara allí, en medio de la nada. Él no podía quejarse, después de todo Toni los había salvado y se la había jugado a base de bien. Se preguntó si habría hablado con Diana. La verdad es que le vendría genial, tanta magia era difícil de comprender, sobre todo para alguien tan tecnológico como Toni. ¿Cuánto quedaba para salir a comer? Esa hora se le estaba haciendo eterna. Echó un vistazo por la puerta de cristal, la calle estaba desierta. Sin clientes para distraerse, igual se pegaba una siesta involuntaria.
—¡Despierta, chaval! ¡Que hay clientela!
El grito de su jefe le sacó de un estado meditativo cercano al nirvana, es decir, de una modorra tremenda. Levantó la vista y tardó unos segundos en reconocer a Diana.
—Hola, Ángel. Te veo bien.
Seis meses sin saber de ella y pum, de la nada allí estaba. Cosas de magos, supuso, como Gandalf llegando a la Comarca cuando le daba la gana. Le lanzó un segundo vistazo, ahora más despierto. Estaba bien, quizá un poco más delgada. Pero la misma mirada con chispa y la misma actitud de me-voy-a-comer-el-mundo que recordaba.
—Disculpe, señorita —dijo, con su mejor voz profesional—, ¿nos conocemos? El caso es que su cara me suena... pero no sé, ¿nos hemos visto antes?
—No seas bobo —rio—. Acabo de ver todos los mensajes que me has mandado. ¿Cincuenta? Eso es rollo acosador.
—Pues espera a escuchar el buzón de voz.
—Creo que voy a pasar. He estado fuera estos meses. Por lo visto Aleister decidió que el mejor lugar para recuperarme era una pequeña cabina en el bosque en mitad de la Selva Negra alemana. Y de paso machacarme con el examen de acceso a la universidad. Nada de teléfonos ni de televisión. Creo que no me he aburrido más en toda la vida.
—Sí, Toni también está de exámenes. Ey, la vida del estudiante, ¿no? ¿Cuándo te toca?
—En realidad ya he terminado. Mi universidad no lleva el mismo calendario que... bueno, las normales. Venía precisamente por eso, sé que acabo de volver, pero me toca salir corriendo. Mañana empieza mi primer cuatrimestre en Doissetep y tengo que mudarme al campus. Son muy de la vieja escuela, no sé si me entiendes.
—¿Sombreros picudos? ¿Qué te ha tocado? No me lo digas, Huffelpuff. Se te ve en la cara.
Diana sonrió, pero sabía que el tono de broma que usaba Ángel escondía una cierta tristeza. No quería que acabaran como los típicos amigos de campamento, gente que no se conoce, vive de manera muy rápida un montón de aventuras y luego, pese a las promesas de amistad, no se vuelven a ver en la vida.
—Soy Ravenclaw de toda la vida. Ahí lo llevas. En serio, Ángel. Venía a decirte que me voy, pero que en cuanto pueda volver del campus quedamos. Hay que llamar a Toni también. Quiero decir, me mudo (a otra dimensión, sshhhh), pero la ventaja es que los viajes son instantáneos.
—Sin problemas —se resignó Ángel—. Oye, ¿y tus padres? No te he dicho nada...
Diana inclinó la cabeza. Sus padres. Durante los últimos seis meses había esperado escuchar alguna noticia, pero todo seguía igual. Y lo peor parecía ser que se estaba acostumbrando a esa ausencia, a ese vacío. Prefería no pensar en ello.
—Igual. Gracias por preguntar. Seguimos buscando, pero...
—Entiendo. Perdona. Pues nada, en cuanto puedas nos avisas. Toni andará liado hasta la semana que viene, pero luego, vacaciones de verano. Ya tienes mi número. Es el que no te ha dejado los mensajes siniestros en el contestador.
—Lo sé, lo sé. Nos vemos.
Diana le dio dos besos de despedida por encima del mostrador y luego se alejó, cruzando el umbral de la puerta, hacia la calle desierta. Ángel la despidió con la mirada hasta que una rápida colleja de su jefe le puso en marcha de nuevo.
—Qué, ¿novia nueva?
—Es una amiga.
—A tu edad yo no tenía amigas...
—Y así te has quedado... soltero y sin compromiso.
Una mirada asesina le dijo a Ángel que había llegado al límite y que era mejor practicar una retirada estratégica para hacer cualquier cosa, como, por ejemplo, barrer la trastienda, quitar el polvo a las estanterías o salir corriendo por la puerta. Optó por la última opción... después de todo era hora de comer. Esquivó un par de noveluchas de bolsillo camino a la puerta. Por suerte tenía muy mala puntería.
En la calle no había nadie, ni siquiera turistas, y eso sí que era toda una novedad. La librería estaba en una calle pequeña del centro, sí, pero justo al lado de la Lonja de la Seda, uno de los sitios más visitados de toda la ciudad. El sol calentaba de lo lindo para ser primavera y el color de la luz era de un tono demasiado amarillo, dorado, metálico. Las sombras eran largas y más oscuras de lo normal.
Nada de aquello podía ser bueno.
II
—Si no estudias, no sé qué más decirte. Te pasas todo el día ahí tirado, delante del ordenador y con los libros por el suelo. A ver si espabilas, que te va a pillar el toro la semana que viene y luego qué, a repetir un año. Con lo que nos ha costado convencer a todo el mundo para que saltes el curso. ¿No dices nada? ¿Eh? ¿No dices nada? A mí se me caería la cara de vergüenza. Y ese pelo de guarro que me llevas, qué, mañana te lo cortas. No me pongas carazas, que soy tu madre.
Toni respiró buscando su zen interior. Su madre llevaba más de dos semanas en modo terminator con él, sin dejarle tranquilo cinco minutos. Esperó con paciencia a que la bronca se diluyera, que se convirtiera en palabras sin sentido. ¿Cómo explicarle que ese examen no significaba nada? Sí, claro, haría el examen y lo aprobaría, no era tan difícil. Siempre había querido entrar en Informática y luego aprender no solo a programar mejor, sino a hacer sus propios gadgets e inventar hasta nuevos procesadores. Pero después de lo que había visto, de lo que había sentido en sus propias venas, la verdad es que todo aquello le parecía... demasiado normalucho. Si has viajado de una punta a otra del mundo junto a una sirena, si has derrotado a un maestro entre los magos, si has vivido una aventura así, es muy difícil dedicarse a soldar componentes.
Sin embargo, todavía le gustaba programar. Para él siempre había sido como escribir poesía o componer música. Le gustaba porque podía dejar su propia huella y hacerlo con elegancia, tal y como había visto hacer magia a Diana. Había tratado de repetir los gestos y la entonación que ella usaba para lanzar hechizos, pero no había obtenido resultado. Nada, él era demasiado terrenal. Pedestre. Urbanita. Por lo visto la magia le estaba vetada. Por lo menos Ángel sí que podía hacer alguna cosa. Bueno, muchas cosas, en realidad. De hecho, Toni no conocía a nadie más del mundo mágico, si quitamos a Aleister y a aquella chica.
Aquella chica. Le dio un escalofrío solo de pensarlo. Igual toda aquella tontería de sentirse raro era por ella. Solo la había visto durante unos segundos, pero su cara... todavía podía verla como si la tuviera delante. Le había salvado la vida frente a uno de los hambrientos y luego, ¡puf! Nada más. ¿Estaba muerta? ¿Era un fantasma? Joder, incluso había soñado con ella. Era muy extraño, la verdad. Eran sueños donde no pasaba nada, él estaba en su cuarto, o en la calle, vamos, en cualquier lugar normal, y de repente creía verla, siempre oculta entre las sombras, mirándole, como si lo vigilara. Era todo muy real y al mismo tiempo sabía que no podía ser. Incluso le había pasado un par de veces de día y Ángel había flipado con él. No había dicho ni una palabra, claro. A ver si se pensaba que estaba loco o algo.
Sí que hacía tiempo que no quedaba con Ángel. En parte porque tenía mucho que estudiar, y su madre le controlaba el tiempo libre al minuto, y también porque se sentía un poco al margen. Es decir, llevaban siendo amigos mucho tiempo, pero que él pudiera hacer magia, aunque no fuera demasiado, le daba un poco de envidia. Y no de la sana. Hasta entonces el que podía hacer algo fuera de lo común era él, hackeando, programando... y ahora eso era algo que podía hacer cualquiera con algo de tiempo libre. Sabía que no era justo, pero no tenía ganas de nada. Simplemente eso. Y cuanto más le insistían, menos ganas tenía.
Pero algo había que hacer. Sacó el móvil y le quitó el silencio. Aparte de los miles de mensajes de WhatsApp habituales, tenía varios de Ángel. Que Diana se había pasado por la librería y que estaba bien. Que empezaba la universidad en un par de días y que ya diría cuándo quedar. Y luego que ya les valía y que él iba a estar por el centro hasta la tarde. “LLÁMAME”. Mayúsculas, carita sonriente y un par de mierdecitas con ojos. Ángel llevaba un poeta en su interior, de eso no había duda.
A ver, carita con guiño, ok, ok, “te pego un toque cuando salga”, enviar. Ahora solo quedaba el complicado trabajo necesario para esquivar a su madre en modo centinela. Calculó el tiempo que tenía, recogió los libros y se puso a estudiar. Sabía que ella pasaría en silencio de vez en cuando para comprobar qué estaba haciendo. ¡Pero si estaba en su cuarto! ¿Qué se pensaba? ¿Que iba a invocar a Satanás? Aunque si pudiera hacerlo, no sería una posibilidad a descartar. ¿Podría hacerlo Ángel? Se le daban bien los círculos mágicos. Es más, ¿existiría Satanás? Tenía muchas preguntas, todas más interesantes que ese aburrido tema de matemáticas que le quedaba. Pero tenía que terminarlo para poder escaparse un rato.
—Ya que sales, córtate el pelo.
Eso fue lo que escuchó justo antes de cerrar la puerta. Qué manía con el pelo. Hacía un año lo llevaba rapado y todo eran broncas. Ahora que lo llevaba largo, también. La verdad es que había dado un estirón y con las greñas y la camiseta de Baroness imponía algo de respeto a la gente de bien del barrio, pero solo de lejos; todavía mantenía la cara de niño bueno con gafas de pasta. Salió a la calle con el teléfono en la mano y le mandó un mensaje a Ángel para ver dónde estaba. Al levantar la vista se fijó en el extraño tono de luz que cubría la calle, como oro fundido. Parecía que estaba atardeciendo, pero solo eran las seis de la tarde. Aun así, la luz parecía incidir de una manera curiosa, alargando las sombras de los coches, los contenedores, las señales de tráfico y hasta de los edificios. Para salir de la calle tenía que pisar una de esas sombras, negra como el carbón. Al atravesarla notó un fuerte cambio de temperatura: había pasado del calorcito de primavera al típico frío que notas en una casa vieja. Incluso olía igual, a humedad y habitaciones cerradas. Aceleró el paso y salió de nuevo a la luz del sol.
¿Qué narices había pasado? Se sentía cansado, le costaba hasta respirar. En la calle Caballeros no había nadie, y en esa calle siempre hay alguien, a cualquier hora del día o de la noche. Hace un año ni siquiera se habría dado cuenta, pero ahora... ahora sabía que no era normal. El teléfono vibró. Ángel estaba por la zona de la Lonja. El mensaje era curioso: “Aquí sí que hay gente. Date prisa”. No lo tuvo que leer dos veces y salió corriendo, tratando, por todos los medios, de no volver a pisar una de esas sombras que no paraban de alargarse sobre la calzada.
No era fácil. Algunas incluso parecía que cambiaban de dirección cuando trataba de saltarlas. Pero las calles hasta la Lonja eran bastante anchas para estar en el casco viejo y tenía bastante margen de maniobra. Salto, izquierda, izquierda, salto, rápido. Solo tenía que imaginar que estaba dentro de un videojuego. Hizo un giro a toda prisa y tuvo que frenar tan rápido que casi se cae de morros. Solo le quedaba un tramo para llegar a la plaza del Doctor Collado, que estaba justo detrás de la Lonja, pero la sombra de un edificio desvencijado cubría gran parte del suelo. Solo eran unos metros. Corriendo debería poder pasarlo en apenas cuatro o cinco segundos. Levantó la mirada. Al otro lado de la plaza podía ver a las primeras personas del día. Gente normal, que, por lo visto, ni siquiera se había dado cuenta de lo que pasaba. O quizá es que ni siquiera podían verlo. En cualquier caso, no le quedaba otra. Cogió carrerilla y corrió todo lo rápido que pudo antes de cruzar la sombra.
La sensación fue la de hacer un planchazo sobre una piscina. Solo que allí no había agua y tampoco detuvo la carrera, solo la hizo más lenta, mientras todas las conexiones nerviosas de la piel gritaban al mismo tiempo que aquella había sido una muy mala idea. Si antes le faltaba el aire, ahora los pulmones le escocían a punto de reventar. La luz estaba hecha de telarañas y humo, de nieve y espejos. No podía describirla de otro modo. Era noche y no lo era, era sombra y puerta, hogar entre paredes, escondite. Las palabras caían desde algún lugar con una voz de armonía rota. Dio un par de zancadas más. El otro lado tenía que estar cerca.
Desde luego, no estaba preparado para el beso. Una caricia suave. Un roce en la mejilla que se llevó todos los males. Para cuando pudo girar el rostro, apenas pudo ver algo más que una sonrisa. Una sonrisa que había visto en sus sueños una y otra vez. Pero ella estaba muerta. Claro que la muerte igual era eso. Tropezón. Caída. Sol. Ángel.
—Menudo leñazo te acabas de dar.
Aire. Aire fresco. Sol en el rostro. Y ¡Ay! ¡La rodilla! ¡Flexiona, estira! ¡La sombra! Toni se revolvió en el suelo y se puso en pie, pese a la punzada que le agarrotaba la pierna. La luz era normal. Las sombras eran normales. Se giró hacia Ángel con cara de no entender nada.
—Desde que has aparecido rodando por el suelo todo ha vuelto a lo normal. Y eso que aquí se estaba bien, Diana me dijo una vez que lo mejor si veías magia extraña era pegarte a edificios grandes y viejos. Como este. No tengo ni idea de lo que ha pasado, pero era magia. Y de la poderosa.
—Me lo dices o me lo cuentas. Por poco me muero ahí dentro.
—Ya será menos. ¿Y esas greñas?
—Las que tengo. Venga, cuenta. ¿Qué ha pasado?
—Ni idea, ya te digo. He salido de trabajar y primero he notado que la luz era... rara. Luego lo de las sombras. He pisado una y he flipado, así que me he venido para aquí. No sé si es que esa magia no podía llegar más lejos o era el efecto de la Lonja, pero aquí todo parecía más normal. La gente ni se daba cuenta. Te he mandado un mensaje enseguida... pero has tardado un montón.
Toni comprobó la hora. Había pasado una hora y media desde que saliera de casa y ese trayecto se hacía en diez minutos caminando tranquilo.
—Parece que el tiempo también era diferente. ¿Crees que se ha dado cuenta alguien más?
Ángel se encogió de hombros.
—Supongo que cualquiera con algo de afinidad con la magia puede haberlo visto, si estaba en el casco viejo. No lo sé.
—Ya, afinidad mágica. ¿Y entonces por qué lo he visto yo? ¿Por qué casi me mata esa sombra de ahí atrás? Si yo soy ceromágico.
—Buena pregunta. ¿Se te ocurre algo?
Toni sacudió la cabeza. En realidad, sí que se le ocurría una cosa. Todavía le ardía un beso en la mejilla y tenía en el cerebro grabado el recuerdo de una sonrisa. ¿Y si todo aquello había sido por él? ¿Acaso aquella chica estaba tratando de llegar a él desde algún lugar? ¿Y si no estaba muerta? ¿Y si estaba atrapada?
—Cuando pones esa cara de empanao me asustas, lo sabías, ¿verdad? —dijo Ángel, tratando de sonreír un poco.
—Vale, vale. Es que me he quedado un poco pillado. Oye, esto ha sido muy, muy raro. Al estilo de Diana-raro. ¿No deberíamos llamarla o algo?
Ángel sacó el teléfono y se quedó unos segundos en silencio.
—No. Creo que esto es cosa nuestra. Diana ya tiene bastante con lo de sus padres y todo eso.
—¿Sigue igual?
—Sí. Todavía no hay noticias. Mira, vamos a dar una vuelta y luego te acompaño a casa. Pero por el sol.
Era una broma, claro. Pero las sombras, como haciendo gala de un silencio funesto, apenas se dieron por aludidas.
III
La primera vez que te hablan de Doissetep, la mítica universidad de la magia es imposible no imaginarse una mezcla de castillo al más puro estilo Hogwarts y un campus monumental como pueden tener en Oxford o el Trinity College, con sus grandes patios porticados, edificios centenarios, fuentes y estatuas. Además, claro, de su localización. Tenía que ser en algún sitio remoto, oculto a los mortales para que nunca pudieran encontrarlo. Sí, habría que usar algún medio de transporte rollo tren mágico, o quizá a través de un mar de runas invisibles que probarían tu valía a la hora de resolver sus intrincadas inscripciones.
Así que cuando Diana cogió el montacargas de la Facultad de Historia y marcó la combinación que le habían dado en el cuadro de pisos (2, 7, 32, 25, 41) no pudo sino sentirse un tanto decepcionada, aunque ya se lo habían advertido. El montacargas se puso en marcha, renqueante, y comenzó un lento descenso que duró entre cinco minutos y toda la eternidad. Por lo menos, pensó Diana, no sonaba esa típica música de ascensor insoportable.
El montacargas se detuvo con un suave, pero inquietante, crujido. Las puertas se abrieron para mostrar un pasillo pintado de verde suave, que no se diferenciaba mucho de lo que había visto al entrar en la facultad. Avanzó agarrándose a la carpeta donde llevaba todos sus papeles. Hoy se suponía que se tenía que matricular y mañana volver con sus cosas para instalarse en el colegio mayor que había en el campus. Las luces del techo eran tubos fluorescentes que parpadeaban amarillentos, como si hiciera mucho tiempo que nadie los hubiera cambiado. Por lo menos parecía que el pasillo subía un poco, pensó, tras un buen rato de marcha. Al final se topó con un par de puertas que parecían más la salida de emergencia de una discoteca vieja que las puertas de entrada a Doissetep. Cogió aire, se armó de valor, y las empujó con fuerza para poder abrirlas.
Al otro lado había un pequeño claustro porticado con un pozo en medio. Las columnas estaban talladas en una piedra gris muy oscura y la hiedra caía desde el tejado, enroscándose en el fuste hasta llegar al suelo, compuesto de losas negras. Desde una puerta justo al otro extremo de la plaza apareció una figura cubierta con una larga túnica morada, encapuchada y que se apoyaba en un largo cayado al andar. Se dirigió directamente hacia Diana a paso ligero.
—¡Se puede saber por dónde has venido! —le espetó desde las profundidades de la capucha—. Se supone que esa puerta está bloqueada.
Diana reculó un par de pasos y esgrimió el papel que le había llegado con las instrucciones como escudo.
—Yo he venido por donde me han dicho —dijo, mientras el hombre le arrebataba el papel—. Será cosa de secretaría.
—Secretaría... ya, ya. Deja que mire...
Se hizo el silencio en el claustro mientras el hombre leía el papel hasta que, con un carraspeo, se retiró la capucha, dejando ver un rostro rechoncho, con el pelo rizado y negro corto, y unos ojos pequeños, cargados de inteligencia.
—Así que eres tú. Te estábamos esperando. ¿Seguro que has marcado bien los números? Da igual, no importa, esa puerta está bloqueada, solo sirve como salida, no como entrada. No deberías haber sido capaz de abrirla. A menos... a menos que el edificio quiera.
Diana trató de poner su mejor cara de póquer mientras el hombre seguía hablando.
—Sí, el edificio tiene un peculiar sentido del humor, como ya irás descubriendo con los años. Se construyó hace más de dos milenios, bueno, al menos los cimientos son de esa época, y con tanta magia alrededor acabó por desarrollar una cierta inteligencia.
—Entonces, ¿está vivo?
—Buena pregunta. No estamos seguros, pero hay varias corrientes académicas que afirman una cosa o la contraria. Tranquila, te tocará estudiarlas tarde o temprano, mmmm. Diana, ¿verdad? Diana Orologui —leyó con pausa—. Tienes un apellido de lo más peculiar.
—Bueno, es más un título que un apellido. Lo consiguió uno de mis antepasados al convertirse en magíster.
—Conozco la historia, Diana Orologui. Tus padres estudiaron aquí bajo mi tutela. Espero que pronto recibamos noticias suyas.
Diana dio un leve respingo. Así que había sido maestro de sus padres... la verdad es que no parecía mucho más mayor que ellos, pero claro, la magia hace que cada uno envejezca a un ritmo diferente. Conocía a magos de apariencia avejentada, barba blanca y rostro arrugado que apenas superaban los cincuenta años; otros parecían no haber superado la veintena con más de un siglo a sus espaldas. De repente se le ocurrieron un montón de preguntas que hacerle, pero el hombre se giró bruscamente, dándole la espalda antes de enfilar la puerta por la que había aparecido. Diana caminó tras él.
—Puedes llamarme magíster Cedalión. Cuando no tengo que encargarme de novatos con tú, enseño forja y alquimia. Si te pareces en algo a tu padre asistirás a mis clases. Por el momento tienes una reunión con el decano. Y no, antes de que digas algo te voy a decir lo mismo que a todos los nuevos la primera vez: No-se-parece-a-Dumbledore. Llámale decano, a secas, y procura ser respetuosa.
«Yo soy respetuosa», pensó Diana. ¿Qué se había creído? Además, lo de entrar por otra puerta no era ni siquiera cosa suya, era del edificio. Él mismo lo había dicho. Lo de hablar con el decano sí que era una sorpresa, no sabía que iba a conocerlo tan pronto. ¿Sería algo bueno o tendría que ver con sus padres? El magíster Cedalión atravesó la puerta y ella también lo hizo. Al otro lado se extendía un jardín de césped verde y árboles frutales, fuentes y estatuas, rodeado de edificios. La verdad es que no era un campus homogéneo ni especialmente deslumbrante. Había construcciones que parecían medievales, con sus torreones y muros gruesos, así como otras más ligeras y de arcos apuntados; también había edificios modernos, la mayoría de ellos en forma de cubo gigante con cubiertas plásticas de colores, como Diana había visto en la mayoría de las universidades del mundo humano. Caminaron hasta uno de los edificios más viejos. La verdad es que imponía: dos torreones de al menos diez pisos y una parte central que parecía sacada de una película de templarios. Eso sí, los grandes portones estaban abiertos y no parecía que se cerraran alguna vez, tal y como estaban cubiertos de hiedra. Otros estudiantes y profesores entraban y salían del edificio.
—Torre sur, quinta planta. Ese es el despacho del decano. Te está esperando, así que no te despistes.
Y sin mediar más palabra, se despidió con un leve gesto de la mano, perdiéndose entre el resto de los universitarios. Diana se quedó mirando la gigantesca puerta, se aferró al bolso como a un escudo protector y se adentró en el edificio que, por dentro, estaba organizado igual que cualquier otro edificio institucional que hubiera visto antes. Despachos, zonas acristaladas, paneles de corcho llenos de anuncios... si esperaba monstruos voladores y gente con varitas retándose a duelo no estaba en el sitio apropiado. Se preguntó por dónde andaría el resto de su promoción. Conocía a un par más de chicos de su misma edad que también iban a estudiar en Doissetep, ¿estarían también en el despacho del decano? Dio un par de vueltas por la planta baja antes de localizar el acceso a la torre sur.
La puerta del despacho estaba entreabierta, así que golpeó con los nudillos para anunciarse antes de meter con mucho cuidado la cabeza y echar un vistazo.
—¿Se puede? —preguntó con un hilo de voz.
—Adelante, por favor. Toma asiento.

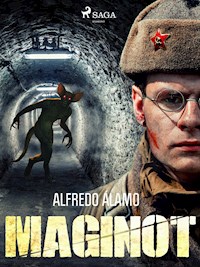

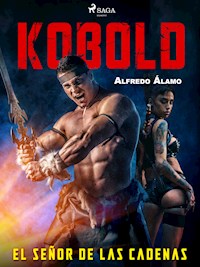














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










