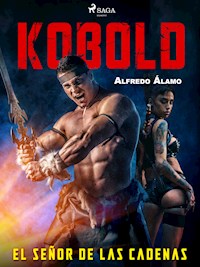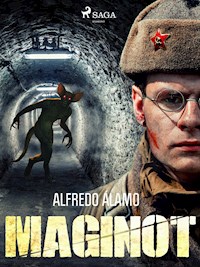
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Escalofriante, sensible, profunda y aterradora, Maginot es la prueba viva de que el terror no está reñido con la calidad literaria. Nos narra la historia de un comunista que huye de la Guerra Civil Española para acabar enfrentándose a una pesadilla mucho peor; una pesadilla que anida bajo tierra, hambrienta, repugnante y negra como todo el siglo XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfredo Álamo
Maginot
Saga
Maginot
Copyright © 2011, 2021 Alfredo Álamo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726749960
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PIRINEOS
1
Cada día que ha pasado, cada conversación o cada mirada, no han sido más que un perverso regalo. He vivido de prestado, todo producto de una casualidad, de un destino en el que nunca creí. Me siento culpable por agradecer esos momentos de más, aunque no los haya pedido o deseado, pese a las pesadillas, la angustia o el dolor. Dentro de mí rogaba porque nunca se agotaran.
Tengo una cicatriz gorda y rosada que me cruza la frente y acaba allí donde antes estaba la oreja izquierda. Es una marca indeleble, una señal que me recuerda quién era antes, cuando tenía tantas ideas, tanto valor y tanto orgullo. Hace mucho tiempo de aquello y a la vez demasiado poco.
Nombre. He gastado tantos. Jaume El Comunista. Ese era el mío en Barcelona. Sin apellidos. No hacía falta. El partido era mi única familia. Fui comunista sin haber tocado jamás una máquina ni trabajado nunca en una fábrica. Lo más parecido que conocí fue la imprenta con la que trabajaba la editorial que pagaba mis traducciones.
Creía en la igualdad, la fraternidad, la revolución, en la lucha de clases y la maldad innata de los empresarios. Cuando empezó la guerra hizo falta gente como yo que cuadrara cuentas, escribiera cartas y tradujera mensajes del inglés o el francés. Que gritara consignas y dirigiera gente. Comunista. Nunca antes me había sentido tan orgulloso de mi apellido.
Pese a todo lo anterior acabé huyendo. Fue poco antes de que Barcelona cayera en manos del ejército fascista. Lo hice como tantos otros en mi situación, aquellos que encabezaban, sin duda, las listas de fusilamiento. En el partido dijeron que no mirara atrás, que cruzara la frontera con Francia. Me dieron nombres, mensajes, súplicas. Jaume el Comunista todavía tenía mucho trabajo por delante. Esa fue mi excusa para abandonarlos a su suerte.
Marta, José, María, Manuel, Amparo, Damián. Tengo sus nombres grabados a fuego en la memoria. Fuimos encontrándonos por el camino al exilio, de pueblo en pueblo, autobús o camioneta. Todos huyendo hacia Francia. Me gustaría decir que fuimos amigos, pero sólo éramos compañeros, apenas llegamos a conocernos más allá de cuatro palabras y otros tantos tópicos.
El sargento que nos dio el alto podía habernos apresado sin más. Allí poco importaba quién eras o de dónde venías. Todos éramos refugiados sin bando, patria o colores. Daba igual qué ejército te encontraras, la guerra siempre hace a los hombres culpables de algo, así que la mayor parte de las veces miraban hacia otro lado. Supongo que tuvimos mala suerte. Y que yo lo empeoré todo.
Hacía frío. Ni siquiera había terminado de salir el sol. Estábamos clavados sobre un palmo de nieve. Delante nuestro, cinco soldados y un sargento. Ninguno quería permanecer allí mucho tiempo.
—Sois como ratas —dijo el sargento. No recuerdo mucho de él. Sus ojos, verdes, cansados de tanta guerra. Fumaba un cigarro negro, que soltaba un humo denso que no tardó en apestar aquel recodo con su olor a tabaco sucio y requemado. Se acercó y nos inspeccionó como a su propia tropa. Nos insultó y empujó. Ninguno levantó la vista del suelo.
Hasta que llegó a mi lado.
Le miré. Justo a los ojos. Y mientras él hablaba yo pensé en cuánto lo odiaba. Cerdo. Hijo de puta. Cabrón. Fascista. Cerdo. No le gustó ni mi cara ni mi actitud. Tiró su cigarro y me lanzó a la cara la última bocanada de humo. No me permití parpadear. Me empujó con fuerza y caí sobre la nieve. Seguí mirándole. Cerdo. Cabrón. Fascista.
Se acercó y me pegó una patada. A mí. A Jaume El Comunista. Me eché a reír. Recibí otra patada pero seguí burlándome de él. Yo era Jaume El Comunista y él, nadie. Perdí la cuenta de los golpes. Me dolía como el infierno. Pero no paré de reír.
Las patadas se acabaron sin más. Levanté la vista y escuché el chasquido metálico de un arma al amartillarse. Esa fue la primera vez que vi la oscuridad que vive dentro del cañón de una pistola. Luego hubo un destello. Un trueno sordo y vacío, como el de un petardo. Silencio, dolor. Nada más.
Estaba muerto. Tenía que estarlo. Era un mártir de la fe verdadera asesinado por los nuevos romanos. Caído en valiente resistencia. Por los pecados de otros. Feliz en mi estúpida ignorancia.
Marta era rubia. Tenía los ojos verdes, muy claros. Las cejas finas, la nariz grande y los labios cortados por el frío. Nunca podré olvidar su rostro. Fue lo primero que vi al despertarme. La cabeza de Marta junto a la mía, reventada por un tiro de fusil a bocajarro. Traté de moverme, de escapar. No pude hacer nada. Estaba medio enterrado y cubierto por otros cuerpos. Atrapado en una telaraña de brazos y piernas inertes. Sin fuerzas. La cabeza me ardía. Y junto a mí, sin otro lugar al que mirar, la cabeza de Marta.
Lloré. Grité. Me retorcí tratando de escapar. No sé durante cuánto tiempo lo intenté hasta que logré arrastrarme, centímetro a centímetro, escarbando entre la tierra helada, fuera de aquella maldita tumba.
Lucía un sol mortecino.
La nieve era roja.
ARGELERS
2
Sobreviví.
Alguien tuvo que apiadarse de mí. No sé si fue un pastor que me encontró en el camino u otro grupo de refugiados corriendo por aquellos senderos nevados. No sé hasta dónde avancé, desfallecido, sangrando, completamente desorientado, antes de volver a rendirme al cansancio y el agotamiento. Abandonado y dado por muerto. Otro cuerpo más junto a la vereda.
Al tiempo recordé el dolor. También el ruido en mi cabeza, un pitido agudo que no se apagaba nunca, perforándome los tímpanos. También la nieve. Siempre de un rojo brillante, aunque sé que eso no era posible. Poco más. Voces. Rostros que no volví a ver jamás. Todo mezclado en una algarabía de imágenes que me producía vértigos.
Lo primero que me vino a la mente con claridad fue el picor. Un picor incesante, insoportable, doloroso y sucio. Lo sentía sobre todo en la cabeza, en la herida que me cruzaba la frente, pero era incapaz de rascarme: tenía las manos vendadas. Apenas podía frotarme con algo de fuerza sin conseguir alivio alguno.
Recobré la consciencia poco a poco, al compás lento de unos días y noches que se confunden unos con otros hasta formar una suave pesadilla.
Estaba en un pequeño hospital de campaña, sólo cuatro lonas blancas, unas camas ensangrentadas y un puñado de voluntarios para atender a los refugiados. Habían cosido la herida de mi cabeza, cuidado de mis golpes, cortes y manos casi congeladas. Tuve suerte de no perder ningún dedo.
Lo que me llevé para siempre de Pirineos fue una pulmonía que se quedó en los pulmones, volviéndolos pequeños, fatigados y llenos de una pleura que me hacía toser de una forma húmeda y pegajosa. Supongo que la muerte no quiso dejarme marchar sin más.
Cuando fui capaz de andar me trasladaron a una casa cerca del hospital. Las enfermeras pasaban para hacer las curas cada mañana y, de vez en cuando, algún médico para comprobar nuestro estado. Creo que no hablé durante un mes, quizá más. Nadie esperaba que lo hiciera en francés. Fue toda una sorpresa para los médicos. Ellos no esperaban que volviera a hablar en absoluto.
Casi al mismo tiempo comenzaron las pesadillas. Marta, José, María, Manuel, Amparo, Damián. Cómo apartarlos si vivía sus vidas. Cómo dejar de pensar en ellos si les robé lo único preciado que tenían. Veía sus rostros. Quería creer que ni siquiera me culpaban. Eso era lo peor. Como si en el fondo me perdonaran. Yo nunca he merecido perdón alguno.
Despertaba de aquellos sueños en medio de un sudor frío y pegajoso. Con el tiempo dejé de gritar, de levantarme atemorizado, aprendí a callar, a apretar los dientes. La última imagen siempre era la misma. Marta. A mi lado. Con la cabeza abierta me mira y sonríe. Algo se rompe dentro de mí. Se acaba el sueño. Una noche más de prestado. Un día más en la tierra que no me pertenece. Así fue desde entonces.
Dos meses después me dieron el alta. Estaba curado. Eso quería decir que mi destino quedaba en manos de la burocracia francesa, como el del resto de refugiados. Vinieron a verme. Creo que era un militar aunque vestía de paisano. Me preguntó por mi nombre, por mis papeles y de dónde venía. Por qué había huido a Francia.
Me parece que no le conté una sola verdad. Lo último que quería era hablar de mi pasado. De mi vida. Antes yo era Jaume El Comunista.
Allí, en aquel momento, en aquel lugar, no era más que una sombra. Un eco. Le dije que me habían robado los papeles. Que no recordaba mucho. La gruesa cicatriz de mi cabeza ayudó bastante a que me creyera.
De qué huía. La respuesta me pareció muy lejana. La guerra. Era como si durante todo aquel tiempo hubiera perdido toda su importancia. El conflicto. La lucha. Eran conceptos vacíos. Todo lo que me había dado vida durante años no era más que cenizas en mi boca. Amargas. Sin sentido.
Así que dije que tenía miedo. Simple y llanamente. Miedo a los bombardeos, miedo a la locura de una guerra civil, miedo a morir. Le juré a aquel hombre que lo único que quería era volver a España tras la guerra y reunirme con mi familia.
Esa fue la mentira más grande de todas.
No tardaron mucho. Al día siguiente me entregaron un petate de la Cruz Roja. Dentro había algo de ropa de abrigo, un par de raciones de campaña y jabón.
Los papeles que me dieron eran provisionales. Mi caso sería revisado más adelante. Mientras tanto esperaría en Argelers, un campo de refugiados habilitado cerca de la frontera.
Me recogió un camión lleno de gente como yo. Pronto formamos parte de una enorme caravana. Jamás había pensado que tanta gente huiría. Éramos cientos. Muchos avanzaban a pie, formando largas columnas que se perdían hasta el pie de las montañas, todavía manchadas por las últimas nieves. Vi pasar oficiales republicanos, soldados con el rostro hundido, sin apenas fuerzas para avanzar. De golpe la guerra trataba de alcanzarme.
Me escondí en el fondo del camión. No volví a mirar fuera. No quería formar parte de todo aquello aunque sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo.
El viaje duró dos días. Nos hicieron bajar a la entrada del pueblo donde estaba el campo. Recuerdo el frío y un sol difuminado y gris tratando de brillar sobre nuestras cabezas. Pasamos entre cuatro casas mal apiñadas, soportamos miradas despectivas, cruzamos alambradas y puestos de guardia hasta llegar a la playa y cruzar la valla que nos dejaba en el pequeño infierno que era Argelès-sur-Mer.
3
Arena.
Argelers estaba hecho de arena. Arena en la playa, en el aire, en el agua que bebíamos, en la comida que nos daban. Arena en la ropa, entre los dientes, en cada mirada, en cada palabra. Arena. Blanca y sucia. Arena que era capaz de caer, como decía Neruda, desde la piel al alma. Y una vez allí se quedaba bien honda, como una tenia en los intestinos. Comiéndose la razón y la esperanza. Arena que se llevaba con ella los sueños y la memoria.
Caminé entre las primeras dunas sin saber bien a dónde ir. El sol se reflejaba sin fuerzas con un brillo blanco y apagado. El aire sabía a humedad y frío. El mar rompía a lo lejos con fuerza. Las gaviotas sobrevolaban el campo. A mí me parecieron buitres en busca de cadáveres a los que atormentar.
Los guardias nos miraron con desgana al otro lado de las alambradas, rollos de alambre de espino que cubrían todo el perímetro, oxidados y llenos de salitre. El suelo estaba perforado con agujeros y zanjas cubiertas con lonas impermeables. Algunas parecían letrinas improvisadas. En otras no había nada más que restos de comida y basura de todo tipo.
Más adelante nos esperaban el resto de refugiados. La mayoría sentados, apiñados en torno a un par de hogueras y una serie de barracones maltrechos que apenas se sostenían en pie.
Los había de todo tipo. Hombres y mujeres. También niños. Con las ropas raídas y el rostro consumido. Delgados. La mirada perdida. Y aún así yo era el peor de todos. Al vernos avanzar señalaron la construcción más alejada. Agarré con fuerza el petate y caminé hundiéndome sobre la arena, cada vez más blanda, hasta allí. El mar se veía cercano. El aire seguía helado y traía un olor acre, desagradable, a podrido.
Dentro del barracón había una serie de jergones y poco más. Una mesa carcomida y dos sillas viejas. Una lámpara de aceite colgando del techo. Un espejo minúsculo y roto al que no quise mirar. No había ventanas. Elegí uno de los jergones y puse el petate encima. Fin de trayecto.
Descansé un rato. Otros hombres entraron y salieron, fui incapaz de prestarles atención. No quería. No quería conocerlos ni tratar con ellos. Tan sólo quería un rincón allí donde dejar pasar los días hasta morir de nuevo. Mi aspecto ayudó a que me dejaran en paz. Yo no era más que un amasijo de piel y huesos, el pelo apenas me había crecido junto a la herida de la cabeza. Empezaron a llamarme el Aparecido, más por mi aspecto de fantasma que otra cosa. Hasta que Gamboa me encontró.
—Te creíamos muerto, compañero.
Reconocí su voz. Cómo olvidarla si durante varios años habíamos trabajado juntos en el aparato del partido en Barcelona. Cómo no reconocerla si esa voz me había enseñado a gritar consignas y sentir orgullo. No supe qué decir. Compañero. Hacía mucho que nadie me llamaba así. No sabía si quería que alguien me llamara así.
—Venga un abrazo, hombre.
Gamboa era un tipo alto, grande. De rostro plano y ojos pequeños. Entró en mi barracón a largas zancadas, con los brazos abiertos de par en par. No supe qué hacer hasta que me tuvo atrapado en una fuerte presa. Le devolví el abrazo. Qué otra cosa podía hacer si él era toda mi familia.
—Me dispararon.
Señalé la herida de la cabeza. ¿Era una excusa? Lo cierto es que servía para justificar mis silencios y apatía. La cicatriz era mi escudo. Mi oxidada armadura de cobarde.
—Llopis y Claver también están aquí. Llevamos unos meses tratando de organizamos. ¿Tienes papeles?
—No. Lo perdí todo al cruzar la frontera.
—Tuviste suerte de que no te repatriaran. No importa. Podemos conseguir papeles nuevos. Te necesitamos aquí.
Asentí aunque sabía perfectamente que a quien necesitaban era a Jaume El Comunista y no al Aparecido. Gamboa sacó un paquete de tabaco negro y me ofreció un cigarro. Lo rechacé. Mis pulmones no se habían recuperado del frío en Pirineos. El aire cargado de humedad no había hecho nada por mejorar mi salud.
—Tienes que andar con cuidado, Jaume. Trasladan a los comunistas a Le Vernet o a Colliure. Dicen que de ahí, si se entra, ya no se sale. Los franceses están calentitos, casi parece que prefieran a los fascistas a nosotros.
Le dije que no se preocupara. Que tendría cuidado. Después de todo poco tenía que fingir. Jaume El Comunista ya no existía. Y yo quería que siguiera así. Ser el Aparecido era mucho más fácil.
Gamboa se despidió de mí con una sonrisa en los labios. Yo era un trozo de su pasado y allí, en medio de la nada, cada pequeña ilusión contaba como un tesoro. Le acompañé fuera. El viento arreciaba y me temblaron las piernas. Miré cómo mi viejo compañero se alejaba entre las dunas, saludando a todo el mundo por su nombre. Me sorprendió pensar que alguna vez hubiera sido igual que él.
Entré en el barracón, cerré la puerta y deseé que se olvidara de mí.
4
Una parte de la guardia que nos vigilaba en Argelers era de origen senegalés. La mayoría de los refugiados no había visto una persona negra en su vida. Es curioso que les recuerde mejor que a los franceses. Los guardias iban y venían como fantasmas de uniforme, procuraban no quedarse mucho dentro del campo, nunca hablaban más de lo necesario; creo que lo único que querían era librarse de nosotros lo antes posible. No éramos más que un lastre, una verdad incómoda, la consecuencia de una guerra de la que no habían querido saber nada.
A veces nos conseguían algo de madera con los que arreglar o construir nuevos barracones. El hedor de los excrementos, acumulados durante meses en zanjas o cerca del mar, llegó fuera del campo y ofendió los delicados olfatos de la tropa. Nos trajeron herramientas para construir letrinas, algo que habíamos reclamado durante semanas. Hasta yo ayudé todo lo que pude aunque no fuera mucho. A Gamboa le gustó verme allí. Ayudando. Con la gente. Como uno más del grupo.
La verdad es que ya no podía aguantar aquel olor por más tiempo.
Un grupo de senegaleses recogía las herramientas al final de cada jornada. Traté de ayudarles, poco más podía hacer, pero me rehuyeron. Incluso alguno llegó a gritarme, primero en francés y luego en lo que supongo era su idioma natal, que me alejara. No les gustaba. Incluso creo que les daba miedo. Quizás por mi aspecto, que de tan pálido era su vivo contraste. La cicatriz. Supongo que también era eso. Igual ellos sabían que yo estaba muerto. Eran los únicos en el campo que parecían tratar aquel lugar tal y como era: una antesala al Infierno
Al terminar las letrinas a alguien se le ocurrió celebrarlo. Apareció de la nada algo de alcohol y tabaco. También una guitarra. Gente dando palmas y bailando. Algo de luz en mitad de la noche. Avivaron las hogueras. La gente comenzó a cantar. Preferí verlo todo desde el barracón. No sentía ninguna conexión ni con ellos ni con el resto de la raza humana. Además, sabía cómo iba a terminar todo aquello. Por las noches podía escuchar a las parejas revolcándose por la arena, sin miramientos de maridos o esposas. Los había que hacían más caso que yo al dicho latino, memento mori. Vaya si lo hacían.
¿Yo no lo deseaba? No lo sé. Supongo que sí. A fin de cuentas, vivo o muerto, comunista o no, libre o condenado, seguía siendo un hombre como cualquier otro. Sólo que me asqueaba el pensamiento de acariciar la piel desnuda de otra persona. Miedo. Creo que era el miedo a levantar la vista y encontrarme de nuevo en una zanja rodeado de cadáveres. A descubrir que seguía allí enterrado. Que los últimos meses no eran más que el producto del último segundo de mi vida. Una mentira.
La promiscuidad llegó a ser tan grande en el campo que teníamos peleas y reyertas cada día. Maridos celosos, con o sin razón, mujeres abandonadas o despechadas; razones había para alejarse de todo aquello. Pero las noches eran demasiado frías para no buscar compañía. En el fondo todos somos animales con necesidades humanas. Amor, odio. Hambre de todas las clases.
Las hogueras se fueron apagando junto al mar. La música cesó. Las estrellas se aclararon en el cielo. El aire, por primera vez, sólo traía ecos de sal y algas. Entré en el barracón apenas iluminado por la lámpara de aceite, la única luz humana que quedaba encendida. Me acosté y traté de esquivar las pesadillas.
Fue la primera vez que tuve un sueño que no era mío.
Nunca me había pasado nada parecido. Me vi, es un decir, no era yo aunque algo me decía que sí lo era, encima de un escenario que se me antojó infinito, como si todo a mi alrededor fuera madera vieja, cortinas de terciopelo rojo, luces amarillentas, y yo, incapaz de decidir qué hacer, permanecía allí, de pie, en medio justo de un universo cerrado y extraño. Me había convertido en una mujer guapa, morena, de piernas largas vestidas en lencería cara y escote lleno de lentejuelas, que sonreía con unos labios afilados de rojo brillante. Me puse a cantar. Lo hice frente a una audiencia borrosa de hombres bien vestidos ocupando filas y más filas de butacas apolilladas que se extendían sin poder ver su final. A cada estribillo, a cada gesto, los hombres aplaudían a rabiar, entregados a mi voz, a la vez hechizados y sumisos.
Me sentía bien, complacido, feliz pese a no poder quitarme la sensación de que estaba en un lugar que no me pertenecía. Que era un invitado, o peor aún, un invasor. El ladrón de una felicidad ajena.
Seguí cantando. Ni siquiera fui capaz de distinguir el idioma en que lo hacía, si castellano, catalán, francés o inglés. No importaba. Tampoco recuerdo la música, distorsionada a través de un filtro espeso del que apenas escapaban algunas notas graves. Lo importante es que cantaba. Y que lo hacía en ese lugar en concreto.
No desperté en medio de un sudor frío, ni con el corazón acelerado. Lo hice despacio, agradeciendo cada segundo de duermevela. Abrí los ojos. Ya era de día. Hacía meses que me adelantaba siempre al amanecer. He llegado a odiar las últimas horas de la madrugada y sus silencios tan ruidosos. Pero en aquella ocasión no fue así. Dormí profundamente, sin pesadillas.
Estaba solo en el barracón. Escuché voces fuera. Muchas. Decidí salir a ver qué sucedía. El sol brillaba más aquella mañana. La arena blanca reflejaba la luz de forma cegadora. Al menos dos docenas de hombres formaban un corrillo a apenas diez metros. Avancé entre ellos lo que pude.
Rodeaban el cadáver de una mujer. Vi un charco de sangre que manchaba la arena volviéndola roja. Roja como la nieve. Me hice sitio a empujones. Era un chica joven. Le habían cortado el cuello en un tajo irregular y carnicero.
Retrocedí mareado.
Era ella. O era yo. Hacia sólo unos minutos no había existido diferencia. O al menos eso creí nada más verla. Luego pensé que podía ser cualquier otra mujer. Sí. Casi estuve seguro. Casi me convencí del todo. Después de todo no llegué a verle bien el rostro. Me alejé del lugar con el estómago revuelto.
Atraparon a su asesino, por así decirlo. Un marido celoso que acabó entregándose con los ojos llenos de lágrimas y las manos cubiertas de sangre. Le cortó el cuello por miedo. ¿A qué? Nunca lo dijo. Todos teníamos miedo de algo en Argelers.
Así que nunca supe si había soñado con ella o no, si el sueño era suyo o mío, o quizás de otra persona; tal vez había robado su último segundo de vida, un segundo eterno de deseo frustrado hecho realidad.
Dejé que se convirtiera en otro rostro que poblara mis pesadillas. Atesoré su felicidad como un pequeño tesoro, privado y vergonzoso.
5
Me regalaron un puñado de lápices. Después de todo, yo sabía escribir correctamente. Mucha gente encerrada en Argelers apenas sabía garabatear su nombre.
—¿Podría dictarle una carta para mi familia?
Me lo pidió una mujer bajita, de brazos rechonchos y pocas palabras. Dolores. No recuerdo el apellido. Se acercó con un trozo de papel y un lapicero roído y gastado.
Dije que sí.
Me gustaba escribir cartas como las que dictaba Dolores. Todas empezaban con un Querido padre, a día de hoy rezo por que esté usted bien, así como madre y mis hermanos. Era reconfortante de un modo extraño. Mantenía un respeto y formalidad que me asombraba. En medio de la miseria más absoluta, lejos de casa, en aquel lugar dejado de la mano de Dios, todavía encontraba las palabras que creía correctas. Y así también los demás.
Después de Dolores vinieron muchos otros. Se acercaban con cierto respeto. Ser el Aparecido imponía cierta distancia, supuse que pocos más se prestarían a escribir cartas si es que recurrían a mí. Luego me enteré de que yo era el único que no pedía nada por hacerlo.
Así acabé, como regalo, en posesión de un puñado de lápices. A la semana conseguí tabaco, que, como no fumaba, acumulé para hacer algún que otro trueque; también recibí alguna ración extra de comida, una escudilla metálica medio nueva y un par de botas sin agujeros.
Sin embargo, ninguno de los que vino a dictarme una carta me miró a los ojos o se quedó un segundo más de lo necesario en el barracón. Tampoco es que yo lo quisiera. La distancia que había creado parecía más que suficiente para permitirme vagabundear por el campo como el fantasma que creían que era y que a mí me gustaba ser, invisible en medio de una manada inquieta, amontonada sobre la playa en barracones de madera podrida y lonas a punto de desgarrarse.
Muy a mi pesar, no permanecí invisible para todos.
Gamboa volvió a pedirme ayuda. Había llegado un paquete con claves e instrucciones del partido. Un montón de papeles en francés y alemán que nadie podía entender. Excepto Jaume el Comunista. Con Gamboa había trabajado para traducir un buen número de libros en Barcelona. Él se encargaba de la imprenta ilegal y yo traducía. La verdad es que en aquella época, lejana, tanto que se deshilaba en mi memoria a pasos agigantados, lo único que hacía era traducir sin parar; del griego y del latín para mi trabajo, a Marx y a Lenin para Gamboa y el partido. Un espectro recorría Europa y yo le daba cuerpo en cada libro traducido.
Miré los papeles que Gamboa me ofrecía, nervioso, como si en cualquier momento alguien fuera a entrar en el barracón para acabar con nosotros. Era un material más peligroso que la dinamita, supongo, párrafos y párrafos llenos de ideas. De revolución. Negué con la cabeza. No quería volver a esa vida.
—Sólo te tenemos a ti, Jaume. No podemos confiar en nadie más. Lo has dado todo por la causa, no hay más que verte. Estaremos siempre agradecidos.
Pero esto es importante, joder. No puedes darnos de lado ahora.
Se me ocurrieron cien excusas diferentes y todas tenían algo de verdad. Aguanté la mirada de mi viejo compañero y, sin saber bien porqué, agarré aquel puñado de legajos y agaché la cabeza.
—Le pegaré un vistazo.
Gamboa sonrió. Se pasó la mano por la cara, tapándose la boca y el bigote bien recortado, en un tic que conocía bien. Estaba nervioso. Aterrorizado. Por un momento se había sentido solo, sin conexión con su única familia, con el Partido. Cogí los papeles, sí, y con ellos un trozo de humanidad que no quería recuperar pero que era demasiado tentador como para dejarlo pasar sin más.
Gamboa, mi mefistófeles particular, desapareció antes de que pensara dos veces lo que había hecho. Me dejó allí, papeles en mano. Saqué uno de los lápices regalados y comencé a trabajar apoyado en el camastro, recordando palabras de idiomas olvidados que no traía a mi cabeza desde hacía mucho tiempo.
Nada de lo que traduje y transcribí era nuevo. Las mismas palabras, las mismas consignas. Informes del Partido en Francia, donde estaba ya en la clandestinidad, que aseguraban lo inevitable de la guerra con Alemania. Informes desde Alemania que confirmaban los rumores. El fantasma recorría Europa de nuevo. Quizás el fantasma era yo mismo. En cualquier caso, no era sobre el que Engels y Marx habían escrito, y yo traducido, tantas palabras.
Desde aquel reencuentro con Gamboa hubo más papeles esperándome en el barracón. Cada semana aparecía un paquete bajo el camastro a la espera de mi trabajo. Era una excusa perfecta para no dormir, para escapar unas horas más de la oscuridad. En el mundo de las letras no había arena y el frío que me quemaba los dedos de madrugada dolía un poco menos.
Seguí haciendo de escribano para la gente del campo. A veces las cartas venían escritas por la mujer o el marido desde otro campo, en Argelers las rellenaba y luego salían para España. Nadie quería hacer sufrir a los que esperaban. Las familias debían permanecer unidas, o por lo menos parecerlo.