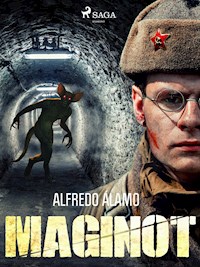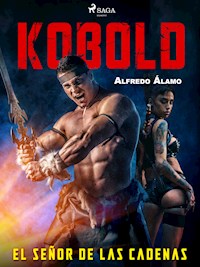
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kobold
- Sprache: Spanisch
La incursión de Alfredo Álamo en el género de la espada y brujería no podía ser sino una historia desprejuiciada y gozosa, la obra de un maestro que domina a la perfección los mecanismos del género. En esta historia seguiremos al despiadado asesino Kobold en una alocada venganza contra quienes intentan eliminarlo, sin importar si son mortales o dioses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfredo Álamo
Kobold. El señor de las cadenas
Saga
Kobold. El señor de las cadenas
Copyright © 2011, 2021 Alfredo Álamo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726749946
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
El desierto de arenas doradas apenas había logrado cubrir los restos de la matanza. Los cuerpos de algunos animales de carga, camellos y mulos, estaban hinchados como odres de vino llenos a reventar. Junto a ellos, también con evidentes signos de podredumbre, se apilaba bajo el sol un montón de cadáveres. Kobold contempló la escena sin demasiado entusiasmo. Había captado el olor de la ponzoña a millas de distancia. La mayoría de los muertos eran mercaderes, aunque les habían robado las sedas y las joyas que los hacían tan valiosos. El resto de muertos era una amalgama de esclavos y mercenarios; las armaduras pesadas y las cotas de malla que todavía llevaban decían mucho de lo sucedido: los mercaderes se empeñaban en contratar a soldadesca sin experiencia en el desierto, ya que era mucho más barato que pagar a una guarnición de derviches, tal y como hacían aquellos que valoraban su vida en una justa medida.
El sol apretaba de valiente. Kobold se caló la chilaba sobre la cabeza afeitada y rastreó las huellas de los asaltantes. La claridad dolorosa del desierto apenas hacía mella en sus ojos negros. Al menos veinte habían atacado la caravana montados en caballos ligeros, con toda seguridad al ponerse el sol. Justo cuando los mercenarios, agobiados por todo un día de calor insoportable, apenas tuvieran fuerzas para resistirse.
No eran los primeros restos de caravana que había encontrado, pero sí los más recientes. Creía que los mercaderes habían decidido parar sus envíos hasta que él cumpliera su encargo, pero por lo visto siempre habría ambiciosos que buscaran aprovechar la oportunidad de copar el mercado. Mirándolo por el lado bueno, los bandidos que habían atacado a los mercaderes estarían a mucha distancia. A Kobold no le habían contratado para acabar con aquella chusma, aunque lo habría hecho de buena gana como en otras ocasiones. El consejo de mercaderes quería que les encontrara nuevas rutas que ni siquiera los bandidos conocieran, y no sin razón: varios pozos utilizados por las caravanas estaban envenenados. Los mercenarios medio muertos de sed eran todavía más fáciles de matar.
Llevaba cuatro pozos marcados en su mapa. Uno más y podría cobrar los diez soles de oro que le habían prometido. Dejó atrás los despojos de la caravana, dentro de poco llegarían los carroñeros a dar buena cuenta de ellos. En unos días no quedaría más que un montón de armaduras oxidadas y piezas de metal sin valor alguno. Esperó a la noche para montar un pequeño campamento, refugiado bajo el abrigo de una pequeña montaña rojiza, esculpida con formas redondeadas por el soplo incesante del viento. Hizo un pequeño fuego, lo mínimo para no congelarse al bajar las temperaturas, y comió algo de carne seca. Afiló la espada larga que llevaba al cinto, un ritual que nunca olvidaba, y se arrebujó con las amplias ropas del desierto que cubrían una curtida armadura de cuero endurecido.
Despertó con las primeras luces. Enterró los restos del campamento y contempló el desierto en toda su belleza antes de que el calor inundara las arenas. Fue entonces cuando captó el olor por primera vez, una mezcla de orines, sudor y metal; era la marca inconfundible de los mercenarios norteños al caminar por el desierto. Fuera quien fuese, se mantenía a distancia y oculto. No era una buena señal pero una idea se dibujó en su mente provocándole una sonrisa siniestra. El Arenal Rojo no estaba lejos de allí. Con algo de suerte podría ahorrarse un par de lunas buscando pozos. Los rayos de sol inundaron el paisaje. Un par de destellos metálicos brillaron en la distancia. Kobold inició el camino al Arenal.
Durante dos días le siguieron a distancia. Dos días en los que Kobold les guió por los lugares más secos y tortuosos del desierto, imprimiendo un ritmo rápido que a duras penas podían mantener durante horas. Incluso se permitió el lujo de acecharles en plena noche. Sólo eran dos, demasiado jóvenes para saber qué tenían entre manos. La hoguera que habían encendido podía verse a decenas de millas y parecían demasiado cansados como para convertirse en una amenaza. Kobold podría haberlos matado allí mismo, un par de tajos en el cuello y se habrían desangrado sin poder defenderse, pero el sureño tenía otros planes para ellos.
A la tarde del tercer día el Arenal Rojo se extendió ante Kobold, cubriendo el paisaje con sus arenas cobrizas y brillantes. Al caer el sol aquella zona parecía siempre un mar de sangre. Pocos se adentraban allí, pues leyendas y maldiciones rodeaban la historia del lugar. Los dos mercenarios, hartos de seguir a su presa, decidieron atacar de una vez por todas, tal y como Kobold había planeado. Ni siquiera esperaron a la noche o trazaron un plan para tenderle una emboscada, tan sólo aceleraron el paso, confiados en no haber sido descubiertos, y aguardaron a que Kobold bajara una duna de gran altura.
Escuchó el tensar de la cuerda, el roce de la flecha contra el arco de madera. Rodó antes siquiera de que el mercenario disparara, situándose fuera de su ángulo de visión. La flecha se clavó sin demasiada fuerza en la arena. El otro mercenario, entonando un juramento, se lanzó a la carrera bajando la duna, espada en mano y avanzando sin demasiada gracia. Para cuando llegó al fondo, Kobold ya le estaba esperando. Su contrincante presentaba un aspecto lamentable, la piel enrojecida por el sol, el rostro hundido por la falta de agua; lanzó un mandoble sin apenas peligro. La espada larga de Kobold brilló durante un parpadeo antes de encontrar un hueco en la armadura, justo a la altura de la axila, atravesándole el costillar y agujereándole el pulmón izquierdo.
El mercenario boqueó como un pez fuera del agua hasta que un enorme esputo sanguinolento fluyó hasta sus labios. Cayó al suelo en un movimiento sordo, como si fuera un saco cargado de muerte. Su compañero lanzó un par de gritos sin encontrar respuesta. Kobold envainó la espada larga y sacó del cinto una daga de filo ondulado cuya empuñadura tenía forma de serpiente. Volvió a subir por la duna para situarse a unos metros de distancia de la posición del arquero. Al verle, su enemigo extrajo otra flecha del carcaj y trató de tensar el arco. No tuvo tiempo de disparar. La daga serpiente reflejó los últimos rayos del sol poniente en su viaje hasta el cuello del arquero. Se clavó hasta el mango, dejando visible sólo el cuerpo de la serpiente tallada en metal. El mercenario cayó de espaldas y comenzó a agitarse en una serie de espasmos incontrolables.
Kobold se acercó sin prisa. La verdad es que eran incluso peores de lo que esperaba. El arquero paró de moverse. Seguía vivo, sus ojos brillaban llenos de lágrimas.
—Sé lo que te gustaría —le dijo al mercenario caído en el suelo, mientras se agachaba junto a él—. Te gustaría cagarte de miedo. Pero no puedes. En realidad no puedes hacer nada en absoluto. La daga que tienes en la espalda está envenenada. Un poco de sangre de basilisco diluida lo suficiente para no resultar mortal, pero con fuerza suficiente para paralizarte.
El mercenario tosió un esputo sanguinolento. Kobold agarró la empuñadura de la daga y retorció el arma en la herida. El hombre gritó con todas su fuerzas.
—No me gusta la tortura —continuó Kobold—, la considero un método poco eficiente para conseguir información. Pregunta incómoda, dolor lacerante, respuesta gimoteante. Acabas escuchando lo que quieres oír tras un buen rato de aburrimiento. Como no soy un sádico haremos una variación mucho más rápida: dolor y respuesta. Espero que aciertes con la pregunta.
Volvió a hurgar en la herida. Podía ver cómo los tendones del cuello del mercenario se tensaban como cuerdas a punto de romperse.
—¡Cirian! —aulló el hombre—. ¡Cirian nos ofreció el contrato!
Kobold soltó la daga. Aquel nombre le sonaba familiar, era el de un hideputa de Vermis, una de las ciudades Norteñas más allá de las montañas. Había recibido encargos desde allí en los últimos años. El tipo se dedicaba a la compraventa de contratos, recompensas y asesinatos. Por lo visto alguien había puesto precio a su cabeza y redactado un contrato legal de recompensa. Cirian lo había puesto en el mercado y dos idiotas lo suficientemente locos como para intentarlo habían picado de lo lindo.
—¿Cuánto han ofrecido?
—Más de cien dragones… por favor, señor, piedad —susurró el mercenario. Kobold lo miró con curiosidad.
Cien dragones era una cantidad desorbitada, un justiprecio por acabar con señores de la guerra o por algún esclavista del lejano sur. Nada que ver con alguien como él, un descastado de espada en alquiler.
—¿Piedad, dices? —contestó, tras unos largos segundos—. Deberías haberlo pensado mejor antes de viajar tan al sur. Aquí las cosas son diferentes, todos tienen que pagar un precio.
Arrancó la daga de un doloroso estirón. Escuchó con atención el aullido del viento sobre las dunas. Había algo más, siempre lo había. Aquella región del desierto era territorio de genios y espíritus crueles, seres que el hombre, a diferencia de otros, nunca había llegado a dominar. Kobold escribió un nombre sobre la arena con la daga ensangrentada. Luego musitó unas palabras en voz baja. Hacía mucho tiempo que no las sentía en su paladar. No era una letanía cualquiera, había magia en ella, una magia antigua y sucia que jamás se atrevería a usar más al norte. Levantó el brazo y atravesó el ojo derecho del mercenario de un golpe rápido y preciso.
El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando remolinos de arena roja que ascendían hasta el cielo como columnas de fuego. Kobold escuchó los gritos, los aullidos de los condenados, de los malditos y los profanados. Los remolinos crecieron hasta convertirse en una tormenta de arena. Fue entonces cuando apareció el Djinn.
No era la primera vez que lo invocaba, pero su apariencia seguía siendo aterradora. Medía más de dos metros de altura, sus brazos, largos como horcas, acababan en garras afiladas y crueles. Sus ojos ardían con el sol del desierto; sonreía, pero aquellos dientes irregulares y puntiagudos sólo prometían dolor sin límite y perdición eterna.
—Kobold el Errante —dijo el Djinn con una voz llena de ecos oscuros y aullidos de coyote—. ¿Cuál es tu ofrenda?
—Tuyos son estos hombres, sus cuerpos y sus almas —gritó Kobold, tratando de hacerse oír por encima del viento—, tuyos su destino en el otro mundo.
El Djinn rió mostrando el interior de su boca, camino directo al peor de los infiernos.
—Sabes que recibirán profanaciones sin fin, sufrimientos más allá de la comprensión de los hombres, aberraciones prohibidas por toda la eternidad. Y pese a todo me los entregas. ¿Qué es lo que tanto deseas?
—El oasis de Al—Bibhtah —contestó Kobold—. Sólo dime dónde está y podrás disfrutar de estas almas todavía jóvenes.
Los ojos del Djinn brillaron con fuerza.
—Al—Bibhtah... ¿cómo sabe un cachorro humano como tú de ese lugar? Hace siglos que los hombres no pisan sus orillas, beben de sus aguas limpias o duermen bajo las altas palmeras que lo pueblan.
—A veces los cachorros escuchan a sus mayores escondidos en la oscuridad, genio del desierto.
Alrededor de los cuerpos sin vida de los dos mercenarios la arena empezó a desaparecer. Cientos de escorpiones aparecieron bajo ellos y en pocos segundos cubrieron por completo los cadáveres.
—El trato me parece justo —dijo el Djinn, con aspecto complacido—. Sigue a mis criaturas y ellas te guiarán hasta el oasis de Al-Bibhtah. Tuyo es el honor de devolverlo a los hombres.
Kobold agachó la vista.
—Gracias, genio, que tu poder se haga fuerte en el desierto y que tus hijos pueblen la arena otros mil años.
La tormenta roja explotó en un parpadeo desapareciendo tan rápido como había llegado, llevándose, como en un sueño, gritos y aullidos. Los dos cuerpos ofrendados ya no estaban y en su lugar le esperaban dos escorpiones blancos del tamaño de una oveja. Kobold no había visto nunca nada semejante. Los alacranes chasquearon sus pinzas y levantaron la cola, armada con un aguijón supurante de veneno. Luego emprendieron camino al sur. Kobold los siguió.
Con el último pozo cobraría su recompensa. Casi podía saborear el sabor amargo de la cerveza en su garganta y oler el perfume almizclado de las mujeres de Scitar y Samarand. Sí, dejaría pasar unos cuantos días antes de ir al norte para pedir cuentas. Nadie ponía precio a la cabeza de Kobold el Errante sin hacerlo también a la suya propia. Los dos escorpiones se arrastraron bajo la luna roja, el desierto se abrió ante Kobold como los muslos de una virgen titubeante. El oasis de Al-Bibhtah se adivinó bajo las estrellas.
Aquélla había sido una buena noche.
__________
II
A Serezan, la más hermosa de las mujeres libres en las ciudades del Sur, le gustaba Kobold por su cuerpo fibroso, por sus ojos negros como la noche, por la mueca endurecida y triste que siempre le cruzaba el rostro. No podía dejar de acariciarle, de pasar sus manos por la cabeza rapada llena de cicatrices, de besarle ese firme y apetecible vientre camino de su miembro erecto.
A Kobold le gustaba Serezan porque nunca le hacía preguntas, por su belleza serena y por su cuerpo lleno de deliciosas curvas. No podía dejar de tocarla, besarla, de perderse en ella como si fuera el verdadero descanso del guerrero. En aquel preciso instante, mientras la mujer jadeaba de placer al notar sus embestidas, no dejó de abrazarla.
Acababa de volver del desierto, Samarand era la ciudad de mercaderes más cercana y Serezan vivía allí. Regentaba su propio local de mujeres libres, aquellas que a cambio de dinero y secretos entregaban su sexo. Hacía años que Kobold frecuentaba aquella casa, siempre en busca de Serezan. Y siempre la encontraba. Esperándole.
La habitación en la que estaban era lo más cercano a un hogar que Kobold había conocido desde su llegada al Sur. Allí le guardaban el resto de sus armas y armaduras, sus botes de especias y libros viejos. Siempre acababa volviendo a Samarand, aunque sólo fuera por ella. Empujó con bríos, arrancándole a Serezan un gemido de placer incontrolado. Ella le mordió con fuerza en el hombro. Se agarró a su espalda clavándole las uñas y apretó las piernas en torno a él.
Una corriente de aire tórrido atravesaba el cuarto desde una ventana orientada al norte elevando la temperatura de la pareja, haciéndoles brillar en un sudor cristalino cargado de sal. Los gemidos de la mujer fueron en aumento. Kobold redobló sus esfuerzos haciendo crujir la cama.
Llegaron al clímax en un torbellino sensual, abrazados tan fuerte que no podía distinguirse dónde terminaba la piel de uno y empezaba la del otro.
Tras la tempestad volvió la calma, el silencio, quietud.
Ella esperó unos segundos y apoyó su cabeza sobre el pecho del hombre. Él acarició su cabello. La respiración de los dos se acompasó. Llevaban en la habitación desde la noche anterior. Kobold había llegado del desierto con varios tipos de sed. Tras saciar la primera en forma de vino y cerveza había ido a por la segunda: Serezan. En una de las mesas de la habitación aún quedaban restos de la comida que les habían subido a mediodía. A veces la sed de Kobold parecía imposible de remediar.
Ella mordisqueó su pecho.
—¿A quién has matado esta vez? —preguntó con su voz inocente, cargada de ecos calientes y tostados.
Kobold esbozó una media sonrisa.
—¿Qué te hace suponer que he matado a alguien?
Ella rió y luego lamió el vientre del hombre sin dejar de mirarle.
—Siempre sabes diferente cuando matas a alguien —contestó—, tu sudor se vuelve almizclado. Me gusta.
—A veces creo que tienes sangre de bruja, mujer —replicó.
Ella volvió a reír. Tenía una risa preciosa.
—Tú sabrás, norteño. Las brujas son cosa vuestra.
—Norteño —repitió Kobold—. Creo que nadie más me llama así.
—Pero no puedes dejar de serlo. Todavía te recuerdo, pálido y malhumorado, en el local de mi madre, cuando Caëthar te trajo, envuelto en aquellos harapos grises que te venían tan grandes...
—Eras muy pequeña, no puedes acordarte de aquello.
—Claro que me acuerdo. Las brujas lo recordamos todo.
Kobold se medio incorporó para observar mejor a Serezan.
—Da lo mismo quién fuera aquel niño —susurró—, pertenecía al Norte y a sus reglas. Yo soy del Sur. Ya no tengo que ver con ellos.
—Pero piensas volver, ¿verdad? Puedo leerlo en tus ojos.
El hombre sacudió la cabeza.
—No tengo prisa —concedió—. Antes tengo muchas cosas que hacer aquí y en las otras Ciudades Libres. Las caravanas van a volver al desierto y necesitarán guías. Guías de verdad, espero.
Kobold acarició el regazo caliente de Serezan.
—¿Ves como eres una bruja? Y de la peor especie.
—¿Y qué vas a hacer? ¿Quemarme?
—Puedo intentarlo...
Sus lenguas se entrelazaron en un baile caótico, ella se sentó a horcajadas sobre Kobold y dejó que la penetrara.
La punta de una flecha le asomó por la garganta expulsando un chorro de sangre tibia que cayó sobre la cara de Kobold. La mujer se derrumbó sobre él, interceptando otra flecha que acabó clavada en su espalda. Kobold reaccionó con rapidez y rodó hacia su derecha ocultándose tras la cama. Escuchó el ruido de otra flecha pasar sobre su cabeza que voló hasta rebotar contra uno de los pilares.
Tenía que actuar deprisa, agarró la cama y la volcó para conseguir cierta cobertura. El atacante disparó otra flecha que atravesó el jergón sin alcanzar su objetivo. Kobold se estiró hasta alcanzar su espada, tirada junto a la cama y el resto de su ropa. Un ruido de botas golpeando la madera le indicó que alguien había entrado en la habitación. Sólo podía haberlo hecho por la ventana. No había tiempo para florituras. Empujó la cama, arrastrándola hacia la ventana con todas sus fuerzas. El hijo de puta que había entrado todavía tenía que estar allí.
Un hombre saltó para esquivar el impacto del mueble. Vestía ropa de colores vivos, un sombrero de ala ancha y varios cinturones de cuero plagados de cuchillos. En el lado izquierdo le colgaba una ballesta de repetición, sin virotes que no había podido recargar. Enarbolaba una espada norteña, no muy larga, en la mano derecha. En la izquierda manejaba en círculos una daga de empuñadura en cazoleta.
Kobold estaba desnudo y sin protección alguna. Empuñó su espada con fuerza. No le hacía falta más. Cargó contra el asesino mientras gritaba con una rabia descontrolada. No era propio de él dejarse llevar de esa manera.
Su enemigo trazó un molinillo con la daga mientras trataba de realizar una finta con el cuerpo. Levantó su espada y lanzó una rápida estocada hacia el hombro de su oponente que atravesó piel y músculo.
Kobold ni lo notó, la herida no frenó en un ápice su brutal embestida. Su golpe, cargado con la fuerza de la locura más intensa, no fue nada ortodoxo; llegó de abajo a arriba, cortando de la ingle hasta el pecho, rebanando genitales, pelvis y tripas, reventando al norteño en una explosión sanguinolenta y lanzándolo atrás más de un metro hasta la pared.
El asesino cayó inerte al suelo. Kobold volvió a golpearle. Levantó su espada como si fuera un hacha y atacó. Y volvió a hacerlo. Lo hizo hasta que la adrenalina comenzó a desparecer de su cuerpo y fue incapaz de seguir moviendo el hombro derecho. Para entonces el asesino no era más que una masa informe e irreconocible.
Cuando la gente de Serezan abrió la puerta de la habitación Kobold estaba en el suelo junto a ella, cubierto de sangre de arriba abajo. Había retirado las flechas de su cuerpo y mecía su cabeza, acariciándole el cabello. No dejó que nadie se acercara hasta que llegó la noche, ni siquiera para curarle la herida del hombro. Hacía años que no lloraba. Se sorprendió al ser capaz de hacerlo.
Aquellos que contemplaron su mirada conocieron de primera mano el aspecto de un demonio que hubiera escapado del infierno.
Tardaron dos días en preparar el cuerpo para los funerales. Serezan era señora de su linaje, igual en respeto que cualquier princesa de los reinos norteños. Sin duda, el asesino nunca supo a quién mataba en el momento de apretar el gatillo de la ballesta.
Samarand era una ciudad de colores ocres, de torres construidas con ladrillos rojos coronadas en brillantes cúpulas de jade. Sus calles empedradas estaban jalonadas por más de cien fuentes, el zoco albergaba a un millar de comerciantes. La mañana de los funerales nadie acudió a su puesto. La ciudad amaneció triste y silenciosa.
Tal y como dictaba la tradición del Sur, prepararon una gran pira con madera de cedro, confeccionaron un último lecho de hierbas aromáticas y flores del desierto. Limpiaron el cuerpo y lo vistieron de la seda más blanca y pura que los mercaderes pudieron encontrar.
Hasta el sol pareció acompañar los lamentos, cubierto de nubes bajas. Los cuatro hijos de Serezan prendieron la pira funeraria desde cada uno de los puntos cardinales. Los mercaderes y sus familias gritaron lamentos y se arañaron el rostro. Sacrificaron dos bueyes y se repartió su carne. Las sacerdotisas de Auria, diosa de la vida, cantaron oraciones y letanías durante horas en honor de su hermana muerta.
Eran hermosas cerca del hoguera, vestidas de rojo y con sus largas cabelleras negras sueltas al viento, cantando con los ojos henchidos de lágrimas y dolor. La columna de fuego se alzó poderosa y consumió el cuerpo de Serezan devolviéndola al desierto al que todos los sureños pertenecían. Pocos se quedaron hasta el final.
Kobold no acudió a los funerales. Se levantó pronto y bajó de la habitación al gran salón de la casa. Todavía llevaba el vendaje en el hombro pero la herida no le molestaba. Se curaba rápido. Llevaba encima su espada larga, la cual comenzó a afilar rítmicamente, moviendo la piedra arriba y abajo del filo produciendo un sonido agudo y desagradable.
Cuando los hijos de Serezan volvieron del funeral Kobold seguía allí, absorto en el filo de su espada. Tres de los hijos, bastardos de altos mercaderes, lo evitaron deliberadamente; no querían tener nada que ver con él.
El otro se sentó frente a Kobold y observó cómo afilaba su espada. Era un chico joven, el más joven de todos, apenas debía contar con quince años a sus espaldas. Era robusto, alto para su edad y lucía con orgullo una melena oscura y densa como la de su madre. Pero el rasgo que más le definía eran sus ojos. Unos ojos negros y profundos, como los de la mismísima noche.
—No has acudido a los funerales —dijo el chico.
Kobold no le prestó atención, concentrado en su tarea.
—He dicho que no has acudido a los funerales... padre —insistió el joven.
El guerrero paró por un momento de afilar la espada.
—¿Cómo te llamas? —contestó por fin.
—Bakol —dijo, no sin antes tragar saliva con dificultad.
—Bien, Bakol —siguió Kobold—, que dejara preñada a tu madre no te da ningún derecho a llamarme padre. Si le dejara a cualquier bastardo que he engendrado llamarme así, tendría hijos detrás de mí en cada esquina de las siete putas ciudades libres, ¿entiendes?
Bakol abrió los ojos de par en par, podía sentir la sangre latir cada vez con más fuerza en sus sienes.
—Entiendo —dijo. Su voz estaba cargada de desprecio. Kobold volvió a afilar su espada, esta vez con lentitud.
—Los funerales son despedidas inútiles —dijo Kobold. Dejó la piedra de afilar sobre la mesa y observó a su supuesto hijo—. Yo ya me despedí de tu madre a mi manera. Es algo que queda entre ella, mis dioses y yo. Tú no tienes nada que hacer en ello.
—¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Te vas otra vez? ¿Huyes?
Kobold sopesó su espada.
—¿Qué es lo que vas a hacer tú, niñato? —contestó.
—Lo que haga falta. Quiero justicia.
—¿Justicia? —gritó Kobold, golpeando la mesa con la parte ancha de la espada—. ¿Justicia, dices? La justicia es para los niños que les rezan a los dioses antes de ir a la cama, para los mercaderes gordos a los que atraca un pordiosero en el zoco. La justicia es para los pusilánimes y para los cobardes que esperan un mundo en el que las vidas tienen precio y se puede equilibrar una mala acción con otra buena.
Bakol se levantó enfurecido. Había fuego en su mirada. Kobold se levantó también, agarró la mesa que los separaba y la lanzó como si se tratara de un simple guijarro.
—Tú no quieres justicia, chico —susurró Kobold—. Tú lo que quieres, lo que necesitas porque te reconcome el alma, es venganza. Una venganza tal que los dioses tengan que fijarse en la Tierra por una vez, una orgía de sangre que aplaque el fuego que te consume por dentro.
Bakol bajó la mirada sin dejar de apretar los puños. Temblaba de arriba abajo, presa de la ira y la frustración.
—¿Tienes una espada? —preguntó Kobold.
Bakol asintió.
—Vendrás conmigo. Al menos si mueres lo harás honrando la memoria de tu madre.
—¿Y si no quiero acompañarte?
Kobold enfundó la espada y recogió la piedra de afilar.
—Entonces sabré que tu madre mintió con respecto a quién era tu padre.
El chico contuvo las lágrimas, tanto de rabia como de impotencia. Abandonó el comedor dejando a Kobold atrás. Odiaba a ese hombre y a todo lo que representaba, pero algo dentro de él le decía que, a su retorcida manera, tenía razón.
A la mañana siguiente dos figuras a caballo abandonaron Samarand. Su camino no había hecho más que comenzar.
___________
III
El hielo azul ocupaba el horizonte hasta donde la vista podía alcanzar, pintando la noche de reflejos metálicos al reflejar el fulgor pleno de la luna, suspendida en un cielo carente de estrellas.
Las tribus esquimales no frecuentaban aquel lugar al que llamaban Keetscatl, el glaciar del suicidio. Cuando algún miembro de las tribus nómadas ya no era capaz de alimentarse por sí mismo acudía allí, entre las más altas piezas de hielo y cerca del mar helado, para dejarse morir. Para muchos era un lugar maldito.
En la parte más al norte del Keetscatl, lo que debía ser el fin del mundo conocido en aquellas latitudes, se alzaba en la más absoluta soledad una torre en forma de aguja. Tenía más de cien metros de altura y estaba revestida de mármol blanco, frente a ella sólo podía existir el abismo, lleno de las almas de nómadas muertos.
No existía camino alguno para llegar allí, al menos no de los caminos que un humano pueda recorrer sin ayuda de magia o duendes. La mayor parte de las veces se convertía en un camino sólo de ida, eso si hubiera alguien lo suficientemente loco como para llegar a la fortaleza del fin del mundo.
Pero a veces alguien era invitado a traspasar sus fríos muros, a contemplar las maravillas de la noche eterna y conocer a su dueño y señor, al último invocador, al hechicero supremo; todo el norte le conocía como el Nigromante. Nadie sabía su verdadero nombre. Al menos nadie que pudiera contarlo.
Esas invitaciones eran extremadamente raras, pues el hechicero prefería mandar espectros que hablaran en su nombre o que provocaran pesadillas en aquellos nobles de espíritu que en ocasiones se le enfrentaban. Por eso mismo, cuando Laëna, la mejor asesina de la Isla Esmeralda, recibió una misiva de su puño y letra, invitándola, supo que pronto se enfrentaría a un desafío que pondría al límite sus habilidades.
El viaje hasta Keetscatl no resultó fácil. Logró pasaje en una embarcación dragón, construida para atravesar los mares peligrosos del norte, que llegó hasta Novagoord, la última ciudad de los hombres del norte. A partir de allí viajó hacia los glaciares con varios mercaderes nómadas que dominaban el arte del trineo tirado con perros. Unos pescadores accedieron a llevarla, no sin antes pedirle una pequeña fortuna por arriesgar sus vidas. Alcanzó el Keetscatl. En la misiva el señor de la torre le decía que llegado ese momento, esperara.
Y así lo hizo durante días, soportando los vientos helados y comiendo encurtidos comprados a los mercaderes nómadas. Otros hubieran desistido, huido o muerto; Laëna resistió sin queja. Intuía que aquello era una pequeña prueba y lo entendía, nadie debería ser capaz de acceder a la torre del fin del mundo sin probar su valía. Ella estaba dispuesta a aquello y a mucho más.
La noche eterna no era tal. Siempre había un ligero brillo que teñía el cielo de azul oscuro. A veces la aurora boreal barría el horizonte con luces cambiantes y fantásticas que podían llegar a enloquecer a los de espíritu débil. Laëna disfrutaba del espectáculo con agrado.
Fue tras el paso de una aurora cuando apareció el Shaggarth. La asesina conocía las leyendas sobre aquellos seres, hijos del hielo, crueles y astutas bestias que se llevaban a los primogénitos de los impuros de corazón. Había visto grabados que los describían, pero nunca había imaginado que tales horrores fueran ciertos.
Medía casi un metro, con cuatro brazos alargados y dos patas acabadas en garras, y volaba como si fuera un insecto, de forma errática, en trayectos cortos y rápidos.
Se acercó a Laëna reflejando los últimos vestigios de las luces boreales, volando a media altura desde el horizonte. Al acercarse más pudo contemplar que su piel estaba hecha de hielo, como si una coraza turbia contuviera sus vísceras encerradas, las cuales podían verse palpitar y mover fluidos pastosos y grises. La mujer calculó el grosor de aquel hielo: ni la coraza más fuerte del mejor acero resistiría golpe alguno que aquella armadura helada no pudiera bloquear. Se arrebujó dentro de su abrigo hecho de piel de foca tratando de no parecer una amenaza. Tenía que mantener la calma.
El Shaggarth voló a su alrededor haciendo un ruido parecido al de un enorme y gordo moscardón multiplicado por cien. La observó desde todos los ángulos posibles tras su máscara de hielo. Finalmente se dio la vuelta y comenzó a volar en línea recta, casi a la velocidad de un humano. Laëna comprendió que comenzaba la siguiente prueba, sobrevivir al Keestcatl.
Los vientos, todavía helados, se volvieron huracanados, ásperos, cargados de motas de hielo capaces de clavarse como pequeñas agujas en cualquier trozo de piel expuesto. La temperatura bajó hasta límites insospechados. Pero Laëna no cedió un paso tras el Shaggarth, ni musitó queja alguna. Era capaz de reducir el ritmo de su respiración y el bombeo de su corazón, así como de evitar el dolor. Sabía que si dejaba de moverse acabaría congelada y abandonada allí en el infierno helado, pero eso sería el camino fácil, la rendición. Laëna ni aceptaba ni daba rendición alguna.
Remontaron montañas, cruzaron gargantas resbaladizas en cuyas simas sólo cabía esperar una muerte rápida. Llegaron junto al mar helado cuyas aguas puras no había navegado nadie en siglos. Y desde allí, brillando en lo alto de una colina azul, la Torre del Fin del Mundo, desafiante en medio de la eterna ventisca de nieve, le dio esperanzas para seguir adelante.
El último tramo resultó fácil comparado con el trayecto anterior. La torre se hizo más y más grande a medida que Laëna se acercaba, mostrando sus muros de mármol blanco, tallados con tal perfección que parecía imposible encontrar vestigios de las junturas entre los bloques de piedra. La entrada resultaba bella en su sencillez, un arco de veinte pies de altura y diez de ancho, bordeada de runas nórdicas grabadas a mano por maestros de la magia. No había puerta, en su lugar se levantaba una fina capa de hielo que reflejaba el mundo a su alrededor como el más perfecto de los espejos. Así que Laëna se vio a sí misma frente a la puerta, contemplando maravillada la perfección de aquella torre, maldita y sagrada a partes iguales.
El Shaggarth levantó el vuelo dejando a la asesina allí, frente al destino que tanto le había costado encontrar. Laëna no lamentó perder de vista aquel ser monstruoso.
Avanzó hacia la entrada. Acercó una mano al espejo de hielo y, al notar su cercanía, éste perdió poco a poco su reflejo para convertirse en una suave cortina de agua. Tocó la superficie, que reaccionó con un sinfín de ondas que cambiaron de igual modo el resto de la puerta espejada. La cortina de agua emitía un calor tibio y agradable. Laëna no dudó más y atravesó el umbral.
Fue como pasar a otro mundo.
La primera sensación fue la del calor, un calor húmedo y sensual que inundó todos los poros de su piel. Luego vino la luz, roja, amarilla, cambiante y danzarina, que iluminaba una gran sala llena de pieles de animales, tapices y alfombras. Una gran chimenea de alabastro imitaba las fauces abiertas de un dragón enfurecido, las llamas eran altas como personas, semejando, tal vez, las mismas puertas del infierno.
Delante de Laëna había una mesa llena de manjares selectos. Podía oler cada uno de los sabrosos platos frente a ella. Su olfato también le dijo que no había veneno alguno en ellos. Frenó su instinto de abalanzarse sobre la mesa, tenía que guardar las formas. Sabía que alguien la vigilaba en aquel preciso momento.
—Me habían dicho lo eficiente que eras —dijo una voz estridente y sucia, sin origen aparente—, pero nadie había dicho nada de tu belleza. Una combinación de lo más atractiva y sugerente.
Laëna decidió contestar, aun sin saber dónde estaba su interlocutor.
—No me pagan por mi belleza, señor, sino por la calidad y rapidez con la que ejecuto mis contratos.
La voz gorjeó una risa desacompasada. La asesina trató de localizar su origen, pero era como si viniera de todas partes y llegara a sonar dentro de su cabeza.
—Debes estar agotada, niña —susurró la voz—. Come, por favor. Estos manjares están preparados para ti.
Laëna dio un respingo. Al otro lado de la mesa había un hombre. Era alto, vestido con una túnica roja de seda que marcaba la extrema delgadez de su cuerpo. En el rostro se le apreciaban cicatrices y marcas de todo tipo que deformaban su apariencia. Apenas poseía pelo más allá de cuatro hilos de color pajizo y parecía que alguien le había cortado la oreja izquierda. Era del todo repulsivo. Pero sin embargo sus ojos la atraparon sin remedio. Eran ojos azules de cristal luminoso, irradiaban tanta energía y poder que Laëna podía notar que la atravesaban de parte a parte como si no estuviera hecha de otra materia que no fuera humo. Era el señor de la torre, el más poderoso de los nigromantes. La mujer se estremeció.
—¿Todavía tienes frío? —dijo el hombre—. Claro, no me extraña. Toda tu ropa debe estar calada. Permíteme que te ayude.
Laëna sintió un momento de vértigo, parecido al que había notado al entrar en la torre. Al instante ya no llevaba encima sus ropas de abrigo y sus pieles curtidas. En su lugar había aparecido un lujoso traje de seda vaporosa y lino que se ajustaba de forma increíble a sus curvas de mujer seductora. El señor de la torre esbozó una sonrisa de labios deformes y le señaló de nuevo la mesa. Laëna dudó unos segundos, pero su estómago, maltratado por semanas de encurtidos y cecina, emitió un gruñido de protesta frente al que no pudo hacer nada. Se sentó frente a los platos y comenzó a comer. Primero lo hizo con mesura, tratando de guardar las formas, pero acabó devorando a toda velocidad aquellos manjares exquisitos.
—Veo que la travesía ha resultado dura —dijo el hombre mientras Laëna comía—. Pocos hombres, por no decir ninguno, han logrado atravesar el desierto de hielo con la facilidad que has demostrado. Ha sido impresionante que hayas llegado aquí sin heridas o quemaduras por el frío. El último asesino que lo logró estaba tan destrozado por el viaje que ya no podía servir para nada. Tuve que cortarle el cuello y echarlo al abismo para que dejara de sufrir.
Laëna apuró un trago de vino y siguió comiendo sin inmutarse. Si quería ponerla nerviosa iba a tener que subir mucho el nivel de sus comentarios.
—Supongo que habrás adivinado que si te he hecho llamar hasta aquí era para ofrecerte un buen contrato —siguió el Nigromante—, no lo dudes. La recompensa que podrás pedir no tiene comparación en ninguno de los reinos de los hombres.
“Eso espero”, pensó la mujer tras dejar a medio terminar un muslo de pavo. Estaba saciada, pero aun así rellenó su copa de vino y se recostó sobre la silla. Los ojos del hombre volvieron a atraparla, alejándola de aquel lugar, hipnotizándola como una cobra a un pobre ratoncillo. Cuando recuperó el control la mesa llena de comida ya no estaba allí, había desaparecido igual que sus ropas. El Nigromante estaba de pie junto a la chimenea, el fuego marcaba extrañas sombras sobre su rostro contrahecho.
—Te he hecho llamar para comprobar que eras la mejor. El objetivo de tu misión será el hombre más despiadado y cruel que te hayas encontrado jamás, es un superviviente nato, un lobo capaz de amputarse su propia pierna para escapar de un cepo. No bromeo, niña, un descuido con él, un parpadeo en el momento equivocado, y tu sangre bañará su espada. No habrá dilación ni compasión. Al segundo siguiente ni siquiera se acordará de tu rostro, por muy hermoso que éste resulte.
Laëna sonrió, contemplando el brillo del fuego a través del cristal de su copa de vino.
—No he cruzado acero con hombre alguno al que no me haya resultado sencillo vencer —dijo la asesina, sonriente—. Tan sólo dime quién figurará en mi contrato.
El Nigromante sopesó las palabras de Laëna sobre las llamas en continuo movimiento.
—Kobold —dijo por fin—. Kobold el carnicero, el errante, el invocador. Kobold del Sur y del Norte.
La mujer respiró profundamente. Conocía ese nombre. Todos los mercenarios conocían las historias que rodeaban la figura de Kobold.
—¿Qué te parece? ¿Te sientes capaz de aceptar el contrato?
—Reconozco que es un reto, mi señor —contestó Laëna—. Según se rumorea, jamás ha perdido combate alguno. Dicen que hizo un pacto con las fuerzas de la noche y que éstas velan por su vida desde el plano de los muertos. Pero no debéis preocuparos, acabaré con él y le obligaré a que con su último suspiro os rinda pleitesía.
El Nigromante negó con la cabeza.
—No, no, mi querida niña —aclaró—. Si lo quisiera muerto ya estaría haciendo cola a las puertas del infierno. Kobold está inmerso en una búsqueda de venganza que cegará su entendimiento y razón. Quiero que siga así, quiero que su ira aumente, que pierda completamente el control, que llegue hasta mí. Lo que te pido, Laëna de la Isla Esmeralda, es que le ayudes.
La asesina parpadeó perpleja.
—¿Ayudarle? ¿Cómo?
—Mantenlo con vida, sigue mis instrucciones. Su destino ya estaba escrito aunque él crea haber escapado. Se escurrió de entre mis dedos cuando niño, pero ahora la venganza ya está en marcha y su ruta trazada. Ayúdale, Laëna, y yo te daré lo que desees.