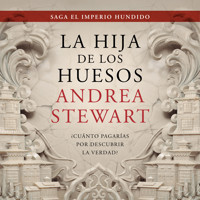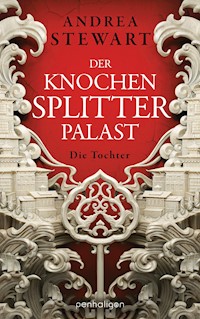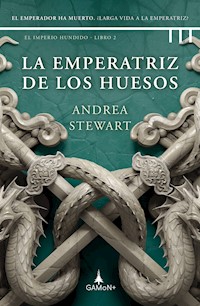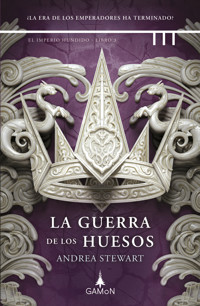
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gamon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: El imperio hundido
- Sprache: Spanisch
El último libro de la trilogía que ha dejado boquiabiertos a autores como Sarah J. Maas y Tasha Suri. Lin Sukai ha logrado su primera victoria como emperatriz. Sin embargo es solo una batalla y la guerra apenas está comenzando. El futuro del Imperio del Fénix está en peligro, y sin Jovis a su lado, Lin comienza a quedarse sin aliados. Sus gobernadores conspiran contra ella, los pocos sin esquirlas avivan nuevamente el fuego de la rebelión y antiguos enemigos se alían con un solo objetivo: matar a la joven emperatriz. A pesar de todo, hay esperanza. Una leyenda habla de siete espadas míticas forjadas en siglos pasados. Si Lin puede encontrarlas antes que sus enemigos, tal vez pueda cambiar el rumbo de la batalla. Si fracasa, la dinastía Sukai y todo el imperio desaparecerán.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 985
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Bone Shard War
Edición original: Orbit Books
Mapas: Charis Loke
© 2023 by Andrea Stewart Inc.
© 2025 Federico Cristante por la traducción
© 2025 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2025 Gamon Fantasy
www.gamonfantasy.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-19767-49-3
Para mi hermano, Kavin, que siempre me anima a soñar a lo grande.
Índice de contenido
Portadilla
Legales
Dedicatoria
Capítulo 1. Nisong
Capítulo 2. Lin
Capítulo 3. Jovis
Capítulo 4. Jovis
Capítulo 5. Lin
Capítulo 6. Ranami
Capítulo 7. Lin
Capítulo 8. Phalue
Capítulo 9. Nisong
Capítulo 10. Lin
Capítulo 11. Jovis
Capítulo 12. Ranami
Capítulo 13. Phalue
Capítulo 14. Jovis
Capítulo 15. Jovis
Capítulo 16. Nisong
Capítulo 17. Nisong
Capítulo 18. Lin
Capítulo 19. Phalue
Capítulo 20. Lin
Capítulo 21. Nisong
Capítulo 22. Jovis
Capítulo 23. Ranami
Capítulo 24. Jovis
Capítulo 25. Lin
Capítulo 26. Jovis
Capítulo 27. Lin
Capítulo 28. Jovis
Capítulo 29. Lin
Capítulo 30. Nisong
Capítulo 31. Lin
Capítulo 32. Lin
Capítulo 33. Jovis
Capítulo 34. Lin
Capítulo 35. Jovis
Capítulo 36. Jovis
Capítulo 37. Ranami
Capítulo 38. Ranami
Capítulo 39. Lin
Capítulo 40. Phalue
Capítulo 41. Ranami
Capítulo 42. Lin
Capítulo 43. Jovis
Capítulo 44. Lin
Capítulo 45. Jovis
Capítulo 46. Lin
Capítulo 47. Phalue
Capítulo 48. Jovis
Capítulo 49. Nisong
Capítulo 50. Lin
Capítulo 51. Nisong
Capítulo 52. Lin
Capítulo 53. Jovis
Capítulo 54. Ranami
Capítulo 55. Lin
Capítulo 56. Jovis
Capítulo 57. Lin
Capítulo 58. Arena
Capítulo 59. Jovis
Capítulo 60. Lin
Capítulo 61. Ranami
Capítulo 62. Arena
Capítulo 63. Lin
Agradecimientos
Nuestros autores y libros en Gamon
Sobre la autora
Manifiesto Gamon
Capítulo 1Nisong
Isla de Gaelung
Nisong estaba acostumbrada a la muerte. Incluso estaba acostumbrada a que la muerte la siguiera de lugar en lugar, feliz como un cachorro a los pies de su dueño. Pero no había contado con que le fuera directo a la garganta.
—Te dije que vendrían a por mí —le siseó Ragan.
Nisong le aferró el brazo y lo tironeó hacia ella para poder susurrarle al oído.
—Cállate.
Lozhi también estaba en aquellas ruinas, sentado del otro lado de ella. De la garganta le brotaba un gemido suave.
Ragan movió el brazo para soltarse.
—Quítamela. ¿Querías esperar? Bien. Ahora es el momento.
Ella quería alejarse y caminar y caminar hasta no tener idea de dónde estaba, ni de dónde estaba él, por mucho esfuerzo que hubiera hecho por encontrarlo después de la batalla de Gaelung. Había pasado unos meses viviendo con lo justo, evitando que la descubrieran, buscándolo desenfrenadamente en medio de su dolor. Lo había rastreado hasta una taberna, aunque tardó un momento en reconocerlo. Olía a sudor rancio y el pelo le había crecido por encima de las orejas, pese a que antes lo había llevado corto. Tampoco llevaba su hábito de monje. Lo había intercambiado por la vestimenta de un granjero, de color café y un blanco gastado, con un sombrero de paja para ocultar el rostro. Habían tardado un buen tiempo en llegar a un acuerdo. Él se le oponía a cada paso del camino, convencido de que no necesitaba depender de nadie, y mucho menos de un constructo. Pero ella era la única, excepto Lin, que podía quitarle la esquirla del cuerpo. Ese hecho pesaba sobre ella como un anzuelo; lo movía y lo quitaba a la espera de que él lo mordiera por fin.
Tampoco era que ya se lo hubiera quitado. Se lo había planteado en numerosas ocasiones, pero en todas ellas se contuvo a tiempo. Esa era la única palanca que ella tenía por sobre él.
El aliento de él le templó la oreja.
—Me la has dejado dentro por dos años. Si no me la quitas, ambos moriremos aquí.
Nisong apretó los dientes hasta sentir que podían partírsele. Solo necesitaba que el otro se callara. Por un momento, él se quedó en un dichoso silencio, y entonces volvió a oírlo: el roce suave de unos cuerpos al deslizarse por entre la maleza. Si hubiera estado lloviendo, ella no habría oído esa primera ramita que se partía. Se habrían quedado ahí sentados, en su pequeño campamento de las ruinas alanga, mientras el cielo oscurecía poco a poco, ajenos por completo a que la gente se les acercaba a hurtadillas, y seguirían discutiendo hasta que les cortaran la garganta. Tenía que admitir que al principio había hecho caso omiso a la insistencia de él de que alguien cazaba a los alanga. Cuando oyeron hablar de la décima muerte alanga, él le había suplicado.
—Yo seré el próximo —le había dicho él, borracho, con lágrimas en los ojos y las manos extendidas hacia ella—. ¿Acaso quieres ser la responsable? ¿Cómo puedo defenderme si no puedo matar a quienes están dispuestos a matarme?
Para entonces, ella había tenido que replantearse su punto de vista. Alguien estaba asesinando a los alanga. Y ella no sabía de quién se trataba. De todos modos, se resistía a la idea de quitarle a Ragan la esquirla que Lin le había colocado en el cuerpo. Para entonces, ella sabía cuán rápido pasaba él de la amabilidad a la ira si no le daba lo que él quería. Nisong aún podía sentir los dedos de él alrededor de su garganta tras esa primera amenaza, en su intento por obligarla a hacer lo que él pedía. Ella se había limitado a reír, pues él no podía hacer mucho más que aplicarle una ligera presión en el cuello. Siempre había tenido la intención de matar, nunca de herir; en ese sentido, le resultaba de lo más predecible. La orden que Lin le había colocado siempre lo detenía.
Lozhi se apretó contra ella y Nisong acarició distraídamente la mejilla del ossalen. Sería mejor que la criatura pudiera calmarse lo suficiente como para ayudarlos. Había crecido hasta alcanzar el tamaño de un poni, y ahora tenía un aspecto bastante amenazador, pero aún se encogía de miedo frente a los hombres. Aún se encogía de miedo frente a Ragan.
Nisong necesitaba pensar. Se llevó la otra mano a la porra que tenía en el cinturón. Ragan sería inútil en caso de pelea; nunca había aprendido a atemperar sus emociones. Solo querría matar a estos asesinos en potencia, y entonces no sería capaz de hacerles el menor daño. Pero podía hacer otras cosas además de luchar contra ellos. Ella analizó las ruinas, la pequeña fogata que habían preparado y que vacilaba ante cada ráfaga de viento, el agua que se amontonaba entre las tejas rotas. Por doquier, la jungla parecía cernerse por sobre las ruinas desmoronadas. Ella podía valerse de aquel terreno en su beneficio. Ambos podían hacerlo.
—No moriremos aquí si me escuchas. Mantenemos la espalda contra este rincón. No te molestes en intentar usar tu espada. Allí, allí y allí. —Señaló hacia distintos lugares donde las ruinas estaban rotas, donde un poco de presión las haría desmoronarse—. Lozhi y yo los empujaremos hacia esas zonas. No mires la pelea. Cuando yo te diga, sacude la tierra. —Extendió una mano hacia él—. Dame las esquirlas de Lozhi.
Él la miró iracundo. Ella le devolvió la mirada.
Por un momento, pensó que él se negaría. Solo le permitía tener las esquirlas cuando sabía exactamente lo que haría con ellas, cuando él podía supervisarla con detenimiento. Porque si Lin había usado una esquirla de los cuernos de su ossalen para dominarlo, ¿cuánto más podría hacer Nisong si se le daba la oportunidad? Pero entonces él se llevó una mano al cinturón, desató la bolsa y se la entregó.
Los huesos que había en el interior chasquearon al chocar entre sí. Solo quedaban unas pocas esquirlas. Tenía su herramienta de grabar en el bolsillo de su fajín. Se ató la bolsa al cinturón, pero no tuvo tiempo de decir nada más.
Los asesinos eligieron ese momento para aparecer por entre la maleza, ataviados con ropa oscura; las hojas de sus armas brillando a la luz de la fogata. Nisong sacó la porra del cinturón y salió a encontrarse con ellos. Lozhi no la siguió a su lado, pero ella sentía la presencia del ossalen a sus espaldas. Su mente catalogó y evaluó con frialdad. Si bien tenía que reconocer que estaban matando a los alanga, ella había pensado que era obra de algunos ciudadanos disgustados y furiosos. Por mucho que hiciera Lin para intentar integrar aquellos nuevos alanga en la sociedad, los viejos prejuicios no morían así como así. Sus predecesores se habían pasado años describiendo a los alanga como enemigos y a sí mismos como salvadores. Esa clase de cosas no cambiaba de la noche a la mañana. Ni siquiera en el transcurso de dos años. Pero ahora, al ver a aquellos asesinos, ella debía reconocer que no se trataba de unos meros ciudadanos. Eran profesionales. Y eran cinco.
Lo que significaba que tenía un problema muy serio.
Le hizo una jugarreta al primero que se acercó, mostrándose pequeña, débil. Cuando él se lanzó adelante con su espada para aprovechar la oportunidad, ella le golpeó una sien con la porra. El asesino se desplomó. Quedaban cuatro, y ninguno de ellos caería ante la misma jugarreta. Aminoraron la marcha, y la rodearon como unos lobos hambrientos. No tenían el rostro cubierto, pero bien podría haber sido el caso. Cada uno de esos rostros traslucía una máscara de determinación siniestra, donde no cabían lástima ni miedo alguno.
Lozhi gimoteó detrás de ella. Tres de los asesinos que quedaban eran hombres.
Por primera vez en mucho tiempo, Nisong sintió un atisbo de temor en su corazón. Había estado subsistiendo con Ragan, sin poder confiar plenamente en él, pero al mismo tiempo sin poder avanzar demasiado en sus objetivos.
Había tenido algunas pequeñas victorias. Había hecho algunos trabajos con el Ioph Carn, lo que les había aportado el dinero suficiente para vivir con comodidad durante casi un año. Y había tenido algunas oportunidades para experimentar con las esquirlas de Lozhi, con las que había construido unos constructos más pequeños y sencillos. Solo había obtenido veinte esquirlas de cada uno de los cuernos; con cuarenta en total no podía construir un ejército. Pero había construido dos pequeños espías, ninguno de los cuales se encontraba allí en ese momento.
¿Recuperar el Imperio? ¿Hacer sufrir a Lin y a todos sus allegados? Ahora parecía un objetivo irrisorio, aunque aún ardía por lograrlo. Lo necesitaba. Sobreviviría, porque eso era lo único que haría que la muerte de sus amigos tuviera algún sentido.
La mirada de Nisong iba y venía, en su intento por no perder de vista a ninguno de los cuatro asesinos. Ya no sentía el calor de la presencia de Lozhi a sus espaldas, y había avanzado más allá de la protección que le brindaba el techo parcialmente desmoronado. El aire opresivo de las primeras horas de la noche se le posó en los hombros, y la humedad se le antojó tan asfixiante como si alguien le apoyara un paño mojado sobre la nariz y la boca. Le pareció oír un mosquito zumbando cerca de su oreja.
Los cuatro asesinos se lanzaron adelante al mismo tiempo.
Ella agitó con fuerza la porra, lo que obligo a dos a retroceder. El tercero erró al lanzarle un tajo en el costado, pero ella sintió una punzada en la pantorrilla, un impacto, y supo que el último había dado en el blanco. Y un chorrito cálido pero no muy copioso, lo que significaba que no podía ser un corte muy profundo. Apretó los dientes y presionó adelante. Si tan solo pudiera lograr que dos de ellos se ubicaran debajo de aquella pared… Igual tendría que rogar que esta cayera en dirección a ellos, pero al menos tendría una esperanza.
—¡Ahora! —gritó.
La tierra tembló. Nisong, que lo había estado esperando, casi perdió el equilibrio. Algunos azulejos se rajaron, algunas piedras rodaron. Ella contuvo la respiración; la pared hacia la que había llevado a los asesinos se desmoronó.
Cayó hacia el otro lado; las piedras y el yeso esculpidos rodaron por el declive y desaparecieron por entre la pradera. Nisong retrocedió, pero entonces se volvió, pues recordó que había dejado otros dos asesinos a sus espaldas. Estos se habían acercado y le había cortado el paso hacia la débil fogata. Más allá de los asesinos divisó a Ragan, que, obediente, miraba hacia la pared. Lozhi se había detenido a la vez que ella había avanzado, y ahora tenía la barriga contra el suelo, las orejas pegadas contra la cabeza y los ojos grises muy abiertos.
—¿Eso ha sido suficiente? —le gritó Ragan.
Oyó unas pisadas rápidas a sus espaldas. Volvió a girar, a sabiendas de que eso solo la expondría a un ataque de los otros asesinos. Se enfrentó a los dos que tenía delante con la porra en alto. Al menos moriría luchando. Al menos moriría maldiciendo el nombre de todos los que le habían hecho mal. Por Caracola, por Fronda, por Hoja, por Hierba y por Coral.
Una forma gris y peluda corrió por delante de ella, y casi la hizo caer. Lozhi les lanzó mordiscos a los dos asesinos; llegó a tomar a uno por el brazo y lo arrojó hacia la maleza. Luego hundió los dientes en la pierna del otro. El hombre lanzó un alarido y le atacó el rostro con la espada. Lozhi hizo caso omiso de los ataques. Nisong sabía por experiencia que cualquier corte que le hiciera sanaría rápidamente.
—¡Fuera! —gritó él—. ¡Dejad solos! —Avanzó hacia un tercer asesino que había ido a ayudar a sus compañeros.
Por un momento, Nisong no pudo moverse. Sabía que los ossalen podían hablar, pero eso era lo más que le había oído decir a Lozhi. Había llegado a considerarlo un acompañante silencioso, que decía más con la mirada que con la boca. A sus espaldas oyó el ruido del acero al desenvainarse. Miró de refilón.
Los dos asesinos que quedaban avanzaban hacia Ragan. Maldijo su estupidez; claro que iban tras él. Si lo mataban, ella volvería a encontrarse donde había comenzado. Sin amigos, sin nadie que la ayudara. Sola. Se apresuró a extraer las esquirlas de la bolsa y a grabarles órdenes. Y entonces corrió hacia sus espaldas.
Uno de los asesinos se volvió hacia ella, pero el otro no.
Nisong calmó la respiración, se obligó a entrar en el estado de concentración y meditación, e intentó meter la mano en el torso de la mujer. Los nudillos golpearon contra un peto de cuero duro. Por un momento, todo lo que pudo hacer fue llevarse la mano lastimada al pecho, mientras los bordes de la esquirla se le clavaban en la piel. Debería haber funcionado. Ya había sucedido que, por estar demasiado distraída, demasiado apurada, no pudiera usar la magia de las esquirlas.
Solo había intentado usar las esquirlas de Lozhi en alanga, no en mortales. ¿Acaso no funcionaban de la misma manera con ellos? ¿Acaso esa debilidad era exclusiva de los alanga?
No había tiempo para estudiar las hipótesis. Esgrimió la porra para intentar mantener a raya a los dos asesinos y la notó pesada. La mujer le devolvió los ataques mientras el hombre que quedaba levantaba su hoja por sobre la espalda de Ragan. Nisong se la bloqueó con la porra, justo a tiempo.
—¡Detrás de ti! —le gritó a Ragan. Este se volvió y desenvainó su espada en un movimiento fluido. Atajó la espada del asesino y lanzó una patada rápida, con fuerza. El hombre trastabilló.
La mujer con la que luchaba Nisong echó la espada hacia atrás, sin dejar de caminar en torno a ella, y luego volvió al ataque. Ella estaba acostumbrada al fragor de la batalla contra oponentes no demasiado hábiles. No contra asesinos entrenados para eliminar a sus oponentes en un uno contra uno. Esquivó el ataque hacia un lado, y su pierna herida cedió al pisar sobre una piedra caída. La espada de la asesina destelló por encima de ella.
Y entonces le tocó a Ragan rescatarla a ella, con su espada brillando entre ella y la asesina. Por un instante, su mirada se cruzó con la de ella.
—Tenemos que confiar el uno en el otro, o moriremos los dos. —Luego se colocó delante de ella, con la espada en alto para bloquear la de la asesina. Nisong miró por la pendiente y vio a Lozhi, ensangrentado, y a tres asesinos más que salieron de entre los arbustos para rodearlo. Habían llevado refuerzos.
Una parte de ella montó en cólera. ¿Cómo podía pedirle que confiara en él? Él ya había intentado matarla, por muy en vano que hubiera sido. Otra parte de ella reconoció que él le había dado las esquirlas, que ya habían pasado dos años, que desatar a Ragan era un riesgo que ella debía correr si quería avanzar hacia Imperial.
Dio medio paso adelante. Le apoyó una mano en el hombro y la otra entre los omóplatos.
—Quédate lo más quieto posible —le susurró al oído—. Concéntrate en defendernos; no pienses en contraatacar.
La asesina atacó, los músculos de él se tensaron. Era difícil no prestar atención a lo que estaba sucediendo más allá de la pared que era la espalda de Ragan, pero ella ya lo conocía bastante bien para entonces. Él no podría contener su temperamento por mucho tiempo. En el momento en que pensara en matarlos, ni siquiera podría levantar la espada. Tenía que darse prisa.
Respiró hondo, cerró los ojos y metió la mano en el cuerpo de Ragan.
Entonces el cuerpo cedió bajo sus dedos; la vestimenta y los huesos se habían tornado incorpóreos. Era como sumergir los dedos en un estanque caliente, con un poco más de presión y un poco menos de elasticidad. El cuerpo de él se movía en torno a su mano, a medida que bloqueaba los ataques de los asesinos. Ella percibió el temblor de sus huesos y de su piel mientras los músculos se le tensaban, mientras invocaba el poder que el vínculo con Lozhi le había otorgado. Desde algún lado, le llegó el sonido de un torrente de agua. La humedad que ella había sentido hacía meros momentos se secó. Y entonces la encontró: un brillo de bordes filosos dentro de él, una forma más cálida que el resto.
“Te matará”, le susurró en la mente la voz de Coral. “Al final, te matará.”
Ella no le hizo caso, envolvió los dedos sobre la esquirla y la extrajo.
El cambio fue rápido, tan marcado como una habitación a la que se le apagan todos los faroles. Hasta los asesinos debieron de sentirlo. Vacilaron. El cielo se oscureció como si fuera noche cerrada; la única fuente de luz era la débil fogata. Ragan avanzó con una confianza que no había mostrado hacía tan solo un momento.
—No os vayáis —dijo con voz suave—. Aún no.
La mujer atacó primero. Él esquivó el ataque, se deslizó hacia ella y la destripó con la fluidez y la calma con las que podría haber destripado un pescado. Al mismo tiempo, dejó caer el agua.
Debía de haber estado juntándola mientras aún tenía la esquirla en su interior. Parecía el agua de todo un océano, cayendo desde los cielos. Lozhi lanzó un gritito de placer mientras saltaba alrededor de sus desorientados atacantes, mordiendo piernas, brazos y torsos. La mayor parte del agua cayó al suelo, salvo algunas esferas que se mantuvieron flotando alrededor de las cabezas de los asesinos. Nisong se quedó absorta con el terror oprimiéndole la garganta, mientras los asesinos se desgarraban el rostro y borboteaban inútilmente en su intento por deshacerse del agua. Ragan se quedó allí de pie, con las manos levantadas, el cabello negro empapado y una mirada fría y asesina.
Aquel hombre carecía por completo de remordimiento y de piedad.
Uno por uno, los asesinos cayeron, hasta que las ruinas volvieron a quedar en silencio. Ragan se volvió hacia ella, y ella se preguntó si eso era lo que habían sentido los mortales del pasado al disgustar a un alanga. Tragó saliva más allá del nudo que tenía en la garganta.
—Todavía me necesitas —logró decir.
Lozhi subió en silencio por la pendiente, la rodeó primero a ella y luego regresó junto a Ragan. Se sentó moviendo las orejas hacia atrás y hacia delante.
Ragan levantó una mano y ella esperó la esfera de agua que sabía que vendría. No tenía sentido tratar de defenderse, pues él era mucho más fuerte que ella. Con ello solo conseguiría parecer una imbécil, y no era así como quería morir. Se enfrentaría a su muerte con la frente en alto, como se había enfrentado a todo desde el momento en que se despertó de la niebla mental.
Pero él solo señaló algo detrás de ella, y su expresión pétrea se deshizo en una sonrisa siniestra. Nisong se sintió inundada de alivio, lo que le aflojó las piernas y arrasó con el nudo que tenía en la garganta. Le llevó un momento ver hacia dónde señalaba él. A lo lejos, más allá de las copas de los árboles, los faroles del palacio de Gaelung titilaban como luciérnagas.
—Allí. Allí iremos después. —Se le acercó, y el corazón de ella latió al ritmo de sus pasos. Extendió una mano hacia ella—. Dame las esquirlas. —Había una dureza en su voz y un brillo en su ojo que a ella no le gustó. Él había disfrutado al matar a esos asesinos. Tal vez ella estuviera acostumbrada a que la muerte le siguiera los pasos, pero Ragan la trataba como a un amigo de confianza. Lo único que necesitaba era una excusa.
Ella desató la bolsa y la dejó caer en la palma de él.
—¿Tienes un plan? —le preguntó, y se alegró al notar que la voz no le temblaba. Necesitaba mantener el control.
Él no había retirado la mano.
—La otra también.
Solo al mencionarla sintió la punta que se le clavaba en la palma. La esquirla que le había extraído del pecho. Nisong abrió los dedos por encima de la mano de él, y la esquirla cayó en la bolsa. No podía calmar sus palpitaciones; su mente recorría a toda prisa todas las implicaciones de lo que había hecho.
Él cerró los dedos alrededor de todas las esquirlas. Entonces el rostro se le relajó, como si no acabara de ahogar a todos aquellos asesinos, como si no se hubiera cernido ante ella con la expresión de su rostro rogándole que le diera algún motivo para hacerle lo mismo.
—Por supuesto que tengo un plan. —Echó un vistazo por encima de las copas de los árboles en dirección al palacio—. Tú y yo nos vamos a ir de viaje. Vamos a recordarle a todo el mundo lo que es vivir con los alanga.
Capítulo 2Lin
Isla Imperial
“Lin Sukai. 1522-1525.”Observé las llamas que se extendían por el fragmento de papel que había arrancado del libro de censo. El papel pasó de color marrón a negro, y luego se convirtió en cenizas. Debería haberlo quemado hacía años, debería haber ocultado mejor mi origen, pero era parte de mi pasado, un recordatorio de quién era yo y de dónde había surgido.
Yo era Lin. Era emperatriz. Era alanga. La salvadora de Gaelung. Esa podía ser la totalidad de mi historia. Mi mente podía ser registro suficiente del lugar del que en realidad yo había surgido: me habían cultivado a partir de distintas partes corporales en el estanque que había debajo del palacio, atiborrado con los recuerdos de la esposa muerta de mi padre y liberado en el palacio para que lo recorriera en busca de llaves. Necesitaba mantener la calma; necesitaba mantenerme inquebrantable en mi conocimiento de quién era yo en ese momento.
Por encima de mí crujieron unos pasos pesados, unas garras arañaron la cubierta y el barco escoró hacia un lado. Thrana había insistido en venir y, de hecho, no habría podido hacer nada por impedírselo. Ahora era más grande que un corcel de guerra y podía nadar casi a la misma velocidad que una embarcación quemando rocasabia. Ya no cabía en mi camarote, y no por no intentarlo. Se había acostumbrado a acurrucarse junto a mi cama del palacio, con la cabeza descansando sobre el colchón. Con mi mano descansando sobre su cabeza.
Dejé caer el papel al fondo del farol para que terminara de arder. Algo acerca de su color, acerca del modo en que arrugó, me hizo recordar la caja.
Dos años antes, los guardias del palacio habían encontrado la caja en la entrada, con mi nombre escrito, pero nadie podía decirme quién la había dejado ahí, ni cuándo. Una de mis doncellas había insistido en ser ella quien la abriera, por si la caja tuviese alguna trampa; tal vez cuchillos, o veneno. Pero no había sido el caso.
En cambio, solo había habido una nota (“Para que tengáis algo que quemar”) y, debajo, un fragmento de piel curtida. Volví a sentirlo todo de nuevo: el golpe en las costillas, la sensación de que todo cuanto me rodeaba se quedaba inmóvil, la ingravidez de mi mente. Y luego el dolor paralizante, opresivo. Cerrar la caja no había hecho que su contenido fuera en absoluto menos real. Porque ese fragmento de piel tenía tatuado un conejo.
Jovis me había prometido que regresaría junto a mí. A su modo, había cumplido su promesa.
Me inundaron el dolor y la rabia, se amontonaron como el agua de la tormenta que había fuera. Dejé que me empaparan, que me llenaran hasta el borde. Luego, lentamente, se escurrieron, y yo quedé exhausta, indefensa. Habían pasado dos años, y yo aún me despertaba con la esperanza de que no hubiese sido real. Cómo deseaba deshacerme de esa esperanza para dejar de llegar a la conclusión, una y otra vez, de que realmente había sucedido, de que Jovis estaba muerto. De que yo me había adentrado tanto en esa ramificación de la realidad que hasta el aroma que recordaba de él se había tornado confuso, indefinido. Ya no podía recordar del todo la exquisitez con que nuestros cuerpos se habían amoldado entre sí, la sensación de sus manos en mi pelo. ¿Me había dicho que me amaba o eso solo había sido un sueño?
Y también estaba la furia. Me había mentido, y solo admitió que me había espiado para los pocos sin esquirlas cuando lo descubrí. Nunca tuve la oportunidad de volver a gritarle por las mentiras, de oírlo disculparse una vez más, de sentir la tensión en el pecho aflojarse con cada repetición y cada respuesta hasta haber hallado el camino a la sanación y el perdón. Lo habría perdonado, si tan solo hubiese tenido la oportunidad. Tampoco estaba muy segura de poder perdonarme a mí misma. No debería haberle permitido ir tras Mefi por su cuenta, enfrentarse a Kafra solo con su bastón de acero y su magia, sin alguien a su lado. Pero yo era emperatriz. Tenía obligaciones. Numeen, Thrana, Bayan…, Jovis. A veces suponía que la muerte consistía en tener que abandonar una obra teatral en medio de una escena y no llegar a saber nunca cómo continuaba. El remordimiento era un sentimiento que debía tolerar. Aún quedaba mucho por hacer.
Alguien aporreó la puerta de mi camarote. Me tragué mis penas y revisé el interior del farol. No había rastros de la página quemada, solo brasas y cenizas.
—¿Sí?
—Estamos listos para desembarcar —dijo la voz de uno de mis guardias a través de la madera.
—Ya salgo. —Me apresuré a colocarme la capa engrasada por sobre mi gala, asegurándome de que las botas fueran cómodas y de que mi espada blanca estuviera sujeta firme en mi costado. Solía quitármela antes de cualquier charla formal, pero quería que Iloh y su gente recordaran con quién estaban tratando. No solo había llevado un ejército a Gaelung para enfrentar a los constructos, sino que además había luchado en esa batalla. No me limitaba a sentarme en un trono y a gobernar desde lejos: velaba por la seguridad de mi pueblo y lo defendería por cualquier medio que tuviera a mi alcance.
Aun si eso significaba evitar que un gobernador minara su propia isla hasta dejarla en el fondo del condenado mar.
Para cuando subí a cubierta, el aguacero no había amainado. Era asombroso que mi camarote siguiera seco. Thrana apareció a mi lado.
—¡Buen tiempo para pescar! —dijo mientras se sacudía el agua de lluvia. Sus cuernos en espiral ahora tenían dos bifurcaciones, con la superficie negra, lisa y brillante. No alcancé a discernir si ella había estado en el agua hasta hacía poco o si solo estaba empapada a causa de la lluvia.
Mis guardias se ubicaron a mis espaldas. Uno de ellos señaló la bodega, donde llevábamos varias cajas de rocasabia.
—¿Llevamos la rocasabia al palacio?
Aun recordaba el momento, años antes, en que había robado un puñado de rocasabia de uno de los depósitos de mi padre. En ese momento, las reservas habían parecido ilimitadas; había suficiente para llenar salones enteros. Pero cuantas más usábamos, menos teníamos, y en algún momento se nos acabaría a todos. Eso fomentaría el aislamiento. Y el Ioph Carn seguía hostigando a mis barcos, robando y traficando con cuanta rocasabia podía, lo que no hacía sino agravar el problema. Pero “poco” no era “nada”, y seguía siendo un problema para otro momento. Iloh era un problema para ese día.
—No, aún no. —Había tenido tiempo para formular planes en camino a Riya. Por suerte, los vientos habían sido favorables y el viaje había sido corto. No habíamos enarbolado la bandera imperial. Él no tenía manera de saber que yo estaba en camino, y yo prefería que así fuera. El sujeto había sido una espina clavada en mi costado desde que yo había ordenado suspender la extracción de rocasabia. Ahora esa espina se había convertido en una daga lista para hundírseme en el corazón—. Será más rápido si voy sola. Venid detrás con la rocasabia.
Antes de que mis guardias pudieran protestar, monté a Thrana y la insté a que bajara por la rampa. Esta se dobló tanto bajo su peso que pensé que llegaría a partirse. Pero enseguida nos encontrábamos en el muelle, y la gente se apartaba de nuestro camino exclamando ante la aparición de Thrana. Los alanga habían estado regresando al Imperio, pero todavía ninguno de sus ossalen había llegado a ostentar el tamaño de Thrana. Maniobraba por entre el gentío matinal con una gracia que parecía imposible, dada su corpulencia. Yo sentía el movimiento de sus hombros, y aflojé la cadera para mantener el equilibrio. La calle principal de la capital de Riya se elevaba desde el puerto en una pendiente suave. Algunos de los faroles de piedra que bordeaban la calle seguían encendidos, pero su luz no llegaba a atravesar la penumbra. Algunas personas salieron a trompicones por la puerta de una taberna cercana al puerto; detrás de ellos, unas volutas de humo se elevaron hacia la lluvia. Me alcanzó un aroma de pan al vapor que de inmediato se llevó una ráfaga de viento. Pero ni siquiera la lluvia podía tapar del todo el olor a pescado y a algas podridas.
Desapareció conforme subíamos por la colina. Percibí el modo en que Thrana atraía todas las miradas, oí los murmullos que dejábamos a nuestro paso. Las murallas del palacio se alzaron ante nosotros, con sus tejas azules en la parte superior. Las puertas estaban abiertas: había guardias a cada lado y algunos sirvientes que entraban y salían. Me bajé del lomo de Thrana mientras ella aún seguía en movimiento, y con el impulso me acerqué aún más hacia las puertas. Con un movimiento rápido de la mano, me bajé la capucha.
—He venido a ver a Iloh.
Los guardias se me quedaron mirando. Nadie dijo ni una palabra.
—¿Y bien? ¿Me vais a dejar pasar, o acaso pensáis denegarle a la emperatriz una audiencia con el gobernador de esta isla?
Eso los puso en movimiento. Los había colocado en una posición difícil (¿acaso debían enviar a alguien por Iloh y hacer esperar a la emperatriz?), pero no me dio cargo alguno de conciencia. Uno de los guardias se escabulló para avisarle a Iloh, otro se movió a un lado para facilitarme el paso. Una guardia levantó la mano como con la intención de detenerme, pero después se lo pensó mejor. Sentí el aliento cálido de Thrana en la nuca y marché llena de confianza hacia el patio del palacio.
Hombres y mujeres se apresuraron a apartarse de nuestro camino mientras seguía al guardia que, si mi suposición era correcta, había ido a avisar a Iloh. Solo cuando llegamos al vestíbulo notó que lo seguía. Se puso pálido, se detuvo, pasó el peso de un pie al otro, abrió la boca, la cerró y luego se volvió para continuar el recorrido.
—¿Está en su estudio? —le pregunté mientras le pisaba los talones—. ¿En sus aposentos?
Estaba en el comedor. Apenas vi hacia dónde se dirigía el guardia, lo adelanté y apoyé la mano sobre el pomo de la puerta. Él retiró la mano antes de cometer la grave ofensa de tocarme sin mi permiso. No era ningún secreto que mi padre había ejecutado gente por ese motivo.
—Excelencia —acertó a decir el guardia—, si tan solo hubiera avisado…
Lo miré fijo y él retrocedió con las manos levantadas, como si temiera que fuese a atacarlo. O tal vez temía que lo atacara Thrana. La sentí cernerse detrás de mí, una presencia constante. Desde detrás de la puerta oí unas voces acalladas.
—¿Y qué hay de todos los demás? ¿Qué sucederá si declaramos la secesión y nadie más lo hace? Ella aún cuenta con un ejército.
—Y con magia alanga —añadió otra persona.
Abrí la puerta de par en par.
Iloh estaba sentado a la mesa. Algunos hombres y mujeres estaban sentados con él. Él no había cambiado mucho en los dos últimos años; el cabello negro y lacio atado hacia atrás, la barba prolijamente recortada. Las líneas de su rostro parecían más profundas, pero también podía tratarse de un efecto de la luz. Unos ojos sagaces y calculadores se posaron sobre mí y, si bien percibí sorpresa en ellos, la ocultó de inmediato. Estaba sentado sobre su cojín con el aire tranquilo de quien sabe cómo mostrarse relajado incluso en las situaciones más tensas. Reconocí a un par de las personas que estaban cerca de él. Gobernadores de algunas islas cercanas a Riya. A los otros no los reconocí. Pero tuve la certeza, a juzgar por la elegancia de sus atuendos y los peinados inmaculados, de que eran poderosos e importantes.
Bien. Los rumores eran ciertos. No solo me había acosado para que volviera a permitir que se extrajera la rocasabia, sino que también había implicado a otros gobernadores en su conjura. Sin embargo, bastaría con que Riya declarara la secesión para que el Imperio se quebrara.
Tardaron un momento en comprender quién era yo y qué hacía allí. Los demás no eran tan estoicos como Iloh. Los rostros palidecieron, las miradas pasaron de mi espada al rostro de Thrana, que asomaba por sobre mi hombro. Entonces todos se pusieron de pie e hicieron una reverencia. Llegué a notar que algunas manos temblaban y sentí cierto grado de satisfacción. Deberían tener miedo tras instigar una rebelión contra la emperatriz. Me adentré en la sala, Thrana se sentó.
—Excelencia —murmuraron todos.
Respondí a sus reverencias inclinando la cabeza.
De manera deliberada, me quité la espada, me acerqué a la mesa y me senté sobre un cojín vacío. Todos los demás se sentaron también, y la tensión aumentó solo un poco. Yo no había ido allí a actuar como ejecutora.
—No me dijisteis que vendríais de visita —dijo Iloh, con voz grave, suave como el mar Infinito durante un día sin viento.
Pero claro, tampoco había ido allí a hacer amigos.
—No creas que no he notado los rumores, el malestar, el resentimiento; se esparcen desde Riya como el hedor a pescado viejo. —Apoyé la espada sobre la mesa, pero no la solté. Quienes me flanqueaban de cada lado se inclinaron levemente alejándose de mí. No hacía demasiado calor, pero alcancé a divisar la gota de sudor en el rostro de la mujer que tenía a mi izquierda—. Y ahora os encuentro conspirando contra mí.
Iloh hizo un gesto de indiferencia con la mano.
—Estábamos debatiendo, no conspirando. Tan solo disteis con una conversación privada que nadie tiene por qué tomarse en serio.
—Y, sin embargo, todos estos gobernadores han viajado hasta aquí para estar en esta sala. Más allá de lo que pienses de mí, no soy ninguna ingenua, Iloh. —Yo quería reprenderlo con más severidad; quería desenvainar la espada y hacerlo temblar ante mí, pero aún necesitaba el apoyo de Riya—. Dime exactamente qué quieres.
Ambos lo sabíamos, pero yo quería que lo dijera él Quería obligarlo a defender sus decisiones insensatas delante de los demás gobernadores para que yo pudiera defender las mías.
Iloh suspiró, como si hubiera sabido exactamente lo que yo estaba pensando.
—Necesitamos que levantéis la prohibición de extraer rocasabia. Puede que Imperial tenga sus propias reservas para reducir la brecha, pero otras islas están comenzando a sufrir. La mercancía tarda demasiado tiempo en llegar de un lugar a otro. No se han hundido más islas desde lo de Luangon. Es hora de que se reabran las minas.
Sin lugar a duda, él tenía un interés personal por que cambiara esa política, dado que Riya contaba con las minas más extensas de todas las islas.
—No se han hundido más islas a causa de esta política.
Iloh soltó un bufido burlón.
—Sin duda, extraer un poco no nos hundirá.
—No tenemos la certeza —respondí. Pasé la vista por toda la mesa, y solo dos de los gobernadores se atrevieron a mirarme a los ojos. Al final, solté la espada, intenté suavizar la aspereza de mi voz. Ya les había recordado quién era yo. Ahora era el momento de recordarles por qué había decretado la prohibición—. La prohibición es temporal. Tengo a las personas más capaces de la Academia de Eruditos de Hualin Or trabajando en el problema. En cuanto tengamos más información o una solución que nos permita usar menos rocasabia, os prometo que todo volverá a la normalidad.
—¿Tal como me prometisteis ayudarme a desarrollar la mina de Pulan? —me espetó Iloh.
Ah, me presionaría e importunaría con esa promesa incumplida como un perro lamiendo la poca médula que le quedaba a un hueso. Yo quería gritarle que no era mi culpa, pero sabía que eso solo lograría hacerme parecer una niña. Él ya había conseguido hacerme quedar como una imbécil en alguna que otra ocasión. No le permitiría que me lo volviera hacer.
—Como emperatriz vuestra que soy, siempre tengo que mantener en primer plano lo que resulta más beneficioso para todos los ciudadanos. Romper promesas no es algo acorde a mi forma de ser, pero cuando aparece información nueva, hay que buscar estrategias nuevas.
—¿Y cómo nos beneficia esa estrategia a nosotros? ¿Al Imperio? —Iloh hizo un gesto amplio. Quienes lo rodeaban asintieron, envalentonados por su audacia—. Vos sois una alanga. Ahora todos lo sabemos. Hicisteis milagros en la batalla de Gaelung, ¿y aun así no podéis resolver este problema? ¿Realmente debemos creer que esto va más allá de vuestro poder? ¡Ya han pasado dos años!
Dos años de arreglármelas con lo justo, de calcular cuál era el mínimo de rocasabia que necesitaba usar, de hacer todo lo posible por repartir anacardos de forma equitativa. Y en el ínterin, en duelo por el hombre al que había llegado a amar, y a quien aún no sabía exactamente cómo perdonar. Iloh no podía saber lo que me había costado. No creo que le hubiera importado, de haberlo sabido.
—Entonces ¿crees que lo hago a propósito?
Torció los labios.
—Vuestro padre solía practicar tales juegos con sus gobernadores.
Antes de poder contenerme, me encontré de pie con las orejas zumbándome y las manos levantadas hacia los cielos tormentosos. El agua de lluvia obedeció mis órdenes. Se filtró por entre las grietas de los postigos, se juntó en el suelo en gotas más y más grandes… hasta que quedamos rodeados por un foso de agua que me llegaba a las rodillas. El agua se agitó, y de ella brotaron unos tentáculos líquidos que hicieron sobresaltar a todos los presentes en la mesa. Iloh palideció, y apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.
Oí unas pisadas detrás de mí y entendí que también había desconcertado a mis propios guardias.
—No creáis que guardaré silencio por temor a esto —dijo Iloh, pese a que le temblaban los labios—. Riya declarará la secesión si no obtiene lo que necesita.
Y allí estaba: la amenaza que yo había temido desde el momento en que obtuve el trono. Estaba dispuesto a despedazar el Imperio y a hundir su propia isla con tal de llenar sus arcas.
—Eso no sucederá —dije yo. El agua se elevó.
Él lanzó una risita superficial.
—¿Y qué vais a hacer para detenerme? ¿Asesinarme?
Thrana me tocó el codo con la nariz y eso fue todo lo que necesité. Me había esforzado muchísimo por diferenciarme de mi padre, por asegurarme de que mi gobierno fuera diferente. Shiyen habría amenazado a Iloh con el mismo destino que había sufrido la madre del sujeto: la muerte ocasionada por la enfermedad de las esquirlas. Habría enviado sus constructos para que vigilaran hasta el último movimiento de Iloh, para que se cernieran sobre sus seres queridos.
Yo no era Shiyen. Y por mucho que me negara a admitirlo, necesitaba a Iloh. Con cuidado, bajé las manos, volví a enviar el agua por entre los postigos hacia la tormenta de fuera. Debía haber cosas que fuera capaz de ofrecerle, formas de hacerle entender.
—Quisiera hablar a solas con Iloh —dije con voz suave mientras volvía a sentarme en mi cojín.
Todos huyeron de la sala como si lo hubiera gritado.
Y entonces solo quedamos Thrana, Iloh y yo. Desde el exterior nos llegaba el sonido de la lluvia al gotear por los desagües. Nos miramos los unos a los otros en silencio. Noté que el pulso se le aceleraba en la garganta, que el pecho subía y bajaba rápidamente. No estaba tan tranquilo como deseaba aparentar. Yo lo asustaba. No sabía si sentirme satisfecha o irritada conmigo misma. Mi padre había permitido en demasiadas ocasiones que su ánimo lo controlara. Yo no podía permitirme hacer lo mismo. Había ido hasta allí para intimidarlo solo un poco, lo suficiente para que me tomara en serio.
No pensaba asesinarlo. No pensaba amenazarlo. Me llevé las manos al regazo y me acomodé la falda.
—El problema es la rocasabia.
—Sí —respondió él. Dejó escapar una exhalación, aunque esta ya no tenía la malicia que había tenido el resoplido anterior—. Obviamente.
—Aún tenemos reservas de rocasabia en el palacio. La he guardado, pero si en verdad estás tan desesperado…
Iloh cambió de posición en el asiento, y llegué a divisar el conflicto interno en su rostro. Estaba desesperado, pero no quería admitirlo.
—Excelencia —dijo por fin—, no se trata solo de mi impaciencia, sino de la impaciencia de mi pueblo. El comercio ha disminuido, y con él, el flujo de productos y de dinero. Lo de Luangon sucedió hace dos años. Podemos reiniciar la explotación minera y establecer cupos. Podemos tener cuidado.
—Entiendo tu punto de vista. Y de verdad lamento lo de Pulan, yo no…
Hizo un gesto brusco con la mano, con expresión sombría.
—No deseo hablar de ello.
Volvimos a quedarnos en silencio. Alguien golpeó suavemente la puerta, y entró una sirvienta con té.
—Dame tiempo. Estamos cerca de hallar una solución y no deseo correr el riesgo de que se hundan más islas. He traído una pequeña caja de rocasabia como gesto de buena voluntad, pero si podemos llegar a un acuerdo, te enviaré más. Es todo lo que puedo enviarte, pero sí quiero ayudar.
La sirvienta depositó la tetera entre nosotros y colocó dos tazas a un lado. Hizo una reverencia y salió.
—¿Y qué se supone que debo hacer con todos los demás? Eso soluciona por un tiempo lo de Riya, pero ¿qué hay de ellos?
—Esto no es un asunto de vida o muerte.
—Lo es para quienes padecen tos de los pantanos y aguardan el aceite de anacardo.
Estaba tan frustrada que tuve muchísimas ganas de arrojar mi taza al suelo. Alguien siempre tenía que sufrir, sin importar qué decisiones tomara yo.
—¿Y a ti te importa hasta el último individuo de cada una de estas islas?
Inclinó la cabeza y se encogió levemente de hombros.
—Lo único que digo es que no es suficiente. Vos dictáis el uso de nuestras tierras y Riya se pregunta si de verdad hacéis lo que más nos conviene. Dadme un motivo para no fragmentar el Imperio, excelencia. A mi modo de ver, ya está fragmentado.
Iloh era un oportunista, no un filántropo. Yo tenía que lograr que el problema fuera suyo, no solo mío. Y entonces, mientras mi mano se movía hacia la cabeza de Thrana para acariciarla detrás de las orejas, supe lo que podía ofrecerle. Mi mente volvió a la caja, al fragmento de piel del interior, a mis sueños marchitos. Alguna vez había tenido la esperanza de que, cuando Jovis regresara junto a mí, pudiéramos tener una vida juntos. Una emperatriz y su capitán de la Guardia Imperial; no hubiera sido el acuerdo más ventajoso, pero podríamos haberlo hecho funcionar. Yo habría encontradoalguna manera de hacerlo funcionar.
Necesitaba mantener el Imperio unido, a toda costa. Incluso si quien pagara el precio fuera yo. Yo no podía ser Jovis, que había perseguido a su esposa muerta por el mar Infinito. Había personas que dependían de mí. Permití que el dolor se elevara en mi interior, que pasara a través de mí.
En algún momento, tenía que soltar lastre. Solo que no se me había ocurrido que podría ser ese día.
—Sé mi consorte —le dije—. Ocupa un lugar a mi lado. Juntos, podemos decidir qué es lo más beneficioso para Riya. Y para todos los demás.
Sus ojos negros se abrieron un poco, y su espalda se puso recta. Algo cambió en la forma en que me contemplaba; me pareció que me ponderaba de un modo completamente distinto. Yo quería encogerme ante su mirada: era tan palpable como las patitas de un insecto al deslizarse sobre la piel. Pero yo era la que tenía poder allí. Por lo tanto, me quedé inmóvil y le devolví la mirada. Iloh era un poco mayor que yo, pero eso no era algo inusual en esa clase de acuerdos. Y no tenía una mala apariencia. No era ningún Jovis, con su frente elegante y sus dedos largos. Pero claro, yo tampoco era una gran belleza. Él era el gobernador de Riya y el líder de una coalición que buscaba destituirme o fragmentar el Imperio. Necesitaba tenerlo de mi lado. Eso era suficiente.
Asintió levemente con la cabeza, como si hubiera llegado a la conclusión de que le resultaba satisfactoria.
—¿Y a cambio?
—Me ayudas a mantener el Imperio unido. Me ayudas a mantener las islas unidas. —Omití mencionar la amenaza a la que todos nos enfrentábamos. Los alanga estaban regresando. Y más allá de eso, había habido enfrentamientos entre ciudadanos y alanga, peleas que generaban más recelo. Un Imperio dividido fomentaba la depredación, y si tenía en cuenta todo lo que había aprendido sobre Dione y Ragan, no podía cometer el error de pensar que todos los alanga buscaban la paz.
—Haremos el anuncio pronto —dijo con firmeza—. Mantendré a los otros gobernadores a raya. Si me das esa rocasabia, puedo repartirla, darles algo a lo que aferrarse mientras los insto a esperar.
Ahora que había tomado la decisión, deseaba echarme atrás. Siempre había sabido, en el fondo de mi mente, que necesitaría elegir un consorte o, al menos, un heredero.
—Sí —dije mientras me ponía de pie—. Y una vez que hayas solucionado las cosas, te mudarás al palacio. Tendrás que elegir un regente de tu confianza para que maneje Riya.
Él también se puso de pie y se me acercó con vacilación. Yo no me alejé. Olía a té verde, con un poco de humo. Su presencia era completamente distinta de la de Jovis, y no solo porque fuera más bajo.
—Sé que no me hacéis esta propuesta porque sintáis un gran amor por mí.
Sentí que un atisbo de sonrisa afloraba a mis labios.
—¿Acaso ha sido una propuesta tan romántica lo que te lo ha dado a entender?
Se rio y me tomó las manos. Su piel se me antojó similar al papel, y sus manos, gruesas. Cerré los ojos por un momento, deseando que fuera Jovis. Deseando poder sentir sus labios contra mi piel por última vez. Liberé ese sentimiento, lo dejé irse flotando con el viento y con la lluvia. Aquello era aquí y ahora. No podía retroceder.
Sentí el roce de sus labios contra la mejilla, la aspereza de una barba incipiente. Su voz sonó en mi oído.
—Si no terminamos matándonos mutuamente, consideraré que nuestro acuerdo ha sido un éxito.
Una parte de mí, la mayor parte, quería apartarse de él, vociferar, exigirle que obedeciera, y me gritaba que no avanzara con ese plan. Pero Jovis estaba muerto y el Imperio necesitaba ese plan, por lo que me limité a sonreír.
—Mantén tu palabra, Iloh, eso es todo lo que pido. —Él ya había faltado a su palabra una vez, aunque, en honor a la verdad, yo había faltado a la mía antes que él—. Te dejaré uno de mis constructos; úsalo para enviarme un mensaje si surge algo urgente.
Alguien aporreó la puerta con premura, y luego la abrió antes de que alguno de los dos pudiera responder. Me volví, molesta y sorprendida.
Una guardia de Iloh estaba allí con una caja en las manos.
—Excelencia —dijo. Sostuvo la caja envarado, más lejos de su cuerpo que lo que parecía cómodo, dado el tamaño de la caja—. Ha llegado esto para vos.
Colocó la caja sobre la mesa y se alejó.
Si Iloh iba a ser mi consorte (y yo aún quería huir de aquel pensamiento), debía estar al tanto de prácticamente todo. Fui hasta la caja y la abrí. Sentí como si el suelo se cayera de debajo de mis pies y mi mente se quedara flotando por su cuenta. Reparé en que, en alguna parte, el corazón me latía cada vez más rápido.
En la caja se encontraba la cabeza de Urame. Olía a salmuera y a putrefacción. La última vez que la había visto, nos estábamos despidiendo en el estudio de su palacio, y a nuestro alrededor sus obreros llevaban a cabo las obras de reparación, reconstruyendo murallas y puertas rotas. Ella había sobrevivido a la batalla de Gaelung. Y ahora, dos años después, estaba muerta. No era necesario preguntar quién la había matado. Le habían grabado una palabra en la frente; la piel se encontraba roja y abierta como picos de pichones.
“Ragan.”
Capítulo 3Jovis
El mar Infinito, al sur de Riya
Toda la vida pensé que ser un fantasma significaría aparecerme a todos aquellos que me habían hecho algún mal. Asustar al hombre que una vez me había maltratado de niño, reacomodar la ropa del maestro de la Academia de Navegantes que me había obligado a sentarme al fondo de la clase. Tal vez fuera un tanto resentido, pero imaginaba que eso me haría sentir vivo, aunque fuera por un momento. En cambio, me encontraba de pie en la proa de un barco, pasándome los dedos por la fea cicatriz de la muñeca, volviendo a desear que las cosas se hubieran dado de otra manera. Lin estaba viva y yo era un fantasma. Me había dejado crecer una pequeña barba, no muy larga, para ocultar mis rasgos, y ahora tenía otra cicatriz a lo largo de la mejilla. Para la mayoría de las personas, Jovis estaba muerto. Me sentía muerto, apartado de una vida a la que ya no podía regresar. A veces me halagaba a mí mismo pensando en cuánto debía de añorarme Lin. Pero no importaba lo que sintiera ella, yo no podía negar que la echaba de menos, que echaba de menos al hombre que yo había sido entonces, en un dilema pero enamorado, lleno de esperanza.
Pero esos eran pensamientos melancólicos, malhumorados, más adecuados para un héroe hastiado del mundo que para mí. El barco que teníamos adelante quemaba rocasabia, pero nosotros también. Y yo me había asegurado de tener un barco bien rápido. Era algo necesario cuando se transportaba mercancía del mercado negro y se atacaban barcos imperiales.
—Preparaos —le ordené a mi tripulación—. Sin duda están armados hasta los dientes y tienen muchos guardias imperiales de refuerzo. No será un combate fácil.
Alguien, no supe bien quién, dejó escapar un bufido lleno de sorna. Todos comenzaron a prepararse para el abordaje. Los arqueros extrajeron sus cuerdas de unas cajitas con cera y las colocaron en sus arcos. Otros revisaron sus espadas y dagas, ajustaron las hebillas de su armadura. No les presté atención; ya tenían suficiente experiencia en esa clase de ejercicio. En cada ocasión, yo decía que no sería un combate fácil, y en cada ocasión, mis dones alanga demostraban que mi declaración había sido errónea. Yo no sabía bien si lo decía en broma o si solo albergaba la esperanza de que en algún momento tuviese razón.
Las minas podían estar cerradas, pero la rocasabia era un producto valioso, y se seguía comerciando con los productos valiosos. Lo que significaba que eran susceptibles de robo, tráfico y venta ilegal.
Me desenganché el bastón de acero de la espalda y sentí el entrelazado de la empuñadura debajo de los dedos. Me coloqué la capucha sobre la cabeza. Estaba listo para luchar contra aquellos a los que alguna vez había protegido. Llegaba a divisar el rostro de las personas que corrían hacia aquí y hacia allá por la cubierta del barco imperial; el viento me hacía llegar los gritos del capitán. El aire que había entre ambas embarcaciones parecía estar lleno del humo blanco de la rocasabia, que se arremolinaba en torno a las velas como una bruma. El olor a médula quemada que tenía el humo no me descomponía como a Mefi, pero ahora me resultaba en extremo desagradable. Me retorcía el estómago y me dejaba con una leve sensación de mareo que me duraba horas.
Mi tripulación lanzó la primera descarga de flechas hacia el otro barco. Me agaché detrás de la barandilla a la vez que ellos devolvían el fuego. Varias flechas se clavaron en la cubierta, y comencé a sentir un temblor en los huesos.
El griterío arreció. La batalla desatada parecía la nube de tormenta que era más intensa por encima de nuestras cabezas: oscura y ominosa. Una mujer de mi tripulación cayó cerca de mí con una flecha clavada en el hombro, retorciendo el rostro en una mueca de dolor. Esperé hasta oír el golpe de la proa del barco contra el lateral del barco imperial. Entonces me puse de pie y salté a bordo, mientras un viento frío me castigaba las mejillas.
Ya había saqueado barcos mercantes en el pasado, pero aquel no era un barco mercante. Era una carabela imperial, con todo el boato de Imperial. Unos soldados uniformados cruzaron la cubierta delante de mí; por el rabillo del ojo, vi que una soldado me apuntaba con el arco. En tiempos me había enfrentado a los soldados del Imperio, me había llevado niños del Festival del Diezmo. Y luego me había unido a Imperial como capitán de la Guardia. Ahora había perdido la cabeza de tal manera que me encontraba donde había comenzado; mis pies no sabían muy bien qué camino había tomado.
La cubierta se mecía con suavidad. Un silencio se apoderó de mi mente y bloqueó todo pensamiento sobre Lin, sobre el tiempo que pasé con ella, sobre el tiempo que pasé en Imperial. Yo estaba allí, en un barco, y debía encontrar rocasabia. Eso era lo único que importaba.
Esquivé la flecha, y oí el zumbido que hizo al pasar volando por donde había estado mi cuello. Entonces, levanté el bastón para enfrentarme al primero de los soldados.
Yo había pasado buena parte de mi vida en el mar Infinito, sintiendo su movimiento reconfortante como si fueran los brazos de una madre meciéndome para dormir. Me moví con el oleaje, usando el vaivén de la cubierta para sumarles fuerza a mis ataques, para esquivar espadas que, de lo contrario, habrían hallado mi carne. Yo no había recibido un entrenamiento formal, pero durante los dos últimos años había entrenado con algunos de los mejores luchadores del Imperio, evitando usar mis talentos alanga y refrenando parte de mi fuerza.
Había recibido una clase diferente de paliza en manos de ellos. Pero no me podía quejar demasiado. Porque ahora el bastón se sentía como una parte de mí, una extensión de mi brazo que se movía con la misma precisión que la punta de los dedos. Los soldados retrocedieron a medida que yo luchaba, incapaces de mantener su posición contra mis golpes. Una espada me hizo un corte en la espalda, pero la herida se curó en el momento en que devolví el ataque. Me rodearon, tratando de encontrar alguna brecha en mi defensa.
—No me obliguéis a hacer esto —les dije. Señalé hacia el sur con la cabeza—. Hay una pequeña isla hacia allí; si sois buenos nadadores, podréis llegar sin problema. Esta ruta es bastante transitada. Alguien os recogerá.
Uno de los soldados me miró con incredulidad.
—¿Que no te obliguemos a qué? ¿A morir?
Los otros se rieron.
—No me obliguéis a haceros daño —respondí—. En verdad no quiero hacer esto, os lo juro.
Pero no me escucharon. Nunca escuchan. Se precipitaron hacia mí con las espadas hacia delante.
Yo no luchaba para matar. Los hombres y mujeres con quienes luchaba despertarían con un dolor de cabeza o caerían contra el mástil con los huesos rotos, incapaces de levantarse de nuevo para enfrentarse a mí. Tendrían una oportunidad. Divisé la escotilla que llevaba a la bodega. Avancé hacia allí, y me deshice de un soldado como quien ahuyenta una mosca.
—Alanga —murmuró alguien detrás de mí. Y entonces alguien más gritó la palabra. Apretando los dientes, abrí la escotilla y bajé deslizándome por la escalera. Su manera de pelear conmigo iba a cambiar. Mostrarían más precaución, pero también más furia. Más odio.
Pese a toda la gente del Imperio que alguna vez me había alabado como su héroe, ahora sabía lo que se sentía ser un alanga que nofuera ni la emperatriz ni un héroe del pueblo. Esos dos eran aceptables, a los demás se los trataba con malestar y desconfianza. En mi caso, no podía culparlos realmente. Yo estaba atacando su barco.