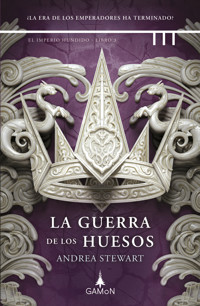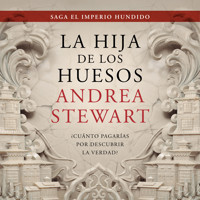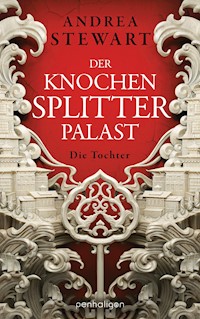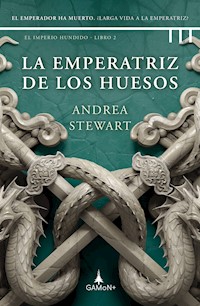Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gamon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: El impero hundido
- Sprache: Spanisch
Un comienzo asombroso para una nueva trilogía de fantasía. — Culturess Una de las mejores novelas de fantasía del año. — BuzzFeed News En todas las islas del Imperio, se extrae detrás de la oreja de cada niño un trozo de hueso, durante un ritual que con demasiada frecuencia es fatal. Desde su palacio, el emperador utiliza estos preciosos fragmentos para crear y controlar formidables quimeras animales, los constructos que mantienen la ley y el orden. Pero su autoridad flaquea y la rebelión ruge por todas partes. Lin ha perdido sus recuerdos y pasa sus días en el enorme palacio lleno de puertas cerradas y oscuros secretos. Cuando su padre se niega a reconocerla como heredera del trono, ella promete demostrar su valía dominando el arte prohibido sobre la magia de los huesos. Magia que tiene un precio. Cuando la revolución golpee las puertas del palacio, Lin tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para reclamar su herencia y salvar a su pueblo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 703
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA HIJA DE LOS HUESOS
Andrea Stewart
Traducción: Cristina Martín Sanz
“Es una de las mejores novelas de fantasía que he leído en mucho tiempo. Te atrapa el corazón y la garganta desde las primeras páginas y no te suelta hasta mucho después de que termina. Es realmente especial”.
—Sarah J. Mass, autora deUna Corte de Rosas y Espinas
“Una historia inolvidable de magia e intriga, y el comienzo de una trilogía fascinante.”.
—Gareth Hanrahan, autor deLa Plegaria de la Calle
“Fantasía épica en su forma más humana y sentida. Una novela creativa, aventurera y maravillosamente escrita”.
—Alix E. Harrow, autora deLas Diez Mil Puertas de Enero
“Personajes atrevidos, contrabandistas, amistades complicadas, compañeros animales, búsqueda de la justicia y amistades inverosímiles: si disfrutas de alguno de esos ingredientes, este es un libro que debes leer”.
—Robin Hobb, autora deEl Reino de los Vetulus
“Un atrapante comienzo de trilogía con personajes profundos y que rápidamente se quedarán en nuestros corazones. Lin, Jovis y Phalue son increíblemente reales y vibrantes”.
—Lucila Quintana, editora
Título original: The Bone Shard Daughter
Edición original: Orbit Books
© 2020 by Andrea Stewart Inc.
© 2020 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2020 Gamon Fantasy
www.gamonfantasy.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-18711-31-2
Para mi hermana, Kristen, que ha leído casi todo lo que he escrito. Estoy en deuda contigo.
Capítulo 1
Lin
Isla Imperial
Mi padre me dijo que era inservible.
No expresó dicha decepción en voz alta cuando respondí a su pregunta, pero lo dijo entornando los ojos, lo dijo con la manera en la que ahuecó sus ya huecas mejillas, con la forma en la que movió ligeramente el lado izquierdo de la boca hacia abajo, un gesto casi imperceptible debido a la barba.
Él me enseñó a ver los sentimientos de una persona en la expresión de su rostro. Y sabía que yo sabía interpretar esas señales. De modo que, entre nosotros, fue como si lo hubiera dicho en voz alta.
La pregunta fue: “¿Quién era tu amiga más íntima cuando eras pequeña?”.
Y mi respuesta: “No lo sé”.
Yo era capaz de correr tan rápido como el vuelo de un gorrión, tenía tanta habilidad con el ábaco como los mejores contables del Imperio y podía recitar de memoria todas las islas conocidas en el tiempo que tardaba el té en terminar de hacerse. Sin embargo, no era capaz de recordar mi pasado anterior a la enfermedad. A veces pensaba que no lo recordaría nunca, que la niña de antes ya no iba a volver.
Mi padre arrancó un crujido a su sillón al cambiar de postura y exhaló un largo suspiro. Sostenía en sus dedos una llave de latón con la que dio unos golpecitos sobre la superficie de la mesa.
—¿Cómo voy a confiarte mis secretos? ¿Cómo voy a confiar en ti como mi heredera si no sabes quién eres?
Yo sí sabía quién era. Era Lin. La hija del emperador. Lo estaba diciendo a gritos dentro de mi cabeza, pero no lo expresaba en voz alta. A diferencia de mi padre, mantuve una expresión neutra y, por lo tanto, mis pensamientos ocultos. En ocasiones le gustaba que yo me defendiera, pero esta no era una de esas ocasiones. Nunca lo era en lo concerniente a mi pasado.
Hice todo lo posible por no mirar fijamente la llave.
—Pregúntame otra cosa —dije.
El viento azotaba los postigos trayendo consigo el olor a algas y a sal del mar. La brisa me acariciaba el cuello y contuve un escalofrío. Le sostuve la mirada a mi padre con la esperanza de que viera la valentía que había en mi alma y no el miedo. Percibía el sabor de la rebelión en los vientos con tanta claridad como percibía el olor del pescado que fermentaba en las cubas. Era igual de obvio, igual de penetrante. Yo sería capaz de enderezar las cosas solo con que tuviera los medios necesarios. Solo con que mi padre me permitiera demostrarlo.
Otro golpecito.
—Muy bien —dijo mi padre. Las columnas de madera de teca que tenía a su espalda enmarcaban su rostro curtido y le daban más la apariencia de un retrato solemne que la de un ser humano—. Tienes miedo de las serpientes de mar. ¿Por qué?
—Porque me mordió una cuando era pequeña —respondí.
Estudió mi semblante. Yo aguanté la respiración. Luego, dejé de aguantar la respiración. Entrelacé los dedos y me obligué a relajarlos. Si yo fuera una montaña, él estaría siguiendo las raíces principales de los enebros de copas redondeadas, apartando las piedras, en busca de la roca blanca y caliza.
Y encontrándola.
—No me mientas, muchacha —rugió—. No intentes adivinar. Puede que seas sangre de mi sangre, pero tengo la potestad de nombrar para la corona a mi hijo adoptivo. No tiene por qué ser para ti.
Ojalá pudiera recordar. ¿Hubo una época en la que este hombre me acariciaba el pelo y me besaba en la frente? ¿Me amaba antes de que yo lo olvidase todo, cuando estaba íntegra y entera? Ojalá hubiera alguien a quien pudiera preguntárselo. O por lo menos, alguien que pudiera proporcionarme respuestas.
—Perdóname —dije inclinando la cabeza.
Mi cabellera negra formaba una cortina frente a mis ojos, y lancé una mirada furtiva a la llave.
La mayoría de las puertas del palacio estaban cerradas con llave. El emperador iba cojeando de una estancia a otra y se servía de su magia de las esquirlas para obrar milagros. Una magia que necesitaba yo si quería gobernar. Me había ganado seis llaves. El hijo adoptivo de mi padre, Bayan, poseía siete. A veces tenía la sensación de que mi vida entera era un examen.
—Bien —dijo mi padre reclinándose en su sillón—. Puedes irte.
Me levanté para marcharme, pero dudé.
—¿Me enseñarás tu magia de las esquirlas? —No esperé a que me respondiera—. Dices que tienes la potestad de nombrar heredero a Bayan, pero no es verdad. Tu heredera sigo siendo yo, y necesito saber cómo se controlan los constructos. Tengo veintitrés años, y tú...
Me interrumpí porque no sabía la edad de mi padre. Tenía manchas oscuras en el dorso de las manos y el cabello de un color gris acero. Desconocía cuánto más iba a vivir. Lo único que lograba imaginar era un futuro en el que él moría y me dejaba sin conocimientos. Sin ninguna manera de proteger el Imperio contra los alanga. Sin recuerdos de un padre que se preocupara por mí.
Tosió y sofocó el ruido con la manga. Su mirada se posó fugazmente en la llave y su voz se suavizó.
—Cuando seas una persona completa —me dijo.
No le entendí. Pero sí reconocí la vulnerabilidad.
—Por favor —le dije—, ¿y si nunca llego a ser una persona completa?
Me miró, y la tristeza que había en sus ojos me arañó el corazón igual que una dentellada. Yo tenía cinco años de recuerdos; antes de eso, todo era niebla. Había perdido algo muy preciado, ojalá supiera el qué.
—Padre, yo...
Se oyeron unos golpes en la puerta, y él recuperó la frialdad de antes.
Bayan se deslizó en la estancia sin esperar respuesta, y a mí me entraron ganas de maldecirlo. Caminaba encorvado hacia delante y sin hacer ruido al pisar. Si fuera otra persona, esa forma de andar me parecería titubeante; pero Bayan se movía igual que un felino: pausado, depredador. Llevaba un delantal de cuero encima de la túnica y tenía las manos manchadas de sangre.
—Ya he terminado la modificación —dijo—. Me dijiste que viniera inmediatamente a verte cuando terminase.
Tras él venía un constructo cojeando y golpeteando el suelo con sus pezuñas diminutas. Tenía la apariencia de un ciervo, salvo por los colmillos que sobresalían de su boca y por la cola de mono enroscada. De los hombros le nacían dos alas de pequeño tamaño, y el pelaje que las rodeaba tenía manchas de sangre.
Mi padre se giró en su sillón y puso una mano en la espalda de la criatura. Esta lo miró con unos ojos grandes y acuosos.
—Un tanto chapucero —dijo—. ¿Cuántas esquirlas has utilizado para implantarle la orden de seguir?
—Dos —respondió Bayan—. Una para que el constructo me siga y otra para que deje de seguirme.
—Debería ser solo una —dijo mi padre—. La criatura te sigue a donde vayas a menos que le ordenes lo contrario. El lenguaje está en el primer libro que te entregué. —Agarró una de las alas y le dio un tirón. Cuando la soltó, esta volvió lentamente al costado del constructo—. En cambio, la fabricación es excelente.
Bayan me miró de soslayo, y yo le sostuve la mirada. Ninguno de los dos la apartó. Siempre compitiendo. Bayan tenía los ojos incluso más oscuros que los míos y, cuando esbozó una sonrisa, ello no hizo sino acentuar la carnosidad de su boca. Supuse que era más atractivo de lo que iba a ser yo jamás, pero tenía el convencimiento de que yo era más inteligente, y eso era lo que en realidad importaba. Bayan nunca se preocupaba de ocultar sus sentimientos. Exhibía el desprecio que sentía por mí igual que un niño exhibe su caracola favorita.
—Prueba otra vez con un constructo nuevo —dijo mi padre, y Bayan desenganchó su mirada de la mía. Bueno, esta pequeña competición la había ganado yo.
Mi padre introdujo los dedos en el cuerpo de la bestia. Yo contuve la respiración. Solo le había visto hacerlo en dos ocasiones. Dos que yo pudiera recordar, al menos. La criatura simplemente parpadeó con placidez cuando la mano de mi padre se hundió en ella hasta la muñeca. A continuación, se retiró y la criatura quedó congelada, inmóvil como una estatua. En su mano había dos pequeñas esquirlas de hueso.
No había sangre que manchara sus dedos. Dejó caer las esquirlas en la mano de Bayan.
—Ahora, márchate. Marchaos los dos.
Me di más prisa en llegar a la puerta que Bayan, el cual, sospechaba yo, estaba esperando algo más que unas palabras ásperas. Pero yo estaba acostumbrada a las palabras ásperas y, además tenía cosas que hacer. Salí por la puerta y la sostuve abierta para que pasara Bayan sin necesidad de tocarla y mancharla de sangre. Mi padre valoraba mucho la limpieza.
Bayan me miró con enfado al pasar y dejó una estela que olía a cobre y a incienso. Bayan era tan solo el hijo del gobernador de una isla pequeña, tuvo la fortuna de llamar la atención de mi padre y de que este lo acogiera como hijo adoptivo. Trajo consigo la enfermedad, una dolencia exótica que era desconocida en Imperial. Me contaron que me contagié de ella poco después de la llegada de Bayan y que me curé un poco después que él. Pero él no perdió tanta memoria como yo y, además, recuperó una parte.
Tan pronto como dobló la esquina, di media vuelta y corrí hacia el final del pasillo. Los postigos amenazaron con estrellarse contra las paredes cuando los solté. Los tejados parecían laderas de montañas. Salí al exterior y cerré la ventana.
El mundo se abrió ante mí. Desde lo alto del tejado veía la ciudad y el puerto. Veía incluso los barcos en el mar pescando calamares, con sus faroles brillando a lo lejos como si fueran estrellas caídas en tierra. El viento me azotaba la túnica, se me colaba por debajo de la tela y me acribillaba la piel.
Tenía que darme prisa. Para entonces, el constructo sirviente ya habría retirado el cadáver del ciervo. Medio a la carrera y medio resbalando, bajé por la pendiente del tejado hacia el lado del palacio donde se encontraba el dormitorio de mi padre. Él nunca llevaba su cadena de llaves a la sala de interrogatorio. No se hacía acompañar de sus constructos guardias. Yo había interpretado las tenues señales de su cara. Tal vez me ladrara y me reprendiera, pero cuando estábamos solos... me temía.
Las tejas chasqueaban bajo mis pies. En las defensas de las murallas del palacio acechaban unas sombras: más constructos. Sus instrucciones eran simples. Vigilar por si aparecían intrusos. Hacer sonar la alarma. Ninguno de ellos me prestó la menor atención, por más que yo no estuviera donde debería estar; yo no era una intrusa.
En esos momentos, el constructo de Burocracia estaría entregando los informes. Ese mismo día lo había visto yo ordenándolos, resoplando entre dientes con sus labios peludos mientras los leía en silencio. Debía de haber bastantes. Envíos retrasados debido a las escaramuzas, a que el Ioph Carn robaba rocasabia y la pasaba de contrabando, a que los ciudadanos eludían sus deberes para con el Imperio.
Salté al balcón de mi padre. La puerta estaba entreabierta. El dormitorio por lo general estaba vacío, pero esa vez no. Se oían unos gruñidos. Me quedé petrificada. Un hocico de color negro se coló en el espacio que quedaba entre la pared y la puerta y agrandó la rendija. Me miraron unos ojos amarillos, y unas orejas cubiertas de pelaje se inclinaron hacia atrás. Unas garras arañaron la madera: la criatura venía hacia mí. Era Bing Tai, uno de los constructos más antiguos de mi padre. Tenía las fauces salpicadas de canas, pero conservaba todos los dientes. Cada incisivo suyo era tan largo como mi dedo pulgar.
La boca se le retrajo y los pelos del lomo se le pusieron de punta. Era una criatura de pesadilla, una amalgama de grandes depredadores, y tenía un pelaje negro y desgreñado que se confundía con la oscuridad. Dio otro paso más hacia mí.
A lo mejor Bayan no era tan tonto, a lo mejor la tonta era yo. Tal vez era así como iba a encontrarme mi padre después de tomarse el té: descuartizada y ensangrentada en su balcón. El balcón estaba demasiado lejos del suelo y yo era demasiado baja para alcanzar los canalones del tejado. La única manera de salir de aquellas habitaciones era por el pasillo.
—Bing Tai —dije con una voz más firme de cómo yo me sentía—. Soy yo, Lin.
Casi me pareció percibir cómo batallaban dos órdenes de mi padre en la cabeza del constructo. Una: protege mis habitaciones. Dos: protege a mi familia. ¿Cuál de las dos era más fuerte? Yo había apostado por la segunda, pero ya no estaba tan segura.
Me mantuve donde estaba y procuré que no se me notase el miedo. Empujé con la mano el hocico de Bing Tai. Él me veía, me oía, a lo mejor necesitaba olerme.
Podía elegir probarme para ver a qué sabía, aunque hice todo lo posible por no pensar en eso.
Su hocico húmedo y frío tocó mis dedos al tiempo que salía un gruñido de su garganta. Yo no era Bayan, que peleaba con los constructos como si fueran hermanos suyos. Yo no podía olvidarme de lo que eran. Se me hizo un nudo en la garganta hasta que apenas pude respirar y sentí una dolorosa opresión en el pecho.
Entonces, Bing Tai se sentó sobre sus cuartos traseros con las orejas erguidas y sin enseñar los dientes.
—Buen Bing Tai —dije. Me tembló la voz. Tenía que darme prisa.
En la habitación flotaba una densa sensación de aflicción, espesa como el polvo que cubría lo que antes fue el ropero de mi madre. Sus joyas seguían encima del tocador sin que nadie las tocara; sus zapatillas todavía la estaban esperando junto a la cama. Lo que me irritaba más que las preguntas que me formulaba mi padre, más que no saber si me quiso y se preocupó por mí cuando era pequeña, era no acordarme de mi madre.
Había oído susurrar a los sirvientes que quedaban. Mi padre quemó todos sus retratos el día en que murió. Prohibió que se mencionara su nombre. Pasó por la espada a todas sus doncellas. Protegía celosamente los recuerdos de mi madre, como si él fuera el único que tuviera permiso para conservarlos.
Concéntrate.
No sabía dónde guardaba mi padre las copias que nos repartía a Bayan y a mí. Siempre se las sacaba del bolsillo de su faja, y yo no me atrevía a birlárselas de ahí. Pero la cadena de llaves original descansaba sobre la cama. Muchas puertas. Muchas llaves. No sabía diferenciarlas, así que escogí una al azar, una de color dorado que tenía una pieza de jade en la cabeza, y me la guardé.
Salí corriendo al pasillo y metí una delgada cuña de madera entre la puerta y el marco, para que no se cerrase. El té ya estaría hecho. Mi padre estaría repasando los informes, formulando preguntas. Abrigué la esperanza de que eso lo mantuviera ocupado.
Mis pisadas hacían ruido por el suelo de madera del pasillo. Los grandiosos salones del palacio estaban desiertos, el resplandor de las lámparas se reflejaba en las vigas pintadas de rojo. En la entrada había unas columnas de teca que se elevaban desde el suelo hasta el techo y enmarcaban la desvaída pintura mural de la pared del segundo piso. Bajé las escaleras que llevaban a las puertas del palacio de dos en dos. Cada paso lo sentía como una traición en miniatura.
Podría haber esperado, eso me decía una parte de mi cerebro. Podría haber sido obediente. Podría haber hecho lo posible para contestar las preguntas de mi padre, para sanar mi memoria. Pero la otra parte de mi cerebro era fría y dura. Se abría paso por el sentimiento de culpa para revelar la cruda realidad: que yo nunca iba a poder ser lo que deseaba mi padre si no tomaba lo que deseaba yo. No había conseguido recordar, por más que me había esforzado. Él no me había dejado otro remedio que demostrarle mi valía de otra forma.
Me deslicé por las puertas del palacio y salí al silencioso patio. Los portones principales estaban cerrados, pero yo era menuda y fuerte, y si mi padre no quería enseñarme su magia, en fin, había otras cosas que había aprendido yo sola cuando él se encerraba con Bayan en un cuarto secreto. Como escalar.
Las murallas estaban limpias pero deterioradas. El yeso se había desprendido en varias zonas y había dejado al descubierto la piedra de debajo. Resultaba bastante fácil de escalar. El constructo con forma de chimpancé apostado en lo alto de la muralla se limitó a observarme un momento y luego volvió a fijar su límpida mirada en la ciudad. Me recorrió un escalofrío de emoción cuando toqué el suelo al otro lado. Ya había estado más veces en la ciudad —necesariamente—, pero para mí era como si esta fuese la primera vez. Las calles apestaban a pescado y a aceite caliente, y también a restos de alimentos cocinados y consumidos. Bajo mis zapatillas, el empedrado estaba oscuro y resbaladizo a causa del agua de fregar. Se oía un entrechocar de ollas, y en la brisa flotaba el murmullo de unas voces cantarinas. Las dos primeras tiendas que vi estaban cerradas, con las persianas de madera echadas.
“¿Será demasiado tarde?” Desde las murallas del palacio había visto el taller del herrero, y eso fue lo primero que me dio la idea. Contuve la respiración y me lancé por un estrecho callejón.
Allí estaba. Cerrando la puerta y con un hatillo al hombro.
—Espera —le dije—. Por favor, solo un pedido más.
—Está cerrado —refunfuñó él—. Vuelve mañana.
Reprimí la desesperación que me atenazaba la garganta.
—Te pagaré el doble de tu precio normal si puedes empezar esta noche. Solo es una copia de una llave.
Al oír esto me miró, y su mirada se posó en mi túnica de seda bordada. Apretó los labios. Estaba pensando en mentir acerca de la cantidad que cobraba. Pero terminó lanzando un suspiro.
—Dos piezas de plata. Mi precio normal es una. —Era un buen hombre, un hombre justo.
Sentí que me inundaba una sensación de alivio, saqué las monedas del bolsillo de mi fajín y las deposité en su callosa mano.
—Aquí tienes. La necesito rápidamente.
Fue un error decirlo. Por su semblante cruzó una expresión de fastidio. Pero, aun así, volvió a abrir la puerta y me hizo entrar en su taller. Poseía la constitución de una plancha de hierro: era ancho y cuadrado. Sus hombros daban la sensación de abarcar la mitad del espacio. Había herramientas metálicas colgadas de las paredes y del techo. Cogió el yesquero y encendió de nuevo las lámparas. Y, a continuación, se volvió hacia mí.
—No estará lista hasta mañana por la mañana, como muy pronto.
—¿Pero es necesario que te quedes con la llave?
Hizo un gesto negativo con la cabeza.
—Esta noche puedo hacer un molde. La copia estará lista mañana.
Ojalá no hubiera tantas oportunidades de regresar, tantas oportunidades de que me faltase el valor. Me obligué a depositar la llave de mi padre en la mano del herrero. Él la cogió, se volvió y sacó un bloque de arcilla de una artesa de piedra. Apretó la llave contra él. De repente se quedó inmóvil y dejó de respirar.
Sin pensar, me adelanté para recuperar la llave. En cuanto di un paso hacia él, vi lo que estaba haciendo. En la base de la cabeza, justo antes del paletón, se veía la figura diminuta de un ave fénix grabada en el metal.
Cuando el herrero me miró, tenía el rostro redondo y pálido como la luna.
—¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo con una de las llaves del emperador?
Debería haber cogido la llave y salir huyendo. Era más rápida que el herrero. Podría echar a correr y perderme de vista antes de que él pudiese tomar aire otra vez. Lo único que tendría sería una anécdota que no se creería nadie.
Pero si lo hiciera, no tendría mi copia de la llave. Ya no tendría más respuestas. Me quedaría estancada donde estaba al comienzo de ese día, con la memoria envuelta en la niebla y dando respuestas insuficientes a mi padre. Siempre sin llegar del todo. Siempre inservible. Y aquel herrero era un buen hombre. Mi padre me había enseñado lo que había que decir a los hombres buenos.
Escogí las palabras con cuidado.
—¿Tienes hijos?
Su rostro recuperó un poco el color.
—Dos —respondió. Juntó las cejas como preguntándose si debería haber contestado.
—Yo soy Lin —dije, descubriéndome—. La hija del emperador. No es el mismo desde que murió mi madre. Vive aislado, mantiene pocos sirvientes, no se reúne con los gobernadores de la isla. Se está fraguando una rebelión. Los “pocos sin esquirlas” ya han tomado Khalute. Ahora querrán expandir su dominio. Y luego están los alanga. Habrá quien no se crea que van a regresar, pero mi familia se lo estaba impidiendo. ¿Quieres ver soldados recorriendo las calles? ¿Quieres tener una guerra a la puerta de tu casa? —Lo toqué suavemente en el hombro y él no se inmutó—. ¿A un paso de tus hijos?
Con gesto reflexivo, se llevó una mano detrás de la oreja derecha, donde tenía la cicatriz que llevaban todos los ciudadanos. El sitio de donde habían extraído una esquirla de hueso para llevarla al sótano del emperador.
—¿Mi esquirla está dando fuerza a un constructo? —preguntó.
—No lo sé —respondí. No lo sé, no lo sé... Había muy pocas cosas que yo conociera—. Pero si consigo entrar en el sótano de mi padre, buscaré tu esquirla y te la devolveré. No puedo prometerte nada. Ojalá pudiera. Pero lo intentaré.
El herrero se pasó la lengua por los labios.
—¿Y mis hijos?
—Veré qué puedo hacer. —Era todo cuanto podía decirle. Nadie estaba exento del Festival del Diezmo de las islas.
La frente le brillaba de sudor.
—Lo haré.
A aquellas alturas, mi padre ya habría dejado los informes a un lado. Cogería su taza de té y bebería un sorbo contemplando las luces de la ciudad por la ventana. Sentí el sudor que me corría entre los omóplatos. Necesitaba devolver la llave antes de que me descubriera.
En medio de una neblina, observé cómo el herrero terminaba de hacer el molde. Cuando me entregó de nuevo la llave, me volví para echar a correr.
—Lin. —Me frenó.
Me detuve.
—Me llamo Numeen. El año de mi ritual fue el 1508. Necesitamos un emperador que cuide de nosotros.
¿Qué podía responder yo a eso? De modo que eché a correr. Salí por la puerta, recorrí el callejón y volví a escalar la muralla. En aquel momento mi padre estaría terminándose el té, con la mano en torno a la taza todavía tibia. Una piedra se soltó bajo las yemas de mis dedos. Dejé que cayera al suelo. El estrépito que produjo me estremeció.
Mi padre estaría dejando la taza de té, estaría contemplando la ciudad. ¿Cuánto tiempo dedicaba a contemplar la ciudad? La bajada fue más rápida que la subida. Ya no percibía los olores de la ciudad. Lo único que percibía era mi propio aliento. Los muros de los edificios exteriores pasaron junto a mí como una mancha borrosa cuando entré en el palacio a la carrera: las dependencias de los sirvientes, el salón de la Paz Eterna, el salón de la Sabiduría Terrenal, la tapia que rodeaba los jardines de palacio. Todo estaba oscuro y frío, desierto.
Utilicé la entrada de los sirvientes y subí las escaleras de dos en dos. El estrecho pasadizo desembocaba en el corredor principal. El corredor principal rodeaba la segunda planta del palacio, y el dormitorio de mi padre estaba casi al otro extremo de la entrada de los sirvientes. Deseé tener piernas más largas. Deseé tener una mente más fuerte.
Las tablas del suelo crujían bajo mis pies mientras corría, un sonido que me hacía estremecerme. Por fin, conseguí llegar y colarme en la habitación de mi padre. Bing Tai estaba tumbado en la alfombra, a los pies de la cama, estirado como un gato viejo. Tuve que alargar el brazo por encima de él para llegar a la cadena de las llaves. Desprendía un olor a moho, como una mezcla entre un constructo oso y un armario lleno de ropa carcomida por las polillas.
Tuve que intentarlo tres veces para volver a insertar la llave en la cadena.
Sentía los dedos como anguilas: torpes y resbaladizos.
Al salir, con la respiración agitada, me arrodillé para retirar la cuña de la puerta. La intensidad de la luz del pasillo me hizo parpadear. Al día siguiente iba a tener que ingeniármelas para salir a la ciudad a recoger la llave nueva. Pero lo conseguí, la cuña quedó oculta a salvo en mi fajín. Solté el aire que, sin saberlo, estaba conteniendo.
—Lin.
Bayan. Sentí las extremidades como si fueran de piedra. ¿Qué habría visto? Me volví hacia él. Tenía una expresión ceñuda y las manos entrelazadas a la espalda. Rogué a mi corazón que se calmase y a mi rostro que suprimiera toda expresión.
—¿Qué estás haciendo en la puerta de la habitación del emperador?
Capítulo 2
Jovis
Isla Cabeza de Ciervo
Abrigué la esperanza de que este fuera uno de mis errores menores. Me estiré el borde de la casaca. Las mangas eran demasiado cortas, la cintura demasiado holgada, los hombros me quedaban un poco anchos. Olfateé el cuello. Despedía un olor mohoso y anisado que me subió directo a la nariz y me hizo toser.
—Si pretendes atraer a una pareja con esto, mejor prueba con un poco menos —dije. Era un buen consejo, pero el soldado que tenía a mis pies no reaccionó.
Si la otra persona está inconsciente, ¿eso es hablar con uno mismo?
En fin, el uniforme me quedaba suficientemente bien, y ese “suficientemente” era lo que cabía esperar por lo general. Llevaba en el barco dos cajas estándar llenas de rocasabia. Suficiente para pagar mis deudas, suficiente para comer bien durante tres meses, suficiente para navegar con mi barco desde un extremo del Imperio del Fénix hasta el otro. Pero eso de ningún modo iba a darme lo que necesitaba en realidad. En los muelles había oído un rumor, una desaparición similar a la de mi Emahla, y pasaría el resto de mi vida maldiciéndome si no averiguaba de dónde procedía.
Salí de la callejuela, reprimí el impulso de tirar nuevamente del borde de la casaca. Saludé con un gesto de cabeza a una mujer soldado con la que me crucé en la calle. Resoplé cuando ella me devolvió el saludo y se volvió. No había mirado el programa anual del Festival del Diezmo antes de detenerme; y, como la suerte rara vez actuaba a mi favor, aquello quería decir, por supuesto, que el festival había comenzado.
La isla Cabeza de Ciervo era un hervidero de soldados del emperador. Y allí estaba yo, un comerciante sin contrato imperial que había tenido más de un altercado con los soldados del emperador. Recorrí las calles sujetándome el borde de la manga con los dedos. Me había hecho el tatuaje del conejo cuando aprobé los exámenes de navegación. Fue menos por orgullo y más por sentido práctico. ¿Cómo, si no, iban a identificar mi cadáver hinchado y congestionado cuando el mar me arrojara a la costa? Pero en ese momento, siendo un contrabandista, ese tatuaje era un lastre. Eso y mi rostro. En los carteles se habían equivocado al dibujar el contorno de mi mandíbula, los ojos estaban demasiado juntos y desde entonces yo ya me había cortado el pelo, pero sí, existía un parecido. Había estado pagando a chicos huérfanos de la calle para que los arrancasen, pero al cabo de cinco días vi a un maldito constructo pegando otro nuevo.
Era una lástima que los uniformes imperiales no incluyeran gorras.
Debería haber cogido la rocasabia y haber huido, pero Emahla era una fibra de mi corazón que el destino, por lo visto, no dejaba de tocar. Así que puse un pie delante del otro y me esforcé por adoptar una actitud lo más anodina e inexpresiva posible. El tipo de los muelles había dicho que la desaparición era reciente y por lo tanto el rastro aún estaba fresco. No me quedaba mucho tiempo. El soldado al que había golpeado no alcanzó a verme, pero llevaba remendada una zona del codo izquierdo y reconocería su uniforme.
Un poco más adelante la callejuela se estrechaba, la luz del sol se colaba por los huecos que había entre los edificios y la ropa tendida. Alguien gritó: “¡No me hagas esperar! ¿Cuánto tiempo se tarda en ponerse unos zapatos?”. No estaba lejos del mar, así que aún flotaba en el aire el olor a algas, mezclado con guisos de carne y aceite caliente. Estarían preparando a los niños para el festival y preparando el banquete del festival para cuando regresaran los niños. La buena comida no podía sanar las heridas del cuerpo y del alma, pero sí podía mitigarlas. Para el día de mi trepanación, mi madre preparó un festín. Un pato asado de piel crujiente, verduras a la brasa, arroz fragante y especiado, pescado con la salsa todavía burbujeante. Tuve que secarme las lágrimas antes de comer.
Pero esa época me era ya muy lejana, la herida de detrás de la oreja hacía mucho que se había curado. Me agaché para pasar por debajo de una camisa tendida muy abajo, todavía mojada, y busqué la taberna que me había descrito el hombre de los muelles.
La puerta emitió un crujido cuando la abrí y raspó los tablones del suelo, que ya tenían su huella. A aquella hora tan temprana de la mañana, el local debería encontrarse vacío; en vez de eso, había varios guardias imperiales de pie en rincones polvorientos, pescado seco colgando del techo. Fui hasta el fondo caminando arrimado a la pared, ocultando la muñeca a un lado de la pierna y con la cabeza gacha. Si lo hubiera planeado mejor, me habría cubierto el tatuaje con una venda. Pero, claro, el principal problema era mi cara, esa no podía vendármela.
Detrás del mostrador había una mujer de espaldas a mí. Llevaba el pelo recogido con un pañuelo del que escapaban unos cuantos mechones que le caían sobre la nuca. Estaba inclinada sobre una tabla de cortar, preparando unas empanadillas a las que hábilmente iba dando forma con los dedos.
—Señora tía —le dije en tono de respeto.
No se volvió.
—No me llame así —replicó—. No tengo suficiente edad para ser la tía de nadie, salvo de los niños. —Se limpió en el delantal las manos llenas de harina y lanzó un suspiro—. ¿Qué vas a tomar?
—Quería hablar —dije.
Esta vez sí que se volvió, y echó una buena mirada a mi uniforme. Creo que ni siquiera se fijó en mi cara.
—Ya he mandado a mi sobrino a la plaza. A estas alturas, los encargados del censo ya lo habrán marcado. ¿Has venido por eso?
—Eres Danila, ¿verdad? Tengo unas preguntas acerca de tu hija adoptiva —dije yo.
Se le endureció la expresión.
—Ya he informado de todo lo que sé.
Yo estaba al tanto de la acogida que tuvo su informe, porque los padres de Emahla habían recibido la misma: encogimientos de hombros, gestos de fastidio. En ocasiones, las mujeres jóvenes se escapaban, ¿no? Además, ¿qué esperaban que hiciera el emperador al respecto?
—Déjame en paz —dijo, y, a continuación, volvió a sus empanadillas.
A aquellas horas, era posible que el soldado del callejón estuviera despertándose con un dolor de cabeza endiablado y un montón de preguntas. Pero... Emahla. Su nombre daba vueltas por mi cabeza sin cesar espoleándome a la acción. Rodeé el extremo del mostrador y me puse junto a Danila ante la tabla de cortar.
Sin esperar aprobación alguna, cogí las obleas y el relleno y empecé a doblar empanadillas. Ella, tras un primer momento de sorpresa, reanudó la tarea. Detrás de nosotros había dos soldados jugando a las cartas.
—Se te da bien —me dijo con resentimiento—. Muy limpio, muy rápido.
—Es por mi madre. Era... es cocinera. —Meneé la cabeza con una sonrisa triste. Llevaba mucho tiempo sin estar en mi casa. Aquello casi pertenecía a otra vida—. Mi madre hace las mejores empanadillas de todas las islas. Yo siempre estaba yendo de acá para allá, navegando y estudiando para los exámenes de navegación, pero siempre me gustaba ayudarla. Incluso después de aprobarlos.
—Si has aprobado los exámenes de navegación, ¿por qué eres soldado?
Sopesé mis opciones. Como embustero era muy bueno, el mejor. Era la única razón por la que aún conservaba la cabeza sobre los hombros. Pero esa mujer me recordaba a mi madre, arisca pero bondadosa, y yo tenía una esposa perdida que encontrar.
—No lo soy. —Me levanté la manga lo suficiente para que viera el conejo tatuado.
Danila miró el tatuaje y luego me miró a mí. Primero entrecerró los ojos y después los abrió como platos.
—Jovis —dijo en un susurro—. Eres ese contrabandista.
—Preferiría “el contrabandista de más éxito de los cien últimos años”, pero me conformaré con “ese contrabandista”.
Ella lanzó un bufido.
—Depende de cómo definas el éxito. Imagino que tu madre no pensaría lo mismo.
—Seguramente llevas razón —dije en tono ligero. A mi madre le dolería profundamente saber lo bajo que había caído su hijo. Danila se relajó, en ese momento su hombro tocaba el mío y su expresión era más suave. No iba a delatarme. No era de esas—. Necesito preguntarte por tu hija adoptiva. Cómo desapareció.
—No hay gran cosa que contar —repuso Danila—. Un día antes estaba aquí, y al siguiente había desaparecido y en la colcha de su cama alguien había dejado diecinueve monedas de plata, como si un año de su vida valiera tan solo un fénix de plata. Sucedió hace dos días. Sigo pensando que la veré volver entrando por la puerta.
No iba a ocurrir tal cosa. Yo lo sabía porque llevaba un año pensando lo mismo. Todavía me parecía estar viendo las diecinueve monedas de plata esparcidas por la cama de Emahla. Todavía sentía cómo se me aceleraba el corazón y se me encogía el estómago rememorando aquel momento en el que comprendí que ella ya no estaba y me costaba trabajo creerlo.
—Soshi era una joven muy inteligente —dijo Danila con voz temblorosa. Se secó las lágrimas en los ojos antes de que le resbalaran por las mejillas—. Su madre murió en un accidente de la mina, y a su padre no lo conoció. Yo no me he casado nunca, no he tenido hijos propios. Así que la acogí. Necesitaba tener a alguien a quien ayudar.
—¿Era...? —Me costaba trabajo pronunciar esa palabra. No pude formular la pregunta.
Danila cogió otra oblea y me miró fijamente.
—Puede que no tenga edad suficiente para ser vuestra tía, pero para mí sigues siendo un muchacho. Si el Imperio ha tenido algo que ver con la desaparición de mi hija, ya estará muerta.
“No me he enamorado nunca. No nos conocimos de pequeños, no nos hicimos amigos. Yo nunca aproveché la oportunidad, nunca la besé. Nunca regresé de la isla Imperial.” Me decía a mí mismo esa mentira, una y otra vez. Aun así, recordaba constantemente su sonrisa traviesa, el gesto que hacía poniendo los ojos en blanco cuando yo me inventaba alguna anécdota particularmente boba, la forma en la que apoyaba la cabeza en mi hombro al final de un día largo. Pero necesitaba creerme esa mentira. Porque cada vez que pensaba en pasar el resto de mi vida sin ella, brotaba un pánico que me oprimía el pecho y me atenazaba la garganta. Tragué saliva.
—¿La has buscado? ¿Has encontrado algún rastro?
—Naturalmente que la he buscado —replicó Danila—. He preguntado por los alrededores. Uno de los pescadores me ha dicho que esa mañana temprano vio zarpar un barco. No desde los muelles, sino desde una cala cercana. Era pequeño y oscuro y tenía velas azules. Se dirigía hacia el este. Esto es todo lo que sé.
Era el barco que vi yo la mañana en que desapareció Emahla rodeando el borde de la isla. Había una niebla tan densa que no estaba seguro del todo de haberlo visto. En siete años, aquella era la mejor pista que tenía. Si me daba prisa, tal vez pudiera darle alcance.
Uno de los soldados de la taberna rio, otro lanzó un gruñido y se oyó el ruido de unos naipes golpeando la mesa. Arrastraron las sillas al levantarse.
—Ha sido una buena partida. —Un rayo de sol me calentó la nuca cuando ellos ya abrían la puerta—. Eh, tú. ¿Vienes con nosotros? El capitán te arrancará la cabeza si llegas tarde.
Nadie respondió, y me acordé de la casaca de soldado que llevaba puesta. Me estaba hablando a mí.
Danila me aferró de la muñeca. La del tatuaje. Su voz y su mano eran igual de implacables que las raíces de un árbol.
—Te he hecho un favor, Jovis. Ahora necesito que tú me hagas otro a mí.
Oh, no.
—¿Un favor? No hemos hablado de favores.
Danila se impuso. Yo oí unos pasos que se me acercaban por detrás.
—Tengo un sobrino. Vive en una isla pequeña, al este de aquí. Si lo he entendido bien, de todos modos irás en esa dirección. Rescátalo del ritual. Devolvédselo a sus padres. Es el único hijo que tienen.
—Yo no soy uno de los pocos sin esquirlas —gruñí—. No hago contrabando con niños. No es ético. Ni rentable. —Intenté zafarme de su mano, pero Danila tenía más fuerza que yo.
—Hazlo.
A juzgar por cómo sonaban aquellos pasos a mi espalda, solo había un soldado. Podría librarme de él. Podría salir de aquella mintiendo. Pero después de todos aquellos años aún recordaba el fino reguero de sangre que brotó de mi cuero cabelludo y me corrió por el cuello. El tacto helado del cincel contra la piel. La quemazón de la herida. El emperador dice que el Festival del Diezmo es un precio pequeño que pagar a cambio de la seguridad de todos nosotros. A mí no me pareció un precio tan pequeño cuando tenía la cabeza inclinada hacia delante y las rodillas hincadas en tierra.
“Me he endurecido ante el sufrimiento de los demás.” Otra mentira que me dije a mí mismo porque no había podido salvar a nadie; ni siquiera logré salvar a mi propio hermano. Si pensaba demasiado en todo aquel sufrimiento, en todas las personas a las que no había podido ayudar, me sentía como si estuviera ahogándome en el mar Infinito. No podía soportar ese peso.
En general, el truco me funcionaba. Pero aquel día no. Pensé en mi madre y en cómo me tomaba la cara entre sus manos:
—Pero ¿cuál es la verdad, Jovis?
La verdad era que alguien me había salvado a mí. A veces es suficiente con uno.
—Lo rescataré —prometí.
Fui un necio.
Danila me soltó la muñeca.
—Me debe una jarra de vino —le dijo al soldado—. Enseguida saldrá.
Los pasos retrocedieron.
—Mi sobrino se llama Alon —me dijo Danila—. Va vestido con una camisa de color rojo que lleva unas flores blancas bordadas en el dobladillo. Su madre es zapatera en Phalar. Es la única zapatera que hay en la isla.
Me sacudí la harina de las manos.
—Camisa roja. Con flores. Zapatera. Entendido.
—Debes darte prisa.
Le habría replicado algo si su aflicción no resultara tan obvia. Había perdido a una hija. Yo había perdido a una esposa. Podía ser amable.
—Si averiguo lo que le ha sucedido a tu hija adoptiva, idearé un modo de hacértelo saber.
Ella volvió a enjugarse las lágrimas, asintió con la cabeza y volvió a la tarea de hacer empanadillas con la ferocidad de un guerrero en el campo de batalla. Al parecer, la mentira que se decía ella a sí misma era que en aquel momento aquellas empanadillas eran lo más importante del mundo.
Di media vuelta para marcharme, y de pronto sentí que la tierra se movía. Las tazas se agitaron en los estantes, el rodillo de Danila cayó al suelo y el pescado seco se balanceó en las cuerdas. Levanté las manos sin saber muy bien dónde agarrarme. Todo se movía. Y de pronto, tal como vino, se fue.
—Solo ha sido un terremoto —dijo Danila, aunque yo ya lo sabía. Se lo dijo más a sí misma que a mí—. Hay quien cree que los causa la mina de rocasabia, debido a que es muy profunda. No es nada que deba preocuparnos. Lleva sucediendo ya unos cuantos meses.
“¿Otra mentira que se dice a sí misma?” Los terremotos tenían lugar de vez en cuando, pero había pasado mucho tiempo desde el último que noté yo. Di un paso para tantear el suelo y lo encontré firme.
—Tengo que marcharme. Que tengas vientos favorables.
—Y cielos despejados —respondió ella.
Llevarme un niño a hurtadillas del Festival del Diezmo no iba a ser fácil. Los encargados del censo se cercioraban de que asistieran todos los niños que hubieran cumplido los ocho años, así que yo necesitaba encontrar la manera de borrar su nombre de la lista. Pero ya me había visto anteriormente con los encargados del censo, y también con los soldados imperiales, y hasta con los constructos del emperador.
Me alisé la pechera del uniforme y me dirigí hacia la puerta. Debería haber apartado un poco las cortinas o entreabierto la puerta para mirar, pero el terremoto me había crispado los nervios, y estaba muy cerca de encontrar el barco que se había llevado a Emahla. Estaba muy cerca de hallar una respuesta. Así que, en vez de eso, salí de nuevo a la estrecha callejuela, con el sol dándome de lleno en la cara, los ojos muy abiertos e inseguro como un cordero recién nacido.
Y me encontré en medio de una falange de soldados.
Capítulo 3
Jovis
Isla Cabeza de Ciervo
Ojalá la callejuela hubiera estado abarrotada, o ajetreada, o lo que fuera, antes que quieta y silenciosa. Diez hombres y mujeres uniformados centraron la atención en mí. Noté el cosquilleo del sudor en la parte baja de la espalda.
—Soldado —dijo una de ellos. Los broches del cuello de su casaca indicaban que era capitana—. No eres de los míos. ¿Quién es tu capitán?
Las mentiras estaban bien cuando uno tenía algo con que respaldarlas.
—Señora, estaba con la primera compañía que desembarcó.
Ella, con gesto hosco, escudriñó mi rostro y no respondió nada.
—¿La de Lindara? —preguntó otro soldado de la falange.
—Sí —contesté en un tono que implicaba que aquello era una obviedad y el que el soldado había hecho el tonto al intentar verificarlo.
Pero por el modo en el que la capitana examinó mis facciones, me entraron ganas de hundir la barbilla en el cuello de la casaca. Sin dejar de observarme, dijo:
—Deberías estar con tu capitán. Esto no es una excursión de placer.
—Lo entiendo. No volverá a ocurrir.
—¿Por casualidad has visto a otro soldado por aquí? Bajo, corpulento, de nariz grande y apestando a anís estrellado.
Sí, lo había visto, aunque no habíamos hecho muy buenas migas. En cambio, sí que habíamos trabado una estrecha amistad su uniforme y yo. Deseé fervientemente que el hedor a pescado y a algas tapara el olor que aún permanecía en mi casaca.
—No, me temo que no, lo siento. Y tenéis razón, debería estar con mi capitán. —Di media vuelta para marcharme.
Una mano se posó en mi hombro.
—No te he dado permiso —dijo la capitana.
Ah, habría sido un soldado pésimo.
—¿Señora? —Me giré de nuevo e hice todo lo posible por adoptar una actitud deferencial.
La capitana apretó la mano con que me agarraba el hombro y me miró entornando los ojos.
—Yo te he visto antes.
—Probablemente, cavando zanjas para las letrinas. No le caigo muy bien a Lindara.
Los demás soldados sonrieron, pero la capitana se mostró inflexible. Repasé mentalmente todos los trucos que tenía probados. Coquetear con ella seguramente me valdría que me cortaran la cabeza. La autocrítica no me serviría para quitármela de encima. ¿El halago, quizá?
—No —dijo ella—. Es algo que tienes en la cara.
Maldito fuera el Imperio y su mezquindad por un poquito de rocasabia robada. Maldito fuera el poder que ejercía sobre las personas y sobre la magia. Pero, por encima de todo, malditos fueran sus condenados carteles.
—¿En la cara? —repetí para ganar tiempo—. Bueno, es...
De repente volvió a temblar el suelo, esa vez con más intensidad. Todo el mundo volvió la vista hacia los edificios, todas las manos intentaron en vano sostener las paredes para impedir que se desmoronaran. Una teja cayó desde el tejado que tenía yo a mi espalda y se hizo pedazos a mis pies. De pronto, el temblor cesó.
—Otro —dijo uno de los soldados—. Dos en un mismo día.
Se le notaba nervioso. A decir verdad, a mí tampoco me hacía gracia la situación. A veces había pequeñas réplicas, pero esta había sido más fuerte que el primer temblor.
La capitana volvió a centrarse en mí. Entornó los ojos.
Emití un carraspeo y enderecé los hombros.
—¿No deberíamos estar en la plaza, capitana? Ya casi es la hora del festival.
Por fin había dado con el tema adecuado: el respeto y la disciplina. La capitana retiró la mano de mi hombro.
—Tendremos que buscar a tu camarada más tarde. Tenemos un deber que cumplir. —Y echó a andar por la callejuela haciendo una seña a los demás para que la siguieran.
Vi un par de hombres que se llevaban la mano a la oreja para tocarse la cicatriz de la trepanación. Me gustaría saber si ellos recordaban aquel día con tanta nitidez como yo. Eché a andar detrás de ellos; a fin de cuentas, yo también tenía cosas que hacer en el Festival del Diezmo. Tal vez fuese un mentiroso, pero cumplía la palabra dada. Así que puse mis piernas a trabajar y subí la colina con los demás soldados. Las piedras del suelo, aflojadas por el terremoto, se movían conforme las iba pisando. La calle desembocaba en la cima de la colina, donde también convergían otras dos.
Cuando llegamos a la cumbre, el hombre que iba frente a mí se volvió para hacer una inspección visual. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron como platos.
—¡Capitana!
Me volví rápidamente preguntándome qué habría visto.
La callejuela estrecha estaba situada a nuestra espalda y sobre ella se erguían los edificios apretados como si fueran una hilera de dientes. Flotaba polvo en el aire, pero eso no era lo que había llamado la atención del soldado. Allá abajo, junto al mar, algo había cambiado. El perfil del puerto se había ensanchado. Los embarcaderos formaban extraños ángulos uno con otro. Junto a la costa se veían unas sombras de color oscuro que sobresalían del agua. Las copas de los arbustos. El puerto se había hundido.
La capitana contempló aquella revelación con un gesto severo.
—Vamos a la plaza —sentenció—. Informaremos a las otras dos falanges. Para que mantengan la calma y el orden. No sé lo que significa esto, pero permaneceremos juntos.
Una prueba de su liderazgo fue que los soldados la siguieron.
Observé los muelles. Estaba muy bien hacer promesas, pero también le había prometido a Emahla que la encontraría, y no iba a poder cumplir eso si acababa muerto. Me acordé de Danila haciendo empanadillas para el banquete del festival de su sobrino. Después del mío, mi madre, por lo general reticente, me abrazó y me plantó un beso en lo alto de mi cabello sudoroso. “Ojalá hubiera podido protegerte”, me dijo. En aquel momento ella desconocía que me había librado. Apenas lo sabía yo mismo.
La plaza ya no estaba muy lejos, y yo corría muy rápido. Así que, a pesar de mi miedo, fui detrás de los soldados. Se había hecho el silencio; no se oían voces, ni pájaros cantando, tan solo nuestras pisadas contra el empedrado. Tras otro recodo más y otra subida, el silencio dio paso a los murmullos. Allá delante la calle se ensanchaba para desembocar en la plaza de la ciudad.
La isla Cabeza de Ciervo no era la más grande de las islas conocidas, pero sí era una de las más ricas. Yo había oído a los nativos alardear de su sopa de pescado especiada, de sus vastos mercados y hasta había oído a uno afirmar que la isla Cabeza de Ciervo flotaba más alto sobre las aguas que otras islas. Su mina de rocasabia producía una buena parte de lo que se suministraba al Imperio, y la plaza era asimismo un reflejo de su riqueza. Las piedras que pisábamos se tornaron lisas y dispuestas formando dibujos. Un estanque elevado adornaba el centro de la plaza, dotado de unos puentes que conducían a un mirador construido en el medio. Los relieves del mirador, en forma de enredaderas, indicaban que era una de las pocas estructuras de la era alanga que aún quedaban de una pieza. Era un sitio que me habría gustado visitar con Emahla. Ella me habría mirado de soslayo con expresión maliciosa y me habría preguntado: “¿Y para qué construyeron esto los alanga?”. Y yo me habría puesto a contarle que aquella elegante construcción era meramente una de sus letrinas. Ella habría lanzado una carcajada y habría agregado detalles suyos. “Por supuesto. ¿Quién no ha soñado con poder aliviarse en un mirador?”
Pero lo cierto era que Emahla no se encontraba allí.
Al llegar a la desembocadura de la calle hice un alto y esperé a que los soldados que iban delante de mí llegaran al otro extremo de la plaza. Allí había varias decenas de niños acorralados por soldados imperiales. Igual que ovejas llevadas al matadero. Algunos estaban tranquilos, pero a la mayoría se los veía nerviosos, y varios lloraban abiertamente. Sin duda los habían drogado con opio para volverlos dóciles y para mitigar el dolor. Me acerqué un poco más y los recorrí con la mirada. Camisa de color rojo, flores en el dobladillo. Había demasiados niños vestidos de rojo.
No debería haber sido yo el encargado de hacer aquello. Debería haber sido uno de los pocos sin esquirlas, con sus ideales románticos acerca de la libertad y de un imperio regido por el pueblo. Yo no era un idealista. No podía permitirme serlo.
La tierra volvió a temblar. Se soltó algo de polvo de las tejas de los techos, y luché por mantenerme en pie. Sentí el pánico en las yemas de los dedos. Una réplica, sí, bien. Tres terremotos en un día y el puerto hundido; aquello no era en absoluto normal. En el otro extremo de la plaza, los soldados se acuclillaron alrededor de los niños y llevaron una mano a las armas, como si eso fuera a servir de algo. El encargado del censo que presidía el festival se encorvó sobre su libro. Los pequeños miraban cómo temblaban los edificios con los ojos muy abiertos.
Yo me agarré del borde de la fuente y conté. Uno, dos, tres, cuatro...
Al llegar al cinco, se me hizo un nudo en la garganta. Al llegar al diez, comprendí que aquel temblor no iba a detenerse. Estaba sucediendo algo terrible, lo notaba en la médula misma de los huesos. Tan pronto como lo sentí, pude volver a caminar. Si el mundo estaba acabándose, esperar el final sin hacer nada no serviría de ayuda a nadie, y menos a mí.
Un niño del grupo pareció percibir lo mismo que yo. Se incorporó y echó a correr. Uno de los soldados imperiales lo agarró por la camisa.
Una camisa de color rojo, con flores en el dobladillo. Alon, el sobrino de Danila. Un poco bajo para tener ocho años, con una mata de pelo negro que amenazaba con tragárselo.
El deber mantenía a los soldados juntos como peces en un sedal de pesca. Un fuerte empujón los haría soltarse. Eché a correr hacia ellos trastabillando sobre el suelo, que no dejaba de moverse.
—¡La isla se hunde! No es la primera vez que veo esto —mentí. No tuve que hacer ningún esfuerzo para fingirme presa del pánico—. ¡Id a los barcos, salid de aquí antes de que nos arrastre a todos consigo!
No podía saber con seguridad si estaba exagerando o no, pero no pensaba quedarme allí a averiguarlo.
Los soldados se me quedaron mirando un instante, paralizados, mientras retumbaban los edificios a su alrededor.
—¡Tú! —me gritó la capitana—. Vuelve a la fila.
Con un rugido semejante al de un trueno, un edificio que había en el otro extremo de la plaza se derrumbó. Al instante, el sedal que mantenía juntos a los soldados se rompió. Salieron de estampida. Soldados y niños fueron en tromba hacia mí y amenazaron con tirarme al suelo. Yo alargué la mano hacia ellos y atrapé el brazo de Alon. Era tan pequeño que mi mano lo rodeó por entero.
—Me ha enviado tu tía Danila —le dije gritando para hacerme oír por encima de la tierra que temblaba. No sé muy bien si él me oyó, pero no intentó zafarse de mi mano. Ya era algo—. Tenemos que correr. ¿Podrás hacerlo?
Esta vez me hizo un gesto afirmativo con la cabeza.
Alcancé a vislumbrar los rostros de los otros niños: muy asustados pero plácidos, con dificultad para andar. Sus padres, tíos y tías irían a buscarlos. “Mentira, mentira”, decía la voz de mi madre. La aparté de mi pensamiento. No podía ayudarlos a todos.
—Respira hondo —dije, y a continuación, sin soltar a Alon del brazo, eché a correr.
Tal vez fuese un poco bajito, pero era capaz de llevarme decentemente el paso. Rodeamos el estanque a la carrera y fuimos en dirección a los muelles.
Notaba los latidos del corazón en los oídos. La callejuela estrecha de antes entonces me parecía una sima, un abismo en el que estábamos cayendo sin esperanza de escapar. A nuestra izquierda empezó a tambalearse otro edificio cuyas vigas se habían roto. Los soldados que estaban detrás de nosotros chillaban mientras yo tiraba de Alon hacia delante para apartarnos de la fachada que empezaba a derrumbarse. El suelo se cubrió de una nube de polvo que me obstruía la nariz. Procuré no pensar en los soldados que habían quedado sepultados en los escombros, en las personas que podía haber dentro de aquella casa. Tenía que concentrarme en salvar mi vida y la del pequeño Alon. Alon empezó a llorar con agudos gemidos.
—¡Quiero que venga mi madre! —sollozaba al tiempo que tiraba de mi mano.
Ay, mi niño. Yo también quería lo mismo. Mi madre permaneció impertérrita en medio de vientos huracanados, haciendo caso omiso del tableteo de los postigos y del aullido del vendaval, como si estos fueran simplemente niños enrabietados. Me prometí que, si sobrevivía a aquello, buscaría la manera de visitar de nuevo mi casa.
—¡Escúchame! —grité—. ¡Tienes que correr! Si no corres, no volverás a ver a tu madre.
Estas palabras tuvieron más efecto para hacerlo callar que un bofetón. No había tiempo para retractarse de ellas. Yo no era corpulento ni lo bastante fuerte para llevarlo en brazos.
Me pareció reconocer la entrada de la taberna, pero Danila iba a tener que salir por sí sola. De pronto se sacudió el suelo y me lanzó contra el muro de un edificio, y el golpe se lo llevó mi hombro. Tiré del brazo de Alon para mantenerlo en pie. En el aire flotaba una neblina que hacía que me lloraran los ojos. Pero por entre los huecos de los edificios alcancé a ver el azul del mar y del cielo. Avanzamos resbalando sobre el inestable empedrado. Una teja suelta le acertó a Alon en el hombro, y él se llevó una mano a la herida. Pero antes de que pudiera tocársela, yo, implacable, tiré de nuevo de él.
De repente el aire se aclaró y llegamos a los muelles. A nuestra espalda se agitaba una nube, como si hubiéramos llevado aquella destrucción con nosotros. A pesar de los temblores y del cataclismo, los habitantes todavía no habían llenado el puerto. Dudaban en el borde de aquel precipicio: ¿tan grave es esto? ¿Me sentiré idiota cuando todo haya acabado? ¿Y las pertenencias que he dejado atrás?
El pánico me mordía los talones, y yo ya sabía que tenía que hacer caso a mi pánico. La idea de quedarme en aquella isla me producía un pavor innombrable. Quizá todo aquello cesara cuando la isla se hubiera hundido solo un poco. Pero quizá no fuera así, y esto último tal vez era lo que gritaba dentro de mi cabeza.
Unas cuantas personas intentaron subirse a barcos imperiales, pero los soldados se lo impidieron. Otras se dirigieron a sus barcos de pesca. Un enorme constructo que tenía cara de pájaro con un gran pico se esforzaba por ir cortándoles el paso de una en una.
—Por favor, declarad vuestra mercancía antes de zarpar —recitaba—. El embarque y la venta de mercancías no autorizadas puede conllevar multas y pena de cárcel. Señor, tengo que proceder a una inspección aleatoria de vuestro cargamento.
Los constructos burócratas eran los que menos me gustaban. Esperé a que aquel estuviera ocupado con otra persona.
—Alon —le dije al pequeño—. Mi barco es ese de ahí, el que está al final del embarcadero. —Las maderas crujían bajo nuestros pies; las piedras rozaban unas contra otras—. No hay amarres. Vamos a tener que nadar. Ahora voy a soltarte la muñeca, pero tendrás que seguirme. Si los zapatos te pesan mucho, quítatelos.