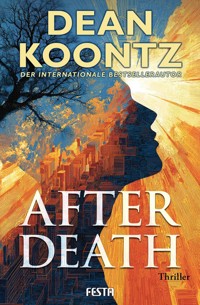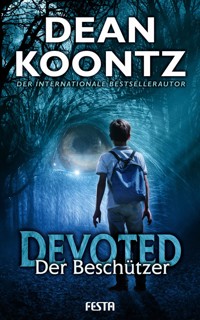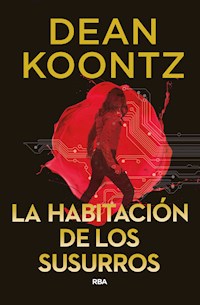
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jane Hawk
- Sprache: Spanisch
Jane Hawk, una de las mejores agentes del FBI hasta hace poco, se ha convertido en una fugitiva de la justicia. Gente muy poderosa desea verla muerta, porque ha descubierto una ambiciosa conspiración para mantener controlada a la población mediante la nanotecnología. Una de las primeras víctimas de ese plan diabólico fue su marido. Ahora le ha tocado el turno a Cora Gundersun, una amable profesora que, obedeciendo a una voz en su cabeza, se ha suicidado al volante de un todoterreno cargado de gasolina. Hawk es valiente, extraordinariamente inteligente y muy escurridiza, pero necesita aliados en quien confiar para seguir adelante EN TIEMPOS DE CAOS Y MIEDO, HACEN FALTA HEROÍNAS.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DEAN KOONTZ
LA HABITACIÓN DE LOS SUSURROS
Traducción deJUAN PASCUAL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y eventos son producto de la imaginación del autor o están usados de manera ficticia, así que cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, establecimientos comerciales, sucesos o lugares, es fortuito.
Título original inglés: The Whispering Room.
Autor: Dean Koontz.
© Dean Koontz, 2017.
© de la traducción: Juan Pascual Martínez Fernández, 2020.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2020.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2020.
REF.: ODBO664
ISBN: 9788491876243
AURA DIGIT • COMPOSICIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
ESTE LIBRO ESTÁ DEDICADO A RICHARD HELLER: UNA ROCA FIRME EN TIEMPOS TURBULENTOS, MI AMIGO, ABOGADO Y SABIO CONSEJERO DURANTE CASI TREINTA AÑOS, QUIEN SABE QUE EL ORO MÁS VALIOSO TIENE CUATRO PATAS.
No parecen seguir ninguna clase de reglas en concreto; al menos, si las hay, nadie las cumple.
LEWIS CARROLL,Alicia en el país de las maravillas
[En la colmena] las abejas no trabajan si no están a oscuras; el pensamiento no funciona a menos que esté en silencio; tampoco funcionará la virtud si no es en secreto.
THOMAS CARLYLE,Sartor Resartus
CONTENIDO
PRIMERA PARTE: A LA MANERA DE HAWK12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637SEGUNDA PARTE: VIRUS POLIMÓRFICO1234567891011121314151617181920212223242526272829303132TERCERA PARTE: VIAJE POR CARRETERA12345678910111213141516CUARTA PARTE: IRON FURNACE1234567891011121314151617181920212223242526272829QUINTA PARTE: ENCONTRAR A JANE123456789101112131415161718192021222324252627282930SEXTA PARTE: LA NOVENA PLANTA12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637PRIMERA PARTEA LA MANERA DE HAWK
Cora Gundersun caminó a través de un fuego abrasador sin quemarse y sin que su vestido blanco prendiera. No tenía miedo, antes bien se sentía emocionada, y las muchas personas admiradas que presenciaban aquel espectáculo estaban boquiabiertas de pasmo, mientras que en sus expresiones de asombro parpadeaban los reflejos de las llamas. La llamaron por su nombre pero no con voces de alarma, sino con fascinación, con una nota de veneración incluso, por lo que Cora se sintió emocionada y humilde a partes iguales por que la hubieran convertido en alguien invulnerable.
Dixie, una perra salchicha dorada de pelo largo, despertó a Cora lamiéndole la mano. La perra no sentía respeto alguno por los sueños, ni siquiera por el que su dueña había disfrutado durante tres noches seguidas y del que le había hablado a Dixie con vívidos detalles. Ya había amanecido, era la hora del desayuno y del aseo matutino, para Dixie mucho más importante que cualquier simple sueño.
Cora tenía cuarenta años y un aspecto pajaril y vivaz. Mientras la pequeña perra bajaba el conjunto de escalones portátiles que le permitían subir y bajar de la cama, Cora se levantó para enfrentarse al día. Se puso unas botas que le llegaban al tobillo con reborde de piel que ella utilizaba como zapatillas de invierno, y en pijama siguió a la dachshund que trotaba por la casa.
Justo antes de entrar en la cocina, se le ocurrió la idea de que un desconocido estaría sentado a la mesita de la estancia y que algo terrible sucedería.
Por supuesto, ningún hombre la esperaba. Nunca había sido una mujer asustadiza. Se reprendió a sí misma por haberse sobresaltado sin motivo, sin ninguno en absoluto.
La cola dorada y plumosa de la perra barrió el suelo con impaciencia mientras Cora le ponía agua fresca y pienso.
Para cuando tuvo preparada y encendida la cafetera, Dixie ya había terminado de comer. Parada delante de la puerta trasera, la perra ladró con educación, solo una vez.
Cora cogió un abrigo de un perchero de la pared y se encogió de hombros.
—A ver si puedes vaciarte tan rápido como te llenas. Hace más frío ahí fuera que en el sótano del Hades, querida, así que no te entretengas.
Mientras abandonaba el calor de la casa camino del porche, el aliento le brotó como si un puñado de fantasmas que le poseían el cuerpo desde hacía tiempo hubiera sido expulsado mediante un exorcismo. Se quedó en la parte de arriba de los escalones para vigilar a la preciosa Dixie Belle, por si acaso todavía quedara algún mapache malhumorado por allí después de una noche en busca de comida.
Más de un palmo de nieve de finales de invierno había caído la mañana anterior. Al no haber soplado el viento, los pinos todavía cargaban estolas de armiño en cada rama. Cora había excavado un claro en el patio trasero para que Dixie no tuviera que rebuscar en la nieve profunda.
Los perros salchicha tienen un olfato muy agudo. Sin hacer caso de la súplica de su ama de que no perdiera el tiempo, Dixie Belle vagó de un lado para otro en el claro, con la nariz pegada al suelo, llena de curiosidad por averiguar qué clase de animales las habían visitado durante la noche.
Miércoles. Día de escuela.
Aunque Cora llevara fuera del trabajo desde hacía dos semanas, todavía sentía que debía darse prisa para ir a la escuela. Dos años antes, la habían nombrado «maestra del año en Minnesota». Quería mucho —y echaba de menos— a sus niños de sexto curso de primaria.
Las migrañas, que comenzaban de repente y que duraban entre cinco y seis horas, a veces acompañadas por malos olores que solo ella podía percibir, la habían inhabilitado. Los dolores de cabeza parecían responder lentamente a los medicamentos: zolmitriptán y un relajante muscular llamado Soma. Cora nunca había sido una persona enfermiza, y quedarse en casa la aburría mucho.
Dixie Belle finalmente orinó y dejó dos excrementos pequeños, que Cora recogería con una bolsa de plástico más tarde, cuando ya estuvieran congelados.
Cuando siguió a la dachshund al interior de la casa, vio que había un desconocido sentado a la mesa de la cocina, tomando un café que se había servido con todo el descaro. Llevaba puesto un gorro de lana. Se había desabrochado la chaqueta, también forrada de lana. Tenía un rostro alargado y unos rasgos afilados, y su mirada fría y azul era directa.
El intruso habló antes de que Cora pudiera gritar o darse la vuelta para huir.
—Juega al mensajero del miedo conmigo.
—Sí, vale —respondió, porque ya no parecía ser una amenaza. Después de todo, lo conocía. Era un tipo agradable. Él la había visitado al menos dos veces la semana anterior. Era un hombre muy agradable.
—Quítate el abrigo y cuélgalo. —Ella hizo lo que le pidió—. Ven aquí, Cora. Siéntate.
Sacó una silla y se sentó a la mesa. A pesar de mostrarse amistosa con todo el mundo, Dixie se retiró a un rincón y se acomodó allí para observarlo todo recelosa desde un ojo claro y otro castaño.
—¿Soñaste anoche? —le preguntó el hombre agradable.
—Sí.
—¿Fue el sueño del fuego?
—Sí.
—¿Fue un buen sueño, Cora?
Ella sonrió y asintió.
—Fue maravilloso, un paseo maravilloso a través de un fuego relajante, sin miedo en absoluto.
—Tendrás el mismo sueño otra vez esta noche.
Ella sonrió y palmeó dos veces en señal de regocijo.
—Oh, bien. Es un sueño tan maravilloso… Algo así como uno que tenía a veces de niña: el sueño de volar como un pájaro. Volar sin miedo a caer.
—Mañana es el gran día, Cora.
—¿De verdad? ¿Qué está pasando?
—Lo sabrás cuando te levantes por la mañana. No volveré más. Incluso con lo importante que es esto, no necesitas ninguna orientación práctica.
Se terminó el café, deslizó la taza hasta situarla delante de ella, se puso de pie y colocó su silla debajo de la mesa.
—Auf Wiedersehen, estúpida zorra flacucha.
—Adiós —respondió ella.
Una serie de luces diminutas que centelleaban y zigzagueaban aparecieron de repente en su visión, un aura que precedía una migraña. Cerró los ojos, temiendo el dolor que estaba por llegar. Pero el aura pasó. El dolor de cabeza no se produjo.
Cuando abrió los ojos, tenía la taza vacía sobre la mesa, delante de ella, con un residuo de café en el fondo. Se levantó para servirse otra.
Un domingo de marzo por la tarde, en defensa propia y con gran angustia, Jane Hawk había matado a un querido amigo y maestro.
Tres días después, un miércoles, cuando la noche estaba tan repleta de estrellas relucientes que ni siquiera el enorme despliegue de luces en el valle de San Gabriel, al noreste de Los Ángeles, podía aclarar completamente el cielo, la mujer llegó a pie a una casa que había explorado antes en coche. Llevaba consigo una bolsa grande llena de contenido incriminatorio. En la pistolera de hombro que llevaba debajo de la chaqueta deportiva colgaba una pistola Colt.45 ACP robada, modificada en una de las mejores tiendas de armas personalizadas del país.
El barrio residencial parecía tranquilo en medio de esa época caótica, silencioso en un tiempo caracterizado por el clamor. Los árboles pimenteros de California susurraban y las frondas de las palmeras crujían suavemente en una fragante brisa de jazmines. La brisa también estaba cargada por el mal olor de la descomposición que surgía de un desagüe del canal y también por otro, tal vez procedente de los cuerpos de las ratas envenenadas que habían huido de la luz del sol para morir en la oscuridad.
El cartel de EN VENTA en el patio delantero de la casa, el estado del césped al que le hacía falta una buena siega, el candado de seguridad fijado en el pomo de la puerta delantera y colocado por alguna inmobiliaria y las cortinas echadas indicaban que el lugar debía de estar vacío. Lo más probable fuera que el sistema de seguridad no estuviera activado, porque no quedaba nada en la casa que se pudiera robar y porque una alarma habría complicado la tarea de mostrar la propiedad a los posibles compradores.
El patio que había en la parte posterior de la casa carecía de muebles. El agua oscura que ondulaba en la piscina desprendía un leve olor a cloro, y era un espejo para la luna menguante.
Un murete de separación estucado y unos ficus ocultaban la parte posterior de la casa a los vecinos. Ni siquiera a la luz del día la habrían visto. Jane abrió la cerradura de la puerta de atrás con una pistola de ganzúas LockAid comprada en el mercado negro y que se vendía legalmente solo a las agencias policiales. Volvió a meter el dispositivo en la bolsa, abrió la puerta y se quedó escuchando a medio entrar la cocina sin luz, las habitaciones que había más allá.
Convencida de que su evaluación de la casa había sido la correcta, cruzó el umbral, cerró la puerta tras de sí y volvió a echar el cerrojo. De la bolsa sacó una linterna LED con dos configuraciones: la encendió en el haz más tenue y examinó una cocina elegante con armaritos blancos brillantes, encimeras de granito negro y electrodomésticos de acero inoxidable. No había utensilios de cocina a la vista. Tampoco vajilla de porcelana china de diseño a la espera de ser admirada en los estantes de esos pocos armaritos superiores que tenían puertas transparentes.
Atravesó habitaciones espaciosas tan oscuras como ataúdes cerrados y sin muebles. Aunque las cortinas cubrieran las ventanas, mantuvo la linterna en la luz de corto alcance, dirigiéndola solo hacia el suelo.
Se quedó cerca de la pared, donde era menos probable que crujieran los peldaños de la escalera, pero aun así anunciaron su llegada mientras ascendía.
Aunque lo que le interesara fuera la parte delantera de la casa, recorrió todo el segundo piso para asegurarse de que estaba a solas. Era una casa de clase media alta en un vecindario deseable, con un baño privado en cada habitación, aunque la frialdad de sus estancias vacías hizo que Jane tuviera el presentimiento de que se trataba de una zona urbana en declive y en decadencia social.
O, tal vez, no fueran las habitaciones oscuras y frías lo que fomentara esa aprensión. De hecho, la embargaba un presentimiento persistente desde hacía casi una semana, desde que se había enterado de lo que estaban planeando algunas de las personas más poderosas en este nuevo mundo lleno de maravillas tecnológicas para sus conciudadanos.
Dejó la bolsa de mano junto a una ventana en un dormitorio delantero, apagó la linterna y abrió las cortinas. No observó la casa que estaba justo enfrente de la calle, sino la que estaba al lado: un buen ejemplo de arquitectura de estilo Craftsman.
Lawrence Hannafin vivía en esa dirección, y era viudo desde marzo del año anterior. No había llegado a tener hijos con su difunta esposa. Aunque solo tuviera cuarenta y ocho años, veintiuno más que Jane, era probable que Hannafin estuviera solo.
Ella no sabía aún si lo podía considerar un posible aliado. Lo más probable fuera que se tratara de un cobarde sin convicciones, alguien que rehuiría el desafío que ella tenía la intención de plantearle. La cobardía era la actitud por defecto de los tiempos en los que vivían.
Esperaba que Hannafin no se convirtiera en un enemigo.
Durante siete años, ella había sido agente del FBI en el Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos, siendo asignada con mayor frecuencia a casos relacionados con las Unidades de Análisis de Comportamiento 3 y 4, las cuales se ocupaban de los asesinatos en masa y los asesinatos en serie, entre otros delitos. Solo había matado en dos ocasiones en ese puesto, en una situación desesperada en una granja que se encontraba aislada. La semana anterior, mientras no estaba de servicio en el FBI, había matado a tres hombres en defensa propia. Se había convertido en una agente fugitiva, y ya estaba harta de tener que matar a gente.
Si Lawrence Hannafin no poseía el coraje y la integridad que su reputación sugería, Jane esperaba que al menos la rechazara sin intentar llevarla ante la justicia. No habría justicia para ella. No habría abogado defensor. Ni juicio por jurado. Teniendo en cuenta lo que sabía sobre ciertas personas poderosas, lo mejor que podía esperar era recibir un balazo en la cabeza. Ellos tenían los medios para hacerle algo mucho peor: la capacidad de romperla, de borrarle todos los recuerdos, de robarle el libre albedrío y reducirla a la esclavitud más dócil.
Jane se quitó la chaqueta deportiva y la pistolera de hombro y durmió, aunque no demasiado bien, en el suelo, con la pistola a mano. Como almohada, usó el cojín de una silla que había junto a la ventana al final del pasillo del segundo piso, pero no tenía nada que pudiera utilizar como manta.
El mundo de sus sueños era un reino de sombras cambiantes y de media luz plateada sin una procedencia concreta, a través del cual huía de maniquíes malévolos que en el pasado habían sido como ella, pero que ahora eran tan incansables como robots programados para la caza, con los ojos desprovistos de todo sentimiento.
La alarma del reloj de pulsera la despertó una hora antes del amanecer.
Sus limitados artículos de tocador incluían pasta de dientes y un cepillo. En el baño, con la linterna tenue puesta en un rincón del suelo, con la cara convertida en una máscara de expresión atormentada en el espejo oscuro, se lavó el sabor del miedo de aquellos sueños.
Abrió unos centímetros las cortinas de la ventana de la habitación y observó la casa de Hannafin a través de unos pequeños binoculares de gran potencia mientras su aliento cargado de menta humedecía brevemente el cristal de la ventana.
De acuerdo con su página de Facebook, Lawrence Hannafin corría una hora cada mañana al amanecer. Una habitación del segundo piso se iluminó y, minutos más tarde, se encendió una luz suave en el vestíbulo de la planta baja. Con una diadema para combatir el sudor de la cabeza, pantalones cortos y zapatillas de correr, salió por la puerta principal cuando el cielo del este enrojecía con las primeras luces rosadas del día.
Jane observó con los binoculares cómo echaba la llave y luego la guardaba en un bolsillo de los pantalones cortos.
Lo había observado desde su coche el día anterior. Había corrido tres manzanas en dirección al sur, luego había girado hacia el este en un vecindario con terrenos para caballos, donde había seguido los senderos para cabalgar que recorrían las colinas sin urbanizar llenas de maleza y de hierbas silvestres. Había estado fuera sesenta y siete minutos. Jane solo necesitaba una pequeña parte de ese tiempo para hacer lo que debía hacer.
Otra mañana típica de Minnesota. Una losa de cielo de color gris como una capa de hielo sucio. Copos de nieve dispersos en el aire en calma, como si se hubieran escapado entre los dientes apretados de una tormenta reticente a soltarse.
Vestida con su pijama y sus botines de piel, Cora Gundersun preparó un desayuno a base de tostadas con mantequilla espolvoreadas con queso parmesano, huevos revueltos y el tocino de Nueske, el mejor del mundo, que se sirvió bien frito, crujiente y sabroso.
Una vez sentada a la mesa, leyó el periódico mientras comía. De vez en cuando, partía un trozo de tocino para dárselo a Dixie Belle, que esperaba pacientemente junto a su silla y recibía cada golosina con deleite y gratitud.
Cora había soñado de nuevo que caminaba sin sufrir daño alguno a través de un fuego abrasador mientras los espectadores se maravillaban de su invulnerabilidad. El sueño la animó y se sintió purificada, como si las llamas hubieran sido el fuego amoroso de Dios.
No había padecido una migraña desde hacía más de cuarenta y ocho horas, lo que suponía el alivio más prolongado a su sufrimiento de que había disfrutado desde que comenzaron los dolores de cabeza. Se atrevió a esperar que su inexplicable aflicción hubiera llegado a su fin.
Con varias horas por delante antes de que necesitara ducharse, vestirse y conducir hasta el pueblo para hacer lo que debía, aún en la mesa de la cocina, abrió el diario que llevaba desde hacía algunas semanas. Su escritura era casi tan limpia como la producida por una máquina, y las líneas de cursiva fluían sin interrupción.
Una hora después, dejó el bolígrafo, cerró el diario y se puso a freír más tocino de Nueske, por si esa resultaba la última ocasión que tendría para comerlo. Fue una idea muy peculiar. Nueske producía tocino fino desde hacía décadas, y Cora no tenía ninguna razón para suponer que fueran a cerrar el negocio. La economía era mala, sí, y muchas empresas se habían retirado, pero Nueske era para siempre. Sin embargo, comió el tocino con tomates cortados en rodajas y más tostadas con mantequilla, y de nuevo lo compartió con Dixie Belle.
Jane no cruzó la calle directamente de la casa vacía a la casa de Hannafin. Caminó hasta el final de la manzana con la bolsa de mano, y luego media manzana más antes de cruzar la calle y acercarse a la residencia desde el norte, lo que redujo de forma considerable la posibilidad de que alguien mirara por una ventana el tiempo suficiente para reconocer tanto de dónde había venido ella como adónde iba.
En la casa de estilo Craftsman, los escalones de piedra tallada bordeados con ladrillos conducían hasta un ancho porche, y en ambos extremos de este, las glicinias de color carmesí en primera floración bajaban en cascada sobre los paneles de celosía, lo que proporcionaba una buena privacidad para poder cometer el allanamiento.
Tocó el timbre tres veces. No hubo ninguna respuesta.
Insertó la lámina delgada y flexible de la pistola LockAid en la ranura del cerrojo y apretó el gatillo cuatro veces antes de que todos los tambores de clavijas quedaran alineados.
Una vez dentro, antes de cerrar la puerta a su espalda, le habló al silencio.
—¿Hola? ¿Hay alguien en casa?
Cuando solo el propio silencio le respondió, se adentró.
Los muebles y la arquitectura combinaban entre sí de modo elegante. Había chimeneas de piedra de pizarra con revestimientos cerámicos. Los muebles eran de estilo Stickley con telas de algodón estampadas en tonos tierra. Las lámparas también eran de estilo Arts and Crafts, iluminación de artesanía. Vio alfombras persas.
El vecindario deseable, la casa grande y el diseño interior no favorecían su esperanza de que Hannafin fuera un periodista limpio. Se trataba de un periodista con puesto fijo, y en esos días, cuando los periódicos, en su mayoría, eran tan delgados como los adolescentes anoréxicos y desaparecían de forma constante, los periodistas de plantilla, incluso aquellos que trabajaban para un importante diario de Los Ángeles, no recibían grandes salarios. El dinero en cantidades realmente grandes se lo llevaban los periodistas de televisión, la mayoría de los cuales no eran por ello más periodistas que si fueran astronautas.
Hannafin, sin embargo, había escrito media docena de libros de no ficción, y tres de ellos habían pasado varias semanas en el tercio inferior de la lista de los más vendidos. Habían sido obras serias, bien escritas. Quizás hubiera elegido invertir el dinero de los derechos de autor en su casa.
El día anterior, tras usar uno de los ordenadores públicos de una biblioteca en Pasadena, Jane había pirateado con facilidad el proveedor de telecomunicaciones de Hannafin y había descubierto que no solo utilizaba un teléfono móvil, sino también un teléfono fijo, de modo que lo que estaba a punto de hacer era aún más fácil de realizar. Había podido acceder al sistema de la compañía telefónica porque conocía una puerta trasera creada por un superfriki informático del FBI, Vikram Rang.
Vikram era amable y divertido, y cruzaba las líneas legales cuando el director o un poder superior del Departamento de Justicia le ordenaban hacerlo. Antes de que Jane se fuera de permiso, Vikram se había enamorado inocentemente de ella, aunque por entonces ella estuviera casada y tan lejos de las posibilidades de ese juego que bien podría haber estado en la Luna. Era una agente que cumplía estrictamente el reglamento, de modo que nunca había recurrido a métodos ilegales, pero había sentido curiosidad por lo que podría estar haciendo el círculo interno corrupto en el Departamento de Justicia, y le había dejado a Vikram que se vanagloriara de sus habilidades cada vez que había querido impresionarla.
Al pensar en ello, ahora le parecía como si hubiera intuido que su buena vida se volvería amarga, que acabaría desesperada y huyendo, y que iba a necesitar todos los trucos que Vikram pudiera mostrarle.
Según los registros de la compañía telefónica, además de un teléfono instalado en la pared de la cocina, había tres modelos de escritorio en la casa de Hannafin: uno en el dormitorio principal, otro en la sala de estar y el tercero en el estudio. Ella comenzó por la cocina y terminó en el dormitorio principal, retirando la parte inferior de cada caja del teléfono con un destornillador Phillips pequeño. Conectó un chip de dos funciones que podía activarse remotamente para servir bien como un transmisor infinito, bien como una toma de línea estándar; instaló una derivación inalámbrica y cerró la carcasa. Solo necesitó diecinueve minutos para completar toda aquella tarea.
Si el gran vestidor que había en el dormitorio principal no le hubiera servido para sus planes, habría encontrado otro armario. Pero este le iba bien. Una puerta con bisagras, no una corredera. Aunque en esos momentos no estuviera cerrada con llave, la puerta mostraba una cerradura, tal vez por contener una pequeña caja fuerte de pared escondida allí o tal vez porque la difunta señora Hannafin había tenido en su poder una colección de joyas valiosas. Era una cerradura ciega desde el interior del armario, sin un cerrojo operable en ese lado. Un taburete le permitió llegar a los estantes más altos con facilidad.
Hannafin tenía mucha ropa con etiquetas elegantes: trajes Brunello Cucinelli, una colección de corbatas Charvet, cajones con jerséis de St. Croix. Jane escondió un martillo entre unos jerséis y un destornillador en el bolsillo interior de un traje azul a rayas.
Pasó otros diez minutos abriendo cajones en varias habitaciones, sin buscar nada específico, solo haciéndose una idea acerca del hombre.
Si salía de la casa por la puerta principal, el pestillo encajaría en su lugar, pero la cerradura no quedaría echada. Cuando Hannafin regresara y descubriera que la cerradura no estaba echada, sabría que alguien había estado allí en su ausencia.
En lugar de eso, salió por la puerta de un lavadero que conectaba la casa con el garaje y dejó la cerradura sin echar, pues allí era más probable que pensara que no había cerrado con llave.
La puerta lateral del garaje no tenía cerrojo. El simple cierre de pestillo la aseguró cuando ella salió y la cerró tras de sí.
De nuevo en la desierta casa en venta, cuando ya el sol de la mañana cubría el edificio, Jane encendió las luces del baño principal.
Como a veces le pasaba últimamente, la cara en el espejo no reflejó lo que ella esperaba. Después de todo lo ocurrido a lo largo de los cuatro meses anteriores, se sentía agobiada y desgastada por el miedo, el dolor, la preocupación. A pesar de tener el cabello más corto y de llevarlo teñido de castaño rojizo, el reflejo le devolvió un aspecto muy parecido a como era antes de que aquello comenzara: una persona de veintisiete años de aire juvenil y mirada clara. Era horrible que su marido hubiera muerto, que su único hijo estuviera en peligro y escondido, y sin embargo no se podía leer en su rostro ni en sus ojos ningún testimonio de pérdida y ansiedad.
Entre otras cosas, la bolsa grande contenía una peluca rubia larga. Se la colocó en la cabeza y la aseguró, la cepilló y usó una gomilla azul de pelo para hacerse una coleta. Se puso también una gorra de béisbol que no llevaba ningún logotipo o eslogan. Vestida con pantalones vaqueros, un jersey y un abrigo deportivo para ocultar la pistolera de hombro y el arma, pasaba desapercibida, excepto por el hecho de que durante los días anteriores los medios informativos se habían asegurado de que su rostro fuera tan familiar para el público como el de cualquier estrella de televisión.
Podría haberse esforzado en disfrazarse mejor, pero quería que Lawrence Hannafin no tuviera ninguna duda sobre su identidad.
Esperó tras la ventana del dormitorio principal. Según su reloj, el corredor regresaba sesenta y dos minutos después de comenzar su ejercicio matutino.
Debido a su fama por los libros más vendidos y el público lector que tenía gracias al periódico, gozaba de la libertad de trabajar de vez en cuando en casa. Sin embargo, acalorado y sudoroso como estaba, probablemente decidiera ducharse más pronto que tarde. Jane esperó diez minutos antes de ir a visitarlo.
Hannafin lleva viudo un año, pero todavía no se ha acomodado completamente a estar solo. A menudo, cuando regresa a casa, como ahora, llama por costumbre a Sakura. En el silencio que obtiene por respuesta, se queda inmóvil, afectado por su ausencia.
A veces, él mismo se pregunta, irracionalmente, si, de hecho, está muerta. Cuando ocurrió su crisis médica, él se hallaba fuera del estado con motivo de un reportaje. Incapaz de soportar verla muerta, autorizó la cremación. Como consecuencia, de vez en cuando se vuelve con la repentina convicción de que está detrás de él, viva y sonriendo.
Sakura. En japonés, el nombre significa «flor de cerezo». Se ajustaba con su delicada belleza, si no con su fuerte personalidad…
Él había sido diferente antes de que ella apareciera en su vida. Ella era tan inteligente, tan tierna… Su apoyo suave pero constante le dio la confianza necesaria para escribir esos libros que antes no representaban más que proyectos de los que hablaba. Para ser periodista, era alguien extrañamente retraído, pero ella lo sacó de lo que llamaba su «caparazón de tortuga infeliz» y lo abrió a nuevas experiencias. Antes de ella, se mostraba tan indiferente a la ropa como al buen vino; pero ella le enseñó estilo y refinó su gusto, hasta que él quiso parecer guapo y educado para que estuviera orgullosa de que la vieran con él.
Después de su muerte, guardó todas las fotografías en las que estaban juntos, que ella había enmarcado en plata y había dispuesto amorosamente aquí y allá por la casa. Las imágenes lo habían perseguido, ya que ella sigue persiguiendo sus sueños más noches de las que no lo hace.
—Sakura, Sakura, Sakura —le susurra a la casa en silencio, y luego sube la escalera para ducharse.
Era corredora, y le insistió en que corriera para mantenerse tan en forma como ella, para que permanecieran sanos y envejecieran juntos. Correr sin Sakura al principio parecía imposible, y los recuerdos como fantasmas lo esperaban en cada recodo de cada ruta que habían seguido. Pero dejar de correr le pareció una traición, como si ella de verdad estuviera ahí fuera en esos senderos, incapaz de regresar a la casa de los vivos, esperándolo para poder verlo y saber que él estaba bien y lleno de vida, siendo fiel al régimen de carreras que ella había establecido para ambos.
Si alguna vez Hannafin se atreviera a expresar tales pensamientos a la gente en el periódico, lo llamarían sentimental a la cara, y sensiblero y llorón, o cosas peores, a su espalda, porque no hay lugar en el corazón de la mayoría de los periodistas contemporáneos para el sentimentalismo, a menos que esté entremezclado con la política. Sin embargo…
En el baño principal, pone el agua de la ducha tan caliente como pueda tolerar. No usa jabón común por indicación de Sakura, porque estresa la piel, así que se enjabona con el gel de baño You Are Amazing. Su champú de huevo y coñac es de Hair Recipes, y usa un acondicionador de aceite de argán. Todo esto le parecía vergonzosamente femenino cuando Sakura estaba viva. Pero ahora es su rutina diaria. Recuerda las ocasiones en las que se ducharon juntos, y en el oído le parece escuchar de nuevo la risita de niña con la que ella se involucraba en esa intimidad doméstica.
El espejo del baño está empañado de vapor cuando sale de la ducha y se seca con la toalla. Su reflejo es borroso y, por alguna razón, también inquietante, como si la forma nebulosa que imita cada movimiento, en caso de revelarse por completo, no fuera él, sino un habitante-menos-que-humano procedente del mundo que queda al otro lado del cristal de azogue. Si limpia el espejo, lo rayará. Deja el vapor para que se evapore y camina desnudo hacia el dormitorio.
En una de las dos butacas está sentada una mujer de aspecto asombroso. A pesar de llevar puesto calzado deportivo y unos pantalones vaqueros desgastados, una sudadera sencilla y una chaqueta deportiva que no es de marca, parece salida de las páginas de Vogue. Le resulta tan impresionante como la modelo que sale en los anuncios del perfume de Black Opium, excepto por el hecho de que esta sea rubia en lugar de morena.
Se queda estupefacto durante un momento, casi seguro de que le pasa algo malo a su cerebro, de estar alucinando.
Ella señala una bata que ha sacado de su armario y ha dejado sobre la cama.
—Ponte eso y siéntate. Tenemos que hablar.
Cuando se terminó la última loncha de tocino, Cora Gundersun se sorprendió al darse cuenta de que ella sola se había comido casi medio kilo, menos el par de tiras que le había dado a la perra. Sentía que debería estar avergonzada por esa exhibición de gula, o incluso sentir cierto malestar físico, pero no notaba ninguna de las dos cosas. De hecho, aquel pequeño exceso le parecía justificado, aunque no supo dar con el motivo.
Por lo general, cuando terminaba de comer lavaba los platos y los cubiertos de inmediato, los secaba y los guardaba. En ese momento, sin embargo, sintió que la limpieza supondría malgastar un tiempo precioso. Dejó su plato y los cubiertos sucios en la mesa e hizo caso omiso de la sartén con grasa que reposaba en el quemador de la cocina.
Mientras se chupaba los dedos se fijó en el diario en el que había estado escribiendo con tanto afán. Fue totalmente incapaz de recordar sobre qué había escrito en su última anotación. Desconcertada, deslizó su plato a un lado y lo reemplazó por el diario, si bien dudó en abrirlo.
Cuando se graduó en la universidad, casi hacía ya veinte años, había albergado la esperanza de convertirse en una escritora de éxito, una novelista seria de cierta consideración. Echando la vista atrás, esa intención grandiosa no había sido más que una fantasía infantil. A veces, la vida parecía una máquina diseñada para aplastar los sueños de manera tan eficaz como comprimía los coches una prensa hidráulica de chatarra hasta transformarlos en cubos compactos. Necesitaba ganarse la vida, y una vez que comenzó a dar clase, el deseo de publicar algo se fue debilitando año tras año.
En esos momentos, aunque no podía recordar lo último que había escrito en su diario, el fallo de memoria no le preocupaba, no despertó en ella el temor a una aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer. En cambio, se sintió inclinada a escuchar una voz tranquila y pequeña que le decía que se sentiría deprimida por la calidad de lo que había escrito, que ese espacio en blanco en su memoria no era sino obra de la lúcida crítica Cora Gundersun para evitarle a la escritora Cora Gundersun la angustia de enterarse de que su forma de escribir carecía de espíritu y era basta.
Apartó el diario sin leer el contenido.
Miró a Dixie Belle, que estaba sentada junto a la silla del comedor. La perra salchicha miró a su ama con aquellos hermosos ojos desiguales, dos óvalos de color azul claro y castaño oscuro en medio de una suave cara dorada.
Los perros en general, no solo la buena de Dixie, a veces miraban a sus humanos con una expresión de preocupación amorosa teñida de tierna compasión, como si conocieran no solo los temores y esperanzas más íntimos de las personas, sino también la verdad misma de la vida y el destino de todas las cosas, como si desearan poder hablar para brindar consuelo compartiendo cuanto sabían.
Esa fue la expresión con la que Dixie miró a Cora, y que afectó profundamente a su dueña. La tristeza sin causa aparente la venció, al igual que un temor existencial que conocía demasiado bien. Se agachó para acariciarle la cabeza a la perra. Cuando Dixie le lamió la mano, la visión de Cora se empañó de lágrimas.
—¿Qué me pasa, cariño? Me pasa algo malo.
La voz tranquila y apacible de su interior le dijo que se calmara, que no se preocupara, que se preparara para el día lleno de acontecimientos.
Las lágrimas se secaron.
En el reloj digital del horno brillaba la hora: 10:31.
Disponía de una hora y media antes de tener que conducir hasta la ciudad. La perspectiva de disponer de tanto tiempo la puso inexplicablemente nerviosa, como si tuviera que mantenerse ocupada para evitar pensar… ¿En qué?
Las manos le temblaban cuando abrió el cuaderno por una página nueva y recogió la pluma, pero los temblores cesaron en cuanto comenzó a escribir. Como si estuviera en trance, Cora anotó rápido una línea tras otra de su prosa cuidadosamente escrita, sin repasar lo que iba anotando, sin pensar en qué escribiría a continuación, llenando el tiempo para calmar sus nervios.
Dixie, de pie sobre sus patas traseras, con las delanteras puestas en el asiento de la silla de Cora, gimió en busca de atención.
—Tranquilízate —le dijo Cora—. Tranquila. No te preocupes. No te preocupes. Prepárate para un día lleno de acontecimientos.
El asombro de Lawrence Hannafin se convirtió en un rubor incómodo mientras agarraba desnudo la bata de baño. Tras cubrirse y anudarse el cinturón, recuperó la compostura lo suficiente como para sentirse preocupado.
—¿Quién coño eres?
La voz de Jane sonó fuerte pero sin amenaza.
—Relájate. Siéntate.
Estaba acostumbrado a recuperarse, y su confianza regresó rápidamente.
—¿Cómo llegaste aquí? Esto es un allanamiento de morada.
—Violación de domicilio —lo corrigió ella. Se quitó la chaqueta deportiva para dejar a la vista la pistolera de hombro y el arma—. Siéntate, Hannafin.
Después de un momento de vacilación, él dio un paso con cuidado en dirección a una segunda butaca que estaba dispuesta en ángulo frente a la de ella.
—En la cama —le ordenó, porque no lo quería cerca.
Vislumbró un frío cálculo en sus ojos de color jade, pero si Hannafin había considerado la idea de abalanzarse sobre ella, se lo pensó mejor. Se sentó en el borde de la cama.
—No hay dinero en la casa.
—¿Tengo pinta de ladrona?
—No sé lo que eres.
—Pero sí sabes quién soy.
Hannafin frunció el ceño.
—Nunca nos hemos visto.
Se quitó la gorra de béisbol y esperó. Tras unos momentos, Hannafin abrió más los ojos.
—Eres del FBI. O lo eras. La agente corrupta a la que todos están persiguiendo. Jane Hawk.
—¿Qué piensas de todo eso? —quiso saber ella.
—¿De todo qué?
—De toda esa mierda que sale sobre mí en la televisión, en los periódicos.
Incluso en esas circunstancias, volvió rápidamente a su trabajo de periodista de investigación.
—¿Qué quieres que piense al respecto?
—¿Te lo crees?
—Si me creyera todo lo que veo en las noticias, no sería periodista, sería idiota.
—¿Crees que realmente maté a dos hombres la semana pasada? ¿Ese sórdido empresario de la red oscura y el abogado de Beverly Hills?
—Si dices que no lo hiciste, tal vez no lo hicieras. Convénceme.
—No, los maté a los dos —replicó Jane—. Para poner fin a la condición en la que se encontraba un hombre, también maté a Nathan Silverman, mi jefe de sección en el FBI, un buen amigo, además de mi maestro, pero de eso no has oído hablar. No quieren que se sepa.
—¿Quiénes no lo quieren?
—Ciertas personas en el FBI. En el Departamento de Justicia. Tengo una noticia para ti. Una bien gorda.
Sus ojos eran tan ilegibles como los de un buda de jade. Después de un silencio meditativo, habló de nuevo.
—Voy a por un bolígrafo y un bloc de notas, y me lo cuentas.
—No te muevas. Vamos a hablar un rato. Luego, tal vez, el bolígrafo y el bloc de notas.
No se había secado del todo el pelo. Unas gotas de agua le bajaban por la frente y por las sienes. De agua o sudor.
Hannafin le sostuvo la mirada y, al final de otro silencio, volvió a hablar.
—¿Por qué yo?
—No confío en muchos periodistas. Los pocos en los que podría haber confiado de la nueva generación… todos están muertos de repente. Tú no.
—¿Mi única virtud es estar vivo?
—Escribiste un perfil sobre David James Michael.
—El multimillonario de Silicon Valley.
David Michael había heredado miles de millones, ninguno de los cuales había sido conseguido en Silicon Valley. Luego ganó unos cuantos miles de millones más con la extracción de datos, con la biotecnología, con casi todo en lo que invirtió.
—Tu perfil era justo.
—Siempre trato de serlo.
—Pero había una pizca de acidez en él.
Hannafin se encogió de hombros.
—Es un filántropo, un progresista, un individuo sencillo, brillante y encantador. Pero no me gustó. No pude conseguir encontrar nada turbio en él. No había razón alguna para sospechar que no fuera lo que parecía ser. Pero un buen reportero tiene… intuición.
—David Michael invirtió en una instalación de investigación de Menlo Park, Shenneck Technology. Luego, él y Bertold Shenneck se convirtieron en socios en una empresa de biotecnología llamada Far Horizons.
Hannafin esperó un momento a que ella continuara y, cuando no lo hizo, dijo:
—Shenneck y su esposa, Inga, murieron el domingo en un incendio en su rancho de retiro de Napa Valley.
—No. Los ejecutaron a tiros. Lo del incendio es una mentira para tapar lo ocurrido.
Con independencia del autocontrol que pudiera tener, todo hombre muestra alguna señal de miedo, como las señales delatoras en el póquer, que revelaban la verdad emocional de este cuando estaba lo suficientemente ansioso: un tic en el ojo, un palpitar repentino visible en la sien, un gesto repetido de lamerse los labios, una cosa u otra. Hannafin no mostró nada que ella pudiera detectar.
—¿También los mataste?
—No, pero merecían morir.
—Entonces, ¿eres juez y parte?
—No puedo ser comprada como un juez ni engañada en calidad de parte implicada. De todos modos, a Bertold Shenneck y a su esposa los asesinaron porque para Far Horizons, es decir, para el brillante y encantador David Michael, ya no resultaban útiles.
Durante un momento, Hannafin la miró intensamente a los ojos, como si fuera capaz de leer la verdad en el diámetro de sus pupilas, en las estrías azules de sus iris. De repente, se puso en pie.
—Joder, necesito bolígrafo y papel.
Jane sacó el .45 de debajo de su chaqueta deportiva.
—Siéntate.
Él se quedó de pie.
—No puedo fiar todo esto a la memoria.
—Y yo no puedo fiarme de ti. Todavía no. Siéntate.
Se sentó a regañadientes. No parecía acobardado por el arma. Lo más probable era que las gotas de humedad que le resbalaban por el rostro fueran de agua, no de sudor.
—Ya sabes lo de mi marido —le dijo.
—Está en todas las noticias. Era un marine muy condecorado. Se suicidó hace unos cuatro meses.
—No. Lo asesinaron.
—¿Quiénes?
—Bertold Shenneck, David James Michael, todos y cada uno de los hijos de puta relacionados con Far Horizons. ¿Sabes lo que son los nanomecanismos?
El cambio de tema desconcertó a Hannafin.
—¿Nanotecnología? Mecanismos microscópicos fabricados con tan solo unas cuantas moléculas. Tienen algunos usos en la vida real, pero sobre todo son ciencia ficción.
—Son hechos científicos —le corrigió—. Bertold Shenneck desarrolló nanomecanismos que se inyectan en la sangre mediante un suero. Son cientos de miles de dispositivos increíblemente diminutos que son neurotrópicos. Se ensamblan entre sí para formar un sistema más complejo después de atravesar las paredes capilares y llegar al tejido cerebral.
—¿Un sistema más complejo? —Frunció el ceño en un gesto de escepticismo y entornó los ojos—. ¿Qué clase de sistema más complejo?
—Un mecanismo de control.
Si Lawrence Hannafin pensaba que Jane era una paranoica de las conspiraciones gubernamentales, no dio muestras de ello. Se sentó en el borde de la cama y logró mantener cierta dignidad a pesar de llevar puesta una bata de algodón de felpa, estar descalzo y tener las manos sobre los muslos. La escuchó con atención.
—La tasa histórica de suicidios en Estados Unidos es de doce por cada cien mil habitantes. El año pasado, más o menos, aumentó a quince —le dijo Jane.
—Supongamos que tienes razón y es más alto. ¿Y qué? Estos son tiempos difíciles. Una mala economía, agitación social…
—Excepto que el aumento atañe a hombres y mujeres de éxito, la mayoría con matrimonios felices, sin antecedentes de depresión. Militares, como Nick, mi esposo. Periodistas, científicos, médicos, abogados, policías. Estos fanáticos están eliminando a personas que, según su modelo de computación, empujarán a la civilización en la dirección equivocada.
—¿De quién es ese modelo informático?
—De Shenneck. De David Michael. Es el modelo de Far Horizons. El de quienes sean los cabrones del gobierno que se hayan aliado con ellos. Su modelo de computación.
—Pero eliminándolos ¿cómo?
—¿Es que no me escuchas? —le preguntó ella, y su aparente frialdad de agente del FBI se derritió un poco—. Mecanismos de control de nanomáquinas. Implantes cerebrales autoensamblados. Los inyectan…
Él la interrumpió.
—¿Por qué iba nadie a someterse a una inyección así?
Agitada, Jane se levantó de la butaca, se alejó un poco más de Hannafin, y luego se quedó mirándolo fijamente, apuntando la pistola al suelo cerca de sus pies en un gesto despreocupado.
—Por supuesto que no saben que se los han inyectado. De una forma u otra, acaban sedados antes. Luego, son inyectados durante el sueño. En las conferencias a las que asisten. Cuando viajan, lejos de casa, solos y vulnerables. El mecanismo de control se ensambla en el cerebro a las pocas horas de la inyección, y después de eso olvidan que una vez sucedió.
No menos inescrutable que un muro de jeroglíficos en la tumba de un faraón, Hannafin la miró como si fuera una profetisa que predijera el destino de la humanidad que él tanto había esperado o como si estuviera loca y confundiera unas pesadillas febriles con los hechos, sin que ella pudiera determinar cuáles. Tal vez él estuviera procesando lo que ella le había dicho, dándole vueltas para resolverlo. O tal vez estuviera pensando en el revólver que tenía en el cajón de la mesita de noche y que ella había encontrado en su primera visita a la casa.
Por fin habló de nuevo.
—Y luego estas personas, estas personas inyectadas… ¿Están controladas? —No pudo reprimir una nota de incredulidad en su voz—. ¿Quieres decir como robots? ¿Como zombis?
—No resulta tan obvio —explicó Jane con impaciencia—. Ellos no saben que están controlados. Pero semanas más tarde, tal vez meses, reciben la orden de suicidarse, y no pueden resistirse. Puedo proporcionar montones de datos de la investigación. Notas suicidas muy extrañas. Pruebas de que los fiscales generales de al menos dos estados están conspirando para encubrir esto. Hablé con una médica forense que vio la red de nanomáquinas a través de los cuatro lóbulos del cerebro durante una autopsia.
Tenía mucha información que transmitir y quería ganarse la confianza de Hannafin. Pero cuando hablaba demasiado rápido, era menos convincente. Se oyó a sí misma como si estuviera a punto de balbucir. Casi enfundó el arma para tranquilizarlo, pero rechazó la idea. Era un hombre grande en buena forma física. Podría someterlo sin problemas, llegado el caso, pero no había ninguna razón para darle una oportunidad si es que existía una posibilidad entre mil de que la tomara.
Ella respiró profundamente y habló con calma.
—Su modelo de computación identifica un número crítico de estadounidenses por cada generación que supuestamente podrían orientar la cultura en la dirección equivocada, empujando a la civilización al borde de ideas peligrosas.
—Un modelo informático puede ser diseñado para dar cualquier resultado que se desee.
—No me digas. Pero un modelo informático les da una autojustificación. Este número crítico de los suyos es de doscientos diez mil. Dicen que una generación consta de veinticinco años. Así que la computadora establece que eliminemos a los ocho mil cuatrocientos correctos cada año, de modo que puedan crear un mundo perfecto, todo él paz y armonía.
—Eso es una puñetera locura.
—¿No te has dado cuenta de que la locura es la nueva normalidad?
—¿Ideas equivocadas? ¿Qué ideas equivocadas?
—No son muy claros sobre eso. Simplemente, las reconocen cuando las ven.
—¿Van a matar a gente para salvar el mundo?
—Ya han matado a gente. A muchos. Matar para salvar el mundo, ¿por qué es tan difícil de creer? Es una idea tan vieja como la historia.
Tal vez él necesitara moverse para asimilar una gran idea nueva, para hacer frente a tal conmoción en el sistema. Se puso de pie de nuevo, sin ninguna intención agresiva obvia, sin amagar ningún movimiento hacia el cajón de la mesita de noche donde guardaba el revólver. Jane se encaminó hacia la puerta del pasillo cuando él se apartó de ella y se acercó a la ventana más próxima. Se quedó mirando hacia la calle vecina, tirando de la mitad inferior de su cara con una mano, como si acabara de despertarse y sintiera un resto de sueño todavía pegado como una máscara.
—Eres una cuestión candente en la página web del Centro Nacional de Información sobre Delitos. Fotos. Una orden federal para tu arresto. Dicen que supones una gran amenaza para la seguridad nacional, que robas secretos de defensa.
—Son unos mentirosos. ¿Quieres la historia del siglo o no?
—Todas las agencias policiales del país utilizan esa página web.
—No tienes que decirme que estoy en una situación difícil.
—Nadie esquiva al FBI durante mucho tiempo. O a Seguridad Nacional. No hoy en día, no con cámaras por todas partes y aviones no tripulados y todos los automóviles que transmiten su ubicación vía GPS.
—Sé cómo funciona todo eso, y cómo no funciona.
Se volvió desde la ventana para mirarla.
—Tú contra el mundo, todo para vengar a tu marido.
—No es venganza. Se trata de limpiar su nombre.
—¿Sabrías ver la diferencia? Y hay un niño metido en todo esto. Tu hijo. Travis, ¿verdad? ¿Qué tiene: cinco años? No voy a verme involucrado en nada que ponga en peligro a un niño pequeño.
—Ya está en peligro ahora, Hannafin. Cuando yo no dejé de investigar la muerte de Nick y de estos suicidios, los muy cabrones amenazaron con matar a Travis. Con violarlo y matarlo. Así que salí a la carrera con él.
—¿Está a salvo?
—Está a salvo por ahora. En buenas manos. Pero para que esté seguro para siempre tengo que hacer pública esta conspiración. Tengo las pruebas. Copias de los archivos de Shenneck, cada iteración de su diseño para los implantes cerebrales, los mecanismos de control. Registros de sus experimentos. Ampollas que contienen mecanismos listos para inyectar. Pero no sé en quién confiar en el FBI, en la policía, en ningún lado. Necesito que hagas pública la historia. Tengo pruebas sólidas. Pero no me atrevo a compartirlas con personas que podrían quitármelas y destruirlas.
—Eres una fugitiva de la justicia. Si trabajo contigo en lugar de entregarte, me hago cómplice.
—Disfrutas de una exención periodística.
—No, si no me la conceden y no, si todo esto que me estás diciendo es una mentira. No, si no eres real.
La exasperación de Jane trajo una oleada de calor a su cara y una nueva aspereza a su voz.
—No solo usan los nanoimplantes para matar a personas que no les gusten. Ellos tienen previstos otros usos, aplicaciones que te darán asco cuando lo exponga todo. Que te aterrorizarán y asquearán. Esto va sobre la libertad, Hannafin, tanto la tuya como la mía. Se trata nada menos que de un futuro de esperanza o de esclavitud.
Hannafin volvió a centrar la atención en la calle que se extendía más allá de la ventana y guardó silencio.
—Me pareció ver un par de pelotas cuando saliste de la ducha. Tal vez sean solo decoración.
Tenía las manos a los costados, cerradas, lo que podría indicar bien que estaba reprimiendo su ira y quería golpearla, bien que se sentía frustrado por su incapacidad de mostrarse como el intrépido periodista que había sido en su juventud.
Jane extrajo un silenciador de un compartimento de la funda de hombrera y lo acopló a la pistola.
—Aléjate de la ventana. —Al ver que no se movía, le gritó y empuñó la Colt con las dos manos—. ¡Ahora!
Su postura y el silenciador lo persuadieron para que se moviera.
—Métete en el armario —le ordenó.
Su rostro sonrojado palideció.
—¿Qué quieres decir?
—Relájate. Solo quiero darte tiempo para pensar.
—Me vas a matar.
—No seas estúpido. Te encerraré en el armario y te dejaré pensar en lo que te he dicho.
Antes de ducharse, él había dejado su billetera y las llaves de casa en la mesita de noche. Ahora la llave, en una bobina rizada de plástico rojo, estaba en la cerradura del armario.
Hannafin dudó si cruzar ese umbral.
—La verdad es que no tienes otra opción —dijo—. Ve a la parte posterior del armario y siéntate en el suelo.
—¿Cuánto tiempo me mantendrás encerrado?
—Encuentra el martillo y el destornillador que escondí hace un rato. Úsalos para sacar los pasadores de pivote de las bisagras, y luego levanta la puerta para abrirla. Estarás libre en unos quince o veinte minutos. No voy a dejar que me veas salir de casa e identifiques qué coche estoy conduciendo.
Al ver que el armario no sería su ataúd, Hannafin entró y se sentó en el suelo.
—¿De verdad hay un martillo y un destornillador?
—De verdad. Siento haber tenido que presentarme de esta manera, pero estoy en la cuerda floja desde hace días, y no pienso permitir que nadie me haga caer. Son las nueve menos cuarto. Te llamaré al mediodía. Espero que decidas ayudarme. Pero si no estás listo para desvelar una historia que haga caer sobre ti a legiones de demonios, dímelo y mantente al margen. No quiero atarme a alguien que no pueda cumplir.
Ella no le dio opción a responder, cerró la puerta con llave y dejó esta en la ranura.
Inmediatamente, lo oyó hurgando en el armario en busca del martillo y el destornillador.
Enfundó la pistola y el silenciador por separado. Recogió su bolsa y se apresuró a bajar la escalera. Al salir, cerró de golpe la puerta principal para asegurarse de que él la oyera.
Después del brillante campo de estrellas de la noche anterior y del pálido cielo del amanecer, la bóveda azul sobre el valle de San Gabriel se rendía ante una armada de nubes de tormenta que navegaban desde el noroeste, con rumbo a Los Ángeles. Entre las ramas de hojas densas de los laureles indios cercanos se refugiaban ya los gorriones cantarines, emitiendo gorjeos dulces y notas claras para tranquilizarse mutuamente, mientras que los cuervos seguían recorriendo el cielo como escandalosos heraldos de la tormenta.
A más de dos mil quinientos kilómetros por aire de Los Ángeles, en Minnesota, el reloj digital del horno de Cora Gundersun indicaba las 11:02 cuando cerró su diario. No estaba menos desconcertada por esta última sesión de escritura furiosa que por la que la había precedido. No sabía qué palabras había escrito en esas páginas o por qué se había sentido obligada a escribirlas, ni siquiera por qué después de haberlo hecho no se atrevía a leerlas.
La silenciosa y pequeña voz de su interior le aconsejaba serenidad. Todo iría bien. Más de dos días sin migraña. Para ese mismo día de la siguiente semana, probablemente regresara a su clase de sexto grado y a los niños a quienes amaba casi tanto como si hubieran sido su propia descendencia.
Había llegado el momento de que Dixie Belle recibiera el capricho de última hora de la mañana y el segundo paseo del día. En consideración al tocino que le había dado anteriormente, la perra recibió solo dos galletas pequeñas en forma de moneda en lugar de las cuatro habituales. Como pareció entender la causa de la ración, no rogó más ni se quejó, sino que avanzó por la cocina hacia la puerta de atrás, con las uñas chasqueando contra el linóleo.
—Dios mío, Dixie, mírame, todavía en pijama y ya ha transcurrido casi toda la mañana —dijo Cora mientras se esforzaba en ponerse el abrigo—. Si no vuelvo a enseñar pronto, me convertiré en una perezosa impenitente.
El día no se había templado mucho desde el amanecer. El cielo helado colgaba bajo y estreñido, sin mostrar pruebas de la tormenta anunciada, excepto por un mínimo de escamas blancas que descendían lentamente en espiral a través del aire calmo.
Después de mear, Dixie no corrió hacia la casa, sino que se quedó mirando a Cora en el porche. Los dachshunds no necesitan mucho ejercicio, y Dixie en particular era reacia a dar largas caminatas y a cualquier cosa que fuera algo más que una experiencia ocasional al aire libre. A excepción de su primera visita al patio por la mañana, siempre se apresuraba a entrar después de terminar sus necesidades. En esta ocasión, hizo falta persuadirla, y regresó vacilante, casi como si no estuviera segura de que su dueña fuera su dueña, como si de repente Cora y la casa le parecieran algo desconocido.
Minutos más tarde, después de ducharse, se secó el cabello con la toalla. No tenía sentido utilizar un secador y un cepillo de pelo. Sus rizos se resistían a ser moldeados. No se hacía ilusiones acerca de su apariencia y hacía mucho tiempo que había aceptado el hecho de que nunca se volverían para mirarla bien. Parecía alguien agradable y presentable, que era más de lo que se podía decir de algunas personas menos afortunadas.
Aunque no fuera adecuado para la estación, se puso un vestido blanco de crepé de rayón con mangas de tres cuartos, un corpiño ceñido de escote alto y redondo, y una falda con pliegues de cuchillo cosidos hasta la cadera. De todos sus vestidos, aquel era el que más se acercaba a que se sintiera atractiva. Como los tacones altos no hacían nada por embellecerla, llevaba zapatillas blancas.
Solo después de haberse puesto los zapatos se dio cuenta de que ese atuendo era el que llevaba en el sueño en que caminaba sobre el fuego, que había tenido la noche anterior, por quinta vez consecutiva. Además de sentirse casi atractiva, ahora canalizaba al menos una porción del sentido de invulnerabilidad que hacía que el sueño fuera tan encantador.
Aunque Dixie Belle solía acostarse en la cama para ver vestirse a su ama, en esa ocasión estaba debajo de la cama, y solo sobresalían su cabeza y sus largas orejas debajo de la colcha.
—Es usted una perrita muy curiosa, señorita Dixie. A veces puedes ser tan tontorrona…
A las nueve en punto comenzó a existir un leve riesgo de que un agente inmobiliario acompañara a algún cliente en su recorrido por la casa vacía. Pero en un día laborable como aquel, la mayoría de los compradores que trabajaban solo podrían programar una cita después de las cinco.
De todos modos, si un agente se presentara con los clientes, Jane no tendría que sacarles un arma. Había un acceso al ático en el techo del vestidor junto al dormitorio principal, una escalera segmentada, que ella bajó para tenerla a punto, por si acaso la necesitaba. En cuanto oyera voces abajo, se retiraría al reino superior de las arañas y las lepismas y levantaría la escalera plegable tras subir.
Una vez de vuelta en el dormitorio, sacó un receptor de FM compacto de la bolsa de mano y lo enchufó a una toma de corriente debajo de la ventana desde la que había llevado a cabo la vigilancia del lugar de Hannafin. Ese receptor especial, que incorporaba un amplificador y una grabadora, operaba por debajo de la banda comercial donde las emisoras de radio funcionaban, y estaba sintonizado previamente en un punto no utilizado del dial que coincidía con la onda portadora emitida por los transmisores que había acoplado en los cuatro teléfonos de Hannafin.
Necesitaría ese receptor solo si el periodista usaba uno de los teléfonos de línea fija para llamar a alguien. Si precisara hablar con alguien antes de que ella lo llamara al mediodía, probablemente recurriría a su teléfono móvil. La mayoría de la gente pensaba que las llamadas a los móviles eran mucho más difíciles de interceptar. De hecho, eran difíciles, aunque no en todas las circunstancias ni cuando la persona que vigilaba realizaba los preparativos adecuados.
Jane extrajo de la bolsa un teléfono móvil desechable, uno de los tres que tenía en ese momento, cada uno de los cuales había comprado semanas antes en diferentes tiendas de grandes superficies. Tenía acoplado al lado del micrófono con cinta aislante un reproductor de sonido electrónico programado, aproximadamente del tamaño de una bala de rifle, capaz de volver a emitir cualquier código de sonido.
Después de abrir las cortinas unos veinte centímetros, lo que proporcionaba una buena vista de la casa de Hannafin, marcó el número de teléfono fijo del periodista en su móvil desechable. Pulsó el botón de llamada y un instante después activó el reproductor electrónico.
El chip que había conectado a los cuatro teléfonos de Hannafin era capaz de realizar dos funciones: la primera, como un aparato de escucha de línea estándar para pinchar las llamadas; la segunda, como un transmisor infinito. El código de sonido producido por el reproductor electrónico activó el transmisor infinito, impidiendo que sonara el timbre de los teléfonos del periodista. Al mismo tiempo, encendió sus micrófonos y transmitió a Jane los ruidos de la casa a través de la línea telefónica.