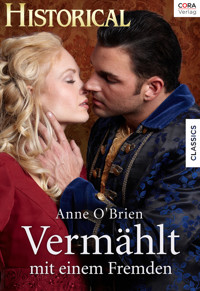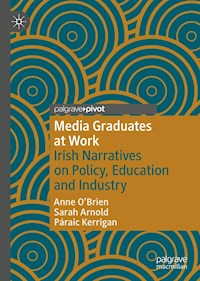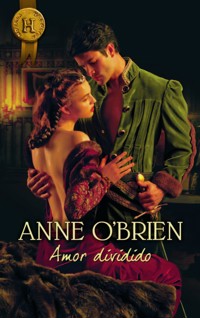5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coleccionable Regencia
- Sprache: Spanisch
Tuvo que escapar en medio de la noche y eso marcó su destino. Tras confundir a la señorita Frances Hanwell con una sirvienta fugitiva, Hugh se dio cuenta de su error al día siguiente. El escándalo era inevitable, y un matrimonio de conveniencia parecía la única salida. Cuando Hugh descubrió la vida tan horrible que Frances había llevado hasta ese momento, empezó a sentir un gran respeto hacia ella. Y cuando una herencia inesperada amenazó su seguridad, no dudó en protegerla con todas sus fuerzas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Anne O’Brien
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
La heredera fugitiva, n.º 14 - marzo 2014
Título original: The Runaway Heiress
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4090-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
—La señorita Hanwell, milord.
Akrill hizo una reverencia y se echó a un lado para dejar entrar a la joven en la habitación. Ella vaciló un instante, sabiendo que era el centro de atención de aquéllos que la esperaban. A pesar de su corazón acelerado, caminó hacia delante y se obligó a aparentar calma. Por experiencia sabía lo fácil que resultaba ser humillada en casa de su tío; no podía creer que escaparía intacta de aquella situación, fueran cuales fueran las razones por las que la hubiese llamado.
—Akrill ha dicho que deseabas verme, tío —dijo en voz baja e inexpresiva, orgullosa de su habilidad para disimular el miedo que ya había comenzado a atenazarle las entrañas.
—Ven aquí, chica —el vizconde Torrington hizo un gesto de impaciencia—. Acércate —señaló al espacio que había frente a su escritorio.
Ella se colocó frente a él y le devolvió la mirada desafiante. No estaba acostumbrada a verlo sentado a su escritorio, y parecía incómodo frente a aquel mar de papeles. La tía Cordelia estaba sentada en una silla junto a la chimenea, con la cara severa, inexpresiva, pero con cierto brillo en la mirada. ¿Qué era? ¿Codicia? ¿Satisfacción anticipada? Frances no estaba segura. Junto a la ventana, de espaldas, se encontraba Charles, su primo. Su postura rígida y su distancia deliberada no anticipaban nada bueno.
—Te has tomado tu tiempo.
—He venido nada más recibir el mensaje.
—Entonces deberías saber —continuó Torrington sin más preámbulo— que todo está ya acordado —le dirigió una mirada rápida a su esposa, que eligió permanecer distante—. En dos días te casarás con mi hijo.
A Frances las palabras parecieron llegarle desde la distancia. No tenían ningún sentido. Se le secó la boca y le resultó difícil encontrar la manera de responder.
—¿Casarme con Charles? —preguntó finalmente.
—Es un acuerdo familiar sensato con beneficios financieros para ambas partes —dijo el vizconde—. No habrá pompa alguna. Sin invitados. No será necesario. Los pormenores legales se arreglarán durante la semana.
—¿Charles? —Frances miró a su primo con descrédito—. ¿Deseas hacer esto?
—Por supuesto —contestó Charles apartándose de la ventana—. Es un acuerdo apropiado para todas las partes, debes darte cuenta de ello. Debías de haberlo esperado, Frances.
—No. No. ¿Cómo podía esperarlo? Pensaba que... —se agarró la falda con fuerza para evitar que le temblaran las manos—. Cuando llegue a la mayoría de edad el mes que viene, recibiré mi herencia; puedo ser independiente. El regalo de mi madre me permitirá...
—Tu herencia es para tu familia —la interrumpió el vizconde, y señaló abruptamente uno de los documentos oficiales que tenía ante él—. Tu matrimonio con Charles nos beneficiará a todos.
—¡No! No pienso hacerlo.
La vizcondesa Torrington se puso en pie y se aproximó a su sobrina con ojos despiadados.
—Deberías arrodillarte ante nosotros para darnos las gracias, Frances. Te hemos dado un techo bajo el que dormir. Te hemos dado comida, ropa durante toda tu vida... y sin ninguna recompensa. La todopoderosa familia de tu madre no quería saber nada de ti —prácticamente le escupió las palabras a la cara mientras caminaba hacia su marido; los dos unidos contra Frances—. Nos lo debes todo. ¿Qué derecho tienes a desobedecer a tu tío? Es hora de que nos pagues por haber cuidado de ti.
¿Cuidado? Frances se habría carcajeado de no ser porque el horror había comenzado a filtrarse por sus huesos y sus músculos hasta paralizar cualquier reacción. Todas sus esperanzas, todos los planes que la habían ayudado a mantenerse en pie habían quedado destruidos con las palabras de su tío.
—Pero entonces estaré atada aquí para siempre —susurró—. No puedo soportarlo.
—Tonterías, niña —farfulló Torrington mientras recogía los papeles de la mesa para dejar claro que la discusión había finalizado—. El asunto está zanjado. Y no quiero que vuelvas a intentar escaparte. Sabes bien cuál es el castigo para semejante desobediencia.
Frances cerró los ojos para bloquear aquellos recuerdos tan horribles.
—Sí, lo sé.
—Entonces vuelve al trabajo. Akrill te dirá cuáles son tus tareas. Esta noche tenemos invitados.
Frances se dio la vuelta con un nudo en la garganta. En dos días quedaría atrapada para siempre en aquel infierno.
Capítulo Uno
Aldeborough se recostó con indolencia en un rincón de su carruaje mientras recorría el breve trayecto hacia el priorato de Aldeborough. Cerró los ojos a causa del inminente dolor de cabeza.
Una sombra densa, más oscura que sus alrededores, se agitó en el suelo al otro lado del carruaje. La luna iluminó brevemente su piel pálida.
¿Estaría dormido? Frances contaba con ello. A pesar de su huida precipitada de la mansión, sin posesión alguna más que la ropa que llevaba puesta, y sin haberlo meditado, había elegido el carruaje con cuidado. Había logrado ver el escudo colocado en la puerta del vehículo; un halcón negro con las alas abiertas, los ojos y garras doradas sobre un fondo azul. Tenía que ser de Aldeborough; y él sería su medio para escapar de Torrington Hall para siempre. Se movió ligeramente para aliviar el entumecimiento de sus extremidades, intentando respirar profundamente para que su corazón se calmara. Si tan sólo pudiera permanecer sin ser vista hasta llegar al priorato, tendría una posibilidad de escape. Y nadie lo sabría. Nadie la seguiría y la obligaría a...
El marqués se agitó. Frances volvió a acurrucarse en la esquina, tensa, rígida, hasta que la respiración de Aldeborough volvió a relajarse. Apoyó la espalda contra el borde de la almohadilla. Prometía ser un viaje largo. Cerró los ojos en la oscuridad.
De pronto una mano la agarró por los pliegues de la capa y la levantó del suelo y la sentó con violencia en el asiento, donde la agarró con fuerza del brazo. Frances gritó al sentir el dolor sobre las heridas previas.
—¿Qué diablos...? —Aldeborough tomó aliento y controló su impulso de golpear al intruso con fuerza al darse cuenta de su error. Volvió a guardar la pistola tras el cojín y se rió—. Vaya. No se trata de un ladrón oportunista. Una dama, nada menos. Sabía que la suerte me sonreía. ¿Qué estás haciendo en mi carruaje a estas horas de la noche... o de la mañana?
—Huyo, señor —Frances decidió que sería mejor ceñirse a la verdad en la medida de lo posible.
—¿Huyes de Torrington Hall? ¿Trabajas allí?
—Sí, señor. En las cocinas.
—¿Y sugieres que dé la vuelta y te devuelva a tus jefes? ¿Apreciarían un gesto tan considerado por mi parte? Lo dudo.
—No, señor. No creo que merezca la pena. Sólo soy una sirvienta. No me echarán de menos.
—Entonces, ¿por qué te pareció necesario esconderte en mi carruaje? Parece que hay una lógica que se me escapa. ¿Crees que es el brandy, que me impide pensar con normalidad? —preguntó como si no tuviera importancia.
—Indudablemente, señor.
—¿Y qué hago ahora contigo?
—Podríais llevarme al priorato, señor —Frances se mordió el labio inferior mientras aguardaba una respuesta.
—Podría. Eso sería lo más fácil. Podría entregarte a la señora... ¡Cielos! He olvidado su nombre. Mi ama de llaves. Apuesto a que sería mejor trabajar para mí en el priorato que para Torrington.
—No podría ser peor, señor.
Se hizo el silencio durante unos segundos mientras Aldeborough contemplaba a su inesperada compañera de viaje.
—Ven y siéntate junto a mí.
—Preferiría quedarme donde estoy, señor. Parece que viajamos a gran velocidad.
Sin más dilación, y pillándola otra vez por sorpresa, Aldeborough se inclinó hacia delante, la agarró de la muñeca y tiró de ella hacia su asiento. Frances se apoyó en los cojines para evitar caerse sobre él, o al suelo, cuando el carruaje pilló un bache. La luna llena iluminaba el interior del vehículo, pero era lo suficientemente errática como para permitirle a la dama ocultar sus mejillas sonrojadas y su falta de compostura. Y, más aún, su identidad.
—De modo que hemos averiguado por qué estás aquí —dijo él—. Ahora, dime tu nombre.
—Molly Bates, señor —respondió Frances al instante.
—Bien, Molly Bates. Me temo que estoy borracho.
—Sí, milord —aunque no había indicación alguna aparte del fuego en sus ojos y un ligero balbuceo en sus palabras—. Creo que mañana tendréis un atroz dolor de cabeza.
—De eso puedes estar segura —contestó él con una sonrisa—. Deja que te mire.
La acercó más a él, luego le soltó la muñeca para levantarle la barbilla y alisarle los rizos que intentaban ocultar sus rasgos. Ella era incapaz de mirarlo a los ojos, que se empeñaban en escudriñar su rostro, pero se quedó sentada muy quieta, obligándose a no apartarse de él. Pensó que sería mejor no hacer nada para provocarlo. Evidentemente era capaz de reaccionar de manera impredecible y temeraria. No podía esperar compasión alguna si descubriera la verdad.
—¿Cuántos años tienes, Molly? —preguntó él de pronto.
—Casi veintiuno, milord.
El marqués deslizó el pulgar por su mejilla y ella se echó hacia atrás instintivamente.
—No te haré daño —dijo él con voz suave y aterciopelada—. No si eres obediente, claro. Debes comprender que hay un precio que pagar si una chica guapa se refugia sin ser invitada en el carruaje de un caballero al que no le han presentado.
Frances tragó saliva; no había manera de malinterpretar sus palabras.
—Sí, milord —a pesar de su intención de no hacer nada para molestarlo, no intentó disimular el resentimiento y la amargura en su respuesta.
Aldeborough se rió suavemente y a Frances se le heló la sangre.
De pronto la agarró del pelo y tiró de ella para acercarla más.
—Tienes carácter, Molly. Me gusta.
Antes de que pudiera responder, el marqués agachó la cabeza y la besó. Ella se resistió e intentó apartarlo con las manos, pero era inútil empujar aquel cuerpo musculoso. Aldeborough le rodeó los hombros con un brazo y siguió besándola, exigiendo una respuesta por su parte. Frances estaba decidida a no ofrecerle ninguna, pero el roce de su lengua en sus labios le produjo un escalofrío por todo el cuerpo. Cuando él insistió, ella luchó para evitar que su boca se abriera traicioneramente bajo sus labios. Nunca antes la habían besado y se sintió horrorizada por el torrente de emociones que se desencadenó en su interior.
Entonces la soltó con la misma rapidez con que la había agarrado.
—¡Cómo os atrevéis! —la rabia ganó la batalla cuando recuperó el aliento suficiente para hablar.
—¿Atreverme? Dado que has sido lo suficientemente temeraria como para acompañarme, soy yo quien marca el ritmo. Y tú, querida Molly, debes bailar a ese ritmo. Pronto descubrirás que no tengo piedad. Además, ¿a qué viene escandalizarse? Estoy seguro de que ya te habían besado antes, siendo tan guapa como eres. Seguro que tienes un tortolito de manos grasientas en las cocinas de Torrington Hall.
—No. Claro que no. Además, no os he dado permiso para llamarme por mi nombre—. ¡No sois ningún caballero, milord!
Aldeborough se carcajeó con cinismo.
—Puede que no, querida, pero te garantizo que puedo ser un buen amante —mientras Frances se escandalizaba, él la agarró con fuerza y volvió a besarla.
En aquella ocasión, el movimiento del carruaje acudió en su ayuda. Cuando el vaivén los separó, Frances aprovechó la oportunidad para lanzarse de nuevo al otro extremo del vehículo, donde el marqués la contempló con asombro.
—Tal vez ésta no sea la mejor situación para una escena de seducción —dijo con una sonrisa, pero Frances sabía que no podía esperar compasión de aquel hombre—. Podemos esperar a llegar al priorato. No os asustéis, señorita Molly. No os tocaré. Al menos hasta que lleguemos a casa.
Volvió a recostarse en su rincón, apoyó la cabeza en los cojines y cerró los ojos. A los pocos minutos, su respiración era profunda y parecía estar dormido, lo que le proporcionó a Frances la oportunidad de reflexionar sobre los traumáticos acontecimientos de la última hora. La indiferencia de su tío. El decantador de oporto, roto como sus sueños de amor y felicidad. Cerró los dedos sobre la servilleta manchada de su muñeca y trató de controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Solo estás cansada», se dijo a sí misma. «Mañana serás libre». Giró la cabeza y observó a su despreciable rescatador a la luz de la luna. Era guapo, no el clásico rubio como su primo, pero tenía una cara que llamaba la atención. Su piel estaba bronceada por el tiempo que pasaría al aire libre. Tenía una nariz recta y poderosa, un mentón firme y unos ojos velados, ocultos ahora tras los párpados, pero tan grises como un mar del norte en invierno. Unas arrugas cínicas se dibujaban entre su nariz y su boca; esa boca, que ya no sonreía, pero que tenía unos labios tan hermosamente esculpidos. Su pelo era espeso y oscuro, con cierta ondulación; sus cejas igualmente oscuras y bien definidas. No revelaba suavidad alguna; de hecho, en reposo su cara era severa y austera. Seguramente fuese un hombre al que resultaría peligroso enfadar, a pesar de la actitud indolente que había presenciado esa noche.
Contempló sus manos y se estremeció al recordar su tacto. Ningún hombre la había tocado así antes. Tenían unos dedos largos y elegantes, pero esas manos le habían dejado clara su fuerza. Volvió a estremecerse y se frotó las manos para entrar en calor. ¿Dónde se había metido? Se había marchado sin considerar lo apropiado de sus actos; cualquier cosa con tal de escapar de Torrington Hall, de un matrimonio de conveniencia y de la autoridad sin límites de su tío. Había visto la manera de escapar y se había aferrado a ella sin pensar. ¿Pero a qué precio? Frances se dio cuenta de que su cerebro cansado no era capaz de llegar a ninguna conclusión. Se llevó los dedos a la boca, que aún le ardía debido a los besos de aquel desconocido.
Capítulo Dos
Aldeborough se despertó cuando Webster, su mayordomo, descorrió las cortinas de su dormitorio. El sol entró por la ventana, dejando claro que ya era tarde, pero el marqués, con exquisito sufrimiento, simplemente emitió un gemido y se tapó la cabeza con la sábana.
—Es casi mediodía, milord. Os he traído agua caliente —Webster ignoró un segundo gemido y comenzó a recoger la ropa de su señor, que la había dejado desperdigada por el suelo.
Aldeborough se retorció contra las almohadas y se llevó las manos a la cabeza.
—¡Oh, Dios! ¿A qué hora llegué a casa anoche?
—No sabría decirlo, milord. Vuestras instrucciones fueron, si no recuerdo mal, que no debía esperaros despierto. Supongo que Benson os metió en la cama, milord.
—Sí, lo recuerdo —recordó cómo su cochero lo había ayudado a entrar por la puerta y a subir las escaleras. Se incorporó y sintió el dolor detrás de los ojos.
—Qué noche tan terrible. ¿Cómo se me ocurrió pasarla con los amigos de Torrington? Si no hubiera sido por los poderes de persuasión de Ambrose, no habría vuelto allí.
—No, milord. Muy sabio, si se me permite decirlo. ¿Qué ropa deseáis que os prepare para hoy? —Webster había trabajado para Aldeborough durante muchos años, incluso antes de que heredara recientemente el título cuando, siendo el capitán lord Hugh Lafford, había luchado con distinción en la campaña peninsular. Y por tanto su mayordomo sabía bien que no debía enzarzarse en conversaciones triviales después de una noche de borrachera. Aunque el marqués no bebía tanto ni tan a menudo por aquel entonces. Pero las cosas habían cambiado, sobre todo desde la muerte de lord Richard.
El marqués aceptó la taza de café que Webster le ofreció y bebió con cautela mientras su cerebro comenzaba a funcionar de nuevo entre los efectos que aún le quedaban del brandy.
—Tengo una cita en la finca hoy con Kington. Los pantalones de cuero, las botas de montar y la chaqueta azul oscuro, creo.
—Sí, milord —Webster tosió discretamente. El marqués, acostumbrado a los manierismos de su mayordomo, arqueó una ceja—. La señora Scott me ha pedido que os diga que la joven ha desayunado y os espera en la biblioteca.
Webster disfrutó del silencio resultante.
—¿Quién? —preguntó Aldeborough con una calma ominosa.
—La joven muchacha, milord. La que os acompañó a casa anoche.
—¡Dios mío! Lo había olvidado. La chica de la cocina. ¡Apenas recuerdo nada de la velada! —admitió amargamente mientras se pasaba los dedos por el pelo—. ¿Sigue aquí?
—Sí y no, milord, por así decirlo —dijo Webster disimulando una sonrisa.
Aldeborough frunció el ceño y luego arqueó una ceja.
—Sí, sigue aquí, milord. Pero no, no es una chica de la cocina. Es sin duda una dama.
—Entiendo —hubo una larga pausa—. Estaba borracho.
—Sí, milord. La señora Scott consideró apropiado que la dama se quedara hasta que vos os despertarais. Estaba decidida a marcharse, pero no tenía cómo.
—Gracias, Webster. Sé que puedo confiar en ti para dar malas noticias con suavidad. Dile a... no me acuerdo de su nombre. Dile a la joven que la veré en media hora.
—Sí, milord —y sin más, Webster cerró la puerta silenciosamente tras él.
Treinta minutos después, el marqués abrió lentamente la puerta de su biblioteca. A pesar de las prisas, iba inmaculadamente vestido. Desde sus impecables pantalones de montar hasta su chaqueta de corte soberbio de color azul oscuro. Sus botas brillaban con esplendor y el nudo de la corbata reflejaba la mano de un maestro. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y parecía quizá un tanto pálido, con el entrecejo fruncido, que no era si no indicador de los excesos de la noche anterior. Durante unos segundos se quedó quieto, bajo control, observando la habitación a su alrededor.
Al principio pareció estar vacía, pero entonces vio a la dama que lo esperaba, sentada frente a su escritorio al abrazo de la ventana. Estaba de espaldas a la luz, y el sol creaba un halo dorado alrededor de su melena oscura. Formaba una imagen agradable, rodeada como estaba de madera pulida y libros encuadernados en cuero que llenaban las estanterías. Los muebles eran antiguos, adquiridos por anteriores generaciones de Lafford; sillas y mesas de roble profusamente decoradas que no intentaban parecer elegantes ni a la moda. El fuego crepitaba en la vasta chimenea y proporcionaba una atmósfera de calor y comodidad. Era su habitación preferida de la casa y rara vez la compartía con nadie. Pero ahora se veía enfrentado a tener una entrevista incómoda con una dama que, de alguna manera, lo había implicado en una huida escandalosa que no era de su incumbencia. La cara de la dama estaba en la sombra, pero vio que había agarrado una pluma y estaba concentrada frente una hoja de papel. Mientras la observaba, la dama, aún ajena a su presencia, y a la magnificencia de sus alrededores, dejó caer la pluma sobre la mesa con un suspiro de desesperación y se llevó las manos a la cara.
Él cerró la puerta silenciosamente y se acercó al escritorio. Ella levantó la cabeza apresuradamente y, con un respingo, se puso en pie y se colocó ante él. Sin poder evitarlo, él hizo una ligera reverencia y se arrepintió al instante.
—Buenos días, señorita. Confío en que hayáis dormido bien.
—Sí, milord. Perdonadme... —señaló el papel y la pluma—. Sólo estaba...
Aldeborough negó con la cabeza y tomó aliento.
—¿Mi ama de llaves se ha ocupado de vos?
—Ha sido muy amable.
—Habéis desayunado, ¿verdad?
—Sí, gracias.
—¡Maldición, señorita! ¡Ésta es una situación de lo más desafortunada!
Se dio la vuelta y caminó hacia las ventanas, que daban a una terraza de piedra, y se quedó contemplando el parque con el ceño fruncido. Se hizo el silencio entre ambos, pero a él no se le ocurría nada constructivo que decir. Giró la cabeza y vio que ella seguía de pie en el mismo lugar, muy pálida, con ojeras y tensión en su cuerpo. Y en su mejilla podía verse el hematoma provocado por un golpe.
—No sois Molly Bates —la acusó—. Mi mayordomo me ha informado de que anoche acompañé aquí a una dama y veo que no se equivocaba. Es una pena que yo no llegara a la misma conclusión antes de permitiros abalanzaros sobre mí. Confieso que recuerdo poco sobre lo ocurrido la noche anterior.
—De hecho, me advertisteis de eso, señor.
—Pero... por supuesto, sé quién sois... —se concentró en la herida que marcaba su hermosa piel—. Sois la chica que tiró el decantador de oporto y manchó a todos los que estaban a su alrededor.
Ella no contestó, y simplemente aguardó con la mirada gacha.
—De modo que, si no sois Molly Bates, ¿quién diablos sois?
—Soy la sobrina del vizconde Torrington, milord.
—¿Su sobrina? ¿Su heredera? Me cuesta mucho creerlo —la miró de arriba abajo y se fijó en todas las imperfecciones de su apariencia.
—¡Es cierto! —exclamó ella—. El vizconde Torrington es mi tío. El hecho de que vos pensarais que yo era parte del servicio no tiene nada que ver.
—Obviamente tenéis una memoria excelente, señorita.
—Todo el episodio estará grabado en mi memoria para siempre, señor. Sobra decir que no disfruté de ello —le temblaba la voz mientras los horrores de la noche anterior se repetían en su mente.
Al igual que en la del marqués.
Debía de ser muy tarde. Desde luego más de medianoche. Hacía tiempo que el fuego se había convertido en ceniza y a nadie se le había ocurrido reavivarlo con más leños. Las velas centelleaban y creaban sombras en las esquinas del comedor de Torrington Hall, aunque no lograban disimular las cortinas y alfombras de hilo y el aire general de dejadez sobre el lugar. Eso si alguno de los presentes hubiera estado interesado en sus alrededores. Media docena de hombres en diferentes estados de embriaguez se encontraban sentados alrededor de la mesa central, donde ya habían retirado el mantel hacía tiempo y las botellas vacías cubrían la superficie.
Habían pasado el día cazando en los terrenos de Torrington, y habían aceptado la invitación de su anfitrión para cenar en la mansión. Habían cenado exiguamente, pero bebido en exceso, de modo que los invitados poco podían quejarse.
Lord Hay estaba dormido con la cabeza sobre sus brazos cruzados. Sir John Masters observaba su copa vacía con la intensidad de un gato que contemplaba un suculento ratón. Sir Ambrose Dutton intercambiaba historias con Torrington y con su hijo, Charles Hanwell. El marqués de Aldeborough, algo introspectivo, se encontraba recostado en su silla, con las piernas estiradas y cruzadas a la altura de los tobillos. Tenía una mano metida en el bolsillo de los pantalones y con la otra agarraba una copa de vino.
Cargada con una pesada bandeja con un decantador y botellas, Frances entró en la habitación detrás de Akrill. A ella no le interesaba en lo más mínimo la reunión, ni los asuntos de aquellos hombres que ignoraban por completo su presencia. El cansancio por las largas horas pasadas en la cocina teñía su piel de un tono grisáceo, y aún se encontraba en trance tras darse cuenta de que sus planes de futuro habían quedado hechos añicos.
Torrington, con ojos brillantes, levantó la mano para pedir que le rellenaran la copa. Akrill asintió. Frances levantó el decantador para llevarlo a la mesa donde aguardaba su tío, con el brazo aún estirado en actitud de exigencia. Llegó hasta su silla y se inclinó para servir el oporto en la copa. Para su desgracia, sin previo aviso, el decantador se le resbaló de los dedos cansados y explotó en miles de cristales a sus pies, lo que hizo que tanto ella como Torrington quedaran empapados con gotas de color sangre.
—Qué torpe eres, niña —exclamó su tío con desprecio—. Mira lo que has hecho. ¡Pagarás por ello!
Le propinó una bofetada que dejó la sala en silencio. Frances se estremeció, se tragó el dolor y, cuando intentó retirarse, el tobillo se le enganchó en la alfombra gastada y cayó sobre los cristales a los pies de Aldeborough. Durante varios segundos nadie reaccionó, asombrados como estaban todos por aquella muestra pública de crueldad, mientras Frances se incorporaba hasta ponerse de rodillas, con la esperanza de que la penumbra ocultase su humillación. Si tan sólo pudiera llegar hasta la puerta antes de que su tío llamase más la atención sobre ella...
Una mano fría la agarró del brazo y tiró de ella con firmeza hasta ponerla en pie.
—¿Estás herida?
Ella se estremeció al sentir sus dedos.
—No. Estoy bien, milord.
Aldeborough observó a la chica que tenía ante él con cierta compasión mientras ésta intentaba sin éxito cepillarse las manchas y las esquirlas de cristal de la falda. Imaginó que no sería una simple sirvienta, a juzgar por el vestido que llevaba, a pesar de su falta de estilo y de elegancia, sino una pariente pobre destinada a una vida de pobreza y dependencia en la casa de Torrington. Un destino poco envidiable. Se fijó en sus pestañas, que ocultaban sus ojos y proyectaban sombras sobre sus mejillas pálidas, y el pelo oscuro descuidadamente recogido con un simple lazo.
Advirtió que tenía los dedos helados y, aunque su voz sonaba calmada, la mano le temblaba y en la mejilla ya podía verse el resultado de la violencia ejercida por Torrington. Aldeborough fue consciente de que se había quedado mirándola fijamente durante varios segundos cuando ella apartó la mano y se echó hacia atrás. Continuó mirándola, lo suficientemente sobrio como para darse cuenta de que parecía bastante compuesta. Tal vez ella no fuera consciente de que sus dedos, enlazados con fuerza los unos con los otros, estaban blancos como el marfil.
—Tienes sangre en la muñeca y en la mano —le dijo. Tal vez sus ojos fueran grises y duros, pero su voz sonaba tierna, con una compasión que Frances no había experimentado en toda su vida—. Creo que te has cortado con el cristal. Akrill... —señaló al mayordomo—, tal vez puedas ayudar a la chica. Parece haberse herido.
«¡Piensa que soy parte del servicio!», pensó Frances, y trató de contener una risa histérica que comenzaba a abrirse paso por su garganta y amenazaba con ahogarla. «Eso es lo que seré durante el resto de mi vida. ¿Cómo puedo escapar de esto?». Por primera vez levantó la vista, miró a Aldeborough y le hizo una plegaria silenciosa, aunque no sabía bien lo que le rogaba. Él simplemente la dejó al cuidado de Akrill y regresó a su asiento junto a la mesa para servirse otra copa de una botella de clarete.
—Bien, Aldeborough. ¿Qué te ha parecido mi caballo gris? Apuesto a que es mejor que cualquiera de los que tienes en tus establos.
Las palabras de Torrington llamaron la atención de Frances mientras esperaba pacientemente a que Akrill le vendara la muñeca con una servilleta. ¡Aldeborough! ¡Oh, sí! Había oído hablar de él a pesar de estar encerrada en Torrington, lejos de la sociedad de moda. Con título. Adinerado. Propietario del magnífico Priorato de Aldeborough. Tenía fama de ser un gran bebedor y jugador y, con su título y fortuna, uno de los solteros más deseados. Pero era un hombre al que las madres de hijas solteras miraban con recelo, pues no tenía reparos a la hora de romper corazones de forma cruel.
—Impresionante, milord. Un buen animal. Imagino que no querréis venderlo.
—¡Depende del precio! —Torrington se recostó en su silla y se enfrentó a su propio desastre—. Estoy casi en la ruina. Lo he perdido todo salvo esta propiedad. Dentro de poco tendremos a los comerciantes llamando a la puerta, pidiendo el dinero que se les debe.
—¡Padre! —intervino Charles, y agarró a Torrington del brazo para que fuera consciente de la presencia de sus invitados—. No es ni el momento ni el lugar para discutir estos asuntos.
—¡Todo el mundo lo sabe! —exclamó Torrington, y dio un puñetazo sobre la mesa—. Ya no es ningún secreto. Los caballos son mi única esperanza. Pero ya se me ocurrirá algo —añadió con una sonrisa sibilina—. Ya lo verás —concluyó antes de servirse más vino y beber.
—¿De qué se trata, Torrington? —preguntó sir Ambrose arqueando las cejas—. ¿Esperas ganar una fortuna que te salve de esta situación? ¿O es el vino el que habla? —la burla era evidente en su sonrisa.
—Eso es. Una fortuna —dijo el vizconde frotándose las manos—. Tengo una sobrina; una heredera. Ella recuperará nuestras fortunas y saldremos de ésta. Se casará con Charles esta misma semana. ¡Entonces nadie volverá a mirar a la familia Hanwell por encima del hombro!
—Enhorabuena —dijo Aldeborough con una mueca burlona que no pasó inadvertida—. Debe de ser muy reconfortante para vos.
—¡Vos no lo comprenderíais, con vuestra fortuna! —exclamó Torrington.
—Cierto.
—Tuvisteis mucha suerte en vuestra herencia, milord.
—Desde luego.
La tensión inundó la habitación. Podía saborearse, como el amargo metálico de la sangre. Aldeborough parecía ajeno a todo. Buscó en sus bolsillos y sacó una pequeña caja de rapé que procedió a abrir con elegancia, ignorando las palabras de Torrington.
—Claro, nos quedamos devastados al conocer la muerte de vuestro hermano —prosiguió el vizconde.
—Desde luego —Aldeborough volvió a guardarse el rapé en el bolsillo y agarró de nuevo su copa. Sir Ambrose, que observaba la confrontación, apretó los puños y contempló la posibilidad de que el marqués le tirase el vino a Torrington, con el consecuente escándalo.
En vez de eso, el marqués se llevó la copa a los labios y giró la cabeza. Entonces se fijó en la chica, que estaba de pie junto a la puerta, en silencio y muy quieta, y que no dejaba de mirarlo. Advirtió su palidez extrema y, al mirarla a los ojos, se quedó desconcertado por la rabia que vio en su mirada oscura. ¿Estaría dirigida a él? Improbable, y aun así la tensión entre ellos era evidente. ¿Por qué iba una sirvienta o una pariente pobre a mostrar tal hostilidad, tal desdén, sobre todo cuando él se había preocupado por ella lo suficiente como para levantarla del suelo? Pero sus manos estaban tan frías, y había tal emoción en su mirada... Incluso en la distancia podía ver el brillo en su mejilla. Se encogió de hombros. Tal vez estuviera equivocado. Tal vez hubiera bebido más de lo que pensaba; su imaginación y la luz de las velas estaban jugándole malas pasadas. Ya estaba cansado de la compañía de Torrington, de su hospitalidad ruinosa y de las insinuaciones. Lo más apropiado sería marcharse, antes de que fuera demasiado lejos e insultara a su anfitrión más allá de lo justamente necesario. Aunque la tentación de hacer eso resultaba casi abrumadora.
De pronto echó la silla hacia atrás y se puso en pie.
—He disfrutado enormemente en vuestra compañía, caballeros, pero creo que es hora de marcharme —se movía con elegancia, sin dar muestras del alcohol que había consumido, salvo por las mejillas ligeramente sonrojadas y su respiración cuidadosamente controlada.
Ambrose se levantó también y agarró a Aldeborough por el hombro antes de que pudiera llegar a la puerta.
—No puedes irte así, Hugh. Estamos en mitad de la velada, por el amor de Dios. ¿Vas a llevar tu carrocín? Acabarás en una zanja.
—¿Eso crees? —por un momento, Aldeborough se quedó helado. De pronto lo embargó el recuerdo de un carrocín volcado en la carretera, con el conductor muerto a su lado, y se vio invadido por el dolor—. No. He traído a mi cochero. Y además hay luna llena. Estaré en casa en menos de una hora —sonrió con cinismo—. Gracias por preocuparte por mi seguridad, mi querido Ambrose.
—Hugh, sabes que no quería decir... Yo nunca sugeriría...
Aldeborough negó con la cabeza y sonrió antes de darse la vuelta.
Se detuvo junto a la puerta, miró a los hombres allí reunidos e hizo una reverencia.
—Que tengáis buena noche, caballeros —y entonces frunció el ceño—. Siento tremendamente lo de vuestra sobrina, lord Torrington. Merece algo mejor.
Sin mirar atrás, y sin pensar en la desafortunada chica que había desatado la rabia de Torrington, abandonó la mansión. De hecho, cuando se despidió, ella ya se había esfumado de la habitación.
Frances Hanwell parpadeó y regresó al presente al oír la voz de Aldeborough.
—Pero, si sois la sobrina de Torrington, su heredera, ¿por qué diablos hacíais el papel de una sirvienta? ¿Y por qué tuvisteis que esconderos en mi carruaje para huir de vuestra casa?
—No deseo hablar de ese asunto, milord, salvo para decir que creía que no tenía otra opción dadas las circunstancias.
—¿Qué circunstancias?
Ella simplemente negó con la cabeza.
—¡No me lo ponéis fácil! ¿Cómo os llamáis?
—Frances Rosalind Hanwell, señor.
—Debería haberos llevado de vuelta, señorita Hanwell. Con vuestro tío.
—Yo no habría ido. Nunca volveré. Antes me habría lanzado del carruaje —pronunció aquellas palabras tan dramáticas con tal seguridad que, por un momento, Aldeborough no pudo encontrar respuesta alguna y simplemente se quedó mirándola con desaprobación. A pesar de su compostura, Frances había vuelto a agarrar la pluma con tanta fuerza que la tinta había manchado sus dedos. Era más alta de lo que recordaba. ¿Y por qué no se acordaba de sus ojos? Eran de un violeta profundo y en aquel momento estaban oscuros a causa de la rabia y de la desesperación.
—¿Acaso no tenéis idea, señorita Hanwell, del escándalo potencial que habéis causado? ¿Las obligaciones que me habéis dado? ¿El daño que podéis haber hecho a vuestro propio nombre? —el tono duro de su voz era inconfundible, pero ella no se estremeció.
—Desde luego que no. No tenéis ninguna obligación, milord. Simplemente utilicé vuestro carruaje, una oportunidad caída del cielo, como medio para conseguir un fin. Nadie sabrá que estoy aquí.
—¡Apuesto a que vuestro mayordomo lo sabe! ¿Akrill, verdad? No me digáis que no le pedisteis ayuda para abandonar la casa sin ser vista. No os creería.
Ella se mordió el labio y la cara se le puso aún más pálida al darse cuenta de la verdad de aquella ironía.
—Los cotilleos entre el servicio, señorita Hanwell. Todos los que estaban anoche en Torrington Hall sabrán que os marchasteis conmigo y que pasasteis la noche sin carabina bajo mi techo. ¿En qué beneficia eso a vuestra reputación? La habrá destruido, probablemente. Y no quiero ni pensar en el tipo de tonterías que Masters y Hay habrán divulgado por la ciudad.
—No creo. Sólo fue... —Frances suspiró y agachó la mirada—. Era indispensable que me marchara.
—Me habéis hecho culpable de una huida —continuó él con el mismo tono severo—. O incluso de un secuestro. ¿Cómo habéis podido hacer algo tan arriesgado? Aparte de eso, no me conocéis. No sabéis de lo que soy capaz. Podría haberos asesinado. O violado y dejado en la cuneta. ¡Fuisteis de lo más irresponsable!
—Si me marcho ahora de aquí, nadie lo sabrá —dijo ella—. No merezco vuestro desprecio.
—Claro que sí. No podéis marcharos. ¿Dónde iríais?
—¿Por qué habría de importaros? ¡No soy vuestra responsabilidad!
—Puede que os sorprenda saber, señorita Hanwell, que no deseo ser visto como seductor de vírgenes inocentes.
—Lo siento mucho —dijo ella apartando la mirada—. No pretendía enfadaros.
Aldeborough se sirvió una copa de brandy y se la bebió. Su ira desapareció tan rápido como había aparecido. Ella necesitaba su ayuda y probablemente ya sufría bastantes desplantes en Torrington Hall. El hematoma y la evidente falta de contención de Torrington daban fe de ello.
—No os alteréis —dijo tras tomar aire y soltarlo lentamente—. Vamos a intentar ser prácticos. Recuerdo el vestido...
—Entiendo que lo recordéis —respondió ella—. Es horrible, pertenecía a mi tía; hace muchos años, como podéis imaginar. Y estoy segura de que me queda mucho peor a mí de lo que le quedaba a ella.
—Bastante. Nunca he tenido el honor de ver a la vizcondesa de Torrington con semejante atuendo, de modo que no puedo hablar —retrocedió sobre sus pasos hasta llegar al escritorio y extendió una mano hacia ella en señal de conciliación—. Por favor, sentaos, señorita Hanwell. Como imaginaréis, es de vital importancia que abordemos el asunto que tenemos entre manos y discutamos sobre vuestro futuro —ella ignoró el gesto y lo miró con hostilidad. Él se inclinó sobre el escritorio y le agarró las manos para quitarle la pluma. Advirtió que sus manos, a parte de estar manchadas de tinta, eran pequeñas y finas, aunque ásperas y con callos. Alrededor de las muñecas tenía cortes y quemaduras. Se las soltó suavemente y se sentó en la silla situada al otro lado de la mesa.
—¿Qué estabais escribiendo?
—Una lista con mis opciones.
Aldeborough levantó la hoja de papel y la observó. Estaba en blanco.
—Veo que no habéis llegado muy lejos.
—Si eso es una crítica, me temo que mis pensamientos eran todo posibilidades negativas, no positivas. Pero no regresaré a Torrington Hall.
—Tenemos que tener en cuenta vuestra reputación, señorita Hanwell. No parecéis comprender que el escándalo resultante de los acontecimientos de anoche podría ser desastroso. Creo que puedo aceptar vuestra negativa a volver a casa de vuestro tío, ¿pero no tenéis otros parientes a los que recurrir?
—No —contestó ella alzando la barbilla—. Mis padres murieron. El vizconde Torrington es mi tutor legal.
—Entonces debemos aceptar el único recurso que tenemos para proteger vuestra reputación. Es muy simple.
—¿Y cuál es, milord? Me temo que la simplicidad se me escapa.
—Debéis aceptar mi mano en matrimonio, señorita Hanwell.
—¡No! —respondió ella de inmediato, aunque fuera con un susurro.
Él arqueó las cejas sorprendido. Casi todas las jóvenes que conocía habrían hecho cualquier cosa por despertar el interés del marqués de Aldeborough. Pero al parecer no la señorita Hanwell.
—No es necesario que os sacrifiquéis, milord —añadió ella—. Estoy segura de que debe de haber otras alternativas. Al fin y al cabo, anoche no ocurrió nada malo, milord. Estabais bajo los efectos del brandy de mi tío.
—Sea como sea, señorita Hanwell —respondió él con cierta aspereza—, temo que mi reputación no es tan buena como para que la sociedad me conceda el beneficio de la duda. Y además, como habéis admitido, no tenéis otros parientes que puedan daros cobijo.
Frances apartó la mirada. No le permitiría ver las lágrimas que amenazaban con resbalar por sus mejillas.
—Imagino que podría ser institutriz —dijo con voz entrecortada.
—¿Estáis cualificada para eso? —preguntó él.
—Lo dudo. Simplemente intento ser práctica.
—Pero poco realista, me temo. ¿Sabéis tocar el pianoforte? ¿Habláis francés o italiano? ¿Pintáis con acuarela? ¿Alguno de los talentos que se supone que una dama debe tener? Mi hermana se queja con frecuencia de las cosas tan innecesarias que parecen ser esenciales para la educación de una dama.
Frances no podía contestar con humor a aquella observación. Su situación era demasiado desesperada. Tal vez se viera obligada por las circunstancias a regresar a Torrington Hall. Era demasiado terrible para pensarlo.
—No, no sé. Ni tampoco bordar. Ni bailar. Ni hacer nada en general. Mi educación ha sido... escasa en tales detalles —sentía las lágrimas cada vez más cerca a pesar de su resolución por afrontar la situación con calma—. No hay necesidad de ser tan desalentador, milord.
—Sólo intentaba ser de utilidad. ¿Qué sabéis hacer?
—Llevar una casa. Supervisar la cocina —Frances suspiró y se pasó un dedo por la mejilla—. Suena horrible. ¿Creéis que debería considerar la idea de convertirme en ama de llaves?
—Desde luego que no. Sois demasiado joven. ¿Y quién os daría referencias?
Frances se acercó a la ventana y se sentó en el asiento que allí había.
—Ahora comprendéis por qué mi lista no se ha materializado.
—Señorita Hanwell —Aldeborough se colocó frente a ella—. No quiero repetirme ni obligaros a nada, algo que aparentemente encontráis inaceptable, pero realmente sólo hay una solución. ¿Me haréis el honor de casaros conmigo?
Frances se sorprendió al oír la gentileza en su voz, pero aun así negó con la cabeza.
—Sois muy considerado, pero no. Tengo una herencia que será mía dentro de un mes, cuando alcance la mayoría de edad. Eso me permitirá ser independiente para que nadie me diga lo que tengo que hacer.
—¿Cuánto? ¿Lo suficiente para vivir sola? —preguntó él con escepticismo.
—No estoy segura, pero me lo dejó mi madre y creo que será suficiente. El abogado de mi tío tiene los detalles. A mí nunca me los han explicado.
—Pero eso sigue sin resolver el problema del escándalo que resultará de todo eso. Vuestra reputación quedará destrozada. La sociedad os despreciará. Debéis casaros conmigo.
—No, milord. Después de todo, ¿qué importa? Nunca he sido presentada en sociedad, y no tengo intención de vivir en la alta sociedad londinense. ¿Por qué iban a afectarme los cotilleos?
Aldeborough suspiró exasperado y la observó con detenimiento. En realidad ella no era la esposa que habría elegido, educada bajo la horrible influencia de Torrington, encarcelada en lo más profundo del campo, sin contactos y sin saber desenvolverse en sociedad. ¿Y aun así por qué no? Su título era lo suficientemente bueno a pesar de su educación. Desde luego le faltaba educación en algunos aspectos, como ella misma había dicho, ¿pero qué importaba realmente? Parecía ser despierta e inteligente, y sabía llevar una casa, a pesar de faltarle elegancia y estilo. Aldeborough la observó con admiración e imaginó que pronto adquiriría la confianza exigida por su posición como marquesa de Aldeborough. Tenía carácter y coraje en abundancia, como él mismo había presenciado, así como una gran determinación. Y había de admitir que no le faltaba encanto bajo aquella apariencia descuidada.
La sociedad murmuraría, por supuesto, al saber que la señorita Hanwell, una provinciana desconocida, iba a casarse con el marqués de Aldeborough, ¿pero desde cuándo le habían importado a él los cotilleos?
Además, como le recordaba su madre a cada oportunidad, tal vez fuese hora de que encontrase una esposa. Como bien sabía él, la vida era impredecible; le debía a su familia asegurar la sucesión. Si Richard estuviese vivo... Se apartó deliberadamente de aquella línea de pensamiento. No servía de nada pensar en ello.
Pero, sobre todo, su honor le impedía abandonar a aquella chica inocente a su suerte. Era encomiable que le diesen igual las repercusiones sociales, pero aun así una joven podía quedar dañada para siempre por las lenguas viperinas de la alta sociedad. De él dependía salvarla del desastre social, y el deber le exigía hacerlo. Era tan simple como eso. Su vulnerabilidad, allí sentada, mientras rechazaba su oferta de matrimonio, le resultaba conmovedora. Había tomado una decisión y haría todo lo que estuviese en su poder por llevarla a cabo. Pero tenía la sensación de que convencer a la dama en cuestión iba a ser una misión complicada.
—No acepto vuestros argumentos —dijo finalmente—. No habéis pensado en las implicaciones, y por experiencia sé que podrían ser desastrosas para vos. Pero tengo una reunión con mi agente y debo irme. Ya le he hecho esperar. Continuaremos con esta conversación más tarde, señorita Hanwell. Mientras tanto, mis sirvientes se ocuparán de cualquier cosa que necesitéis. Sólo tenéis que pedirlo —alzó una mano para acariciarle la mejilla donde tenía la magulladura, consciente de la súbita necesidad por protegerla, por reconfortarla y aliviar su dolor. Se apartó inmediatamente cuando ella se estremeció, y deseó que no lo hubiera hecho.
—Os aseguro, milord, que no es necesario seguir hablando. No desearía que hicierais esperar a vuestro agente —intentó sonreír sin conseguirlo, con la esperanza de que el placer que había experimentado con su caricia no se notara en su cara.
—Sois muy obstinada, señorita Hanwell. ¿Cómo podéis hacer planes cuando no tenéis más que la ropa que lleváis puesta?
Frances no logró encontrar respuesta a tal obviedad, de modo que simplemente negó con la cabeza.