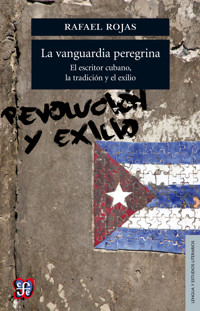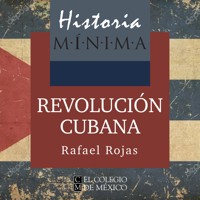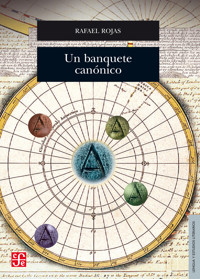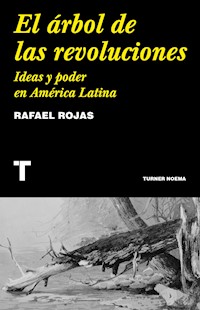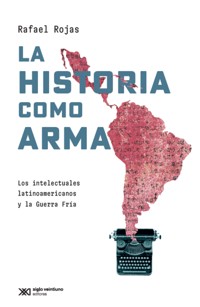
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Singular
- Sprache: Spanisch
"Las revoluciones no solo se luchan con armas, sino también con ideas." La Guerra Fría, una época que dividió al mundo en dos bloques, también moldeó la identidad de América Latina. En un tiempo en el que las fronteras entre la verdad y la ficción se difuminaron, este libro desentraña las complejas dinámicas ideológicas, culturales y políticas que definieron el "latinoamericanismo" en ese periodo. Con especial atención a los casos de Cuba y México, el autor examina cómo estas revoluciones se convirtieron en faros de la izquierda y en escenarios clave para el enfrentamiento de potencias globales. Desde los debates en la publicación británica New Left Review hasta las reflexiones de grandes intelectuales como Eduardo Galeano, Marta Harnecker y Alejo Carpentier, entre otros, este recorrido histórico revela los símbolos, mitos y estrategias que dieron forma a la narrativa latinoamericana en plena Guerra Fría. A través del análisis de publicaciones culturales, ensayos y polémicas intelectuales, este libro muestra cómo las luchas ideológicas, al tiempo que determinaron el debate público, también moldearon la autopercepción de este continente. Una lectura imprescindible para entender cómo el duelo, el mesianismo y la iconocracia fueron clave en la construcción de nuestra identidad cultural.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
singular
Rojas, Rafael
La historia como arma : los intelectuales latinoamericanos y la Guerra fría / Rafael Rojas. – México : Siglo XXI Editores, 2025
167 p. ; 14 x 21 cm. – (Colec. Singular)
ISBN: 978-607-03-1486-5
1. América Latina – Historia – Guerra Fría 2. América Latina – Vida intelectual 3. Guerra Fría – Influencia I. Ser. II. t.
LC F1414.2 R6613hDewey 980.03 R7414h© 2025, siglo xxi editores, s. a. de c. v.
ilustración de cubierta: daniel bolívar
isbn: 978-607-03-1486-5isbn-e: 978-607-03-1487-2
Índice
Introducción
La mutación del latinoamericanismo
El Tercer Mundo y la Nueva Izquierda
1. La geopolítica del prefijo
La variante iberoamericana
La crisis del iberoamericanismo
2. América Latina en New Left Review
El cerco de Cuba
De la revolución a la transición
3. Auge y declive del latinoamericanismo soviético
4. La teoría literaria como casus belli
El ideal realista
Del sovietismo al bolivarianismo
5. Carpentier: melancolía y revolución
El redescubrimiento de América
Las revoluciones melancólicas
6. Dos marxistas: Harnecker y Bambirra
Una marxista llamada Cléa
La reconexión cubano-soviética
7. Galeano y sus historiadores
8. Rama y la servidumbre letrada
9. Duelo, mesianismo e iconocracia
Bibliografía
Introducción
El historiador Louis Menand, justamente aclamado por The Metaphysical Club (2002), escribió luego un ensayo sobre la cultura occidental a mediados del siglo XX. Sus objetos de estudio fueron la literatura, el arte y el pensamiento en el arranque de la Guerra Fría. La pasarela de figuras estudiadas no pudo ser más eminente: Arendt y Sartre, Baldwin y Sontag, Lévi-Strauss y Pollock, Cage y Warhol, The Beatles y Pauline Kael. No obstante, Menand (2021) advirtió, desde las primeras páginas, que el contexto de la Guerra Fría, aunque muy presente en el libro, no bastaba para explicar toda la producción cultural anterior a 1989. La filosofía y la pintura, el cine y la poesía también contaban por sí mismos, pues respondían a su circunstancia histórica y, a la vez, a dilemas de tradición y ruptura propias.
Si bien con mayor dificultad, dada su conexión más directa con los discursos de legitimación de los estados, lo mismo podría argumentarse sobre el arte y el oficio de la historia. El historiador cubano Manuel Moreno Fraginals (1983), graduado de El Colegio de México, sostuvo que la historiografía más científica, la más apegada al cálculo de precios o a la cuantificación de la trata esclavista en el Atlántico, podía estar sustentada en mitos. Si hubo un periodo en el que las fronteras entre la verdad y la ficción se desdibujaron en el debate público y en las polémicas historiográficas fue, justamente, el que se extiende entre la caída del nazismo y el derrumbe del Muro de Berlín. La maleabilidad del sentido, en aquellas décadas, fue capturada por la polarización ideológica y puesta en función de la disputa por el pasado.
Este libro reconstruye algunas polémicas historiográficas sobre América Latina en la Guerra Fría —o sobre la Guerra Fría en América Latina, que no es exactamente lo mismo—, alojadas en publicaciones emblemáticas del campo intelectual atlántico y, sobre todo, en su flanco latinoamericano y caribeño en la segunda mitad del siglo pasado. También se repasan las ideas sobre América Latina de líderes intelectuales de aquellas décadas, como los uruguayos Ángel Rama y Eduardo Galeano, la chilena Marta Harnecker y la brasilera Vânia Bambirra o los cubanos Roberto Fernández Retamar y Alejo Carpentier, que alcanzaron una amplia difusión como ensayistas.
El periodo que interesa reconstruir, por medio de aquellos debates, es el que implica la categoría Guerra Fría latinoamericana, entre los años cincuenta y los ochenta del siglo XX. Una nueva generación de historiadoras e historiadores muestra un creciente interés en ese periodo, desde múltiples perspectivas metodológicas: historia internacional y política, intelectual y cultural, social y económica (Pettinà, 2018 y Field et al., 2020). De estos estudios nos interesa explorar la dimensión historiográfica o, más específicamente, la forma en la que las pugnas ideológicas y políticas de la Guerra Fría se proyectan en el campo de la historia académica.
Las polémicas que aquí se recorren aparecieron en revistas que responden a dos tipos de publicaciones en la historia de América Latina y el Caribe, bien analizadas en su trayectoria por autores como Horacio Tarcus (2020), Aimer Granados (2012), Regina Crespo (2010), Alexandra Pita y María del Carmen Grillo (2021): unas (Hispanic American Historical Review, Historia Mexicana o el Boletín del Instituto Ravignani) eran propiamente académicas y otras (Cuadernos Americanos, New Left Review o Casa de las Américas) se inscribían más cómodamente en la categoría de revistas intelectuales o culturales.1
Los debates que se suscitaron en aquellas publicaciones demostraban una gran capacidad de desplazamiento entre la esfera del saber especializado y el campo intelectual más abierto al debate público. La intensidad de la confrontación ideológica de la Guerra Fría, constatada por Francisco Zapata (1990) y Patrick Iber (2015), permeaba diversos niveles de la discusión histórica sobre el pasado y el presente de América Latina, que convocaban posicionamientos políticos, adhesiones o rechazos ideológicos y compromisos vitales y afectivos. Las páginas de aquellas revistas, al calor de la recepción de teorías marxistas y estructuralistas, dependentistas y cepalinas, guevaristas y desarrollistas, se llenaron de disquisiciones sobre la estructura feudal o capitalista de las sociedades latinoamericanas; sobre la cuestión agraria y la modernización urbana; sobre la Revolución cubana y la vía chilena al socialismo; y sobre el colonialismo interno y las nuevas estrategias imperialistas. El debate sobre la Revolución cubana actualizó la discusión sobre las revoluciones previas (la mexicana, la guatemalteca y la boliviana) y sobre el populismo clásico (varguismo y peronismo), y produjo una revisión de toda la historia poscolonial de la región, desde las gestas independentistas de principios del siglo XIX (Rojas, 2021).
La historia se convirtió, en palabras de Enzo Traverso, en un “campo de batalla”, en el que “se interpretaban las violencias” de la modernidad latinoamericana (2016, pp. 11-31). Una de las formas que adoptó aquella disputa fue la contraposición entre las revoluciones mexicana y cubana como dos paradigmas de la izquierda latinoamericana de la Guerra Fría. El tema, que ha sido explorado recientemente por historiadores como Renata Keller (2015) y Eric Zolov (2020), recorre el fondo o la superficie de aquellas publicaciones. Frente al desafío rupturista del proyecto cubano, que velozmente se radicalizó por la vía socialista, la Revolución mexicana y su modelo de partido hegemónico e ideología nacionalista revolucionaria se asentó como la opción de izquierda preferida en amplias zonas del debate académico e intelectual (Cosío Villegas, 1961).
La Revolución cubana y las guerrillas marxistas latinoamericanas transformaron aceleradamente el discurso de la identidad continental (Weyland, 2019; Clayfield, 2019). El campo de batalla de la Guerra Fría, tanto en la violencia armada como en la lucha ideológica, se desbordó hacia las polémicas historiográficas. En Hispanic American Historical Review, Historia Mexicana y en la obra de Stanley Ross, Juan A. Ortega y Medina y Daniel Cosío Villegas pudieron advertirse fricciones con la producción historiográfica soviética (Rudenko, Alperóvich, Lavretski…), que intentaba reformular su visión del pasado latinoamericano a la luz del triunfo revolucionario y la radicalización socialista en Cuba (Ortega, 2018, pp. 111-142). A partir de los años sesenta, en publicaciones de la isla, como Cuba Socialista y Casa de las Américas, se observó un notable despliegue de narrativas e interpretaciones históricas provenientes del campo académico soviético.
La reorientación ideológica marxista-leninista, en un flanco del horizonte intelectual latinoamericano, favoreció una mirada adversa a la trayectoria de la Revolución mexicana y los populismos clásicos, que privilegiaba el carácter modélico del experimento cubano. No obstante, en otros ámbitos de la izquierda regional, como se advierte en revistas tan disímiles como New Left Review y Cuadernos Americanos, los referentes del nacionalismo revolucionario y los populismos varguista y peronista seguirían siendo poderosos hasta bien entrados los años setenta.
En las dos últimas décadas del siglo XX, cuando avanzaron las transiciones a las democracias y las políticas económicas neoliberales, el latinoamericanismo de la Guerra Fría tuvo una nueva mutación. La historia intelectual de la recepción del debate entre modernidad y posmodernidad, en los ochenta, registra que dos libros, La ciudad letrada (1984) del uruguayo Ángel Rama y La isla que se repite (1989) del cubano Antonio Benítez Rojo, señalan la reconfiguración de un imaginario facturado durante la confrontación ideológica de las décadas previas, lo que en buena medida se ve cristalizado en ensayos como Todo Caliban (1971) de Roberto Fernández Retamar y Las venas abiertas de América Latina (1971) de Eduardo Galeano.2
Este libro vuelve a estos ensayos y a aquellas revistas, abriendo interrogaciones sobre los modos en los que se escenificaba el pasado de América Latina y el Caribe en las polémicas de la Guerra Fría. Como se verá, los debates sobre la disciplina tuvieron un impacto decisivo sobre la definición del latinoamericanismo. Más allá de que algunos de los historiadores protagónicos del periodo, como los mexicanos Daniel Cosío Villegas o Luis González y González y los argentinos Emilio Ravignani y Tulio Halperin Donghi, produjeran obras ancladas en los dilemas contemporáneos de sus respectivos países, su producción intelectual contribuyó a moldear las diversas formas de interlocución con lo latinoamericano en tanto gentilicio de una identidad.3
La mutación del latinoamericanismo
En América Latina y el Caribe, las corrientes ideológicas fundamentales de la izquierda, en la Guerra Fría, heredaron de la tradición intelectual de los siglos XIX y XX la obsesión con la identidad histórica y cultural de esa parte del mundo. Se trata de uno de los mensajes centrales del exhaustivo recorrido propuesto en La invención de Nuestra América (2021), por el historiador argentino Carlos Altamirano, y de una evidencia documentable en la historia intelectual de la región.
Hasta 1960, los más logrados intentos de definir identidades nacionales o continentales se habían producido en un campo intelectual liderado por poetas y antropólogos, filósofos e historiadores (Sarmiento y Martí, Darío y Rodó, Vasconcelos y Henríquez Ureña, Freyre y Ortiz, Paz y Martínez Estrada), cuya localización en “la izquierda” era flexible o fluctuante, de acuerdo con los cánones doctrinales de la época.
Con la Guerra Fría y, sobre todo, después de la Revolución cubana de 1959, el gran debate sobre la identidad latinoamericana se concentró, esencialmente, en la izquierda. Quienes intervinieron de forma más protagónica en las polémicas sobre lo latinoamericano o el latinoamericanismo fueron intelectuales con credenciales discernibles ya fuera en el marxismo, el comunismo, los diversos socialismos o en la amplia gama de populismos y nacionalismos revolucionarios.
En 1971 aparecieron dos ensayos ya citados que, de manera inocultablemente diversa, abordaron la cuestión de la identidad latinoamericana y caribeña: Todo Caliban, del poeta cubano Roberto Fernández Retamar (1993), y Las venas abiertas de América Latina, del narrador uruguayo Eduardo Galeano (2020). El núcleo de la diferencia entre ambos residió en la apelación de Fernández Retamar al mestizaje como cifra de laespecificidad cultural del continente, en una inversión de los arquetipos de José Enrique Rodó en Ariel (1900), ensayo que carecía de mayor interés en el texto de su compatriota Galeano.
Galeano y Retamar trazaron una genealogía entre los líderes de las independencias anticoloniales o padres fundadores de las repúblicas del siglo XIX (Bolívar, San Martín, Sucre, Artigas, Hidalgo, Morelos) y los dirigentes marxistas de las guerrillas de la Guerra Fría, con el Che Guevara y Fidel Castro a la cabeza. Aquella lectura teleológica no solo desafió el relato de la continuidad liberal o republicana de América Latina desde el latinoamericanismo nacionalista, sino las tesis materialistas que enfatizaban el tránsito de la democracia burguesa a la vía socialista de desarrollo.
Pero las divergencias recorrían también las bibliotecas de ambos ensayistas; mientras el cubano citaba profusamente a Martí, Rodó, Reyes, Henríquez Ureña o Vasconcelos, el uruguayo prefería las tesis cepalinas o dependentistas de Sergio Bagú, Darcy Ribeiro, André Gunder Frank o Daniel Vidart. Como sostiene otro historiador argentino, Adrián Gorelik (2022), en La ciudad latinoamericana: una figura de la imaginación social del siglo XX, toda la izquierda latinoamericana de la Guerra Fría gravitó hacia posiciones modernizadoras de muy diversa índole, sin mayores conflictos con una argumentación identitaria.
El tópico del mestizaje entraba en contradicción con el indigenismo heredado de José Carlos Mariátegui, José María Arguedas y otros pensadores andinos, que interesaban tanto a las izquierdas socialistas como a las populistas. De igual manera, la mestizofilia chocaba con la persuasión marxista o estructuralista, que tendía a subordinar la conquista de una plena soberanía de la región a la lucha de clases y a la ruptura con un modelo de dominación basado en la dependencia de la exportación de materias primas y la importación de manufacturas.
Mientras Todo Caliban de Fernández Retamar privilegiaba un compromiso con la revolución y el socialismo, entendidos como reproducciones del proyecto cubano, Las venas abiertas apostaba por un cambio continental que no excluía la ruta reformista, industrializadora, centrada en la sustitución de importaciones y el desarrollo del mercado interno, como recomendaba la cepal y como, en esos mismos años, intentarían la coalición de Unidad Popular y Salvador Allende en Chile y los militarismos progresistas en Los Andes.
Una divergencia parecida, dentro del mismo campo intelectual de la izquierda, aunque proyectada con mayor visibilidad en el horizonte de las poéticas literarias, emergería con la publicación de La ciudad letrada (1984), del uruguayo Ángel Rama. El crítico, que en los años sesenta había sucedido a Emir Rodríguez Monegal al frente de la sección literaria del semanario Marcha, fundado y dirigido por Carlos Quijano en Montevideo, era profesor de las universidades de Maryland y Princeton cuando escribió aquel texto influyente.
Para entonces, Rama había transitado por las posiciones tradicionales de Fernández Retamar y la revista Casa de las Américas, de cuyo núcleo editorial formó parte hasta 1971, e intentaba formular una visión de la cultura latinoamericana acorde con los procesos de transición a la democracia que arrancaron en el Cono Sur a principios de la década. En Cuadernos de Marcha expresó su rechazo a la dogmatización de la política cultural cubana, y luego, exiliado en Caracas tras la instauración de la dictadura uruguaya, dio forma al catálogo plural de la Biblioteca Ayacucho.
El ensayo, escrito en diálogo con académicos de importantes universidades estadounidenses como Claudio Véliz, estudioso de la tradición centralista latinoamericana, y Richard Morse, autor del clásico El espejo de Próspero: estudio sobre la dialéctica del Nuevo Mundo (1982), proponía una historia intelectual de América Latina, desde los tiempos coloniales hasta el colapso de las dictaduras militares de la Guerra Fría, por medio de la sucesión de una serie de representaciones culturales de la ciudad: la ciudad ordenada, la barroca, la escrituraria, la modernizada o la revolucionada.
La obra crítica de Rama, bastante concentrada hasta entonces en el estudio del modernismo hispanoamericano de fines del XIX (Darío, Lugones, Casal, Martí…) y de la que llamaba transculturación narrativa de mediados del XX (Arguedas, Rulfo, Gallegos, Guimaraes Rosa…), dio un salto a una reflexión sociológica que recolocaba a la literatura en el centro de la política, abandonando lugares comunes sobre el arte puro o comprometido. El carácter inconcluso y póstumo del texto impidió que Rama extendiera su estudio más allá de la novela de la Revolución mexicana y hasta las décadas guerrilleras y dictatoriales entre los años sesenta y los ochenta, que fueron el contexto de su producción ensayística.
Sin embargo, es posible advertir en el prólogo a su libro el empeño de Rama por inscribirse en una izquierda democrática, apelando al juicio de Geoffrey Stokes en una pieza sobre su obra en The Village Voice. También recordaba que en un editorial del New York Times de noviembre de 1974 se decía que su trabajo crítico en Marcha y la Biblioteca Ayacucho no se caracterizaba precisamente por “publicar a escritores comunistas” o por confundir la “prédica intelectual” con la propaganda de algún partido de izquierda (Rama, 1984, pp. 14-15).
Aquella suscripción a la premisa de la autonomía intelectual, en los años previos a su muerte en un accidente aéreo en Madrid, en noviembre de 1983, resituó a Rama en la ola intelectual democratizadora de fines de la Guerra Fría. La mayor parte de los escritores, artistas y críticos latinoamericanos, a mediados de la década de los ochenta, estaba decidida a involucrarse en los procesos de transición a la democracia y a lograr el arribo al poder por medio de elecciones competidas y mecanismos de la democracia representativa.
Con la consolidación de la historia intelectual, en los últimos años, los debates ideológicos de la Guerra Fría dejan ver aristas que trascienden el esquema binario de la confrontación doctrinal. En el segundo tomo de la Historia de los intelectuales en América Latina, subtitulado “Los avatares de la ciudad letrada”, coordinado por Carlos Altamirano (2010), se introducen matizaciones pertinentes a la tradicional partición del campo intelectual latinoamericano en dos bandos: el de los amigos y el de los enemigos de Cuba. Esa perspectiva, atenta a las instancias mediadoras de aquellas discusiones y consciente de que el espacio literario latinoamericano rebasaba al boom de la nueva novela y al propio cisma del caso Padilla, ha sido desarrollada más recientemente por autores como Patrick Iber, Claudia Gilman, Idalia Morejón o Karina Janello.4
El Tercer Mundo y la Nueva Izquierda
La Guerra Fría no fue una confrontación centralmente europea. El proceso de mundialización que arrancó entre los siglos XV y XVI y que llegó a su apogeo entre fines del siglo XIX y principios del XX no hizo más que acelerarse en la era bipolar. La mayor parte del planeta se vio involucrada en una rivalidad múltiple que puso a prueba las formas de convivencia a escala doméstica e internacional.
En los últimos años, la historiografía sobre la Guerra Fría ha producido nuevas interpretaciones que resemantizan ese concepto central de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Frente a interpretaciones tradicionales que asociaban la Guerra Fría al mundo bipolar, surgido tras la Segunda Guerra Mundial, los nuevos estudios de Odd Arne Westad, Daniela Spenser, Greg Grandin, Gilbert Joseph, Hal Brands, Eric Zolov, Renata Keller y Vanni Pettinà han ampliado espacial y temporalmente el campo semántico del concepto.5
Estos historiadores proponen localizar las raíces de la Guerra Fría en los años que siguieron a la Revolución bolchevique y la gran tensión entre comunismo y capitalismo, que antecedió y sucedió al ascenso y caída de los fascismos entre los años veinte y cuarenta del siglo XX. Aquel conflicto se vio acentuado por el proceso de descolonización del Tercer Mundo, que se aceleró desde el periodo de entreguerras y alcanzaría su máximo dinamismo a partir de la Conferencia de Bandung en 1955.
La reinterpretación historiográfica de la Guerra Fría ha llevado a relativizar, también, su supuesto desenlace a fines del siglo XX. Muchos de los elementos característicos del llamado mundo bipolar, como la rivalidad entre superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética en las franjas periféricas de América Latina, Asia y África, han continuado caracterizando la historia global después de la caída del Muro de Berlín. La imprecisión de la fórmula binaria o bipolar ya era evidente desde los años setenta, con el entendimiento entre Estados Unidos y China. A partir de los noventa, con el despegue económico de la gran nación asiática, la lógica multipolar del reparto global no ha hecho más que afianzarse.
La nueva historiografía insiste en no circunscribir el conflicto a la pugna militar y tecnológica, pero reconoce en esa dimensión el eje de buena parte de los conflictos globales de la segunda mitad del siglo XX. La carrera armamentista, especialmente en su faceta de producción atómica y nuclear, y la conquista del espacio fueron dos áreas en las que los superpoderes midieron fuerzas. Esa medición de fuerzas recurrió con frecuencia a alardes y simulaciones simbólicas (desfiles militares en la Plaza Roja, lanzamientos de cohetes en Cabo Cañaveral, grandes despliegues propagandísticos) pero también alcanzó altos grados de confrontación tangible en países periféricos.
Gran parte de los conflictos militares del Tercer Mundo fueron capítulos de aquella larga Guerra Fría: la pugna de las dos Coreas (1950-1953); los choques militares entre Israel y diversos países árabes (Líbano, Siria, Irak, Irán, Egipto) en 1948, por el Canal de Suez en 1956, luego de la campaña de los seis días entre 1967 y 1970 y las ofensivas de Yom Kipur o del Ramadán en 1979; los procesos de descolonización en el Norte de África; el conflicto de Afganistán; la guerra de Vietnam (1955-1975); la lucha contra el apartheid en Sudáfrica; las guerras civiles en el Congo, Angola o Etiopía; y la independencia de Namibia.
El arraigo que llegó a tener el llamado modelo socialista de desarrollo, impulsado por la urss, Europa del Este, China, Vietnam y Cuba, entre otros países, en Asia y África, en los años de la descolonización, da cuenta de la mundialización de la Guerra Fría. En amplias zonas del Tercer Mundo, sin excluir el África subsahariana o las guerrillas marxistas sudamericanas, aquella lucha de vida o muerte era asumida por miles de jóvenes latinoamericanos, africanos y asiáticos como una epopeya socialista y nacionalista contra el capitalismo y el imperialismo.
Entre los años cincuenta y setenta del siglo XX, el horizonte ideológico del conflicto, estudiado por Patrick Iber (2015), alcanzó su mayor densidad. Los proyectos culturales de la CIA, como el Congreso por la Libertad de la Cultura, se enfrentaron a las grandes iniciativas del bloque soviético, como el Congreso Mundial por la Paz. El campo intelectual mundial se vio zanjado en una dicotomía que no lograba trasplantarse plenamente en todos los contextos regionales y nacionales, pero que involucraba a buena parte de la élite letrada global.
A pesar de proyectar esa polarización tan rígidamente binaria, desde el punto de vista ideológico, la Guerra Fría supuso una serie de valores compartidos en el plano de la industrialización y el desarrollo científico y tecnológico. Es por ello que algunas instituciones internacionales como la ONU, la UNESCO, la FAO y la OMS experimentaron un crecimiento importante en la segunda mitad del siglo XX. Al margen de las feroces lides del Pacto de Varsovia y la OTAN, o de la KGB y la CIA, llegó a haber competencia desleal, pero también colaboración poco conocida en áreas de la ciencia, la cultura y el deporte.
En América Latina, la Guerra Fría avanzó por medio de una serie de revoluciones que escenificaron la pugna entre diversas izquierdas, incluida la comunista, y la gran movilización de las derechas católicas y anticomunistas (Rojas, 2021). La Revolución boliviana de 1952; la guatemalteca, que inició con Juan José Arévalo en los cuarenta y desembocó en el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en 1954; y el triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959 marcaron tres momentos decisivos del desplazamiento de la Guerra Fría hacia la región. En los tres casos, el papel de Estados Unidos y la CIA, así como el de la Unión Soviética, los partidos comunistas y sus redes de inteligencia y proyección ideológica, fue central.
A diferencia de la Revolución boliviana, que recibió apoyo de Estados Unidos, la hostilización de las revoluciones guatemalteca y cubana desde Washington intensificó el avance de la lógica de la Guerra Fría. El alineamiento de Cuba con la URSS y el campo socialista entre 1961 y 1962, en medio del creciente conflicto con Estados Unidos, hizo del Caribe uno de los escenarios fundamentales del pulso mundial entre el Este y el Oeste. El gobierno de Fidel Castro jugó hábilmente sus cartas y logró construir un régimen socialista con una gran capacidad de intervención en el Tercer Mundo a partir de los proyectos de la Conferencia Tricontinental y la creación de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL) en los sesenta, así como de su liderazgo en el Movimiento de los No Alineados durante los setenta (Garland Mahler, 2018).
La crisis de los misiles, en el otoño de 1962, fue un acontecimiento crucial para la historia de la Revolución cubana, ya que a partir de entonces la isla caribeña oscilaría entre la inserción en el socialismo real de Europa del Este y la búsqueda de un socialismo más radical y autónomo, como el que defendía el Che Guevara. Pero aquella crisis también sería decisiva para la propia Guerra Fría global, toda vez que bajo el liderazgo de Nikita Kruschev y, sobre todo, de Leonid Brezhnev, los soviéticos se propondrían evitar otra tensión nuclear como la del otoño de 1962 y avanzarían hacia el modelo de coexistencia pacífica o détente (Fursenko y Naftali, 1997; Plokhy, 2021).
En América Latina, la détente de los años setenta propició la disminución del respaldo de Cuba a las guerrillas latinoamericanas —que se vio muy circunscrito a la región de Centroamérica—, la aparición de breves gobiernos de izquierda como los de Salvador Allende en Chile, Juan Velasco Alvarado en Perú y Juan José Torres en Bolivia, y la entronización de múltiples dictaduras militares de derecha. El último frente de la Guerra Fría latinoamericana fue, en buena medida, Centroamérica, donde se produjo un alud de guerras intestinas provocadas por el levantamiento de la Contra antisandinista en Nicaragua, respaldada por el gobierno de Ronald Reagan, y los regímenes contrainsurgentes de El Salvador y Guatemala, respaldados por Washington (Bataillon, 2008; Sánchez Nateras, 2022).
Es en el contexto de aquella dinamización política del Tercer Mundo, como consecuencia de los procesos de descolonización, que puede advertirse la emergencia de una Nueva Izquierda en América Latina. Sea a través de la conexión directa con las guerrillas marxistas o de un involucramiento en los proyectos de integración y solidaridad con los movimientos de liberación nacional en Asia y África, la Nueva Izquierda introdujo en la región latinoamericana y caribeña un nuevo repertorio de valores y símbolos que iban desde la contracultura hasta el postestructuralismo francés, crítico del marxismo soviético (Nicolas, 2021).6
En los años setenta, mientras avanzaba la sovietización del socialismo cubano, China, una potencia que había jugado un importante papel en la descolonización en los años cincuenta y sesenta, buscó el entendimiento con Estados Unidos. Con la estrategia liberalizadora de Deng Xiaoping, a partir de 1978, China se adelantó al proceso de reformas que se iniciaría a mediados de la década de los ochenta en la Unión Soviética y Europa del Este. Los años previos a la caída del Muro de Berlín en 1989 estuvieron caracterizados por un avance de la lógica del mercado en todas las economías del viejo socialismo real.
La perestroika y la glasnost encabezadas por Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética tuvieron un claro componente liberalizador en la economía, pero también un inédito llamado a dotar de transparencia la vida pública en Europa del Este. Para la opinión pública se trató de una apertura que hizo posible el cuestionamiento de la burocracia, las denuncias de corrupción y un revisionismo histórico que permitió reivindicar disidentes estigmatizados y reconstruir procesos de represión como el gulag, los crímenes de Stalin o las invasiones de Hungría en 1956 o Checoslovaquia en 1968 (Carrére D’Encausse, 2016).
Las aperturas aceleraron las crisis económicas, políticas y sociales que sufrían aquellos regímenes desde principios de los años ochenta. En algunos países como Polonia, Checoslovaquia y Hungría hubo importantes procesos de insurgencia doméstica, como el movimiento Solidaridad, Carta 77 o los sindicatos reformistas húngaros. El respaldo a Gorbachov desde Occidente, que unió a líderes de la derecha neoliberal, como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, con socialistas, como Felipe González, Francois Mitterand y Willy Brandt, y con el papa Juan Pablo II, precipitó el colapso del socialismo real.
El mundo postsoviético reconfiguró el mapa político de Europa del Este. En la mayoría de aquellos países se produjo una transición acelerada a la economía de mercado y a democracias pluripartidistas, en las que muy pronto emergieron corrientes neoliberales y nacionalistas que se disputaron las nuevas hegemonías. Rusia, luego de que en la década de los noventa tuviera elementos muy parecidos a los del resto de Europa del Este, dio un giro a favor de la recuperación del poder regional de ese estado, en el tránsito de poderes entre Boris Yeltsin y Vladimir Putin.
La idea de que la era bipolar daría paso a otra unipolar, encabezada por Estados Unidos, duró muy poco, como sostienen críticos marxistas o liberales como Perry Anderson (2011) o Robert Kagan (2008). En los primeros años del nuevo siglo, tras el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001, se hizo evidente que la unipolaridad era incapaz de producir una reacción concertada del bloque occidental contra Irak y Afganistán, Saddam Hussein y Osama Bin Laden. El gobierno de George W. Bush inició la segunda guerra del Golfo Pérsico solo con el apoyo de Tony Blair y José María Aznar.
El unilateralismo de Bush, continuado y renovado por Donald Trump, ha sido la mejor prueba de la precariedad del paradigma unipolar. La hegemonía de Estados Unidos se ha visto contrarrestada, además, por el imparable crecimiento de China, el rearme del poderío ruso y la sostenida emergencia de India, Irán y otras potencias medias. El mundo de la posguerra fría es, a la vez, un mundo posterior a la bipolaridad y la unipolaridad.
En América Latina, el conflicto emblemático de la Guerra Fría, que fue el que enfrentó a Estados Unidos con diversos proyectos de izquierda, como el nacionalista revolucionario de Lázaro Cárdenas o Jacobo Arbenz, en México y Guatemala, o los socialistas de Fidel Castro, Salvador Allende o los sandinistas en Cuba, Chile y Nicaragua, no hizo más que acentuarse después de la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS. La llegada al poder de líderes de izquierda como Hugo Chávez y Lula da Silva, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa, que en alianza con Fidel y Raúl Castro crearon el frente geopolítico de la marea rosa, a principios del siglo XXI, reafirmó la continuidad de aquel conflicto.
Si en alguna región pudo decirse que la Guerra Fría no había concluido fue en América Latina, durante las primeras décadas del siglo XXI