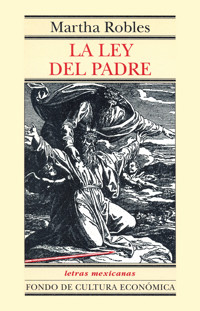
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En La ley del padre Martha Robles (1948) parte de su reconocimiento como criatura desamparada ante la muerte para reflexionar sobre el sufrimiento que ésta causa; el caos interno y el clamor que se resiste a lo que no es posible comprender. De la mano de Dios, o de la angustia, elabora un paseo por su vida y las presencias indestructibles que la vigilaron o la atormentaron; le mostraron el desasosiego del mundo y lo sagrado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
La leydel padre
Martha Robles
Primera edición, 1998 Primera edición electrónica, 2012
D. R. © 1998, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0906-9
Hecho en México - Made in Mexico
Semejante a la sentencia del poeta Miguel Hernández cuando nos habla del hombre muerto como un fuerte rugido callado o el edificio destruido, acudimos en esta confesión a un doloroso y nostálgico ajuste de cuentas en que la palabra de la amarga cotidianidad y el misticismo se dan la mano para enfrentar la figura patriarcal.
Martha Robles parte de su reconocimiento como criatura desamparada ante la muerte para desahogar todo el sufrimiento contenido entre el hartazgo y la confusión, el caos interno y el clamor que se resiste a la fuerza de las sombras; de golpe, advierte que un bálsamo corre por sus venas, sale de su sangre y se convierte en recuerdos. De la mano de Dios o de la angustia, elabora un paseo por su vida y las presencias indestructibles que la vigilaron o la atormentaron, le mostraron el desasosiego del mundo y lo sagrado.
En La ley del padre, como en La condena, insiste una voz interior potente y franca, permanente en sus pasiones tanto como en su dulcedumbre; respaldada por un soliloquio profundo, somos testigos de los afanes por interpretar los gestos de las máscaras, los días perdidos en la gracia divina o la comunión que nos indique sin desconcierto la huella paternal y la muerte inminente, para llegar hasta el fin señalados por una iluminación que se atreve a fundar sus designios en regiones de meditación o irremediablemente perturbadoras.
El FCE publicó de Martha Robles Entre el poder y las letras. Vasconcelos en sus memorias.
Una generación se va, otra generación viene,
mientras la tierra siempre está quieta.
Sale el sol, se pone el sol,
jadea por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir.
Camina al sur, gira al norte, gira y gira
y camina el viento.
Todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena;
llegados al sitio a donde caminan,
desde allí vuelven a caminar.
Todas las cosas cansan
y nadie es capaz de explicarlas.
No se sacian los ojos de ver
ni se hartan los oídos de oír.
Lo que pasó; eso pasará;
lo que sucedió, eso sucederá:
nada hay nuevo bajo el sol.
Si de algo se dice:
“Mira, esto es nuevo”,
ya sucedió en otros tiempos
mucho antes de nosotros.
Nadie se acuerda de los antiguos y
lo mismo pasará con los que vengan:
no se acordarán de ellos sus sucesores.
Eclesiastés, 1, 4-11
A Fernando Césarman, por su consagración de los sueños
A Eugenio Páramo,por su bendición y el silencio
A mis hermanos, por la palabra
El amor todo lo comprende, todo lo perdona.
El amor se alegra de la verdad.
1ª Corintios, San Pablo, XIII
Me reconozco niña en el borde de tu muerte. El vacío recoge las cosas del pasado y las aprieta en la agonía para nombrar lo sagrado en las marcas de tu ausencia. Desplegaste tus dudas a mi oído y no atiné más que a afirmar que la razón es enemiga de aceptar la gracia de la intuición esencial. De golpe descargaste la palabra y de golpe advertí el portento primigenio. Hice contigo la travesía del sufrir, un padecer que tú rechazaste quizá por inexperiencia, quizá porque perseguiste una felicidad segura y en tu vida jamás probaste ciclos incontrolables de placer y dolor. Recorrí paso a paso el lento camino del cordero antes de transformarse en león de su pastor. Medí los ritmos decadentes de tu aliento. Con obsesión observé tus saltos de la oscuridad hacia la luz y descifré los obstáculos que, rehén de viejos errores, interpusiste a la posibilidad de conocer por única vez el amor. Obedeciendo a la curiosidad, inquirí las huellas de tu espíritu porque mientras lo mejor de ti buscaba reparación para lo peor, con facilidad cedías a la costumbre de ofender, gobernar a distancia o someter bajo la máscara del que nada quiere ni necesita de los otros, aunque jamás pudieras prescindir en tu lenguaje de nosotros. Así era el juego del estar no-estar en tu universo y así seguí las reglas hasta que, entrelazados en el vientre, amarillentos, flacos hasta el hueso, tus dedos casi inertes me mostraron la inutilidad de fusionar la sensación del miedo al objeto de otro miedo que emprendía sus propios desafíos para desentrañar el misterio entre lo temporal y lo infinito.
Atravesado por la llaga que te cosía desde los pies hasta la nuca, leí en tus ojos el lamento bíblico de Job. No maldecías el día o la noche en que fuiste concebido; tampoco rogaste a Dios que la turbiedad regresara al tiempo para borrar la luz que celebró tu nacimiento ni incurriste, como otros, en un repaso de tu vida que, recreado a tu favor, adornara la pirámide donde ocultaste tu verdad. Pedías morir en paz, tranquilo, sin la desdicha que amargaba tu alma y te hacía llorar en turbación desoladora. El soplo de tu ira remudaba en depresión. Por alimento te ahogabas en sollozos y mordías la sábana para que nuestros oídos no escucharan ni los ojos de tus hijos contemplaran cómo se iban doblando tus rodillas al ritmo en que tus iris se secaban y la voz se quebrantaba. Sobrecogido de terror, en la oscuridad rugías como león y los malos sueños se alternaban como visión de pesadilla. Fatigado, hambriento, sin poder tragar un sorbo de agua y con el letargo pendiente de tus hombros, palidecías en tonos mortecinos bajo el temblor que estremecía todos tus huesos. Gritabas y nadie respondía. Eludías el amparo religioso y preguntabas a qué tanto dolor, qué tan terribles habrían sido tus faltas que exigían tal expiación. A pleno sol se ensombrecían tus gustos. Te abrumabas de asco y te considerabas repugnante. Torturado sin piedad, agotado de gemir, el cuerpo, que como nadie fue tu aliado y el mayor de tus orgullos, te trituraba hasta el último rescoldo de paciencia. Desfallecido, sufrías el ventisquero y después te levantabas. De no sé dónde extraías la fuerza de las rocas, el furor de los volcanes o la energía solar que durante años y años absorbiste al caminar a cielo abierto hasta irradiar un humor quemante que en oleadas se expandía para engrosar la piel de fuego que ahora nos distingue. De nada te servía el esfuerzo heroico de batallar contra el declive, porque en tu suerte estuvo dicho que al acostarte pensarías si alguna vez habrías de incorporarte y al amanecer serían sin cuenta las vueltas que penosamente dabas en la cama. Comparado al padecer que te tocó, tu pasado parecía insignificante.
Algo extraordinario ha de seguir, pues si en verdad estamos desprovistos de futuro, la desgracia queda única dueña de la Tierra y sus cimientos. Yo misma, estremecida, quise suplicar piedad, misericordia. Como nada deseaba ser creyente, saber orar, atenerme a fuerzas superiores y ofrecer aquello que ni siquiera valoraba como ofrenda, pues la vida se presentaba en su cabal significado y lo terrible me orientaba a romper la cuerda del apego. Entendí que de la necesidad brota la súplica y ésta puede prescindir de la confianza, porque la palabra es refugio cabal y poderoso. Cansada de anegar con lágrimas mi lecho, se consumían mis ojos irritados. Era absurdo envejecer o resecarse anteponiendo en otro el móvil de tanto desconcierto. Intuí que el mundo es una pena grande, aunque algo en mí negaba la fractura que brotaba aún con aflicción desde algún rincón desconocido del espíritu. No tenía a quién replicarle ni encontraba dialogante para vaciar esos hilos que nos atan muy adentro y por fuera se antojan sinsentidos que liberan la posesión ilusoria de una lámpara apagada.
No era la voz de luz ni hallé bendición que colmara mi incertidumbre. Me dolía tu dolor y saboreaba mi libertad. Como aguas del mismo río se juntaban el principio y el fin. Allí se enredaban el luto y el despertar. Se infiltraba la muerte a la voluntad de vivir. Pesaba su mano al querer acogerme a una falsa lealtad para fijar las razones de la aflicción en el cuerpo que declinaba a mi vista como el árbol caído que la fortuna colocaba a mis pies en terreno espacioso. Por todos los medios exploraba una guía que esclareciera contradicciones enmascaradas de amor. Eludí la palabra. Preferí escudriñar escondites de las conjuras humanas y después escuché para descubrir.
Las cosas, el lenguaje, el mundo mismo se encontraba dividido. La necedad remontaba una lista de derechos no cumplidos y deberes que no eran deberes ni explicaciones que potenciaran lo que esperaba saber. Con ineptitud repasaba ideales y familias que sabían qué hacer o cómo resolver situaciones conflictivas, pero entendí que cursaba el sendero de la impericia y me equivocaba de rumbo: de una planta que floreció con flor de miseria no era posible extraer semillas sin salpicaduras de sal. Me pesaba la culpa. Ansiaba la redención.
Además de que el Hombre no dura más que un soplo y se pasea como fantasma por el paisaje donde se cosechan las culpas, desgasta su tránsito por el mundo apuntando delitos ajenos para disminuir el propio temblor, que más agitado parece cuanto más próxima se percibe la despedida. Durante años sobrellevé la conciencia dormida y no permití doblegarme porque los otros se empecinaban en confundir la justicia con el prejuicio adquirido. Me alcanzó sin embargo el momento en que era inminente un deslinde y al modo como un día él me eligió para vaciar sus obstinaciones, yo lo encontré tumbado en la pena, inofensivo por única vez aunque congruente en su vanidad, rechinando los dientes, cabizbajo y sombrío, derribado al término de un camino que quizá repasaba en silencio, quizá reparaba en la intimidad o dejaba en manos del poder superior con la esperanza de cierta expiación. Sabía que él se iba. Yo me quedaba en la exploración. Sabía que aguardaba el momento del fin y, desesperada porque se hacía el sordo y no oía, porque se hacía el mudo y no abría la boca, intenté arrancar de sus labios la voz que faltó entre los dos.
Ya no estamos a gusto en nuestra casa,
bajo la antigua ley y su coraza,
ni la alquimia consuela nuestra suerte,
ni en el cielo los signos de la diosa.
Javier Sicilia
Hallarte simplemente como un ser sin libertad de acción, despojado del esfuerzo de anhelar placer, sorprendido ante el hallazgo de tu feroz apagamiento y en busca de una voz aún confundida con murmullos, te conminó a inquirir instantes bellos para eludir lo que sabías vituperable, vergonzoso y humillante. y allí estábamos nosotros mirándote morir, a la espera de algo que reparara un sufrimiento de años, aguardando una aclaración final, enmudecidos como siempre y como siempre mitigando los alcances de un infierno que seguramente comenzó mucho antes de que cualquiera de tus hijos fuera concebido y acaso antes de que tú mismo alguna vez te preocuparas de inquirir los signos que ignorándolo elegiste, como todos, sin descubrir una apertura secreta en el halo de realidad que te habitaba.
Pasmados, sin comprender cuanto ocurría ni saber qué hacer ante una enfermedad ajena a la experiencia de los días, balbuceábamos en torno tuyo como si desconociéramos el habla, como si una nebulosa oral nos perturbara o remontáramos el primer encuentro con los nombres al través de la sagrada figuración del Padre creador que no eras exactamente tú, aunque en ti recayera su referencia. Balbuceábamos nosotros en ocasión del desconcierto, empeorado por otros dramas familiares que ocurrían en paralelo y balbucías tú para cerrar los ciclos de la vida, pues tal la ley del que nace y del que muere: puntas, ambas, del arco existencial que tensa lo inviolable y lo funde al despertar o a la agonía, cuando ya la muerte está en alerta y el ser retorna al balbuceo esencial, donde anida la palabra, a donde se regresa en pos de la identidad más radical, definitiva y necesaria, para sellar la Voz con voz y completar la trayectoria de los signos, aunque el proceso no pueda consumarse a plenitud porque ya se sabe que las desgracias no caminan solas y que hay bloqueos que impiden internarse en el ámbito del preguntar precipitado, en el que lo real se perfila como semblante confuso y la persecución de un más allá convoca al silencio, al irreductible silencio que también enmudece y deja a quien lo sufre como vacío, como sin rumbo y prendido al afán de ser que habrá después, tras la frontera de la oscuridad, en los dominios ignotos de lo sobrenatural, donde sólo la fe augura y promete resguardo.
En esa ruta te intuí tras el lamento que acompañaba al dolor de huesos, de corazón y de alma que te ofreció la oportunidad de explorarte bajo condiciones extraordinarias. Eran momentos en los que extrañamente afirmabas que sin dudar existe una fuerza superior que nos gobierna y moldea, a pesar de que yo mientras tanto observaba los saltos de ánimo que afianzaban tu humanidad y en apariencia te mantenían más cerca del mundo que del enigma de cuanto habría de seguir en la estación posterior a la muerte. Poco te referías al tema divino. No afirmabas creer o no creer y si lo pensabas, tampoco dabas muestras de modificar un ápice tu relación con los otros. Acaso deformada por las lecturas comprobé que, para algunas mentalidades no necesariamente escépticas, no es sustantiva la prueba de que Dios exista o no exista. Si Dios no existe —evocaba con Dostoievski—, entonces todo está permitido. Pero, ¿y si existe…? Entonces, tampoco estaríamos en posibilidad de transformarnos porque vivimos como podemos, no como queremos, a pesar de que su temor impida a la mayoría atreverse con la aventura de probar los alcances con sus propias posibilidades de acción.
Su espacio divinizado se intuía más que se respiraba; se deseaba, más que se presentía y era tan vigorosa la presencia mundana expuesta al arrastre implacable del término que la inutilidad nos exasperaba y entonces discurríamos que un sacerdote debía completar la escena, siquiera para señalar la importancia de la situación que experimentábamos con ostensible pavor.
Fuiste ungido en más de cuatro ocasiones y el aceite consagrado te levantaba. Algo similar al estado de encantamiento te encaminaba hacia la paz que yo figuraba a resguardo en tu intimidad, y con impudicia te preguntaba qué se sentía en esa orilla, donde la vida declina y la muerte se adueña, como invasora brutal, de adentro afuera y de abajo arriba dejando sus crueles huellas en las capas visibles de piel que, hinchadas, blanquecinas, maltratadas y frías, se van resecando sin desprenderse del cuerpo para hacer más dramático el incremento de lucidez. Te me quedabas mirando con la pregunta detenida en los iris y las tonalidades verdáceas que ostentaste desde tu infancia como preseas de tu gallardía acentuaban la claridad de una pausa vacía de respuestas, asida a lo que te quedaba de ser y pendiente de cualquier parpadeo por donde se pudiera infiltrar la esperanza de Dios.
Era difícil saber si asistíamos a una despedida doliente o a un nacimiento, porque amargaba el ocre sabor del desprendimiento y auguraba bonanza el misterio prometedor de tu ausencia. Se encimaban contradicciones a la llana frescura de imaginarnos alados, desprendidos de cuerda tan tensa en torno de la garganta y sin la sombra del dios que nos devoraba. Magnificaba parada a tus pies el ayer y el mañana. Encarecía la tiniebla y el fuego. Limpiaba con miedo tus llagas en brazos y pecho y ocultaba hasta donde me era posible el horror apareado a mi cobardía. Nunca fui buena para atender a ningún enfermo, pero la vida arroja saetas y desafíos para doblegar nuestro ego. Acudía a la oración con torpeza, porque el dolor del dolor hacía más oscura la habitación y más tenebrosa la trayectoria del susto por lo que vendría. Por sobre los insomnios sumados se abultaban los sueños reveladores y en la vigilia campeaban rumores del inconsciente que inevitablemente estallaban frente a tu cuerpo trillado de sufrimiento.





























