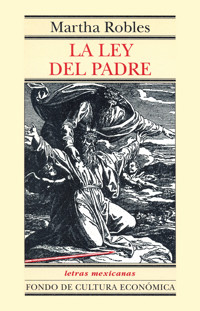7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Autor del Ulises criollo, candidato presidencial en 1929 cuya candidatura fue quizá la primera en la historia mexicana en ser víctima de un fraude electoral Secretario de Educación Pública, rector de la Universidad Nacional de México, editor de los clásicos griegos y latinos en ediciones populares, filósofo y magnífico prosista. Martha Robles reúne materiales poco conocidos del autor y emprende la tarea de iluminar su figura a la luz de su evolución intelectual y de su vocación como escritor independiente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Entre el podery las letras
Vasconcelos en sus memorias
Martha Robles
Primera edición, 1989 Segunda edición, 2002 Primera edición electrónica, 2012
D. R. © 1989, Fondo de Cultura Económica D. R. © 2002, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0904-5
Hecho en México - Made in Mexico
A José de Iturriaga
Introducción
José Vasconcelos (1882-1959) fue un hombre de dos tiempos históricos: el del fin del Porfiriato y el del inicio de la Revolución mexicana. El primero se formó en los principios del positivismo y en las costumbres de la clase media que su generación expresó en evocaciones paternas: nostalgia provinciana y apego a los valores que entraron en conflicto con la ruptura revolucionaria.
El segundo es contrastante: comienza con el ascenso de Madero y su complejidad crece con los cambios políticos del país. Sin abandonar el ímpetu del joven ateneísta, Vasconcelos —ya maduro— habría de convertirse en símbolo del tiempo sin retorno en el México moderno.
Las horas de confusión armada y de luchas por el poder son propicias para el surgimiento de líderes mesiánicos. Por sobre la tolvanera y la fiesta de las balas que tanto qué decir dieran al muralismo y al expresionismo literario, se agitaban la emoción moral, el sentimiento religioso y un fenómeno peculiar que anudaba el cauce de la incertidumbre católica/conservadora y la de una oposición ostensible al dominio militar: el martirologio cívico, mezcla de repulsa exacerbada y de fanatismo religioso que habría de manifestarse, primero, en los acontecimientos de la Guerra cristera, y después, en un retorno al mesianismo ya precisado en luchas políticas y electorales, como la “cruzada” de 1929 emprendida por José Vasconcelos.
Si la Bola dejaba su secuela de caudillos y matones, la “santidad” fomentada con aliento porfiriano creaba sus figuras redentoras: primero fue el Vasconcelos educador; luego, conforme avanzaba la oposición a los gobiernos militares, Daniel Flores, quien desfigurara de un balazo el rostro del presidente Pascual Ortiz Rubio el día mismo de su toma de posesión (5 de febrero de 1930). Aparecieron vates, sufridores y patriotas inmaculados como el “lúcido guía de la rebelión cristera”, escritor y miembro de la ACJM,[1] Anacleto González Flores (1888-1927), para oponerse, con propaganda doctrinaria y espíritu de inmolación cristiana, al dominio opresor y al mundo de la Revolución reducido a víctimas y verdugos.
Perdidas las fronteras entre ilegalidad y fe religiosa, en México se mezclaron los lenguajes de la Constitución Política, los del asalto al poder, el mesiánico al modo laico de Vasconcelos y el radical —por implacable y violento— que se vinculaba al fanatismo cristero. León Toral asesinó a Álvaro Obregón (17 de julio de 1928), convencido de su misión providencial. En La flama, al escribir una semblanza de este héroe de la hora, José Vasconcelos habría de llamarlo “el Abel mexicano… defensor de las buenas costumbres”; de valentía ponderada, reconocido patriota entre los ultraconservadores y también transformado en santón por opositor, fue el ingeniero Luis Segura Vilchis, fusilado por atentar contra la vida del general Obregón, el 13 de noviembre de 1927, con el célebre estallido de dinamita en el Bosque de Chapultepec, del que el Caudillo saldría ileso. El padre Agustín Pro, su hermano Humberto y la Madre Conchita, cerrarían el capítulo de las vidas ejemplares que desafiaron el poder del Caudillo.
La campaña presidencial de José Vasconcelos (1928-1929) inicia otra etapa mesiánica cargada de mártires. Plutarco Elías Calles protagoniza al tirano, y el “Partido Oficial”, como llamaran al recién creado Partido Nacional Revolucionario, significa “la conversión de la dictadura personal en dictadura de camarilla”. Del vasconcelismo surgen nombres como el de Germán de Campo (1904-1929); a diferencia de los jóvenes que lucharon por la religión, éstos “anhelaban conquistar la libertad política”. Arrobado por el nuevo idealismo y símbolo del espíritu rebelde de quienes se reunían en torno del Centro Vasconcelista, Germán de Campo iniciaba el martirologio electoral que habría de terminar, de una parte, en la bárbara matanza de Huitzilac y, de otra, en la transformación personal de José Vasconcelos, después de la derrota de 1929.
El autor de memorias, el hombre que evoca el pasado a través de páginas exacerbadas, de pluma rápida, adjetivo pronto y decidido a expresar “su verdad”, se convierte en líder o ideólogo de la derecha en México y, a través de juicios condenatorios, asume los signos del Ángel Exterminador, el del profeta y el de juez de la historia de una revolución que durante los últimos años de su vida no sólo lo había olvidado como protagonista de embates éticos del pasado inmediato, sino que aquella revolución se había ignorado a sí misma: en 1959, cuando muere Vasconcelos, México ya contaba con algunas experiencias contrarrevolucionarias que transformaban la circunstancia política nacional, en pleno ascenso del capitalismo.
Vasconcelos es el último de los “santos” civiles del proceso revolucionario. A través de sus páginas autobiográficas se advierte cómo recreó el legado formativo de su espíritu porfirista —moral materna, religiosidad, obediencia a la autoridad, recelo ante el padre, y la burla como herramienta crítica— en capítulos memorables de Ulises criollo, la mejor obra literaria de sus memorias. Las páginas finales de este primer título de los cinco que integran su autobiografía son el testimonio de su ruptura con el mundo presidido por don Porfirio.
Ulises criollo es una obra de rencor en contra de Venustiano Carranza. El odio determina sus juicios políticos. En la última hoja de Ulises, entre el caos de la Decena Trágica, el temor de Pani y la cita de Coleridge: Till my ghastly tale is told, / This heart within me burns: Vasconcelos describe su tormenta en confesiones abiertas de su vida y de su tiempo; trama singular de todas las autobiografías mexicanas: “…desfile patético de anhelos informes, acción caricaturesca de personajes macabros; cielo de Apocalipsis donde no hay un solo reflejo que sea presagio de Aurora…” La tormenta es el libro de sus desgarramientos, de sus idas y venidas políticas durante las horas caóticas que van de la Decena Trágica al ascenso de Obregón. Termina al iniciar Vasconcelos su obra educadora. Si en Ulises la cita de Coleridge anticipa el fuego que arderá en su corazón, La tormenta culmina con la serenidad del Segundo Fausto: “Que se resuelve a la tarea de construir / La más útil y noble existencia”.
El desastre no obstante la ira que lo envuelve, es el libro en el cual Vasconcelos vislumbra su propio camino hacia Dios. Su estilo, entre la maldición y la duda, quedó definido con certeza: “de sobresaltos”. El profeta que aspiró a ser; el hombre mítico de la posterior campaña electoral en la identificación simbólica de Quetzalcóatl, el educador perseguido, conforman, al paso de las páginas de éste su tercer tomo de memorias, la figura del arcángel “que lleva en la mano una espada de fuego y en el corazón la justicia, en la mente la luz”. Evocaciones que en su espíritu hallaron una síntesis de tiempo, obra y desventuras en páginas incendiadas. Es imposible dejar de asociarlas a las de Dante, cuya imagen tuvo en la intimidad de sus preferencias literarias. El desastre es un libro marcado por el rencor del exilio y señalado por volcar en sus páginas la pasión enardecida del civilizador forzado a abandonar sus proyectos durante su mejor momento.
A los 58 años de edad, en 1939, Vasconcelos se reconoce en la vejez. No se trata de aclarar un camino sinuoso hacia Dios, sino de la conciencia del pecado cuanto agitó su espíritu durante esos años. Escribe, poco antes, El Proconsulado dedicado a la memoria de Antonieta Rivas Mercado, la Valeria de sus memorias. Este cuarto libro de su autobiografía lo elaboró en la insólita paz de la biblioteca de la Universidad de Austin y en la casa que él ocupaba en un barrio estadunidense. Fueron, en apariencia, días sosegados a pesar de que las visitas de algunos mexicanos reavivaban, periódicamente, su pasión política por el poder. En sus cartas a Alfonso Taracena hay pormenores que completan el conocimiento de ese tiempo. Tiempo que se cruza con arrepentimientos, anhelo de serenidad y conjuras imaginarias para encender otra revolución en México.
El Proconsulado es un libro de condena a Calles; es la hoguera en la cual Vasconcelos hizo arder su propia ira para arrojar allí a los personajes de lo que calificó una y otra vez de infamia mexicana. Entre la pasión política, el estudio filosófico y el recuerdo de sus luchas, el exilio en el mundo del procónsul, evoca con plenitud el infierno desde el cual la patria se vuelve un estado de ánimo: pasión por la justicia ante el agravio padecido.
…Sean cuales fueran los motivos del escritor profesional —escribió–, tengo yo particular deber de proclamar ciertos hechos referentes a la vida pública de mi país. En épocas angustiosas de su historia fui parte a que se levantaran esperanzas que únicamente provocaron crímenes. Y como siguen victoriosos los criminales, mi clamor es el único homenaje que puedo tributar a las víctimas de una causa derrotada…
El Proconsulado no sería, conforme lo admiten lectores y editores, el último libro de sus memorias. Acaso por haberse publicado un mes después de su fallecimiento, La flama no alcanzó la notoriedad de los precedentes; sin embargo, la memoria de Vasconcelos, sin La flama, sería incompleta. No por tratarse del testimonio final, de recuerdos en los cuales se apagan su ira y su pasión política, sino porque en los sucesos que revive están dolorosas rectificaciones de lo que inflamara sus páginas anteriores; asombrosas, en este sentido, resultan la descripción del encuentro y su reconciliación con Plutarco Elías Calles, en un rancho cercano a Los Ángeles; la del desfile de sombras cristeras y de los fusilados por atentar contra la vida de Obregón. Son páginas sin cuya lectura la historia por él evocada, sus juicios sumarios y su desfallecimiento final quedarían en la penumbra. Es, también, el libro de la hipotética rebelión contra Lázaro Cárdenas; el del descenso que va de la ira y el asombro en Ulises a la cólera disminuida de quien retoma a la patria vencido por sus propias pasiones y por una atroz certidumbre: la de la soledad.
Sin La flama habrían quedado incompletas aquella pasión que lo aproximaba a los demás para rechazarlos hasta aborrecer su tiempo, las ideas y hasta la propia vida del José Vasconcelos íntimo o público.
Alfonso Reyes, quien mantuvo una juvenil amistad con Vasconcelos —incluidas naturales distancias y aproximaciones esporádicas— escribió, a su muerte, una página de comprensión serena y con obvia nostalgia por el que se había anticipado a morir “sólo un poco”. Vasconcelos murió el 30 de junio y Reyes el 28 de diciembre de 1959. Dijo Reyes:
Siempre varonil y arrebatado, lleno de cumbres y abismos, este hombre extraordinario, tan parecido a la tierra mexicana, deja en la conciencia nacional algo como una cicatriz de fuego, y deja en mi ánimo el sentimiento de una presencia imperiosa, ardiente, que ni la muerte puede borrar. Lo tengo aquí, a mi lado. Nuestro diálogo no se interrumpe.
Página premonitoria de su propia muerte, la de Reyes resume la metáfora que dejó Vasconcelos en sus memorias: algo como una cicatriz de fuego.
[Notas]
[1] Acción Católica de la Juventud Mexicana.
Soltaste, Señor, mi lengua, en airado clamor de redención. Antes que yo, profetas tuyos más dignos, fallaron también en el empeño inútil de restaurar la justicia. Esto sigue siendo el destino: relámpago fugaz y en seguida la soledad y el pavor de la Tiniebla.
José Vasconcelos
I. Hacia el nuevo humanismo
La lucha armada fue el más radical de los hechos de la inconformidad en la era porfiriana. Otros hubo, menos ostensibles, que parecían sumarse a la persistente oposición popular. Al margen de las huelgas de Cananea y Río Blanco o del súbito agotamiento de la paciencia del peonaje, la protesta de algunos creyentes del poder transformador de la cultura apelaba al pensamiento crítico y al retorno de las humanidades como formas de oposición a la doctrina social de los “científicos”, base ideológica de la dictadura.
La generación de 1910,[2] formada en mayoría por jóvenes autodidactos, reaccionaba contra el darwinismo social cuyos “primeros principios” caracterizaban el legado positivista de Gabino Barreda en las aulas, y lo que el régimen de Díaz adoptara cual norma de “Orden y Progreso”:
La teoría moral de nuestros gobiernos, a partir de la Reforma —escribió Lombardo To1edano–, expurgada de toda idea perteneciente a nuestra tradición humanista por el régimen de Porfirio Díaz, se basaba en la creencia de la esterilidad de toda búsqueda concerniente a las causas de la vida y del mundo, declarando a priori la incapacidad del hombre en ese empeño; circunscribió la investigación a los hechos positivos y sobre éstos asentó la ética, que resultó, lógicamente, una norma inspirada en las leyes de la biología general. De acuerdo con éstas la vida social no es sino la prolongación de la lucha por la existencia que se cumple en todos los órdenes del mundo orgánico; triunfan los aptos, perecen los impreparados; debe protegerse, en consecuencia, a los que han sabido vencer. El derecho debe amparar la libertad humana, instrumento natural de la lucha por la vida, y el fruto de la libre concurrencia de las acciones: la propiedad. Cada quien posee, en conclusión, lo que debe poseer, porque es lo que ha podido lograr en el juego natural de las fuerzas sociales. Así, mediante este sorites cuya primera premisa proporcionan la doctrina positivista y la biología, pretendió justificar la dictadura porfirista la desigual distribución de la riqueza pública y la tremenda separación espiritual entre la minoría privilegiada y las masas incultas de nuestro país, empleando para ello la escuela, que le dio prosélitos entre los que crean y orientan la opinión pública, la prensa, el púlpito y la tribuna política.[3]
La defensa del libre albedrío fue el primer concepto opositor al predominio cientificista de la vida mexicana. No deja de llamar la atención el hecho de que fuese un argumento de la teología, precisamente, el que encabezara su rescate de las humanidades cuyas bases, al decir de Pedro Henríquez Ureña, provenían del antiguo espíritu griego. Verdadero guía intelectual del grupo que, a partir de 1906, comenzara a reunirse periódicamente en el pequeño taller del arquitecto Jesús T. Acevedo, el ensayista, crítico y maestro dominicano encabezaría el ánimo renovador de unos cuantos escritores jóvenes quienes, aunque relacionados con la revista Savia Moderna, fundada ese 1906 por Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón, deseaban apartarse del predominio de las letras francesas decimonónicas y, particularmente, de la doctrina positivista que estrechaba sus aspiraciones intelectuales. La Sociedad de Conferencias y Conciertos fue fundada en 1907, meses después de comenzadas sus reuniones en el despacho de Jesús T. Acevedo. Tal sociedad, en 1910, fue nombrada Ateneo de la Juventud debido a cambios en sus propósitos difusores de la cultura en los cuales recaían, inevitablemente, algunas inquietudes políticas del fin de la dictadura.
Como se sabe, la aparición pública del que sería Ateneo de la Juventud fue un ciclo de conferencias de las cuales la de José Vasconcelos trató de Barreda y las ideas contemporáneas. Lo que el positivismo significó como fundamento intelectual de la generación de 1910, fue expuesto por el propio Vasconcelos. Reconoció en Barreda al introductor de “altas disciplinas del espíritu”: sin referirse a la obra social de aquel educador quien, diría el joven Vasconcelos, “supo pensar su tiempo”.
Contraponiendo los ideales de su generación a los del pasado, definió su tiempo como el de los espíritus que
[…] ahondan con impulso propio el misterio fecundo; edifican la novedad que ha de ser nuestra expresión, y de esta manera el ideal se realiza, obra en las almas y esclarece el exterior, donde, no obstante cierta disolución aparente, predomina un sentimiento de confianza propio de los periodos exaltados en que los dolores se olvidan y las dudas se iluminan, de los instantes de claridad y de mensaje en que el sentir profético anuncia el advenimiento y la elaboración de los credos que guían generaciones.[4]
Este párrafo es, sin duda, el más revelador de la distancia crítica que la generación de 1910 tuvo del positivismo. Para que fuera ruptura, su actitud empezó como crítica intelectual. Vasconcelos abrió el fuego de las nuevas ideas al reconocer la herencia de Gabino Barreda y al postular, en espléndidas interrogaciones, la diferencia fundamental con su sistema:
¿Estamos seguros de haber excedido nuestro momento anterior? ¿Seremos realmente de los que asisten a las épocas gloriosas en que los valores se rehacen? ¿O es sólo un vigor de juventud el que nos hace amar nuestro presente y nos lo hace aparecer más fecundo que el pasado?[5]
Vasconcelos pedía a su generación purificar el significado de las palabras y volver a don Gabino Barreda para recordar
[…] que él implantó entre nosotros los fundamentos de un sistema de pensar distinto del que había prevalecido en los siglos de dominación española y de catolicismo. Relacionándolas con el pensamiento libre de Europa, puso generaciones enteras en aptitud, no sólo para ser asimiladoras de la cultura europea, sino para que, sobre el asiento firme que proporciona una educación de disciplina sólida, desarrollasen las propias virtualidades especulativas y morales.[6]
Sería difícil encontrar una crítica más justa sobre el legado histórico del positivismo que el expuesto por el entonces joven Vasconcelos. Es indudable que no se ha atendido, en su alcance crítico, su exposición para entender que la renovación filosófica del Ateneo de la Juventud provenía del reconocimiento del sistema en el cual se habían educado y lo que éste representó para la historia cultural de nuestro país.
Agregó Vasconcelos:
Si su enseñanza (la de Barreda) puede merecer la acusación de incompleta en el sentido superior, la bondad de su método fructificó a pesar de algunos excesos disculpables en el discípulo convencido que impone las doctrinas de maestros un poco limitados. ¿Quién es el gran creador de sistemas que, sintiendo la infinitud del ideal, no piensa, al reflexionar sobre su obra ya concluida, que quizá la haría mejor si la emprendiese de nuevo, que aún quedaron sin expresión y sin recuerdo muchas visiones misteriosas?[7]
Vasconcelos, al interrogarse, se desprende de la lección de Barreda para entrar, con júbilo, al mundo de Zaratustra:
Amigos míos, es indigno de mi enseñanza quien acata servilmente una doctrina; soy un libertador de corazones; mi razón puede no ser vuestra razón: aprended de mí el vuelo del águila.[8]
Vasconcelos toma a Nietzsche para valorar históricamente al positivismo mexicano:
[…] Nietzsche, el apóstol de la grandeza, no era traducido del alemán y en México se sustituía el fanatismo de la religión por otro más de acuerdo con los tiempos y que significó un progreso: el de la ciencia interpretada positivamente.[9]
La visión que tuvo del papel de sus contemporáneos y aun de su tiempo, anticipó el tono apocalíptico que lo dominaría durante su madurez. En el año en el cual escribió su reflexión sobre Barreda, 1910, ocurrió la gran ruptura social y política propuesta por Francisco I. Madero.
Su ensayo inicial contiene, además, la emoción de esa hora al revisar la filosofía en que se había apoyado la educación del Antiguo Régimen.
De entonces datan la creación de la Universidad Popular (1913), cuyo primer rector fuera Alberto J. Pani, y cierta proximidad con el mundo obrero. Siete serían los jóvenes que asiduamente se aproximaban al también joven y brillante maestro Pedro Henríquez Ureña: Jesús T. Acevedo, Alfonso Reyes, Alfonso Cravioto, Ricardo Gómez Robelo, José Vasconcelos, Rubén Valenti e Isidro Fabela. Antonio Caso, por otra parte, desempeñaría un papel decisivo en la orientación de los estudios filosóficos; concretamente, el espiritualismo que años después fuera indiviso de la cruzada educativa de José Vasconcelos. Letras, reflexión y política concentraban los intereses de aquellos hombres, por la vía de la discusión, desde la biblioteca personal de Antonio Caso (1883-1946), en 1907, quien entonces fuera designado profesor de conferencias ilustradas sobre geografía e historia en la Escuela de Artes y Oficios para Hombres.
A pesar de que otros ateneístas sostuvieron su curiosidad por las doctrinas filosóficas, Caso fue el filósofo del Ateneo. Hombre de juicios rotundos, a veces persuasivos, en su generación tuvo un papel semejante al de Justo Sierra: protagonistas de dos épocas que enlazan las virtudes intelectuales de la que desaparece con la que surge acompañada de nuevas ideas y formas de expresión. Su biblioteca se conserva, hasta la fecha, en la México, ubicada en la Ciudadela de esta capital. Vasconcelos sostuvo, ante él, una actitud de respeto y de recelo; de proximidad y rechazo. Lo tuvo cerca al fundar la Secretaría de Educación Pública y se distanciaron cuando, con firmeza, don Antonio le reprobara su conducta política contra su hermano Alfonso.
Entre todos ellos, Antonio Caso sería el verdadero maestro: hizo de la enseñanza un deber cotidiano, lo mismo en las aulas que en el periódico, por medio de conferencias y aun en sus libros. Su conocida polémica con Vicente Lombardo Toledano —uno de sus discípulos más distinguidos–, por otra parte, ejemplificó, entre otras aportaciones, la división temática y política de dos épocas: la del “Maximato” y la de Lázaro Cárdenas, a partir de las proposiciones expuestas para establecer el método de educación universitaria. Es indudable que la UNAM, más que la autonomía, le debe a Caso los conceptos históricos en los que se funda la libertad de expresión que aún perdura en nuestra casa de estudios y que podría considerarse, hoy, anticipo del ejercicio democrático.
Estudiante de Leyes, maestro de la preparatoria y redactor de El Imparcial, Martín Luis Guzmán (1887-1976) se integró al grupo en 1911 con algunas de sus ideas políticas ya formadas. Su padre murió en la lucha contra los revolucionarios cuando él asistía como abogado a la Convención del Partido Constitucional Progresista. Su actividad intelectual, lejos de apartarlo de las agitadas oscilaciones políticas del momento, parecía involucrarlo más y más en la causa democratizadora primero y, después, en la de la Revolución. De su experiencia con los grupos del Norte, al mando de Francisco Villa, y de las posteriores luchas por el poder, hasta el ascenso del caudillo Álvaro Obregón, procede lo mejor de su obra. Prosista riguroso y apasionado del periodismo, fue él, de entre los ateneístas, el verdadero testigo literario de la revuelta armada y de sus posteriores aspectos contrarrevolucionarios .
Alfonso Reyes (1889-1959) fue el ensayista del grupo. Indudable hombre de letras, las vastas direcciones de su obra hacen difícil definirlo por sus temas o por sus preocupaciones intelectuales. Ahondó en las expresiones varias de los asuntos humanos. Inquirió el pasado y enriqueció, como pocos mexicanos lo han hecho, la cultura de nuestro tiempo. Octavio Paz afirmó que la suya representaba la mitad de la literatura mexicana. Por su calidad y amplitud, por el rigor de su prosa y algunas aportaciones a la poesía, Reyes destaca por sobre sus contemporáneos por la vocación sostenida del escritor profesional. Con Vasconcelos mantuvo correspondencia y diferencias ostensibles: de la doctrina liberal, Reyes conservó una admiración reflexiva a los reformadores mexicanos, así como discrepancias con el Porfiriato —suyo es tal neologismo. Mantuvo una prudente distancia ante Madero, aunque fuera afín a las innovaciones democráticas. Separó con sagacidad su deber diplomático: representar al país al margen de la política inmediata de sus gobernantes. No declamó su entusiasmo por la labor educativa de Vasconcelos y, sin embargo, escribió la página más comprensiva al momento de su muerte. Su vasta correspondencia, inédita en gran parte, aún reserva algunos conocimientos sobre sus coetáneos: de ella procederá, seguramente, la parte complementaria del Vasconcelos desconocido.
Casi todas las disciplinas estuvieron representadas en este grupo que sobrevivió completo hasta 1914, con el nombre de Ateneo de México. Jesús T. Acevedo (1882-1918), por ejemplo, se tenía por “la gran esperanza de la arquitectura mexicana”. Crítico de arte, lector asiduo y difusor de la estética con fundamento social, fue memorable su conferencia “La arquitectura colonial en México”. Su muerte prematura en los Estados Unidos, a los 36 años de edad, truncó uno de los destinos más interesantes de esta generación. Algunas de sus tesis, notas, opiniones y conferencias fueron publicadas, póstumamente, en 1920, en las Ediciones México Moderno: Disertaciones de un arquitecto, prologado por Federico Mariscal.
Tales nombres, a los que pueden agregarse otros de la siguiente generación (1915), conocida como la de “Los siete sabios”, procedentes de la Sociedad de Conferencias y Conciertos[10] —Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Manuel Gómez Morin, Alberto Vázquez del Mercado, Antonio Castro Leal, Jesús Moreno Baca y Teófilo Olea y Leyva–, fueron los que verdaderamente se aplicaron a vulnerar, mediante las ideas y el fomento de la cultura, la doctrina positiva de la dictadura. Su lucha se orientaba en contra del fetichismo de la ciencia y en favor de un sentimiento de responsabilidad humana que debe anteponerse a la conducta individual o social.
Fue ostensible y casi inmediata la renovación cultural del Porfiriato. Hacia 1909, otros escritores, conferencistas, maestros, músicos o pintores se habían incorporado no sólo a su ánimo civilizador, sino a las actividades públicas que los distinguieron como generación de ateneístas: Diego Rivera, Manuel M. Ponce, Carlos González Peña, Saturnino Herrán, Genaro Fernández MacGregor, Ángel Zárraga, Nemesio García Naranjo, José Ma. Lozano, etcétera.
Quizá su circunstancia los orilló a modificar el concepto, aún en debate, del humanismo. Henríquez Ureña demandó a sus amigos el conocimiento del griego y del latín; sin embargo, ellos aspiraban a una concepción occidental para formar a los hombres, a partir de ideales desprendidos de la cultura clásica. Con estos principios y sin llegar a distinguirse por su erudición, Vasconcelos aplicaría su certeza transformadora del espíritu nacional al ordenar, imaginar e instituir un sistema de enseñanza pública en medio del caos legado por el levantamiento armado.
Formar seres cultos, conforme a los términos de nuestra realidad, era una aspiración en verdad revolucionaria. Allí donde reina la barbarie no cabe, como meta del humanismo crítico y militante, difundir las solas virtudes del saber erudito. El alfabetismo significaba el primer peldaño para ascender hacia una sociedad de seres aptos para resolver problemas, preparados para la democracia y dispuestos a comprender los términos de la libertad con progreso. Más necesario era, en la década de los veinte, difundir valores universales entre la mayoría, que ponderar virtudes eruditas en unos cuantos privilegiados.
Ante el desorden social reinante se imponía la inminencia de recobrar, espiritualmente, el legado del helenocentrismo que dijera Alfonso Reyes. El nuevo humanismo, de tal modo, ponía la herencia del pasado al servicio de un medio con reminiscencias coloniales, predominantemente ignorante y con recursos limitados por la experiencia de la dictadura.
Es probable que, en la actualidad, la obra educativa de Vasconcelos pueda ser, en muchos aspectos, limitada y criticable; sin embargo, en su hora, y en la América Latina, significaba un triunfo del orden sobre el caos, una victoria de la civilización sobre la barbarie y la primera tentativa del siglo mexicano para abolir el militarismo por la vía del saber. De no verse así, su aportación a la cultura nacional, desde la Secretaría de Educación Pública, quedaría reducida a una parte más de su contradictoria obra personal.
Existen varios testimonios que recogen temas, lecturas y descripciones de las actividades intelectuales del Ateneo de la Juventud; de entre ellos destacan las de Alfonso Reyes, en Pasado inmediato; las de Lombardo Toledano, dispersas en ensayos y artículos periodísticos, y las de José Vasconcelos contenidas, entre otras páginas autobiográficas, en Ulises criollo. Pedro Henríquez Ureña, por otra parte, calificó de trascendental el quehacer de sus discípulos y amigos. Su pronunciamiento en favor de las humanidades clásicas tuvo en los mexicanos sus mejores frutos, a pesar de su brillante itinerario magisterial por nuestra América.
Todos coinciden en reconocer que su afán renovador partió de la crítica al positivismo cual doctrina social de la dictadura, de las lecturas comentadas de griegos y latinos, de clásicos del Siglo de Oro español y de autores ingleses y alemanes. Tales lecturas los llevaban de la reflexión filosófica a las letras. Henríquez Ureña, en su discurso inaugural del año escolar de 1914, en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México, describe un ejemplo del ánimo que prevalecía en aquellas reuniones con los jóvenes que, entonces, estaban en torno de los veinte años de edad:
[…] Una vez nos citamos para releer en común el Banquete de Platón. Éramos cinco o seis esa noche, nos turnábamos en la lectura, cambiándose el lector para el discurso de cada convidado diferente; y cada quien le seguía ansioso, no con el deseo de apresurar la llegada de Alcibíades, como los estudiantes de que habla Aulo Gelio, sino con la esperanza de que le tocaran en suerte las milagrosas palabras de Diótima de Mantinea… La lectura acaso duró tres horas; nunca hubo mayor olvido del mundo de la calle por más que esto ocurría en un taller inmediato a la más populosa avenida de la ciudad.[11]
Con semejante pasión se entregaban al descubrimiento crítico de Dante, Shakespeare, Goethe, Nietzsche, Comte, Spencer o Schopenhauer. Vasconcelos ha citado, entre otras influencias perdurables de aquellos años, a Kant, Boutroux, Eucken, Bergson, Poincaré, William James, Wundt, Schiller, Lessing, Winckelmann, Taine, Ruskin, Wilde, Benedetto Croce, Hegel y Menéndez Pelayo; es decir, protagonistas de tiempos y de culturas apegados al rigor lógico, al pensamiento analítico y al sentido ético de la existencia. Acaso durante aquellas sesiones tuvieran origen la primera preocupación de esos intelectuales por vincular la política a las letras, mediante el sentido moral de las tareas educativas, y la idea del respeto a la individualidad como base de espíritu comunitario. En pocos años quedaría demostrado ese ánimo civilizador no sólo por su fecunda diversidad de empeños, sino en una tarea compartida con la siguiente generación: organizar los medios nacionales para la democracia, la justicia y la libertad.
No obstante su actitud opositora a la enseñanza del Porfiriato, los del Ateneo encontraron el complemento de su formación en algunos de sus protagonistas: Justo Sierra, por ejemplo, al decir de Vasconcelos, hizo de sus propios principios católicos y aun cientificistas, materia de constantes debates. Abominaba del dogmatismo y de los entusiasmos comtistas, y dedicado primero al magisterio y luego a la organización de la cultura moderna de México, desde el Ministerio de Instrucción, Sierra probó su flexible tolerancia reconociendo el nuevo idealismo francés o la crítica de la ciencia. De ello ha quedado constancia en su vasta y reveladora obra escrita y, concretamente, en su discurso inaugural de la universidad, en el año del centenario de la Independencia mexicana.
El país de entonces no era, ciertamente, un desierto cultural. Si las críticas al régimen y a sus procedimientos de enseñanza surgieron con tal vigor entre opositores intelectuales fue porque en tal actitud científica ante la vida social estaban las simientes naturales de su transformación. Eran pocos los ilustrados; menos aún quienes, desde posiciones creadoras, aportaban elementos para enriquecer la cultura; pero estaban allí, poseedores de un conocimiento preciso del idioma, estudiosos de la escolástica y celosos del valor de la comprobación. A un Porfirio Parra, autor de dos ejemplares tomos de lógica y de innumerables discursos filosóficos, aún se le recuerda por sus brillantes lecciones en la Escuela Nacional Preparatoria.[12] La poesía, tan mezclada al lenguaje del modernismo proveniente de tierras americanas y con notables representantes mexicanos, se levantaba con los ateneístas por encima del discutible poder totalizador de aquella ciencia que tanto les incomodaba. Voces como la de Gutiérrez Nájera (1859-1895), Urbina, Nervo, Díaz Mirón, Icaza o Tablada eran las que los jóvenes estudiantes repetían con asombro ante el uso de sus metáforas.
Tiempo de Manuel José Othón (1858-1906), el solitario de la poesía, cuyos cantos a la naturaleza pasarían a integrarse a la conciencia del medio de los futuros escritores. Un trasfondo amoroso, a través de sus versos, algo tendría que ver en el indiscutible espíritu nacional de aquellos jóvenes.
Acaso no fuera tan poderosa la influencia de los positivistas ya que, desde el siglo XIX hasta la primera década del XX, proliferaron obras de erudición bibliográfica, traductores del latín y prosistas apegados al helenocentrismo que con tanto ahínco defendiera, durante su vida de creación, Alfonso Reyes. A su alcance estaban estudiosos tan notables como José María Vigil (1829-1909), traductor de Persio, ensayista, dramaturgo, periodista, maestro, académico, diputado y director de la Biblioteca Nacional (1879-1909).
Bastaría repasar el legado documental de don Joaquín García Icazbalceta (1825-1894) para dudar de los efectos de una tendencia tan desigualmente positivista. Pareciera que los ateneístas hubieran moderado los efectos arriesgados del humanismo colonial, la secuela tomista y las aportaciones de nuestro liberalismo. No obstante el carácter general de la enseñanza durante el Porfiriato, el medio cultural de México y la Escuela Nacional Preparatoria estaban más cerca de la universalidad del conocimiento que del mundo de la ignorancia al que nos ha confinado la corriente de la especialización que ahora, entre nosotros, predomina en las aulas.
Don Ezequiel A. Chávez, portador del spencerianismo, transmite sus enseñanzas del mismo modo que lo hacen un humanista católico, Francisco Pascual García, el latinista Joaquín Arcadio Pagaza o el traductor de ingleses y griegos Balbino Dávalos, maestros casi olvidados en nuestros días.
En cuanto a traductores se refiere, dos nombres son importantes: el de Joaquín D. Cassasús (1858-1916) y el de Ignacio Montes de Oca y Obregón (1840-1921). Cassasús fue humanista y poeta. Tradujo e imprimió 60 odas de Horacio, así como a Propercio, Catulo, Virgilio y Tibulo. Del poeta Longfellow vertió al castellano su Evangelina. Efraín M. Lozano fue su seudónimo en alguno de sus libros. Destacado jurisconsulto, Cassasús también fue banquero, hombre de negocios, funcionario público y, desde luego, académico. Ignacio Montes de Oca, por otra parte, fue calificado por Octaviano Valdés como “el más insigne de nuestros helenistas, en cantidad y calidad. Y uno de los más ilustres de toda el habla castellana”. A él debemos versiones en nuestra lengua de Píndaro, Teócrito, Mosco, Bion y Apolonio de Rodas, principalmente. Autor de una vasta obra personal, integrada en ocho volúmenes, Montes de Oca también recurrió al uso del seudónimo latino de los árcades: “Ipandro Acaico”.
Eran pocos, ciertamente, pero de la más alta calidad académica, quienes desarrollaban el pensamiento mexicano de la época. Una huelga sangrienta surgía al lado del periodismo combativo y junto al brote democratizador de Francisco I. Madero. Era el país de los peones, el de la mayoría agobiada por males físicos, por su ignorancia y por su indefensión social. Era el de una dictadura cifrada por la exaltada productividad de una aparente riqueza fundada en la miseria. Era la nación castigada, desde sus raíces, con el olvido de su historia y con el contagio de estilos afrancesados. Lugar al margen de los derechos fundamentales y, paradójicamente, centro de una sostenida preocupación minoritaria por el saber, por la expresión poética y por la filosofía.
En favor del Ateneo de la Juventud estaban las contradicciones de aquel México, las diferencias que apartaban el mundo de la aflicción cotidiana del aislado universo civilizador de los intelectuales. Con igual trascendencia proceden, de ese medio desigual, conquistas del derecho y logros de la razón. Sin las armas de la mayoría y el saber de los menos no hubiera sido posible la transformación contemporánea.
Tal contraste resulta explicable en nuestros días: en uno y otro extremos de la sociedad porfirista se habían radicalizado las necesidades; es decir, para los peones resultaba inaplazable el rescate de derechos fundamentales. Tan larga servidumbre invadió los linderos de la muerte, y la vida quedó reducida al trabajo extenuante, a la sobrevivencia sin esperanza. El ánimo pasó de la melancolía característica de la sumisión colonial a una progresiva inconformidad que estallaría en violencia sin tregua o cuartel. Los obreros, por otra parte, observaban los beneficios de su producción en tanto creaban una leve conciencia de su significado social.