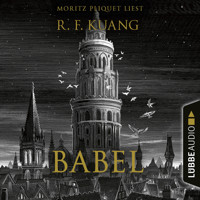Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Fey
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Seis extraños son llevados por misteriosas circunstancias hasta Siete Lagos, un pueblo perdido en los helados bosques de Rusia. Cada uno perseguirá su propia ambición, pero el antiguo asentamiento tiene sus propios planes y ellos deberán cooperar si esperan salir de allí con vida. Intérnate en el pozo de la mente y sigue la música del miedo hasta sus últimas consecuencias para descubrir el verdadero significado de las pesadillas. Pero no des ni un paso en falso, aquí nada es lo que parece.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1° edición: Mayo de 2021
© 2021 Julieta P. Carrizo
© 2021 Ediciones Fey SAS
www.edicionesfey.com
Ilustraciones: Carlos Orsi
Diseño y maquetación: Ramiro Reyna
Carrizo, Julieta P.
La llamada de Siete Lagos / Julieta P. Carrizo ; editado por Ignacio Javier Pedraza ; ilustrado por Marcelo Orsi. - 1a ed. - Córdoba : Fey, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-47874-3-9
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas de Ciencia Ficción. 3. Novelas de Terror. I. Pedraza, Ignacio Javier, ed. II. Orsi, Marcelo, ilus. III. Título.
CDD A863
A mi padre, que me enseñó el insondable y misterioso mundo de la mente humana, y que los horrores más grandes se encuentran adentro de nosotros mismos.
Enero de 1646
Los rayos dorados del sol se escabullían a través de los árboles, bañaban sus hojas rojizas con pequeños haces de luz que bailaban allí donde había claros. El hombre observó absorto la belleza infinita de aquellos colores, se extasió con el aroma de los abetos y las coníferas, y se dejó encantar por el sonido de los pájaros.
No muy lejos se oía el murmullo de un pequeño río que desembocaba en el gran lago. El espejo azul se extendía varios kilómetros, luego se dividía en algunos lugares, donde formaba lagos menores. Siete en total.
«Un buen nombre si logramos asentarnos aquí —pensó Olek, mirando al cielo—: el pueblo de los Siete Lagos». Sonrió. El caballo que montaba bufó algo inquieto y dio unos pasos hacia delante.
—Tranquilo Iván —musitó el indígena acariciando la cabeza del alazán. A su lado, su compañero también se había quedado inmóvil mientras observaba el paisaje.
—Es un lugar hermoso —replicó el otro con voz ronca—. La tribu podrá renacer aquí, alejados de nuestros enemigos, con recursos suficientes para vivir y crecer de nuevo.
—Olek —llamó alguien detrás de ellos.
Ambos se voltearon para encontrarse con un hombre entrado en años, con ropas más suntuosas que las simples telas que ellos llevaban. Una túnica de exquisito género aterciopelado con hilos de oro entrelazados le ceñía el cuerpo, una capa de piel caía majestuosa por su espalda y un cinto de cuentas doradas le rodeaba la cintura. Cubría su cabeza con un turbante de paño oriental. En su mano derecha sostenía un largo bastón de madera con joyas incrustadas.
—Dmytro —saludó Olek. Se apeó del caballo y se acercó a su jefe.
—¿Ya investigaron los alrededores? —El jefe clavó los profundos ojos negros en el muchacho. Este se sintió intimidado ante la mirada penetrante y profunda del Gran Brujo, sin embargo, consiguió mantener la cabeza en alto para responder.
—Está todo limpio, Gran Jefe. —Indicó con un movimiento, lanzó una mirada de soslayo a su compañero, que se había bajado de la montura y se mantenía inmóvil—. Creemos que otras tribus han pasado por aquí hace algún tiempo. Pero el lugar se encuentra desierto, podremos asentarnos sin ningún problema.
Detrás de Dmytro estaba su asesor, un hombre alto y corpulento, demasiado grande para ser humano, con el rostro angular, rígido y deformado. Sin embargo, no era su semblante lo que asustaba, sino la amenazante mirada feroz de sus ojos negros. Nadie se atrevía a cruzar palabra con el Gran Guerrero, únicamente Dmytro tenía relación con él.
—Yegor —llamó el brujo con un movimiento apenas perceptible de la mano. El gigante se acercó a ellos y Olek tuvo ganas de escapar—. Este es el lugar.
—No cabe la menor duda —respondió Yegor con voz gutural—. Los dioses lo han dispuesto, nosotros lo hemos encontrado.
—Será aquí donde renazca nuestra tribu. —Dmytro volvió a mirar a Olek—. Toma tu caballo, ve hacia donde se encuentran los demás, junten todo y guíalos hasta nosotros. Una nueva era comienza. —Sonrió.
Los rayos de sol, que hacía minutos se escurrían entre los árboles, desaparecieron. Las nubes se aprestaron a cubrir el cielo y algunos truenos resonaron a lo lejos. Olek se subió a su caballo. Junto a su compañero, comenzaron a cabalgar en dirección al campamento. El bosque le pareció lúgubre y oscuro, como si la belleza de unos momentos antes se hubiera desvanecido. Ya no estaba seguro de querer asentar su hogar allí, pero si el Gran Brujo lo ordenaba no podía hacer otra cosa, pues era él quien tenía el don de ver el futuro y predecir las cosas venideras.
Siete Lagos, septiembre de 1660
—No puedo hacer lo que me pides —dijo la mujer con desesperación. Olek le tomó las manos con fuerza y la obligó a mirarlo.
—Uliana, por favor. —Presionó sus dedos para que ella no intentara zafarse—. No podemos seguir en este lugar, esto es obra de Chornobog.
—No digas esas cosas —replicó ella en un vano intento por contener un sollozo—. Hemos construido un hogar aquí, hemos prosperado, esta es nuestra tierra ahora.
—¡La gente está muriendo! La peste va a terminar matándonos a todos Uliana, nadie se va a salvar, el pueblo no nos dejará salir.
—Olek, por favor. —Intentó restar importancia a sus palabras—. Exageras, es solo una enfermedad, pronto vamos a controlarla.
—El hospital se encuentra atestado, nuestros hermanos entran. Ninguno sale. —Miró fijamente a su esposa—. Por favor.
—Dmytro dice que todo pasará pronto…
—Dmytro es el que ha traído la desgracia sobre nuestra gente. —Soltó por fin las manos de su mujer—. ¿No te das cuenta de lo que sucede aquí, Uliana? ¿Acaso me vas a decir que no sabes lo que pasa por las noches en el Círculo del Poder? ¿Has visto lo que ha sucedido con los árboles y los animales? La contaminación del lago, del aire, de las plantaciones.
—No digas esas cosas, Olek —suplicó ella en voz baja—. Si alguien nos escucha…
—Todos tienen el mismo miedo que nosotros, pero nadie se anima a decirlo. No me voy a quedar aquí para ver cómo mueren nuestros hijos. Esta noche nos marchamos —dijo Olek tajante.
Uliana miró a su marido asustada, luego se acercó a la ventana y observó la aldea. Las calles estaban vacías, las casas cerradas, el mercado abandonado. Aquel pueblo, que parecía próspero y prometedor, ahora se desmoronaba a causa de la peste. Una densa bruma oscura comenzó a reptar por los caminos; Uliana apartó la vista. Tal vez su marido tuviera razón y Chornobog acechaba entre ellos; si así era, no podía permitir que sus hijos fueran alcanzados por él.
—Esta noche. —Se volvió hacia él—. Esta noche nos largamos.
Siete Lagos, febrero de 1718
Los copos de nieve caían de forma irregular, tendiendo un manto blanco sobre la tundra congelada. La noche era fría, como cabía esperar en aquella época del año, por eso los soldados se guarecían en la taberna, vieja y desvencijada, que podía ofrecerles un poco de cobijo y suficiente alcohol para calentar sus cuerpos.
Un grupo de cinco hombres tocaba algunas canciones en un rincón, mientras el resto charlaba animadamente a la espera de que la noche pasara pronto y llegara un nuevo día.
El cadete se había sentado en la barra, su jarra de cerveza casi estaba vacía. Recorría el lugar con su mirada por momentos, luego se volvía para tomar un sorbo en silencio. Un hombre mayor se sentó a su lado y pidió un vaso de vodka. Cuando lo tuvo al frente, lo bebió de una vez.
—¿Nuevo? —preguntó el hombre al muchacho.
—Llegué ayer. —Aunque no lo dijo, el joven agradeció que alguien se sentara a hablar con él. Era un recién llegado en un lugar que no conocía, no había podido relacionarse con nadie.
—Fyodor Smirnov —se presentó el hombre.
—Lyov Golubev. —Esbozó una sonrisa.
—Dime, Lyov. ¿Vienes del frente?
—Luché un tiempo en el frente, pero me hirieron en el muslo por lo que me dieron de baja. —Se golpeó con la mano la pierna derecha—. Me ha quedado un poco más corta, por eso me enviaron aquí donde no hay batalla.
—El lugar indicado. —Sonrió el anciano—. Acá solo nos ocupamos de cuidar a los prisioneros y ayudar a las tropas que pasan para quedarse unos días, es un trabajo sencillo, hasta algo aburrido. —Hizo una seña al camarero que le llenó nuevamente el vaso—. Sin embargo, agradecí cuando me enviaron a este pueblo hace siete años, ya estoy viejo verás. Cuando llegué el edificio penitenciario estaba en construcción, casi terminado.
—¿Y este lugar quién lo fundó?
—¿El pueblo? Ya estaba cuando una tropa lo descubrió y decidió apostarse aquí. Una aldea abandonada. Las malas lenguas dicen que encontraron el hospital arruinado, lleno de cadáveres. Las casas estaban vacías. Al parecer una peste mató a todos cuando azotó el pueblo hace medio siglo. El capitán se encargó de que se juntaran los cuerpos y fueran quemados en una pira antes de que el resto llegáramos. Una historia un poco macabra.
—Bastante escalofriante —susurró el joven.
—No dejes que te impresione, a los prisioneros les encanta asustar a los nuevos con leyendas de fantasmas. No les hagas caso, son prisioneros de guerra, están enfadados y quieren jodernos porque vamos ganando —replicó el viejo—. ¿Ya te tocó la primera ronda en la penitenciaría?
—No, me toca esta noche. —Lyov apuró su vaso de cerveza.
—Pues ya verás a lo que me refiero. El lugar es un poco lúgubre, como todas las penitenciarías, pero es tranquilo, son pocos los prisioneros que puedan darte algún problema.
—Gracias.
—Mañana me cuentas qué tal la primera noche. —Fyodor saludó al joven y se alejó de la barra.
Afuera el viento arremetía cada vez con mayor fuerza, los soldados comenzaron a retirarse a sus tiendas. La mayoría se encontraba de paso en el campo de prisioneros y tenía que seguir viaje al día siguiente; los que vivían allí de forma permanente usaban las antiguas casas que habían encontrado al llegar.
La nieve aminoró y empezó a caer una llovizna fina que pronto se convirtió en un aguacero. El cielo nocturno se iluminó con varios relámpagos cuando Lyov se dirigía al edificio penitenciario, ya pasada la media noche.
El lugar era sencillo: una construcción de ladrillo de dos plantas, con celdas pequeñas en su interior, como si se tratase de una colmena. Lyov se internó por un pasillo estrecho que recorría las instalaciones, iluminado solo por antorchas, ubicadas a intervalos regulares, que dejaban tramos sumidos en la oscuridad. El repiquetear de la lluvia contra el techo era interrumpido, de vez en cuando, por una voz, un quejido, alguna tos ronca o alguien que simplemente se movía en su celda haciendo resonar las cadenas.
Lyov ya había terminado la primera ronda y comenzaba la segunda por los pasillos de la planta baja, cuando escuchó a alguien que tosía con insistencia. Se acercó a la celda número 144 e iluminó su interior. Allí vio a un hombre mayor, encorvado debido a un ataque de tos que lo hacía convulsionarse. Al calmársele la tos, el anciano se irguió y miró al soldado.
—¿Se encuentra bien? —preguntó el joven.
—Estoy bien, chico. —El prisionero esbozó una sonrisa que dejó a la vista varios dientes rotos y amarillentos—. Eres nuevo, ¿verdad? —Se acercó a la puerta de madera y apoyó su rostro en los barrotes pequeños que cubrían la ventana—. Es una pena que hayas llegado justo cuando se acerca el final.
—El final de la guerra. —Liov sonrió—. Lamento decir que el resultado no será favorable para los tuyos.
—No me refería a la maldita guerra, me refería a este lugar. Este pueblo, ¿acaso no te has dado cuenta? ¿No lo has sentido? Están aquí, en este preciso momento, expectantes, vigilándonos, esperando el momento de salir.
—No entiendo una palabra de lo que dice, creo que el encierro le ha hecho mal a la cabeza.
—No. Estoy cuerdo, muy cuerdo. Sé que todos vamos a morir, lo sé con una certeza infinita porque Él me ha venido a visitar, me lo ha dicho. Todos moriremos aquí, el pueblo no nos dejará ir porque le pertenecemos. Una vez que alguien llega a esta tierra maldita, infestada con los males del mundo, ya no puede volver a salir. —El anciano rió a mandíbula batiente y la carcajada retumbó por los pasillos. Lyov se alejó involuntariamente de la puerta hasta que su espalda tocó la pared de piedra.
«Maldito viejo loco», pensó cuando reanudaba su camino. La ronda terminó a las siete de la mañana y Lyov agradeció salir de aquel edificio.
La noche siguiente, halló a varios prisioneros muertos en sus celdas, entre ellos el anciano de la celda 144. Nadie pudo determinar la causa.
Siete Lagos, julio de 1805
La casona se hallaba en lo alto de una pequeña colina, alejada del pueblo, casi al linde del bosque y junto al gran lago.
Era una habitación oscura pero muy lujosa. Las paredes estaban pintadas de negro, al igual que los muebles, y el piso era de ónix. Una enorme mesa de ébano pulido dominaba la estancia, rodeada de sillas con respaldos altos y tallados con lóbregas figuras. A un costado un aparador del mismo material se encontraba adornado por una estatuilla de plata con dos candelabros antiguos a los lados. Una araña de bronce, con caireles de cristal, colgaba del techo e iluminaba todo con una mortecina luz amarilla. Dos hombres flanqueaban la puerta cerrada.
Seis personas entraron y ocuparon sus lugares alrededor de la mesa. Apenas tuvieron que esperar hasta que una figura imponente ingresó a la estancia con solemnidad y se sentó en la cabecera.
Llevaban túnicas negras con capas rojas, una capucha cubría sus rostros. Sendos medallones de metal colgaban pesados de sus cuellos. Hicieron una reverencia, se quitaron sus medallones y los colocaron en la mesa, sobre unas figuras talladas en la madera.
—Bienvenidos —dijo el hombre que ocupaba la cabecera: Tom, como se lo conocía en el pueblo.
Sacó una pipa y la encendió. Dos camareros sirvieron el mejor whisky y se alejaron para dejar que empezara la reunión.
—Las cosas se complicaron con la captura de Lucius. —La voz de uno de los hombres comenzó—. Han descubierto algunos de sus rituales y, por más que el abogado apelará, será prácticamente imposible que un tribunal se atreva a sacarlo libre —agregó.
—Ya no podemos apelar a la justicia —replicó Tom—. Las cosas se han ido de las manos, ahora no depende de abogados ni de jueces, Lucius deberá salir de allí sin la ayuda del derecho.
—¿Y quién hará el trabajo? —preguntó otro de los presentes.
—Ya tengo a alguien que se encargará de eso —respondió Tom, escueto—. Vayamos a otro tema que me preocupa. Es lamentable, pero no me queda otra opción que sacar este asunto a la luz. Hay uno de los presentes que me ha desilusionado; nos ha desilusionado a todos los miembros de la Orden. En el pueblo se empieza a hablar de lo que sucede en la última casa a la orilla del lago, no me gusta que la gente venga a meter sus narices en asuntos que no le incumben. ¿Alguien quiere hacerse cargo de las acusaciones? —Las últimas palabras quedaron flotando en la estancia.
El silencio reinó en la habitación, los hombres que rodeaban la mesa se miraron unos a otros; ninguno se atrevió a hablar. Al cabo de unos minutos, en los que Tom parecía haber quedado inmóvil como una escultura de cera, uno de ellos se puso de pie y dejó caer su capucha, dejando su rostro al descubierto.
—Sergei. —Tom por fin se movió—. Sabía que eras tú, solo quería ver si tenías las agallas para dar la cara.
—No he hecho nada malo. Nunca fui infiel a la Orden. He trabajado como todos aquí —replicó el acusado.
—¿Con quién has hablado? —cuestionó Tom.
—Hubo rumores en el pueblo, la gente de pronto hablaba de algunas cosas… ya sabes, de que cuando nuestros antepasados vinieron desde Inglaterra encontraron un pueblo desolado a causa de la guerra. El campo de prisioneros estaba destrozado y nadie había vuelto a este lugar. Sin embargo, nuestros padres y abuelos decidieron reconstruir el pueblo y pronto Siete Lagos volvió a ser un lugar próspero e incluso turístico.
—Creo que olvidas que nuestros antepasados también crearon una orden para protegernos, ¿o acaso ya te has olvidado de dónde nos encontramos? El nombre La Secta del Silencio, ¿te dice algo? —Se burló Tom—. Lucius ha sido imprudente y ahora está preso; tú has hablado de más. ¿Qué haremos contigo? No podemos dejar que las cosas continúen de esta forma.
—Tengo una familia —dijo Sergei con algo de temor—. Mi padre fue uno de los creadores. No he sido infiel, solo traté de acallar los rumores que se dicen por allí. Si hablé, fue con la mejor intención.
Tom asintió en silencio y miró hacia afuera. La niebla cubría la superficie del lago, la luna apenas se vislumbraba a través de ella.
—Creo que tendremos que dejar esta casa, no podemos permitir que alguien descubra este lugar, ni lo que sabemos. Llevaremos todo a un sitio más seguro y encontraremos un nuevo lugar de reunión. —Miró a Sergei de soslayo—. Aún puedes venir con nosotros. Mi confianza en ti está perdida, pero tendrás nuevas oportunidades de demostrar que sigues siendo fiel a la Orden. Ya no te harás cargo del Dragón Rojo, le dejaremos ese trabajo a alguien más capacitado.
Sergei asintió en silencio y volvió a sentarse.
—Cuando hayamos cambiado de lugar, este será quemado para no dejar rastro. —Tom tomó el medallón que había frente a él—. No olvidemos quiénes somos ni qué hemos venido a hacer. Siete Lagos nos necesita, siempre lo ha hecho. Ahora que comienza a respirar no podemos abandonarlo. Los antiguos nos necesitan.
Parte I
LA LLAMADA
«Dejadlos; son ciegos guías de ciegos;
y si el ciego guiare al ciego,
ambos caerán en un hoyo»
Evangelio de San Mateo, 15:14
«Lo más misericordioso del mundo, creo,
es la incapacidad de la mente humana
para relacionar todo cuanto esta contiene»
La llamada de Cthulhu. H.P. Lovecraft
El águila
New York, Estados Unidos, 28 de febrero de 2012.
El auto recorría la avenida a alta velocidad, hasta que se topó con la hilera de vehículos que todas las mañanas embotellaban el acceso. Cheryl miró por encima del volante e intentó contar cuántos autos tenía frente a ella.
«Medio millón más o menos», pensó mientras sacaba el celular. Marcó el número de la oficina, al instante una voz tranquila atendió del otro lado.
—Clarisa, ¿qué tal la mañana? —Se miró en el espejo retrovisor de forma inconsciente—. Estoy atascada en un atolladero de Madre y Señor mío. Ya sabes cómo es esto, te tardas unos minutos en salir y quedas en medio de la marea. —Sonrió—. Llegaré a tribunales en unos veinte minutos, a tiempo para la audiencia. Dile a John que no se preocupe.
Dejó el celular dentro de la cartera y se dispuso a esperar a que los autos se movieran. Encendió la radio para escuchar las primeras noticias del día. Lo de siempre: accidentes de tránsito, protestas en algunas carreteras, uno que otro robo, el clima, los deportes.
—Ha sido un invierno duro, todos lo sabemos, esperamos que en las próximas semanas empiecen los días más cálidos —decía la voz que salía de los pequeños parlantes del automóvil.
Cheryl observó el sol matutino y dejó que los rayos dorados le calentaran el rostro. Sí, había sido un invierno inusualmente frío, pero ella amaba esa época del año. Era ideal para pasar las tardes en el sillón, cubierta con una manta, una humeante taza de chocolate y un buen libro.
—… sería uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad. El científico asegura que los primeros resultados podrían estar en unos meses. Esto colocaría a la empresa entre las primeras en luchar contra este mal, equiparando su labor a quienes se encargan de buscar la cura contra el cáncer, el HIV y tantas otras enfermedades que nos aquejan…
La voz de la radio se diluyó entre los pensamientos de Cheryl. ¿Acaso el presentador no tenía otra cosa más importante que hacer que dar noticias como esa? ¿No era todo culpa del gobierno? Eso es lo que decían los conspiranoicos que poblaban el mundo. Cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier mal, siempre es culpa de alguna sección ultrasecreta del Estado.
Esbozó una sonrisa al recordar un caso en el que había actuado hacía poco. Un hombre que trabajaba en una empresa farmacológica desarrolló una violenta enfermedad en la piel, similar a la rosácea pero más virulenta. El hombre estaba convencido de que, al vacunarlos en la empresa, les habían contagiado esa enfermedad como una especie de experimento para probar nuevos fármacos. Su paranoia llegó a tal nivel que entró en crisis en el trabajo, atacó a sus compañeros e hirió a algunos de los trabajadores.
Cheryl, como representante fiscal, al principio no había creído una palabra de la demencia de aquel hombre. Estaba convencida de que era todo un teatro para evitar la condena que le correspondía. Pero cuando lo vio por primera vez, se dio cuenta de que en verdad ese sujeto había caído preso de sus propios temores; algo en su cerebro estaba roto. Al final la fiscalía recomendó el aislamiento en un instituto psiquiátrico.
Avanzó unas cuadras y una canción conocida comenzó a sonar. Aquella melodía le traía a la memoria imágenes de cuando era niña y su padre la llevaba de viaje por la carretera, con la música sonando a todo volumen. En medio de los recuerdos, le vino a la mente el sueño que había vuelto a torturarla la noche anterior; uno que hacía tiempo la sometía a noches de insomnio.
Ella caminaba sola por una calle. A ambos costados se alzaban pequeñas casas de pueblo con techos a dos aguas cubiertos de nieve. El paisaje era blanco, nieve por todos lados: por la calle, a lo lejos en la plaza, aún más allá en las copas de los árboles, copos que caían de forma incesante desde el cielo. El lugar era desconocido para ella pero, a la vez, raramente familiar. Un pueblo enclavado en medio de un bosque.
Cheryl cruzaba el sendero con tranquilidad, como si esperara encontrar a alguien. Observaba las construcciones que pasaba: un bar con fachada de madera, una franquicia de Burger King en una esquina, una tienda de ropa deportiva, una gasolinera un poco más allá y dos restaurantes con nombres extraños que no podía recordar. La vía desembocaba en la plaza principal que se encontraba cubierta con un manto blanco. Varias tiendas pequeñas rodeaban la plaza, a un lado había un viejo hotel y, del otro, una iglesia antigua dominaba la vista.
Se hacía a un lado, sorprendida por el sonido de una bicicleta. Un niño de unos diez años pasaba junto a ella y la saludaba con una mano, antes de comenzar a pedalear con una velocidad increíble hasta perderse por uno de los callejones laterales.
Sin saber por qué, Cheryl se apresuraba a seguirlo, se metía en las callejuelas de aquel pueblo desconocido, pasaba el linde del bosque y se internaba entre los árboles hasta toparse con una casa enorme que estallaba en llamas. Ella gritaba desesperada, pensando que el niño estaba dentro. Entonces una figura pequeña surgía desde las llamas y se le acercaba con sigilo. Era el mismo niño, podía notarlo, pero una sombra ocultaba las facciones de su rostro. De pronto el muchacho aparecía a su lado, se acercaba a su oído y decía: «Debes apresurarte, él te espera».
Eso era todo, ese sueño de un lugar que ella no conocía la asaltaba noche a noche, desde hacía dos meses. Ella despertaba siempre después de que el niño le dijera aquella frase. Intentaba restarle importancia al asunto, sin embargo, al despertar, le quedaba una extraña sensación de angustia que le impedía seguir durmiendo.
Logró por fin salir del atolladero de autos y se dirigió al Palacio de Justicia. La audiencia estaba fijada para las ocho de la mañana, por lo que llegaba apenas justo a tiempo, aunque dudaba que el juez iniciara sin un representante de la oficina del fiscal presente. Se apresuró hacia la sala, pero cuando entró no encontró nadie. ¿Acaso se había confundido de día? Un hombre que limpiaba los pasillos vio su desconcierto y se acercó a ella.
—La audiencia se aplazó —dijo, sacándola de su ensimismamiento—. El juez tuvo un problema, creo que quedó para mañana. Debería chequearlo con la secretaria.
—Muchas gracias. —Cheryl hizo una mueca. Fue a la oficina de la secretaria del juez y confirmó lo que el hombre le había dicho.
Sin nada que hacer decidió ir a la cafetería de enfrente. Pidió un café bien cargado para despejar de su mente las imágenes que aún la rondaban.
—Cheryl Carnaby. —Un hombre de unos treinta años se le acercó con una sonrisa bailándole en la comisura de los labios.
—Edward Wood, ¿qué le trae por aquí señor abogado?
—Lo mismo que a ti —respondió él, sentándose en la silla vacía frente a ella.
—No me has preguntado si espero a alguien —se quejó Cheryl.
—Pues si es así tendrá que aguardar a que me tome un café contigo. —Edward se echó hacia atrás con un gesto seductor. Cheryl suspiró. No le molestaba que Edward quisiera pasar tiempo con ella; aunque su instinto de autoconservación se encendía cuando lo tenía cerca.
Edward y Cheryl se habían conocido en la universidad. Ella empezaba el primer año de leyes, él iba un curso más avanzado. Se conocieron en una fiesta y el flechazo fue instantáneo. Él se enamoró de su belleza, de aquella cabellera rubia, larga, perfecta e inmaculada; de sus ojos almendrados de profunda mirada, de sus labios carnosos; de su cuerpo curvilíneo de piel pálida como la porcelana; de esas piernas largas, la curva de sus caderas y sus pechos en perfecta armonía. Ella quedó prendada de su encanto, de su forma de hablar y de vestir, la seguridad que emanaba su ser, su cuerpo atlético, sus ojos verdes.
Fue química pura. Sin embargo, el tiempo demostró que no tenían más nada en común.
Él venía de una familia adinerada, hijo de un gran abogado. Con el camino allanado por su padre, apenas salió de la universidad, Edward ya tenía un bufete de abogados esperándolo. Por su parte, Cheryl venía de una familia de clase media sin ningún contacto con el mundo de las leyes, tuvo que empezar desde cero, se agotó hasta salir recomendada de la universidad y batalló para conseguir un puesto en la oficina del fiscal.
Ella terminó la relación, pero a pesar de todo Edward nunca perdía la oportunidad de buscarla, como si ella no fuese más que un entretenimiento.
—Si me permites que te diga, no te veo muy bien. No me malinterpretes, estás espléndida como siempre, solo que tu rostro parece cansado.
—No he dormido bien últimamente —balbuceó Cheryl. Se había olvidado lo petulante que era Edward—. Insomnio.
—Mmm… tal vez tenga un remedio para eso. Quizás necesites a alguien que te acompañe por las noches para que puedas dormir bien, un poco de ejercicio antes de acostarte. Es recomendado por los médicos.
—Sí, imagino que podría salir a correr antes de irme a la cama. —Esquivó la indirecta. Se puso de pie y agarró su bolso.
—Sabes que no me refería a eso —replicó el joven acercándose a ella.
—Sé muy bien a lo que te referías, Ed. —Cheryl sonrió—. Créeme que si quisiera pasar la noche con alguien, no te buscaría a ti.
—Me has herido en lo más hondo. —Dramatizó él.
—Pídele a tu papi que te lleve al hospital. Debo irme Edward, tengo trabajo urgente.
La mañana en la oficina pasó con rapidez. A la hora del almuerzo se apresuró hacia el restaurante donde iba todos los miércoles a encontrarse con su mejor amiga. Anna Hartwood ya se encontraba sentada en la mesa de siempre.
—No me esperaste para la primera copa de vino —dijo Cheryl acercándose por detrás. Anna dio un pequeño respingo y luego se volvió, mirándola con una mueca de enfado.
—Casi logras que ensucie mi blusa nueva. —La chica de cabello negro señaló su camisa color coral, ajustada, casi tan pequeña como un top.
Hacía apenas unos días que Anna había decidido cortarse el cabello bien corto, dejando que unas mechas largas y algo rebeldes le cayeran por el rostro. Cheryl pensaba que el nuevo look de su amiga le sentaba muy bien, aunque no se le escapaba que Anna era flaca como un palillo, con el rostro algo alargado y enormes ojos marrones. Su cabello negro contrastaba con su piel blanca. Tenerlo corto resaltaba aún más sus facciones.
Cheryl se sentó y ambas se apresuraron a pedir la comida.
—¿Otra vez esos sueños? —preguntó Anna. Miró con seriedad a su amiga.
—¿Tanto se me nota?
—Las ojeras te delatan, a no ser que hayas tenido una noche de sexo desenfrenado y no me hayas contado. Pero conociéndote descartaría esa opción.
—Es el sueño de nuevo. No me deja en paz, cada vez es peor que la anterior. De verdad Anna, comienzo a preocuparme, ¿por qué ese sueño me molesta tanto?
—Amiga, yo me pregunto lo mismo. Tal vez deberías ver a un psicólogo, vaya a saber qué quiere decirte tu subconsciente con todo el rollo del pueblo desconocido y el niño extraño.
—Sí, quizás debería volver con el Dr. Johnnson.
Cheryl desvió sus pensamientos hacia aquel pueblo por un momento, pero la conversación cambió radicalmente de rumbo al contar su encuentro con Edward. Por su parte Anna se vería en unas pocas horas con un modelo de ropa interior que había conocido en una de sus presentaciones fotográficas.
—Necesito urgente que me devuelvas el vestido rojo que te presté —dijo cuando se disponían a marcharse.
—Anna, tienes tantos vestidos, ¿por qué el rojo?
—Porque resalta mi escote.
—Ven a casa conmigo y te lo doy.
Se dirigieron al departamento de Cheryl, un piso modesto en un edificio relativamente nuevo en la Quinta Avenida.
Al llegar, el portero le dio el correo de la mañana. Las cartas de siempre más un sobre marrón bastante grande y sin remitente. Anna hizo algunas bromas sobre admiradores secretos que le enviaban vaya a saber qué cosas.
Después de que su amiga se fuera, Cheryl aprovechó y salió a correr. Se distrajo dos horas dando vueltas por el parque, luego volvió a su departamento para darse un buen baño y relajarse, esa noche iba a dormir tranquila. Había decidido que no dejaría que aquel sueño la incomodara, al día siguiente concertaría una cita con el Dr. Johnnson y se sacaría los fantasmas.
Al terminar su cena frugal se dejó caer sobre el sillón de pana de la sala y encendió el televisor. Comenzó a revisar la correspondencia de aquel día, ordenó las cartas según se tratara de boletas, folletos, propagandas o alguna que otra tarjeta, hasta que llegó al gran sobre marrón.
Una extraña sensación se apoderó de ella cuando lo tomó, se paralizó por un momento antes de volver a la realidad.
En la televisión había un programa en el que varios científicos hablaban sobre la posibilidad de estudiar diversas partes del cerebro humano, mientras una mujer pelirroja, pintarrajeada, hacía preguntas carentes de sentido. Se notaba que no entendía nada de lo que los científicos explicaban con sus palabras médicas y solo estaba allí para mostrar su prominente escote. La objetivación a la que exponían a la periodista asqueó a Cheryl.
Agarró el cortaplumas y rasgó el papel del sobre con delicadeza. Al meter la mano halló otro más pequeño, blanco, un mapa doblado y una cajita de cartón envuelta con una cinta.
Lo primero que hizo fue abrir el sobre blanco, ahora con curiosidad por saber de qué podía tratarse todo eso. Apenas desdobló el papel que había dentro sus ojos se desorbitaron y se estremeció, casi saltando del sillón.
La carta estaba fechada un día antes; escrita con una letra grande, redonda y pulcra, con algunos arabescos al final de las oraciones.
Querida Cheryl,
Mi ángel, sé que esta carta puede sorprenderte, no espero que la recibas con alegría, sino más bien con miedo e incertidumbre. Sin embargo, no puedo esperar más, no puedo permitir que esto continúe así porque necesito verte.
Sé que cuando leas esto imaginarás que es algún tipo de broma cruel que alguien quiere hacerte, pero no es así, soy yo mi princesa. Lo único que me impulsa a hacerte llegar esta carta es el anhelo de volver a verte.
Han pasado varios años, lo sé. Aun así, hoy es el día que me ha tocado contactarte. Tú sabes cuánto te amo y cuánto te he necesitado siempre, por eso no puedo seguir aquí a la espera de que tú vengas. Yo te serviré de guía.
He adjuntado a la carta un mapa que te mostrará el camino hacia donde estoy. No dudes mi querida, no dudes en venir a verme porque te estaré esperando.
Con amor,
Tu padre
Cheryl releyó la carta aún desconcertada. Su cuerpo comenzó a temblar y se dejó caer otra vez en el sillón.
¿Quién se había atrevido a hacerle una broma tan cruel?, ¿quién podía ser el desgraciado? Unas lágrimas cayeron por sus mejillas y ella no intentó detenerlas. Volvió a observar la carta, atónita. Era la letra de él, la letra inconfundible de su padre, incluso su firma pulcra, casi rebuscada, lo cual hacía que todo fuera aún más irreal, porque era imposible que él le hubiera escrito una carta un día atrás.
Era imposible porque su padre, Howard Carnaby, llevaba siete años muerto.
El reloj de la mesita de noche marcó las seis de la mañana. Cheryl estaba sentada en una silla con los ojos enfocados en el cielo nublado a través de la ventana. Una manta la cubría de aquella mañana fría. Su vista vagaba entre los edificios que se extendían frente a ella, mirando sin ver. Varios pañuelos de papel yacían en el piso a su alrededor; ya había llorado y gritado hasta donde su cuerpo aguantó, para después sumirse en el más absoluto de los silencios.
Lo primero que había hecho después de leer aquella carta fue rechazarla. Furiosa con el gracioso que se había atrevido a hacerle aquella broma, agarró el sobre marrón, devolvió las cosas que traía en su interior y lo arrojó a la basura.
Una vez en su habitación se había dicho a sí misma que aquello no influiría en su estado de ánimo, había llorado y sufrido la muerte de su padre hacía muchos años. Aunque aún el dolor era como una espina afilada, clavada en su corazón, no dejaría que nadie jugara con ella. Para intentar dormir bien se tomó una dosis más alta de pastillas que la habitual y se acostó con el MP3 sonando en sus oídos.
No logró descansar mucho, el sueño del extraño pueblo la volvió a asaltar, solo que esta vez la que caminaba por la calle no era la mujer de veintisiete años que Cheryl era en la actualidad, sino una versión de ella misma cuando tenía nueve años. Y la frase que el niño le decía antes de despertar fue: «Debes apresurarte, Cheryl, tu padre te está esperando, no queda mucho tiempo».
Despertó sobresaltada, envuelta en un sudor frío que la hacía temblar. Se levantó, fue hacia la sala y entonces lo vio: el sobre se encontraba nuevamente sobre la mesa. Asustada, revisó el departamento, temiendo que alguien estuviera jugando con ella, pero no encontró a nadie. Después se sentó frente al sobre, no tan convencida de si lo había tirado o no. Lo observó por un largo rato.
Lo volvió a palpar con sus manos, luego dejó caer el contenido sobre la mesa. Esta vez se dedicó con más cuidado a observarlo. Volvió a leer la carta, segura de que, por más difícil que fuera, alguien se había tomado el trabajo de imitar la caligrafía y la firma de su padre.
Tomó el mapa. Observó con curiosidad que tenía un camino marcado con puntos rojos, hasta llegar a una cruz negra marcada con fibra. Por último, agarró la cajita de cartón, la movió y algo pequeño hizo ruido en su interior. No quería abrirla, tenía miedo de lo que podía encontrar dentro, pero si quería saber qué estaba sucediendo debía hacerlo.
Desató la cinta que envolvía la cajita y la abrió con cuidado. Dentro halló una tarjeta escrita con la misma letra de la carta: «Para que no dudes que soy yo». Al sacar la tarjeta se topó con un gran anillo de oro con el sello de un águila a la vista.
En ese momento le dio un ataque de nervios. En el interior del anillo estaba la inscripción que su madre había hecho para su padre, cuando se lo dio como regalo de cumpleaños. Cheryl no necesitaba ver esa inscripción para saber que el anillo era el de Howard, lo conocía de memoria y nunca había visto otro igual. La última vez que lo vio fue en el funeral de su padre, él lo llevaba puesto cuando lo enterraron.
Cheryl colapso, su cuerpo le pasaba factura, se dejó caer en la silla como si hubiera corrido cientos de kilómetros.
A las nueve sonó el teléfono, ella no atendió. Le dejaron un mensaje de la oficina diciéndole que no olvidara la audiencia que tenía esa mañana. A las diez y media le sonó el celular varias veces, Cheryl no se molestó en contestar. Se quedó allí sentada en la silla hasta que sintió sus labios demasiado secos y se forzó a levantarse para tomar un vaso de agua.
Tres días más tarde Anna se apostó en la puerta del departamento de su amiga y golpeó con insistencia.
—¡Cheryl, por Dios abre! —gritó desesperada—. ¿Estás ahí?
Anna tuvo que llamar al portero para pedirle que abriera. El hombre también estaba preocupado porque la chica hacía tres días que no aparecía, así que accedió al pedido.
Al ingresar al departamento Anna se encontró con una oscuridad absoluta. Las persianas y las ventanas cerradas, las luces apagadas, todo sumido en la penumbra. Encendió la lámpara que había a la entrada de la sala y vio a Cheryl sentada en el sofá, inmóvil.
—Cheryl —susurró acercándose a ella—. Por Dios, ¿qué ha sucedido? Te he llamado un millón de veces, en tu oficina están desesperados por no saber nada de ti.
La rubia se volvió apenas para mirar a su amiga, después posó la vista en la carta que había sobre la mesita.
—Alguien quiere volverme loca, Anna —murmuró—; y lo está logrando.
—Sabes que lo que dices es imposible, ¿verdad? —dijo Anna en un intento por hacer entrar a su amiga en razón. Había logrado que Cheryl comiera algo, se diera un baño y luego le contara lo sucedido.
—No sé qué pensar, créeme que he buscado todas las posibilidades, le he dado vueltas al asunto en estos días y no le encuentro explicación.
—Alguien… —comenzó Anna.
—¡No! —Le cortó Cheryl—. Admito que alguien podría imitar la letra de mi padre o copiar su firma, pero ¿el anillo? Ese anillo fue hecho especialmente para él, con el sello del águila, la misma que yo tengo tatuada en el cuello, ¿recuerdas? Mi padre fue enterrado con ese anillo porque nunca se separaba de él, había sido el último regalo que mi madre le dio antes de morir. ¿Crees que alguien podría copiarlo? No, no es posible, lo único que me queda es pensar que alguien profanó la tumba de mi padre, robó este anillo y me lo envió siete años después de su muerte. ¿Te parece probable?
Anna no respondió, la verdad es que todo le parecía una locura, por más que no quisiera darle la razón a su amiga, no encontraba explicaciones para lo sucedido.
—¿De verdad quieres ir? ¿Te ayudará ir a ese lugar? —preguntó Anna—. ¿Qué esperas encontrar?
—No lo sé. No a mi padre por supuesto, sé que está muerto. Pero algo está pasando y evidentemente las respuestas están aquí. —Tomó el mapa y lo señaló con un dedo.
—Bien —dijo Anna al cabo de unos minutos—. Iremos.
—¿Iremos? No hace falta, yo puedo sola…
—No vamos a discutir si te acompañaré o no. —La calló su amiga—. Si tú vas, yo voy contigo. Lo que sí quiero decirte es que no esperes encontrar mucho allí. Entiendo que te encierres por tres días en el departamento después de recibir esto, sé lo importante que fue tu padre para ti, pero no quiero que te ilusiones por una respuesta porque tal vez no haya nada allí y esto quede en el misterio, ¿entiendes?
—Lo sé, solo quiero sacarme la duda, no puedo seguir adelante sin ir allí y ver qué encuentro.
—Bien, entonces será mejor que reserve un vuelo lo más pronto posible. Tú llama a la oficina para tranquilizarlos a todos y pedirte unos días. Por cierto, ¿adónde vamos?
Cheryl abrió el mapa y se lo mostró.
—¿Rusia?