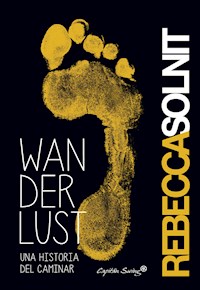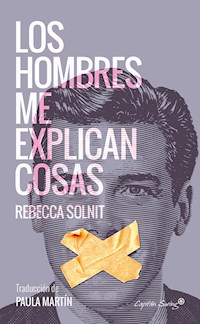Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Solnit nos ofrece un nuevo e indispensable repertorio de ensayos que analizan diferentes cuestiones como por qué la historia del silencio está indisolublemente ligada a la historia de la mujer, o por qué los niños de cinco años prefieren prescindir de los juguetes rosas, y enumera ochenta libros que ninguna mujer debería leer. También escribe sobre hombres que son feministas y hombres que son violadores, rehuyendo cualquier tipo de pensamiento estereotipado. En esta nueva colección de textos, Solnit continúa su exploración de las relaciones de género actuales con su habitual astucia y humor. La madre de todas las preguntas es un libro importante y alentador desde la perspectiva decididamente feminista de la autora de Los hombres me explican cosas, sobre y para todos los que cuestionan las identidades de género y abogan por un mundo más libre. Sus escritos, cargados de inteligencia y fuerza, hablan del derecho a no responder lo que no queremos, del silencio impuesto a las mujeres durante siglos, de las mujeres que se niegan a ser silenciadas, de las violaciones y la violencia misógina, o incluso de los referentes masculinos en el canon literario occidental, desde una perspectiva de género.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
El ensayo más largo y reciente de este libro trata sobre el silencio, y lo empecé pensando que estaba escribiendo sobre las muchas formas en que se silencia a las mujeres. Pronto caí en la cuenta de que las formas en que se silencia a los hombres eran una parte inseparable de mi tema, y de que cada uno de nosotros existe en un compuesto de muchos tipos de silencio, donde están incluidos los silencios recíprocos que llamamos roles de género. Este es un libro feminista, pero no es un libro que trate únicamente de las experiencias de las mujeres, sino de las de todos los hombres, mujeres, niños y personas que desafían el binarismo y los límites de género.
Este libro trata de los hombres que son ardientes feministas y también de los que son violadores en serie, y está escrito desde el reconocimiento de que todas las categorías son permeables y debemos utilizarlas con carácter provisional. Aborda los rápidos cambios sociales del revitalizado movimiento feminista en Norteamérica y en todo el mundo, que no se limita simplemente a cambiar las leyes, sino que está cambiando nuestra comprensión de qué es el consentimiento, el poder, los derechos, el género, la voz y la representación. Es un movimiento maravilloso y transformador que sobre todo lidera la gente joven en los recintos universitarios, en las redes sociales, en las calles…, y mi admiración por esta nueva generación intrépida, y que no se disculpa por serlo, de feministas y activistas de los derechos humanos es enorme. Igual que lo es mi miedo a las reacciones en contra, que en sí mismas evidencian la amenaza que el feminismo, como parte de un proyecto de liberación más amplio, representa para el patriarcado y el statu quo.
Este libro es un recorrido a través de la masacre, una celebración de la liberación y la solidaridad, la percepción y la empatía, y una investigación de los términos y herramientas con los que podemos explorar todas estas cosas.
La madre de todas
las preguntas
(2015)
Hace unos años di una conferencia sobre Virginia Woolf. Durante el turno de preguntas que siguió a mi intervención, el tema que más parecía interesar a un buen número de personas era el de si Woolf debió haber tenido hijos. Respondí a la pregunta con gran diligencia, señalando que Woolf al parecer habría considerado la posibilidad de tener hijos al principio de su matrimonio, después de ver la alegría que sus sobrinos proporcionaban a su hermana, Vanessa Bell. Sin embargo, con el tiempo Woolf terminó juzgando la reproducción como algo insensato, tal vez debido a su propia inestabilidad psicológica. O quizás, sugerí, quería ser escritora y dedicar su vida al arte, algo que hizo con un éxito extraordinario. En la charla había citado, para satisfacción de los asistentes, su descripción de matar «al ángel de la casa», la voz interior que les dice a las mujeres que se conviertan en abnegadas siervas de la domesticidad y el ego masculino. Me sorprendió que haber abogado por estrangular el espíritu de la feminidad convencional condujera a esta conversación.
Lo que tendría que haber dicho a aquella audiencia era que nuestra indagatoria acerca del estado reproductivo de Woolf era una desviación sin sentido y soporífera de las magníficas cuestiones que su obra plantea. (Creo que en algún momento dije: «¡Al carajo toda esta mierda!», lo que acarreaba el mismo mensaje general, y di por zanjada esta discusión). Al fin y al cabo, muchas personas tienen bebés, pero solo una escribió Al faro y Tres guineas, y lo cierto es que estábamos hablando sobre Woolf por esto último.
Estaba lo bastante familiarizada con esta clase de preguntas. Hace una década, durante una conversación que se suponía que tenía que girar en torno a un libro que yo había escrito sobre política, el hombre británico que me entrevistaba parecía empeñado en que, en vez de hablar sobre los productos de mi mente, debíamos hablar sobre el fruto de mis entrañas, o la ausencia de frutos. En el escenario me agobiaba con preguntas sobre por qué no tenía hijos, pero daba la impresión de que ninguna de las respuestas que yo pudiera ofrecer le satisfacía. Su postura parecía ser la de que yo debía tener hijos, que era incomprensible que no los tuviera, de modo que tuvimos que hablar sobre por qué no los tenía en vez de sobre los libros que sí tenía en mi haber.
Al bajar del escenario, la publicista de mi editorial escocesa (una chica menuda, de veintitantos, con bailarinas de color rosa y un bonito anillo de compromiso) fruncía el ceño con furia. «A un hombre nunca le haría esas preguntas», escupió. Y tenía razón. (Ahora soy yo quien usa esta frase, formulada a modo de pregunta, para ponérselo difícil a algunos de los que me hacen preguntas: «¿Le preguntarías esto a un hombre?»). Tales preguntas parecen derivarse de la idea de que no hay mujeres, es decir, el 51 por ciento de la especie humana, tan diversas en sus necesidades y tan misteriosas en sus deseos como el otro 49 por ciento de la población, sino solo Mujer, que debe casarse, reproducirse y dejar que los hombres entren y los bebés salgan, como si fuese un montacargas de la especie. En el fondo, estas preguntas no son más que afirmaciones de que quienes nos imaginamos a nosotras mismas como personas individuales que trazan sus propios caminos estamos equivocadas. Los cerebros son un fenómeno individual que produce una gran variedad de productos; los úteros únicamente producen un tipo de creación.
Resulta que son muchas las razones por las que no tenemos hijos: el control de natalidad se me da muy bien; aunque me encantan los niños y adoro ser tía, también me encanta la soledad. Fui criada por personas antipáticas e infelices, y no he querido ni replicar cómo me criaron ni crear seres humanos que pudieran sentir por mí lo mismo que yo he sentido a veces por mis progenitores; el planeta es incapaz de sostener a más gente del primer mundo, y el futuro es harto incierto; y porque realmente quería escribir libros, y el modo en que lo he hecho responde a una vocación que ha consumido gran parte de mi tiempo. No soy dogmática con relación a la cuestión de no tener hijos. Si las circunstancias hubiesen sido otras, quizás hubiera tenido, y habría estado bien… igual que lo estoy ahora.
Algunas personas quieren tener hijos pero no los tienen por diversas razones privadas, médicas, emocionales, financieras, profesionales; otras no quieren tener hijos, y esta es una decisión que no incumbe a nadie más que a ellas. Solo porque sea posible responder a la pregunta no significa que nadie esté obligado a contestarla, o que se deba preguntar. La pregunta del entrevistador me resultó indecente porque asumía que las mujeres deben tener hijos, y que las actividades reproductoras de una mujer eran, naturalmente, un asunto público. Pero lo fundamental es que la pregunta daba por supuesto que las mujeres solo pueden vivir de una única forma correcta.
No obstante, incluso decir que solo se puede vivir de una única forma correcta podría significar que estamos planteando el caso con demasiado optimismo, dado que la actuación de las madres se considera constantemente deficiente. Se puede tachar a una madre de criminal por haber dejado a su hijo solo durante cinco minutos, incluso si el padre del niño lo ha dejado solo durante varios años. Hay madres que me han contado que tener hijos hizo que las trataran como ganado bovino carente de intelecto que no debía ser tenido en cuenta. Conozco a muchas mujeres a las que se les ha dicho que no se les puede tomar en serio profesionalmente porque en algún momento se marcharán para reproducirse. Y se presupone que muchas madres que sí han triunfado en la esfera profesional están descuidando a alguien. No hay una buena respuesta para la pregunta de cómo ser mujer; el arte quizá pueda residir en cómo rechazamos la pregunta.
Hablamos de preguntas abiertas, pero también hay preguntas cerradas, preguntas para las cuales solo existe una única respuesta correcta, por lo menos para quienes las hacen. Son preguntas que nos empujan dentro del rebaño, o que nos muerden por apartarnos de él, preguntas que contienen sus propias respuestas y cuya aspiración es la imposición y el castigo. Uno de mis objetivos en la vida es convertirme en una persona verdaderamente rabínica, ser capaz de responder a preguntas cerradas con preguntas abiertas, poseer la autoridad interna de actuar como una buena guardiana cuando se acerquen los intrusos y, como mínimo, acordarme de preguntar: «¿Por qué preguntas eso?». He descubierto que esta es siempre una buena respuesta para una pregunta poco amigable, y lo cierto es que las preguntas cerradas tienden a ser poco amigables. Pero el día que me interrogaron sobre por qué no tenía hijos, me tomaron por sorpresa (y con un gran desfase horario), y por eso me quedé pensando: ¿por qué nunca nos libramos de estas preguntas tan predecibles?
Quizás una parte del problema sea que hemos aprendido a preguntarnos las cosas equivocadas sobre nosotros mismos. Nuestra cultura está imbuida en una especie de psicología pop cuya pregunta obsesiva es: ¿eres feliz? Lo preguntamos de una forma tan instintiva que parece natural desear que una empresa farmacéutica con una máquina del tiempo a su disposición hubiera podido distribuir un suministro de por vida de antidepresivos a Bloomsbury para que cierta prosista feminista incomparable pudiera reorientar su vida hacia la producción de camadas de bebés Woolf.
Las preguntas sobre la felicidad por lo general asumen que sabemos cómo es una vida feliz. La felicidad a menudo se describe como el resultado de tenerlo todo en su sitio —cónyuge, descendencia, propiedad privada, experiencias eróticas—, a pesar de que un solo milisegundo de reflexión nos permite acordarnos de un sinfín de personas que tienen todas esas cosas y, aun así, siguen sintiéndose infelices.
Una y otra vez se nos dan fórmulas únicas para todos los casos, pero estas fórmulas fracasan a menudo y de manera estrepitosa, aunque eso no quita para que nos las vuelvan a dar. Una vez, y otra vez, y otra. Se convierten en cárceles y castigos; la cárcel de la imaginación atrapa a muchos en la cárcel de una vida que está correctamente alineada con las recetas y, sin embargo, es del todo miserable.
El problema puede ser literario: se nos ofrece una única historia sobre qué hace que una vida sea buena, a pesar de que muchos de los que siguen esa línea narrativa tienen malas vidas. Hablamos como si solo hubiera un buen argumento con un resultado feliz, mientras que la miríada de formas que una vida puede tomar florece —y se marchita— a nuestro alrededor.
Incluso es posible que aquellos que viven la mejor versión de la línea argumental familiar no encuentren la felicidad como recompensa. Esto no tiene que ser algo necesariamente malo. Conozco a una mujer que estuvo felizmente casada durante setenta años. Ha tenido una vida larga y plena que ella ha vivido de acuerdo con sus principios, y goza del amor y del respeto de sus descendientes. Sin embargo yo no diría que es feliz; su compasión por las personas vulnerables y su preocupación por el futuro le han dado una visión desesperanzada del mundo. En lugar de felicidad, lo que ella ha tenido precisa un mejor lenguaje para describirlo. Hay criterios completamente diferentes para establecer qué es una buena vida, y cada persona tendrá el suyo: amar y ser amados, sentirnos satisfechos, tener honor, sentido, profundidad, compromiso, esperanza.
Parte de mi empeño como escritora ha consistido en encontrar formas de evaluar qué es elusivo y qué se pasa por alto, de describir tonalidades y matices de significado, de celebrar la vida pública y la vida solitaria, y —en palabras de John Berger— de encontrar «otra forma de contar», que en parte da cuenta de por qué resulta descorazonador sentir los azotes de las mismas viejas formas de contar.
La conservadora «defensa del matrimonio», que en realidad no es más que la defensa de la antigua disposición jerárquica del matrimonio heterosexual antes de que las feministas comenzaran a reformarlo, por desgracia no es solo propiedad de los conservadores. En esta sociedad son muchos los que se atrincheran detrás de la devota creencia de que el hogar heterosexual con padre y madre tiene algo mágico y genial para los niños, y hace que muchas personas permanezcan en matrimonios desgraciados que son destructivos para todos los que están cerca. Conozco a gente que durante mucho tiempo dudó en poner punto y final a matrimonios horribles porque la vieja receta insiste en que, de alguna manera, una situación que es terrible para uno o dos padres será beneficiosa para los hijos. Incluso a menudo se insta a mujeres cuyos cónyuges son violentos y abusivos a permanecer en situaciones que se supone que son tan categóricamente maravillosas que los detalles son lo de menos. La forma vence al contenido. Y, sin embargo, he visto repetidas veces la alegría del divorcio y las múltiples formas que pueden adoptar las familias felices, desde un solo progenitor y un hijo a innumerables configuraciones de hogares múltiples y familias ampliadas.
Después de escribir un libro sobre mí y sobre mi madre, que se casó con un bruto de armas tomar y tuvo cuatro hijos y a menudo ardía de ira y miseria, fui presa de la emboscada de una entrevistadora que me preguntó si mi abusivo padre era la razón de mi fracaso a la hora de encontrar un compañero sentimental. Su pregunta estaba cargada de sorprendentes presunciones sobre lo que yo había pretendido hacer con mi vida y su derecho a inmiscuirse en esa vida. El libro, The Faraway Nearby (La lejana proximidad), trataba, o eso pensaba yo, de mi largo viaje hacia una vida realmente agradable, explicado de un modo tranquilo e indirecto, y sobre el intento de lidiar con la furia de mi madre (e incluía el origen de esa furia en su cautiverio en las expectativas y roles femeninos convencionales).
Con mi vida he hecho lo que me había propuesto hacer con ella, y lo que me había propuesto no era ni lo que mi madre ni la entrevistadora habían dado por sentado. Me había propuesto escribir libros, rodearme de personas brillantes y generosas y vivir grandes aventuras. Los hombres —romances, rollos y relaciones duraderas— han sido algunas de estas aventuras, igual que lo han sido desiertos, mares árticos, cimas, revueltas y desastres, así como la exploración de ideas, archivos, registros y vidas.
Da la impresión de que las recetas de la sociedad para sentirnos realizados causan mucha infelicidad tanto en aquellos que están estigmatizados por ser incapaces o renuentes a llevarlas a cabo como en aquellos que las obedecen pero no encuentran la felicidad. Sin duda hay personas con vidas totalmente estándar que son muy felices. Conozco a algunas, igual que conozco a monjes y curas célibes sin hijos, abadesas, homosexuales divorciados y todo lo intermedio. El verano pasado, mi amiga Emma llegó al altar del brazo de su padre, y justo detrás iba el marido de él agarrado del brazo de la madre de Emma; los cuatro, más el marido de Emma, forman una familia excepcionalmente cariñosa y unida que se dedica a la búsqueda de justicia a través de la política. Las dos bodas a las que he asistido este verano han tenido dos novios y ninguna novia; en la primera, uno de los novios lloraba porque durante la mayor parte de su vida había estado excluido del derecho a casarse, y jamás pensó que vería su propia boda.
Aun así, las mismas viejas preguntas nos asedian una y otra vez (aunque muchas veces más que preguntas parecen una especie de régimen de control). Desde la perspectiva del mundo tradicional, la felicidad es básicamente privada y egoísta. La gente razonable persigue sus propios intereses y, cuando lo hacen con éxito, se supone que han de estar felices. La definición misma de lo que significa ser humano es estrecha, y el altruismo, el idealismo y la vida pública (salvo en forma de fama, estatus o éxitos materiales) tienen poco espacio en la lista de la compra. Rara vez sale a relucir la idea de que la vida debería consistir en ir en busca de un sentido; no solo se asume que las actividades estándar son intrínsecamente significativas, sino que se las considera como las únicas opciones significativas.
Una de las razones por las que la gente se aferra a la maternidad como clave de la identidad femenina es la creencia de que los niños son la manera de satisfacer nuestra capacidad de amar. Sin embargo, además de a nuestra propia descendencia, podemos ofrecer nuestro amor a muchas otras cosas que lo necesitan; el amor tiene muchas más cosas que hacer en el mundo.
Mientras que mucha gente cuestiona los motivos de los que no tienen hijos, a quienes se tacha de egoístas por rechazar los sacrificios que conlleva la paternidad, a menudo se olvidan de señalar que aquellos que aman intensamente a sus hijos quizás dispongan de menos amor para el resto del mundo. Christina Lupton, una escritora que también es madre, recientemente ha hablado de algunas de las cosas a las que renunció cuando estuvo consumida por todas las tareas relacionadas con la maternidad, entre las que se incluían:
[…] todas las formas de atender al mundo que son menos fáciles de justificar que la crianza de los hijos, pero que son fundamentalmente necesarias para que los hijos florezcan. Me estoy refiriendo a la escritura y a la invención y a la política y al activismo; a la lectura y a la oratoria, a la protesta, a la enseñanza y a la realización de películas. […] Casi todo lo que más valoro, y de donde confío que provendrá cualquier posible mejora en la condición humana, es ferozmente incompatible con la labor actual e imaginativa del cuidado de los niños.
Una de las cosas más fascinantes de la repentina aparición, hace varios años, de Edward Snowden fue la incapacidad de mucha gente para comprender por qué un hombre joven había estado dispuesto a renunciar a la receta de la felicidad —salario elevado, trabajo fijo, residencia en Hawái— para convertirse en el fugitivo más buscado del mundo. Su premisa parecía ser que, dado que todas las personas son egoístas, el móvil de Snowden tenía que ser la búsqueda interesada de atención o dinero.
Durante la primera avalancha de comentarios, Jeffrey Toobin, el experto en leyes del New Yorker, escribió que Snowden era un «narcisista fatuo que merece estar en la cárcel». Otro erudito anunció: «Creo que Snowden no es más que un joven narcisista que se cree más listo que nadie». Otros asumieron que revelaba secretos del Gobierno de Estados Unidos porque le había pagado un país enemigo.
Snowden parecía un hombre de otro siglo. En sus comunicaciones iniciales con el periodista Glenn Greenwald se llamaba a sí mismo Cincinnatus (por el estadista romano que actuó por el bien de la sociedad sin buscar el progreso personal). Esto servía como pista de que Snowden había forjado sus modelos e ideales alejado de las fórmulas estándar de la felicidad. En otras épocas y culturas a menudo se han planteado unas preguntas distintas a las que ahora nos preguntamos: ¿qué es lo más significativo que podemos hacer con nuestra vida?, ¿cuál es nuestra contribución al mundo o a nuestra comunidad?, ¿vivimos de acuerdo con nuestros principios?, ¿cuál será nuestro legado?, ¿qué significado tiene nuestra vida? Quizás nuestra obsesión con la felicidad sea una forma de no plantearnos ninguna de estas preguntas, un modo de ignorar lo espaciosas que pueden ser nuestras vidas, lo efectivo que puede ser nuestro trabajo y lo trascendental que puede ser nuestro amor.
En lo más profundo de la cuestión de la felicidad reside una paradoja. Hace varios años, Todd Kashdan, profesor de Psicología en la Universidad George Mason, citó estudios que concluían que las personas que piensan que es importante ser felices tienen más probabilidades de deprimirse: «Organizar tu vida alrededor del tratar de ser más feliz, convertir la felicidad en el objetivo primordial, obstaculiza el camino para ser verdaderamente feliz».
Por fin pude tener mi momento rabínico en Gran Bretaña. Una vez se me pasó el jet lag, una mujer con un acento alegre y aflautado me entrevistó sobre un escenario: «Entonces —gorjeó— la humanidad la ha herido y ha huido al paisaje en busca de refugio». La implicación estaba clara: yo era un espécimen sumamente lamentable, un caso atípico del rebaño. Me giré hacia el público y pregunté: «¿A alguno de vosotros os ha herido la humanidad?». Y se rieron conmigo. En ese momento todos supimos que éramos raros, que todos estábamos juntos en esto, y que hacer frente a nuestro propio sufrimiento mientras aprendíamos a no infligirlo en los demás es parte del trabajo que todos hemos venido a hacer aquí. Lo mismo sucede con el amor, que adopta muchas formas y puede destinarse a una infinidad de cosas. En la vida hay un montón de preguntas que merece la pena hacer, pero tal vez si somos sabios podremos entender que no todas las preguntas necesitan una respuesta.
Una breve historia
del silencio
«De lo que más me arrepiento es de mis silencios. […]
Y hay tantos silencios que romper».
AUDRE LORDE
I. El océano alrededor del archipiélago
El silencio es oro, o eso me enseñaron cuando era joven. Más tarde, todo cambió. El silencio equivale a la muerte, gritaban en las calles los activistas queer que luchaban contra el abandono y la represión que existían en torno al sida. El silencio es el océano de lo que no se ha dicho, de lo inmencionable, lo reprimido, lo erradicado, lo nunca oído. Rodea las islas dispersas formadas por aquellos a los que se les permite hablar, y por lo que puede decirse y por quién escucha. El silencio ocurre de muchas formas y por muchas razones. Cada uno de nosotros tiene su propio mar de palabras no expresadas.
La lengua inglesa está llena de palabras coincidentes, pero, a efectos de este ensayo, consideraremos el silencio como lo que se impone y la quietud como lo que se busca. Desde una perspectiva acústica, la tranquilidad de un lugar silencioso, de acallar la propia mente, de un retiro de las palabras y del bullicio es lo mismo que el silencio de la intimidación o la represión, pero física y políticamente son cosas totalmente diferentes. Lo que no se dice porque lo que se busca es la serenidad y la introspección difiere tanto de lo que no se dice por haber grandes amenazas o barreras como nadar difiere de ahogarse. La quietud es al ruido lo que el silencio a la comunicación. La quietud del que escucha deja espacio para las palabras de los demás, como la quietud del lector que asimila las palabras de la hoja, como el blanco de la hoja que asimila la tinta.
«Somos volcanes —señaló Ursula K. Le Guin—. Cuando nosotras, las mujeres, ofrecemos nuestra experiencia como nuestra verdad, como la verdad humana, cambian todos los mapas. Aparecen nuevas montañas». Las nuevas voces que son volcanes submarinos entran en erupción en aguas abiertas y nacen islas nuevas; es algo furioso y sorprendente. El mundo cambia. El silencio es lo que permite que la gente sufra sin remedio, lo que permite que las hipocresías y las mentiras crezcan y florezcan, que los crímenes queden impunes. Si nuestras voces son aspectos esenciales de nuestra humanidad, quedarse sin voz es deshumanizarse o quedar excluido de la propia humanidad. Y la historia del silencio es fundamental en la historia de las mujeres.
Las palabras nos unen, y el silencio nos separa, nos deja desprovistos de la ayuda, la solidaridad o simplemente de la comunicación que el discurso puede solicitar o provocar. Algunas especies de árboles extienden sistemas radiculares bajo tierra que interconectan los troncos individuales y entrelazan los árboles en un todo más estable que no puede ser tan fácilmente derribado por el viento. Las historias y las conversaciones son como estas raíces. Durante un siglo, la respuesta humana al estrés y al peligro ha sido definida como «lucha o huida». En el año 2000, un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles llevado a cabo por diversos psicólogos indicó que esta investigación se había basado en gran medida en estudios realizados con ratas macho y seres humanos varones. Sin embargo, un estudio con mujeres había conducido a una tercera opción, frecuentemente empleada: reunirse por solidaridad, apoyo, consejo. Señalaron que «desde el punto de vista del comportamiento, las respuestas “femeninas” están más marcadas por un patrón de “cuidar y hacer amistad”. Cuidar implica actividades de crianza diseñadas para protegerse a sí mismas y a su descendencia que promueven la seguridad y reducen el sufrimiento; hacer amistad es la creación y el mantenimiento de redes sociales que pueden ayudar en este proceso». Una gran parte de todo esto se realiza a través del habla, a través de contar la situación de una misma, a través de ser escuchada, a través de reconocer compasión y comprensión en la respuesta de las personas a quienes cuidamos, de quienes nos hacemos amigas. No solo las mujeres hacen esto, pero tal vez lo hagan de forma más rutinaria. Así es como nos las arreglamos, o cómo mi comunidad, ahora que tengo una, nos ayuda a arreglárnoslas.
Ser incapaces de contar nuestra historia es una muerte en vida, y a veces esto resulta literal. Si nadie nos escucha cuando decimos que nuestro exmarido está tratando de matarnos, si nadie nos cree cuando decimos que sentimos dolor, si nadie nos escucha cuando pedimos ayuda, si no nos atrevemos a pedir ayuda, si hemos sido entrenadas para no molestar a nadie pidiendo ayuda. Si se considera que estamos fuera de lugar cuando decimos lo que pensamos en una reunión, no somos admitidas en una institución de poder, estamos sujetas a críticas irrelevantes cuyo trasfondo es que las mujeres no tendrían que estar ahí, ni ser escuchadas. Las historias nos salvan la vida. Y las historias son nuestra vida. Somos nuestras historias, y estas al mismo tiempo pueden ser una prisión y la palanca para descerrajar la puerta de esa prisión. Creamos historias para salvarnos a nosotros mismos o para atraparnos a nosotros mismos o a otros, historias que nos elevan o nos aplastan contra el muro de piedra de nuestros propios límites y miedos. La liberación es siempre, en parte, un proceso de narración de historias: anunciar historias, romper silencios, crear nuevas historias. Una persona libre cuenta su propia historia. Una persona valorada vive en una sociedad en la que su historia tiene cabida.
La violencia contra las mujeres a menudo está dirigida contra nuestras voces y nuestras historias. Supone el rechazo de nuestras voces, y de lo que significa tener una voz: el derecho a la autodeterminación, a la participación, al consentimiento o al disentimiento, a vivir y a participar, a interpretar y a narrar. Un marido pega a su mujer para silenciarla; el que viola durante una cita, o un violador al que conocemos, se niega a permitir que el «no» de su víctima signifique lo que debería: que solo ella tiene jurisdicción sobre su cuerpo. La cultura de la violación afirma que los testimonios de las mujeres carecen de valor, no son de fiar; los activistas antiabortistas también buscan silenciar la autodeterminación de las mujeres; un asesino silencia para siempre. Todo esto son afirmaciones de que la víctima no tiene derechos, ni valor; no es una igual. Estos silenciamientos tienen lugar de otras formas menos obvias: la gente a la que se molesta y acosa online hasta que se les hace callar, a las que no se les deja hablar y a las que se interrumpe, menosprecia, humilla, rechaza. Tener una voz es fundamental. Los derechos humanos no terminan ahí, pero tener una voz es esencial para ellos, por lo que la historia de los derechos de la mujer y de la falta de derechos puede considerarse una historia del silencio y de romper ese silencio.
A veces, el discurso, las palabras, la voz modifican las cosas cuando traen aparejadas inclusión, reconocimiento, la rehumanización que deshace la deshumanización. A veces son solo las condiciones previas para cambiar reglas, leyes, regímenes, para hacer realidad la justicia y la libertad. A veces tan solo el simple hecho de ser capaz de hablar, de ser escuchado, de ser creído, es parte fundamental de la pertenencia a una familia, una comunidad, una sociedad. A veces nuestras voces hacen pedazos esas cosas; a veces esas cosas son cárceles. Y entonces, cuando las palabras rompen con la imposibilidad de hablar, lo que una sociedad antes había tolerado se vuelve intolerable. Aquellas personas a las que no les afecta, no alcanzan a ver o a sentir el impacto de la segregación, de la brutalidad policial o de la violencia doméstica: las historias sirven para ilustrar el problema y lo vuelven inevitable.
Con voz no me refiero únicamente a una voz literal —el sonido que las cuerdas vocales producen en los oídos de los demás—, sino a la capacidad de decir lo que se piensa, de participar, de experimentar una misma y ser experimentada como una persona libre con derechos. Aquí se incluye el derecho a no hablar, tanto si se trata del derecho a no ser torturado para confesar —como en el caso de los prisioneros políticos—, como a no tener que estar al servicio de los extraños que se nos acerquen, como hacen algunos hombres con las chicas jóvenes, demandando atención y adulación y castigando la ausencia de estas exigencias. La idea de voz extendida a la idea de voluntad incluye amplios reinos de poder e impotencia.[1] ¿A quién no se ha escuchado? El mar es inmenso, y no es posible mapear la superficie del océano. Sabemos quién ha sido escuchado la mayoría de las veces sobre cuestiones oficiales: quienes en los últimos siglos han ocupado cargos, asistido a la universidad, dirigido ejércitos, actuado como jueces y jurados, escrito libros y controlado imperios. Sabemos que esto ha cambiado en parte gracias al sinfín de revoluciones que han tenido lugar en los siglos XX y XXI: contra el colonialismo, contra el racismo, contra la misoginia, contra los innumerables silencios forzados que ha impuesto la homofobia, y muchas más. Sabemos que en Estados Unidos la diferencia de clases se equilibró hasta cierto punto en el siglo XX, y que a finales de ese siglo se vio reforzada a causa de la desigualdad de ingresos, del debilitamiento de la movilidad social y de la aparición de una nueva élite extrema. La pobreza silencia.
A quién se ha escuchado sí lo sabemos: representan las islas cartografiadas, mientras que el resto forma el inconmensurable mar de los no escuchados, la humanidad no documentada. A lo largo de los siglos, muchos han sido escuchados y amados, y sus palabras se desvanecieron en el aire tan pronto como fueron pronunciadas, pero arraigaron en las mentes, contribuyeron a la cultura transformándose en abono para enriquecer la tierra; a partir de esas palabras crecieron cosas nuevas. Muchos otros fueron silenciados, excluidos, ignorados. Tres cuartas partes de la tierra son agua, pero la relación entre silencio y voz es mucho mayor. Si las bibliotecas contienen todas las historias que han sido contadas, existen bibliotecas fantasma que albergan todas las historias que no se han contado. Los fantasmas superan en número a los libros en una cifra incalculable. Incluso aquellos que han sido audibles a menudo se ganaron este privilegio gracias a silencios estratégicos o a la incapacidad de escuchar ciertas voces, incluidas las suyas.
La lucha por la liberación ha consistido, en parte, en crear las condiciones para que quienes antes habían sido silenciados ahora hablen y sean escuchados. Una mujer inglesa me cuenta que, en Gran Bretaña, la población carcelaria de hombres mayores va en aumento, porque un número ingente de víctimas a quienes antes nadie había estado dispuesto a escuchar ahora habla de abusos sexuales. El caso británico más infame es el del presentador de la BBC Jimmy Savile, que fue nombrado caballero, alabado y convertido en una celebridad. Murió antes de que cuatrocientas cincuenta personas lo acusaran de abusos sexuales, sobre todo mujeres jóvenes pero también chicos jóvenes y mujeres adultas. Cuatrocientas cincuenta personas que no fueron escuchadas, que tal vez no pensaran que tenían el derecho a defenderse o incluso a oponerse o a ser creídas. O más bien sabían que carecían de estos derechos, que eran los que no tenían voz.
En 1978, John Lydon, también conocido como Johnny Rotten, de los Sex Pistols, dijo sobre Savile: «Apuesto a que está metido en todas las sordideces que todos sabemos pero de las que no se nos está permitido hablar. He oído algunos rumores. Apuesto a que no permitirán que nada de esto salga a la luz». La publicación de estas palabras de Lydon no fue autorizada hasta el año 2013, cuando se emitió la entrevista sin editar. En torno a esta época aparecieron otras historias sobre círculos pederastas en los que habían estado implicados importantes políticos británicos. Muchos de los crímenes se habían producido hacía mucho tiempo. Algunos supuestamente habían provocado la muerte a víctimas infantiles. Los escándalos que implican a figuras públicas proporcionan versiones nacionales e internacionales de lo que de otra manera son dramas a menudo pequeños y locales sobre de quién es la historia que prevalecerá. Con frecuencia así es como se producen los cambios en la opinión pública, puesto que dan pie a conversaciones. A veces sientan las bases para que otros den un paso adelante y hablen de otros daños y de otros agresores. En los últimos tiempos esto se ha convertido en un proceso que utiliza las redes sociales para crear tribunales colectivos, testimonios masivos y apoyos mutuos que podrían considerarse como una nueva versión de aquel comportamiento de «cuidar y hacer amistad» citado al inicio de este capítulo.
El silencio es lo que durante décadas ha permitido a los depredadores arrasar sin freno. Es como si las voces de estos hombres públicos prominentes hubieran devorado las voces de los demás hasta convertirlas en nada, un canibalismo narrativo. Los dejaron sin voz para rechazarlos y los azotaron con historias increíbles. Increíble significa que aquellos con poder no querían saber, escuchar, creer, no querían que tuviesen voz. La gente moría al no ser escuchada. Entonces algo cambió.
Podríamos contar la misma historia de innumerables figuras norteamericanas, entre las cuales los ejemplos famosos más recientes son el director ejecutivo de Fox News, Roger Ailes, acusado por varias mujeres de acoso sexual en el lugar de trabajo; Bill Cosby