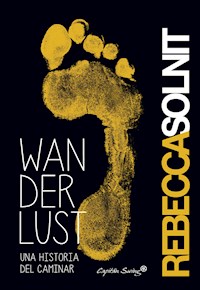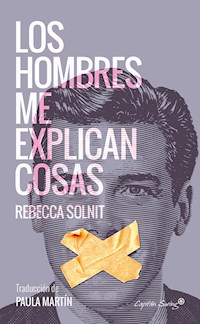Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Después de un desastre, sea provocado por el hombre o por la naturaleza, ¿se vuelven las personas más altruistas, ingeniosas y valientes? ¿Qué hace que las nuevas comunidades y los nuevos propósitos que surgen entre las ruinas y las crisis sean tan felices? Y ¿qué revela esta alegría sobre los deseos y posibilidades sociales normalmente insatisfechos? Solnit explora este fenómeno, observando grandes calamidades como el terremoto de 1906 en San Francisco, la explosión de 1917 que destruyó Halifax, el terremoto de la Ciudad de México de 1985, el 11-S en Nueva York y el huracán Katrina en Nueva Orleans. Lo más sorprendente sobre los desastres no es que tanta gente esté a la altura de las circunstancias, sino que lo haga con alegría. Un paraíso en el infierno es una investigación sobre los momentos de altruismo, ingenio y generosidad que surgen en medio del dolor y la catástrofe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 756
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«Lo imposible ha sucedido»:
Qué nos puede enseñar
el coronavirus de la esperanza[1]
Un desastre comienza de repente y nunca llega a terminar del todo. En muchos y cruciales aspectos, el futuro no se parecerá al pasado, ni siquiera al pasado más reciente, al de hace uno o dos meses. Ni la economía, ni las prioridades, ni la forma en que vemos el mundo serán lo que eran a principio de año. Los cambios concretos resultan casi increíbles: grandes empresas como General Electric o Ford se adaptan para fabricar respiradores, los Gobiernos se vuelven locos buscando equipos de protección, vemos vacías y en silencio las calles que siempre rebosaron bullicio, la economía se hunde. Todo lo que era imparable se ha detenido, y todo lo que era imposible —mayores derechos y prestaciones para los trabajadores, prisioneros liberados, esos billones de dólares que Estados Unidos va a poner sobre la mesa— ya ha sucedido.
En medicina, la palabra «crisis» hace referencia a la encrucijada a que se enfrenta un paciente en su evolución, el momento crucial en que se decide su recuperación o su muerte. «Emergencia» viene de «emerger», como si describiera eventos que nos expulsan de lo conocido a un territorio inexplorado, como si nos viéramos obligados a reorientarnos urgentemente. La raíz griega de la que procede «catástrofe» indica un cambio brusco en los acontecimientos.
Hemos llegado a una encrucijada, hemos abandonado la supuesta normalidad, los acontecimientos han sufrido un brusco cambio. En este momento, nuestra tarea —la de quienes no estamos enfermos, no trabajamos en primera línea frente al virus, tenemos un techo sobre nuestras cabezas y no atravesamos grandes dificultades económicas— es tratar de entender el momento: qué se exige de nosotros, qué posibilidades se han abierto.
Los desastres (término que etimológicamente significa «desventura», estar «bajo un mal signo») transforman a la vez el mundo y la manera en que lo percibimos. La perspectiva cambia, cambia lo relevante. Lo débil se rompe bajo una presión inédita, lo que era fuerte resiste, lo que estaba escondido se hace visible. El cambio no es solo posible, es inevitable: nos arrolla y arrastra consigo. Cambiamos también nosotros, reordenamos prioridades y una conciencia más acuciante de la propia mortalidad hace que abramos los ojos al preciado valor de la vida. Ni siquiera ese «nosotros» es ya el que era, pues, separados de los compañeros de clase y del trabajo, compartimos la nueva realidad con desconocidos. El ser humano formula su propia identidad a partir del mundo que le rodea. Lo que ahora tenemos entre manos es una nueva versión de nosotros mismos.
Mientras la pandemia ponía la vida patas arriba, escuché a muchos quejarse de su dificultad para concentrarse en algo o para ser productivos. Sospecho que era porque todos estábamos inmersos en otra tarea, más importante. Pasa lo mismo durante un embarazo, o cuando nos recuperamos de una enfermedad, o cuando somos pequeños y damos el estirón: estamos trabajando, no dejamos de trabajar, sobre todo cuando parece que no hacemos nada. Por debajo del nivel de la conciencia, nuestro cuerpo crece, se cura, produce, transforma, alimenta. Mientras nos esforzábamos por entender los datos y los procesos científicos del desastre en curso, nuestra psique hacía algo equivalente. Había que adaptarse a cambios sociales y económicos profundos y estudiar las posibles lecciones del desastre. Había que prepararse para un mundo que no vimos venir.
Lo primero que nos enseñan los desastres es que todo está conectado. Por mi propia experiencia en una catástrofe de tamaño medio (el terremoto de 1989 en la bahía de San Francisco) y escribiendo sobre otras mucho mayores (el 11 de Septiembre, el huracán Katrina, el terremoto en la región de Tōhoku en 2011 o la catástrofe nuclear de Fukushima en Japón, entre otras), he descubierto que los desastres son cursos intensivos de identificación de conexiones. Es en los momentos de grandes cambios cuando observamos con renovada lucidez los sistemas —políticos, económicos, sociales, ecológicos— en los que estamos insertos y cómo se transforman a nuestro alrededor: vemos lo que es fuerte, lo que es débil, los elementos corruptos. Lo que importa y lo que no.
Suelo representarme esos momentos como los episodios anuales del deshielo ártico, cuando las banquisas de hielo se resquebrajan, el agua fluye entre ellas y los barcos pueden atravesar lugares que en invierno les habían estado vedados. El hielo sería esa configuración de las relaciones de poder que conocemos como statu quo: algo que siempre nos pareció estable y que, según nos dicen desde arriba, no puede alterarse. Hasta que lo hace, rápida y dramáticamente, y el cambio resulta aterrador, o esperanzador, o ambas cosas a la vez.
Cuando el statu quo se tambalea, quienes se benefician de él están más preocupados de mantenerlo o restablecerlo que proteger la vida de nadie. Lo hemos visto en la coral de mandamases empresariales y altos cargos conservadores que afirmaron que todo el mundo debía volver al trabajo para salvaguardar el mercado bursátil y que las muertes resultantes serían un precio aceptable. Es habitual que, en las crisis, los poderosos intenten acumular más poder —ahí está el Departamento de Justicia de la Administración de Trump tratando de suspender los derechos constitucionales— y los ricos acumular más riqueza: dos senadores republicanos son hoy el blanco de las críticas por, presuntamente, utilizar información interna sobre la pandemia para obtener dividendos en bolsa (aunque ambos han negado haber obrado con mala fe).
Los sociólogos del desastre utilizan el término «pánico de las élites» para describir el comportamiento vil de los poderosos a partir de la creencia de que la gente corriente se comportará de manera reprobable. Por lo general, cuando las élites hablan del «pánico» y los «saqueos» en las calles, están dando nombres desacertados a los mecanismos que la población pone en práctica para sobrevivir y cuidar de los demás en situaciones de urgencia. A lo mejor la posibilidad de que lo más sensato era huir del peligro cuanto antes o reunir provisiones para repartirlas entre los necesitados.
Esas mismas élites son las que tienden a anteponer el beneficio y las propiedades a la comunidad y las vidas humanas. En los días que siguieron al terremoto de San Francisco, el 18 de abril de 1906, el ejército estadounidense, convencido de que la población suponía una amenaza y que los disturbios serían un grave problema, se hizo con el control de la ciudad. El alcalde dio permiso para «disparar a matar» contra todas las personas descubiertas en actos de pillaje. Los soldados lo hicieron, seguros de que así restauraban la paz social. En realidad, su única contribución en el desastre fue abrir cortafuegos inútiles que contribuyeron a la propagación de las llamas y disparar o golpear a los ciudadanos que contravenían las órdenes (aunque las órdenes fueran permitir que el fuego acabara con sus hogares y sus barrios). Noventa y nueve años después, tras el huracán Katrina, la policía de Nueva Orleans y las patrullas urbanas de individuos blancos hicieron lo mismo: disparar contra personas negras en nombre de la propiedad y de su propia autoridad. El Gobierno, a nivel local, estatal y federal, aún veía en la población desplazada, mayoritariamente pobre y negra, un peligroso enemigo que había que controlar, y no a víctimas de una catástrofe que requirieran su ayuda.
Tras el huracán, los principales medios de comunicación contribuyeron a extender la obsesión con el saqueo y el pillaje. Se diría que los bienes de consumo producidos en masa y expuestos en los centros comerciales eran más importantes que la gente que no disponía de alimentos ni de agua potable, que las ancianas atrapadas en el tejado de sus casas. Murieron casi mil quinientas personas en un desastre provocado más por el mal gobierno que por el mal tiempo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos no supo dar una respuesta adecuada; la ciudad no disponía de planes de evacuación para los pobres y la Administración del presidente George W. Bush fue incapaz de enviar ayuda eficaz a tiempo. Es la misma situación que vivimos estos días. Un miembro de la oposición brasileña afirma que el presidente derechista Jair Bolsonaro «representa a los intereses económicos más perversos, los que no sienten preocupación alguna por las vidas de la gente. Lo único que les importa es mantener el margen de beneficios» (Bolsonaro asegura, mientras tanto, que está tratando de proteger tanto a los trabajadores como a la economía).
Cuando se decretó el cierre de los negocios, el multimillonario evangélico dueño de la cadena de manualidades Hobby Lobby aseguró que él obligaba a sus trabajadores a continuar en sus puestos porque así lo quería Dios (todas las tiendas están ya cerradas). En Utline Corporation, propiedad de la pareja de multimillonarios Richard y Liz Uihlein, grandes donantes en la campaña de Trump, los trabajadores de Wisconsin recibieron un memorándum en que se leía: «Por favor, NO hables con tus compañeros de síntomas ni comentes tus opiniones al respecto. Al hacerlo, provocas un pánico innecesario en la oficina». El fundador y presidente de la empresa de gestión de nóminas Paychez, el multimillonario Tom Golisano, afirmó: «Las consecuencias de detener la economía podrían ser peores que perder a unas cuantas personas más» (Golisano ha afirmado que su comentario se tergiversó y se ha disculpado).
La historia está llena de magnates más preocupados por esa cosa inerte que son los beneficios que por los seres vivos, que pagan sobornos para operar sin trabas, que obligan a niños a trabajar hasta desfallecer o arriesgan las vidas de sus trabajadores en fábricas clandestinas o minas de carbón. También de empresarios dispuestos a seguir extrayendo y quemando combustibles fósiles a pesar de todo lo que saben —o de lo que se niegan a saber— sobre el cambio climático. Uno de los principales usos de la riqueza siempre ha sido el de adquirir exenciones al destino común, comprar una salida del camino marcado para los demás. Y si bien los ricos suelen ser conservadores, resulta aún más frecuente que los conservadores se pongan del lado de los ricos, cualquiera que sea su estatus económico.
El principio de que todo está conectado es una afrenta para esa fantasía conservadora del lobo solitario sacada del imaginario viril de la frontera. La ciencia del cambio climático, que afirma que lo que sale de sus coches y sus chimeneas repercute a largo plazo en el destino del mundo y contribuye a degradar los cultivos y aumentar el nivel del mar o los incendios forestales, entre otros muchos fenómenos, les supone un insulto. Si todo está conectado, entonces es necesario examinar las consecuencias de cada decisión, cada acción, cada palabra. Eso, que algunos consideraríamos la realización práctica del amor, es para ellos un ataque contra la libertad, siendo «libertad» la palabra que utilizan para exigir que su búsqueda de beneficio personal no tenga límites. Un buen número de líderes empresariales y conservadores concibe la ciencia como una molestia de la que pueden desentenderse a placer. Muchos creen que pueden elegir las reglas y los hechos que más les convengan, o rehacerlos según sus intereses, como si fueran bienes y servicios que el mercado libre pone a disposición del consumidor. La periodista Katherine Stewart escribió en The New York Times: «El rechazo de la ciencia y el pensamiento crítico por parte de los ultraconservadores religiosos lastra ahora la respuesta estadounidense a la crisis del coronavirus».
Gobernantes de Estados Unidos, Reino Unido y Brasil no quisieron reconocer que el desarrollo de la pandemia entrañaba posibilidades aterradoras. No estuvieron a la altura de las circunstancias cuando más falta hacía su respuesta y ahora dirigen todos sus esfuerzos a esconder ese error. La pandemia va a provocar, inevitablemente, una crisis económica, pero también se ha convertido en una oportunidad para afianzar poderes autoritarios en Filipinas, Hungría, Israel y Estados Unidos. Eso nos recuerda que, si los problemas de mayores dimensiones siguen siendo políticos, también lo son sus soluciones.
Al término de una tormenta, el aire queda limpio de las partículas de materia que enturbiaban la visión. Es entonces cuando alcanzamos a ver más lejos y con mayor claridad. Al término de esta tormenta, bajo una nueva luz, tal vez podamos repensar dónde nos encontrábamos y a dónde podemos ir, como les sucede a quienes sobreviven a un accidente o una grave enfermedad. Tal vez nos sintamos libres para buscar cambios que nos parecían imposibles cuando el hielo del statu quo bloqueaba el camino. Es posible que nos veamos a nosotros mismos, a nuestras comunidades, a nuestros sistemas de producción y a nuestro futuro de manera profundamente diferente.
En el mundo desarrollado, los cambios más inmediatos han sido espaciales. Nos hemos quedado en casa, quienes tenemos casa, y hemos evitado el contacto con los demás. Hemos dejado las escuelas, los centros de trabajo, los congresos, las vacaciones, los gimnasios, las tareas y los recados, las fiestas, los bares, las discotecas, las iglesias, las mezquitas, las sinagogas; hemos dejado de lado el bullicio y el ajetreo del día a día. La filósofa y mística Simone Weil le escribió a una amiga que se encontraba lejos: «Amemos esta distancia, toda ella entretejida de amistad, pues quienes no se aman no pueden ser separados». Nos hemos separado para protegernos. Y a pesar de la necesidad de mantener la distancia física, hemos encontrado formas de ayudar a los más vulnerables.
Desde Filipinas me escribió mi amigo Renato Redentor Constantino, activista climático, y me dijo: «Las muestras de amor de las que somos testigos nos recuerdan por qué el ser humano ha logrado sobrevivir tanto tiempo. Asistimos día tras día a actos heroicos de valor y civismo, en nuestros barrios, en otras ciudades y otros países, ejemplos que nos susurran que los expolios de unos pocos no aguantarán contra las legiones de hombres y mujeres tenaces que se niegan a participar en la desesperación, la violencia, la indiferencia y la arrogancia a las que parecen empujarnos, ansiosamente, estos que se dicen líderes».
Me pregunto si, cuando cortemos por fin la transmisión de la enfermedad, seremos capaces de reflexionar sobre los otros vínculos que hemos creado, acordarnos de cómo nos organizamos y se organizaron los productos y servicios de que dependemos. Tal vez le demos mayor importancia al contacto directo, a la cercanía. Es posible que los europeos que cantaron juntos desde los balcones y aplaudieron juntos al personal sanitario y los estadounidenses que salieron a cantar y bailar en las periferias residenciales hayan adquirido una nueva noción de pertenencia. Quizá respetemos más a los trabajadores que producen nuestra comida y nos la traen a casa.
No es fácil quedarse quieta. Pero a lo mejor tampoco nos apetece correr como hacíamos antes y optamos por abstenernos del trajín; a lo mejor algo de esta quietud se queda con nosotros. Podemos recapacitar, ver si es sensato importar de otros continentes los productos de los que dependen nuestras vidas —medicamentos, equipos sanitarios—, ver lo vendidos que estamos cuando las cadenas de suministro operan a partir del principio del justo a tiempo. Creo que la oleada neoliberal de nuestra época comenzó por privatizarnos las emociones, arrebatándonos lazos sociales y la noción de un destino común. Es posible que la experiencia compartida de este desastre revierta el proceso. Que una nueva comprensión de nuestra pertenencia al todo, de nuestra dependencia de él, aliente respuestas climáticas más ambiciosas. Al fin y al cabo, estamos descubriendo que los cambios repentinos y profundos sí son posibles.
«Comprar y gastar, así desperdiciamos nuestros poderes», escribió Wordsworth hace algo más de doscientos años. A lo mejor ha llegado el momento de reconocer que puede haber suficiente comida, vivienda, atención médica y educación para todos, y que acceder a ello no debería depender del trabajo que tenemos o de si podemos ganar suficiente dinero. A lo mejor, la pandemia nos está dando argumentos a favor de la asistencia sanitaria universal y la renta básica, si es que aún no estábamos convencidos. Tras un desastre, la mentalidad cambia y las prioridades se ven alteradas. Y estas son fuerzas poderosas.
Hace una docena de años, mientras trabajaba en un libro acerca del desastre, Un paraíso en el infierno, entrevisté a la poeta nicaragüense y revolucionaria sandinista Gioconda Belli. Nunca olvidaré lo que me contó sobre las consecuencias del terremoto de 1972 en Managua. A pesar de que la dictadura intentó aprovecharse de él para salir reforzada, me dijo, el terremoto contribuyó al éxito de la revolución: «Teníamos la sensación de saber qué era y qué no era importante. Y la gente comprendió que lo importante era la libertad, poseer la capacidad de decidir y actuar sobre tu vida. Dos días después llega este tirano e impone toque de queda y ley marcial. Sentir aquella opresión, añadida a la catástrofe, resultaba insoportable, de verdad. Y cuando comprendes que toda tu vida puede decidirse en una noche en que la Tierra se echa a temblar, [piensas]: “¿Qué más da? Lo que deseo es una buena vida, y quiero arriesgar la que tengo, porque podría perderla esta noche”. Te das cuenta de que la vida ha de vivirse bien; que, si no, no merece la pena. Esa transformación profunda tiene lugar en las grandes catástrofes».
Es la misma observación que he encontrado en todos los escenarios del desastre compartido, una y otra vez: cuando se produce una catástrofe, la proximidad de la muerte genera nueva vida, una vida más urgente, menos preocupada por las pequeñas cosas y más comprometida con las grandes, más implicada, por ejemplo, en la organización social y la contribución al bien común.
La mayoría de los desastres sobre los que he escrito tuvieron lugar en el siglo XX. Estos días, sin embargo, se nos presenta una analogía un poco más lejana: la Peste Negra, que acabó con un tercio de la población europea y que en Inglaterra dio lugar a las revueltas campesinas contra la limitación salarial y los tributos que financiaban las guerras. Fueron aplastadas por el poder, pero gracias a ellas los campesinos y los trabajadores conquistaron nuevos derechos y libertades. En las leyes aprobadas en Estados Unidos este marzo con motivo de la emergencia, muchos trabajadores han visto ampliados los derechos de sus permisos por enfermedad. Y en varios lugares han sucedido ya cosas que se nos dijo que eran imposibles, como dar cobijo a los sin techo.
Irlanda ha nacionalizado los hospitales, algo que «nos aseguraron que nunca ocurriría, que no podría ocurrir», en palabras de un periodista irlandés. Canadá ha decretado cuatro meses de renta básica para todos los que hayan perdido su trabajo. Alemania ha hecho más que eso. Portugal ha decidido tratar a los inmigrantes y solicitantes de asilo como ciudadanos de pleno derecho durante la pandemia. En Estados Unidos hemos asistido a una considerable agitación laboral, y hemos visto resultados. Los empleados de Whole Foods, Instacart y Amazon protestaron por la falta de condiciones laborales seguras durante la pandemia. Desde entonces, Whole Foods ha ofrecido a todos los trabajadores que den positivo en coronavirus dos semanas de descanso cobrando el salario íntegro, Instacart asegura que ha implantado cambios para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes, y Amazon dice que está «cumpliendo las directrices» sanitarias. Algunos trabajadores han logrado nuevos derechos y aumentos de sueldo; entre ellos, el medio millón de empleados de los supermercados Kroger. Los fiscales generales de quince estados han comunicado a Amazon que debe ampliar las bajas por enfermedad retribuidas. Tales ejemplos demuestran que las disposiciones financieras de nuestras sociedades no son inamovibles.
Ahora bien, lo habitual es que las consecuencias más determinantes del desastre no sean inmediatas ni directas. El colapso financiero de 2008 desencadenó el movimiento de Occupy Wall Street en 2011, que arrojó luz sobre las desigualdades económicas y las consecuencias a nivel humano de las hipotecas abusivas, los créditos estudiantiles, los colleges universitarios con ánimo de lucro o el sistema de seguros de salud privados, entre muchas otras cosas. También permitió el ascenso mediático de perfiles como los de Elizabeth Warren y Bernie Sanders, cuyas ideas han contribuido a escorar el Partido Demócrata a la izquierda, hacia políticas que pueden hacer de Estados Unidos una nación más justa e igualitaria. Las conversaciones que surgieron de Occupy y otros movimientos hermanos por todo el mundo nos han animado a practicar una vigilancia más atenta y crítica del poder que nos gobierna, y a exigir mayores cotas de justicia económica. Igual que los cambios en la esfera pública parten de lo individual, los cambios globales afectan a la percepción personal del yo, a nuestras prioridades, a nuestro sentido de lo posible.
Nos encontramos en las primeras fases del desastre, inmóviles, presas de una extraña quietud. Es como aquella tregua navideña de 1914, cuando los soldados alemanes e ingleses dejaron de luchar durante un día, las armas guardaron silencio y los combatientes departieron unos con otros con total libertad. La guerra se había detenido. En múltiples sentidos, todo nuestro comprar y gastar puede entenderse como una guerra contra la Tierra. Desde el brote del covid-19, las emisiones de carbono se han desplomado. Los informes afirman que el aire sobre Los Ángeles, Pekín y Nueva Delhi está milagrosamente limpio. Los parques de Estados Unidos se han cerrado a los visitantes, lo que ha podido tener efectos beneficiosos para la fauna silvestre. En el último cierre del Gobierno estadounidense, entre 2018 y 2019, los elefantes marinos del área protegida de Point Reyes, al norte de San Francisco, se apropiaron de una de las playas, que ahora les pertenece durante su temporada de apareamiento y gestación en tierra.
La de la Peste Negra no es la única analogía que nos viene a la mente. Cuando una oruga se envuelve en su crisálida, tiene lugar el proceso, bastante literal, de su propia disolución. Lo que era una oruga y será una mariposa no es, por el momento, ni una cosa ni la otra, sino una especie de sopa animada, de vida líquida. Dentro de ella están las células imaginales que catalizarán el desarrollo del estado adulto, alado, del insecto. En esa sopa estamos ahora mismo. Hemos de esperar que nuestras células imaginales sean lo mejor que llevamos dentro, el yo más imaginativo, el más inclusivo. Las consecuencias de una catástrofe no están predefinidas. El desastre es conflicto, y aquello que estaba helado, sólido y nos cerraba el paso se abre y fluye y lleva consigo tanto las mejores posibilidades como las peores. Nos encontramos simultáneamente inmóviles y en profunda transformación.
Quienes pasamos más tiempo en casa y solos, asistiendo a la aparición imprevista del nuevo mundo, vivimos también un momento más hondo, de mayor calado. Solemos clasificar las emociones en buenas y malas, felices y tristes, pero creo que también cabe separarlas en una escala de superficialidad y hondura. Lo que normalmente llamamos felicidad suele consistir en un vuelo desde las profundidades, una huida de la vida interior y del sufrimiento que nos rodea. No ser feliz está considerado un fracaso. Sin embargo, en la tristeza hay dolor y hay sentido, igual que en la pena y en el duelo, emociones que nacen de la empatía y la solidaridad. Si estamos tristes y asustados es porque compartimos una preocupación, porque espiritualmente no nos hemos desligado del destino común. Y si nos sentimos abrumados, tal vez sea porque el momento resulta abrumador, porque habrán de pasar décadas de investigación, análisis, debate y reflexión antes de que podamos comprender cómo y por qué el año 2020 nos llevó por terrenos pantanosos, desconocidos.
Hace siete años, Patrisse Cullors escribió una especie de declaración de intenciones para el movimiento Black Lives Matter: «Seremos esperanza e inspiración para la acción colectiva capaz de construir un poder colectivo dirigido a la transformación social. Nacemos del dolor y de la rabia, pero nos dirigimos a la consecución de las visiones y los sueños». No resulta hermoso solo por esperanzador, porque Black Lives Matter llevara a cabo una labor transformadora, sino también porque reconoce que la esperanza puede cohabitar con el dolor y las dificultades. Que no es incompatible con la tristeza de las profundidades y la furia que arde en la superficie. Somos, al fin y al cabo, criaturas complejas, capaces de diferenciar la esperanza de ese optimismo que afirma que todo irá bien, siempre, pase lo que pase.
Gracias a la esperanza sabemos que, entre todas las incertidumbres que nos depara el futuro, habrá batallas que merezca la pena luchar, que incluso podemos ganar algunas de ellas. Sin embargo, esa esperanza se enfrenta al peligro de creer que todo iba bien antes del desastre y que debemos regresar a ese estado. Antes de la pandemia, la vida de muchos seres humanos era ya un desastre de desesperación y marginalidad, una catástrofe ambiental y climática, una obscenidad de desigualdades. Aún es pronto para saber qué emergerá de esta emergencia, pero no para buscar oportunidades de contribuir a lo que sea que nos depare. Creo que ese es el desafío para el que muchos nos estamos preparando.
[1] Publicado originalmente en The Guardian, el 7 de abril de 2020.
Prólogo a la edición
del décimo aniversario
Diez años después de terminar la escritura de Un paraíso en el infierno, el Paraíso ardió. Me refiero a la pequeña ciudad de Paradise, en las estribaciones del condado de Sierra, a los pies de la cordillera de Sierra Nevada, California, que quedó reducida a cenizas y metal fundido y madera carbonizada en un incendio que se propagó a mayor velocidad de lo que ningún plan de emergencia podía prever. Fallecieron noventa personas, se perdieron miles de hogares. El primer día ardió la ciudad y durante los muchos que le siguieron el incendio devoró una inmensa extensión de espacios naturales y llanuras deforestadas, mientras el humo se extendía por todo el norte y el centro de California. Yo me encontraba a doscientos cincuenta kilómetros de allí, en un mundo gris en el que el sol se enrojecía y la calidad del aire obligaba a niños, ancianos y enfermos a quedarse dentro de casa, conscientes de que el humo era tóxico y llevaba consigo vidas y sueños incinerados. Dieciocho meses después, una pandemia global ha colapsado la economía, ha cambiado el día a día de la gente, ha puesto a prueba el vigor de las sociedades y de los sistemas que sostienen a sus miembros y ha generado transformaciones políticas y sociales y cambios en la conciencia individual que, probablemente, han llegado para quedarse.
También podríamos invertir el título del libro. Pensar que este tiempo nuestro es, en realidad, un infierno en el paraíso. Reconoceríamos así lo grandiosa, benévola y acogedora que era la Tierra para los seres humanos y tantas otras especies antes del cambio climático (que lo sigue siendo en ciertos lugares, aunque de una forma no tan fiable, aunque el cambio vaya a llegar a todas partes). Tanto para un cazador inuit que dependiera del hielo como para un campesino salvadoreño que dependiera de la lluvia, había siempre cierta estabilidad, cierta previsibilidad con la que contar. Una estabilidad y una previsibilidad tan longevas que permitieron el desarrollo de diversas culturas alrededor de los patrones de las estaciones, del tiempo, del crecimiento, de la humedad y de todas las posibilidades que conllevaban. Hasta que se derrumbaron, y las crisis —las pandemias, los colapsos económicos, las hambrunas, las sequías, los incendios, las inundaciones, los fenómenos meteorológicos extremos, la multiplicación de los refugiados climáticos— empezaron a sucederse, una tras otra.
En 2009, el año en que se publicó Un paraíso en el infierno, la mayoría de la población creía que el cambio climático era un problema terrible, sí, pero un problema del futuro, a pesar de que los científicos y todos aquellos que habían aprendido a fijarse bien sabían que ya estaba aquí, merced al aumento de temperatura de los océanos, la pérdida del hielo y la ruptura de patrones y sistemas. No ha desaparecido por arte de magia. Hoy el cambio climático se nos aparece de manera catastrófica, trágica, inmensa: en los ríos que se llevan el hielo de Groenlandia, en los incendios en Australia que, mientras escribo esto, calcinan extensiones similares a la de toda Corea del Sur y provocan la muerte de, tal vez, mil millones de animales, muchos de ellos en peligro de extinción; en el aumento constante de inundaciones y sequías.
Escribí este libro hace más de una década, motivada en parte por las atrocidades que los prejuicios racistas y las falacias acerca de la naturaleza humana desencadenaron tras el Katrina y en parte por la sospecha, ya confirmada, de que entrábamos en una época que vería multiplicada la intensidad y la frecuencia del desastre. Sí, el cambio climático es un infierno en medio del paraíso. Pero ni siquiera en las peores catástrofes he dejado de creer —pues las he visto— en la posibilidad de construir un paraíso en el infierno, en que la gente corriente responde con creatividad y empatía al sufrimiento compartido y a las penurias del prójimo. Ahí están las caravanas de refugiados climáticos que viajan desde América Central a la frontera estadounidense (junto a la inhumanidad de los que viven cómodamente al norte de la frontera), las alianzas entre organizaciones climáticas de pueblos indígenas de todo el mundo, la emergencia de un poderoso movimiento de lucha por la justicia climática.
Este 2020 hemos visto por todo el mundo proyectos de ayuda mutua y altruismo de base en respuesta a la pandemia del covid-19 (junto a casos de acopio de recursos esenciales, especulación institucional, Gobiernos inoperantes y abusos de poder, claro). Algunos fueron solo gestos, pero gestos hermosos: los iraníes recitaban poemas desde los balcones de Teherán, los italianos cantaban juntos en los balcones de Siena, Nápoles y muchas otras ciudades. Otros eran acciones prácticas: costureras que producían voluntariamente ingentes cantidades de máscaras, gente que se organizaba para llevar alimentos a aquellos obligados a una cuarentena más estricta o contribuía económicamente para que restaurantes cerrados dieran comidas de calidad a un personal sanitario al límite de sus fuerzas. Ya solo el cumplimiento del distanciamiento social ha sido un inmenso esfuerzo de cooperación, reproducido en numerosos países, que la gente ha comprendido como un gesto de solidaridad. Por supuesto, la pandemia ha sido también un desastre multiforme, una catástrofe intersectorial en que la edad, el género, la raza, el estatus económico, la naturaleza del trabajo que desempeña cada uno y las decisiones de la comunidad influyeron en cómo sobrevivía o no sobrevivía la población. Es decir: como siempre, los desastres de la vida diaria y los problemas más arraigados han sido los moduladores de la catástrofe.
Algo ha mejorado desde 2010, cuando en el terremoto de Haití se esgrimieron los habituales marcos de referencia xenófobos y clasistas, que muchos tratamos de desenmascarar. Hoy, la información sobre el desastre tiende a apoyarse menos en los viejos mitos que demonizaban a las víctimas —el pánico, el saqueo— y resultaban, en sí, incendiarios y destructivos. Y cuando los medios de masas o las autoridades tergiversan el relato, veo a mucha gente intentando demostrarles en qué se equivocan y hacia dónde han de dirigirse las acusaciones, el foco y los elogios. Se está abriendo una nueva forma de ver el mundo, a medida, quizá, que aumenta nuestra conciencia sobre quién cuenta la historia y a quién sirve, a medida que nuevas voces se unen a la conversación.
En 2009, cuando terminé este libro, sentía que no había dejado de enfrentarme a una pregunta que había sido incapaz de responder: «¿Por qué desapareció el paraíso?». Los desastres, como momentos de perturbación y transformación de la normalidad, permitieron a mucha gente realizar transformaciones duraderas en su vida y en su manera de entender el mundo. De las cinco ciudades afectadas por desastres sobre las que escribí, solo los habitantes de Ciudad de México llevaron a cabo esfuerzos nítidos por trasladar esos cambios al orden social y al sistema político. Sin embargo, en este presente que aún se desarrolla como un desastre múltiple, hay otro planteamiento posible: ciertos sectores de la sociedad reconocieron, asumieron y promovieron los nuevos comportamientos y los valores que los sustentaban, no solo para las situaciones de emergencia, sino para la vida diaria. Ideales y herramientas del budismo, movimientos de derechos humanos como el feminismo y el antirracismo, métodos no violentos de resolución de conflictos, nuevas formas de comprender la supervivencia evolutiva y un bienestar económico que conlleve más cooperación y menos competición florecen hoy junto a una menor tolerancia al autoritarismo y una mayor insistencia en la inclusión y la igualdad, proyectos inacabados, pero fundamentales para la transformación de las sociedades.
Creo que estos son los principios del paraíso, y que incluso en el infierno —especialmente en el infierno, a veces— la gente recurre a ellos. Siempre hay, claro, reacciones violentas, como las hay cuando se trata de reconocer la realidad del cambio climático y lo que el momento actual exige de nosotros: un proceso global cooperativo y colaborativo opuesto a ese erróneo principio de libertad que es sinónimo de irresponsabilidad, de no responder por los propios actos, de aislamiento. Un principio de libertad que sirve a unos pocos a expensas de la mayoría. Nos encontramos ante una encrucijada: a partir de aquí, podemos convertirnos en la mejor comunidad posible ante el desastre. De lo contrario, nos autodestruiremos. El Paraíso y el Infierno son decisiones que siguen con nosotros, más urgentes hoy, globalmente, de lo que han sido nunca.
REBECCA SOLNIT
Abril de 2020
Introducción
Caer juntos
¿Quién eres? ¿Quiénes somos? En momentos de crisis, tales preguntas deciden la vida y la muerte. Miles de personas sobrevivieron al huracán Katrina en la costa del Golfo gracias a que nietos o tías o vecinos o completos desconocidos estuvieron dispuestos a ayudar a quienes estaban en apuros, y a que un ejército de personas con embarcaciones llegó desde todas las comunidades próximas a Nueva Orleans —y hasta desde Texas— para rescatar a la gente atrapada en casa tras las inundaciones. Cientos de hombres y mujeres murieron en los días posteriores al huracán porque otros —policía, patrullas urbanas, altos funcionarios del Gobierno y medios de comunicación incluidos— decidieron que los habitantes de Nueva Orleans eran peligrosos y les impidieron evacuar la ciudad anegada, séptica, negándose a sacarlos incluso de los hospitales. Muchos intentaron huir y a algunos se les obligó a volver a punta de pistola; a otros les dispararon. Circularon rumores sobre violaciones en masa, disturbios y asesinatos que resultarían ser falsos, pero los medios de comunicación nacionales y el jefe de policía de Nueva Orleans les dieron crédito y los difundieron durante los días cruciales en que la gente moría en los tejados, en los pasos elevados de las autopistas y en refugios y hospitales atestados, bajo un calor abrasador, sin agua potable, alimentos, medicamentos ni atención médica. Para los soldados y el resto de fuerzas de rescate movilizadas, las víctimas eran enemigos. Y sí hubo asesinatos, pero no fueron los que se contaron en los medios de comunicación. Lo que creemos importa, aunque haya gente que actúe de forma digna a pesar de sus creencias. Y viceversa.
El Katrina fue una versión extrema de lo que sucede en muchos desastres: nuestra forma de actuar depende de que pensemos que nuestros vecinos y conciudadanos son una amenaza mayor que los estragos provocados por la catástrofe o, por el contrario, un bien mayor que los bienes materiales en las casas y en las tiendas de los alrededores (por ciudadano me refiero siempre al miembro de una ciudad o una comunidad, no a quien cuenta con estatuto legal de ciudadanía en una nación concreta). Lo que creemos define nuestro comportamiento. Y de manera más rotunda que en el día a día, ese comportamiento define la vida y la muerte, la nuestra y la de los demás. Como la mayoría de los desastres, el Katrina también estuvo atravesado de altruismo: el de los jóvenes que se encargaban de proveer agua, alimentos, pañales y protección a los desconocidos con los que habían quedado aislados, el de la gente que acogió a sus vecinos, el de los cientos o miles que salieron con sus embarcaciones —armados, a menudo, pero también armados de compasión— para rescatar a la gente atrapada en las aguas estancadas, el de los más de doscientos mil voluntarios que en las semanas posteriores alojaron a perfectos desconocidos —la mayoría en sus propios hogares, a través de la página web HurricaneHousing.org, persuadidos más por las imágenes del sufrimiento que por los rumores de las monstruosidades—, el de las decenas de miles de voluntarios que se dirigieron a la costa del Golfo a ayudar en las labores de reconstrucción.
Tras un terremoto, un bombardeo o una tormenta particularmente destructiva, la mayoría de la gente se comporta de manera altruista y se entrega inmediatamente al cuidado de sí misma y de quienes la rodean, sean vecinos, extraños o amigos y personas queridas. La imagen del ser humano egoísta, que sucumbe al pánico, que vuelve a un estado violento y salvaje durante una hecatombe, tiene muy poco de real. Décadas de meticulosa investigación sociológica sobre el comportamiento humano en diversos desastres, desde los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial a inundaciones, tornados, terremotos y tormentas en todo el continente, en todo el planeta, lo han demostrado. Sin embargo, los prejuicios siguen ahí. Normalmente, las acciones más terribles son las de quienes creen que los demás van a comportarse despiadadamente y que deben protegerse de la barbarie ajena. De San Francisco en 1906 a Nueva Orleans en 2005, muchos inocentes fueron asesinados por quienes pensaban que las víctimas eran los criminales y que su misión consistía en proteger el orden que se tambaleaba. Lo que creemos, de nuevo, importa.
«Caín sigue matando hoy a su hermano», proclama un mural en la cubierta de madera de una iglesia en el Lower Ninth Ward, uno de los barrios de Nueva Orleans devastados cuando los diques instalados por el Gobierno reventaron. En el Génesis se suceden a toda velocidad la creación del universo, la ilícita adquisición del conocimiento, la expulsión del Paraíso y el asesinato de Abel por parte de Caín, una segunda caída de la gracia a los celos, a la competición, a la alienación y a la violencia. Cuando Dios le pregunta dónde está Abel, Caín responde con otra pregunta: «¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?». Se niega a decir lo que Dios ya sabe: que la sangre derramada de Abel clama desde la tierra en que se ha vertido. Y formula algunas de las grandes preguntas sobre la sociedad: «¿Estamos en deuda con los demás?», «¿Debemos cuidar de ellos?», «¿Todo se reduce a un sálvese quien pueda?».
La mayoría de las sociedades tradicionales se conforman a partir de compromisos profundamente asumidos y firmes vínculos que unen a la gente, a las familias, a los diversos grupos. En ellas, el concepto mismo de sociedad descansa sobre redes de afinidad y afecto. Cuando el individuo va por libre, su existencia es la del marginado, la del exiliado. Las sociedades modernas, móviles e individualistas, se han despojado de algunos de estos viejos vínculos y han vacilado a la hora de asumir otros, especialmente aquellos que se expresan a través de acuerdos económicos: las medidas para ocuparse de los ancianos y las personas vulnerables, la mitigación de la pobreza y la desesperación. El cuidado de nuestros hermanos y nuestras hermanas. El argumento en contra de esos cuidados suele formularse como un argumento sobre la naturaleza humana: somos esencialmente egoístas y, dado que tú no cuidarás de mí, yo no puedo cuidar de ti. No te daré de comer porque debo mantener a buen recaudo mi propia manutención, pues tampoco yo he de confiar en los demás. O, mejor aún, tomaré tus posesiones y las añadiré a las mías —si considero que mi bienestar es independiente del tuyo o compite con él— y diré que mi conducta se basa en una ley natural. Puesto que hemos sido expulsados del paraíso, donde las solidaridades eran inquebrantables, ya no soy guardián de mi hermano.
Es así que la vida diaria se torna desastre social. En ocasiones, los desastres concretos solo lo intensifican. Otras, en cambio, nos ofrecen una valiosa tregua, abren una rendija a un mundo de nuevos yoes posibles, de un nosotros mejor. Cuando la normalidad se resquebraja y las rutinas del sistema se hacen añicos, la gente da un paso al frente —no toda, pero sí la gran mayoría— para hacerse guardián de su hermano. Y en esa determinación y en los lazos tendidos hacia los demás surge una forma de alegría, incluso en medio de la muerte, del caos, del miedo, de tanta pérdida. Si fuéramos conscientes de ello, si de verdad lo asumiéramos, nuestra noción sobre lo que es posible en cualquier momento sería distinta. No hablamos de profecías autocumplidas, sino de que el mundo cambia cuando se actúa a partir de una creencia. De que toma forma a partir de nuestra imagen de él. Lo que creemos importa. También importa lo que hacemos con esa creencia. La distancia que separa los prejuicios acerca del comportamiento humano en el desastre y la realidad limita nuestras posibilidades; transformar esos prejuicios podría conducir a un cambio mucho más profundo. Terrible en sí mismo, el desastre puede convertirse en una puerta trasera al paraíso. Ese paraíso en el que somos quienes esperamos ser, desempeñamos la labor que queremos realizar y nos convertimos, cada uno de nosotros, en guardianes de nuestras hermanas y nuestros hermanos.
Aterricé en Halifax, Nueva Escocia, poco después de que un enorme huracán arrasara la ciudad, en octubre del 2003. Al ponerme al corriente, el hombre que me enseñaba la zona no me habló de los vientos de más de doscientos kilómetros por hora que habían arrancado árboles, tejados y tendidos de telefonía, ni de los casi tres metros que creció el nivel del mar. Me habló de sus conciudadanos. Lo vi encenderse de alegría al relatar cómo todo se había venido abajo. En su barrio, los vecinos salieron a hablar unos con otros, se ayudaron mutuamente, improvisaron una cocina comunitaria, se aseguraron de que los ancianos estaban bien, pasaron tiempo juntos, dejaron de ser desconocidos. «Nos levantamos a la mañana siguiente y todo había cambiado —musitó—. No había electricidad, las tiendas estaban cerradas, nadie tenía acceso a medios de comunicación. Entonces salimos a la calle, a demostrar que estábamos ahí, que estábamos bien. No era una fiesta, en absoluto, pero, con todos ahí fuera, al mismo tiempo, solo vernos las caras nos daba ya una especie de felicidad, aunque no nos conociéramos». Su alegría no pudo sino admirarme.[2]
Una amiga me contó que en una ocasión se había quedado tirada en la carretera por culpa de una intensa niebla, una de esas nieblas que periódicamente se adueñan del valle Central de California, conocidas como tule. Mezclada con el polvo de los campos de algodón, la niebla creaba un velo tan espeso que la policía tuvo que cerrar la autopista al tráfico. Junto a su marido y muchas personas más, mi amiga pasó dos días sin salir de un pequeño bar de carretera. Tuvieron que dormir sentados en los sillones de la cafetería, hombro con hombro con perfectos desconocidos, viendo cómo se acababa el agua y la comida. Según me dijo después, lo pasaron estupendamente. La gente que se reunió allí tenía muy poco en común, pero todos se abrieron a los demás, todos se contaron la vida, y no tenían ganas de marcharse cuando el tráfico quedó restablecido. Al llegar a Nuevo México, donde pasaban las vacaciones, relataron lo sucedido mientras la gente escuchaba, incrédula, la efervescencia de sus palabras. Me contó que fue en aquella cafetería donde su pareja, un hombre nativo americano, sintió por primera su propia pertenencia a la sociedad. Es habitual que los momentos de redención se produzcan precisamente en las perturbaciones de la vida.
Su historia me hizo pensar en la emoción que muchos sentimos aquí, en la bahía de San Francisco, durante el terremoto de Loma Prieta de 1989, tres semanas antes de la caída del Muro de Berlín. Una emoción que no nacía del terremoto sino de la respuesta de las comunidades. Fue un evento alarmante para muchos de nosotros, devastador para algunos y fatal para sesenta personas (un número muy reducido de víctimas mortales en un terremoto de ese calibre en una zona con millones de habitantes). Hablaba hace poco con una mujer, a la que acababa de conocer, y vi cómo a ella también le brillaban los ojos al recordar que, en su barrio en San Francisco, durante los días en que no hubo electricidad, habían preparado toda la comida que se les estaba descongelando y celebraron barbacoas callejeras. Se acordaba de lo sociable e integradora que había sido la gente: personas de toda clase y condición se habían mezclado en bares convertidos en centros comunitarios. Y otro amigo recordaba, presa aún de un inextinguible asombro, que en cada cruce de calles desde el estadio de Candlestick Park, que acogía un partido de la Serie Mundial de béisbol, en el sudeste, hasta su casa, en el centro, a varios kilómetros, alguien se había puesto a dirigir voluntariamente el tráfico cuando los semáforos dejaron de funcionar. Sin órdenes ni organización centralizada, la población había dado un paso adelante para responder a las necesidades inmediatas, haciéndose cargo de sus calles y comunidades.
Cuando el terremoto sacudió la costa central de California, el 17 de octubre de 1989, me sorprendió descubrir que el cabreo que sentía hacia una persona en particular ya no importaba. La ira había desaparecido, igual que todo lo que era abstracto y remoto. Sentía que me habían arrojado a un presente intensamente absorbente. El desastre cerró gran parte de la región varios días, el puente de la bahía durante algunos meses y ciertas autopistas elevadas y muy poco queridas entre la población local para siempre. Comprobé con sorpresa que la mayor parte de la gente que conocía o que encontraba vivía la situación con cierto placer o disfrute, si es que esas son las palabras adecuadas para la sensación de inmersión en el momento y solidaridad hacia los demás que provoca la ruptura de la vida cotidiana, una sensación más pesada y densa que la felicidad, pero profundamente positiva. Carecemos de términos para estas emociones, en las que lo maravilloso llega envuelto en lo terrible; la alegría, en el dolor; el valor, en el miedo. No todo el mundo lo experimenta —no se trata de un fenómeno simple ni anímicamente evidente—, pero sucede, y es importante. No puedo anhelar un desastre, pero sí puedo valorar la forma en que respondemos a él, tanto práctica como psicológicamente.
Durante las semanas posteriores al gran terremoto de 1989, la amistad y el amor se hicieron aún más relevantes, mientras que los planes a largo plazo y las antiguas ansiedades pasaron a un segundo plano. La vida estaba en el aquí y el ahora, y nos habíamos desentendido de lo superfluo. El terremoto en sí fue tan desconcertante como sus réplicas, que se prolongaron varios meses. La mayoría estábamos, como mínimo, al límite de nuestras capacidades, pero muchos resultamos enriquecidos, al menos emocionalmente. Volvimos a sentir ese extraño placer en medio del desastre, de manera más lúgubre, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando muchos estadounidenses parecieron despertar emocionados y desperezados por la sorpresiva urgencia, la determinación, la solidaridad y el peligro que latían en el lugar y el momento en que se encontraban. Sentían una profunda repulsión hacia lo ocurrido, pero la imagen de sí mismos que el espejo les devolvía, aunque fuera pasajera, les complacía.
¿Qué sensación es esta, que aflora entre tantas ruinas? Pensé en ella por primera vez a raíz del terremoto de Loma Prieta. Tras los atentados del 11 de Septiembre empecé a ver que era profundamente extraña y profundamente crucial. Después de conocer a aquel hombre en Halifax que se encendía de alegría mientras me hablaba del gran huracán, comencé a estudiarla. Me di cuenta de la frecuencia con que aparecía y de la fuerza con que reformulaba el mundo en el desastre mientras escribía sobre el terremoto de 1906. Y cuando el huracán Katrina arrasó la costa del Golfo comprendí los límites y las posibilidades de las breves utopías del desastre. Este libro trata de esa emoción, tan relevante como sorprendente, de las circunstancias en que surge y de las transformaciones que genera. Son aspectos importantes conforme entramos en una época en que los desastres van a sucederse cada vez más rápidamente y con mayor intensidad. Y, sobre todo, en una época en que volvemos a cuestionarnos la vida fuera del desastre, las posibilidades sociales y la naturaleza humana del tiempo ordinario, como siempre hemos hecho en momentos de grandes turbulencias.
Cuando interrogo a la gente acerca de los desastres que han vivido, encuentro a menudo, en sus rostros, la misma ilusión retrospectiva. Me hablan de tormentas de hielo en Canadá, de enormes nevadas en el Medio Oeste, de apagones en Nueva York, del calor en el sur de India, de los incendios en Nuevo México, del gran terremoto de Ciudad de México, de huracanes previos en Luisiana, del colapso económico en Argentina, de terremotos en California y México y de un placer extraño, general, omnipresente. Me sorprende la alegría con que hablan. La alegría en sus textos, si es el testimonio de alguien que vive lejos o que ya falleció. No debería ser así, tal vez, pienso. Al pensar en el desastre, creemos que eso no debería ocurrir, y, sin embargo, ocurre: esa emoción surge de entre los escombros, emerge del hielo, del fuego, de las tormentas y las inundaciones. La alegría importa. Ella es la medida de los anhelos negados, el deseo de una mayor vida pública, de una sociedad civil, de pertenencia, de sentido, de poder.
Antes que nada, hay que reconocer que los desastres son esencialmente terribles, trágicos, dolorosos; sean cuales sean sus efectos secundarios y las posibilidades que abran, no pueden desearse. Pero, igualmente, tampoco podemos ignorar sus efectos solo porque nazcan de la devastación. Los deseos y posibilidades son tan poderosos que brillan incluso entre los pecios del naufragio, en medio de una carnicería, bajo las cenizas. Todo lo que sucede en el desastre es relevante fuera de él. Pero, evidentemente no tiene sentido alegrarse por el desastre en sí, pues él no crea la dicha ni el asombro. El desastre es solo uno de los caminos por los que la dicha y el asombro pueden llegar hasta nosotros. Son una extraordinaria ventana que se abre a las posibilidades y los anhelos sociales, y lo que vemos ahí es importante para todo lugar y tiempo, ordinario o extraordinario.
La mayoría de los cambios sociales los elegimos: porque deseamos pertenecer a una cooperativa, porque creemos en la seguridad social o en formas más comunitarias de agricultura. Sin embargo, el desastre no distingue en función de nuestras preferencias: nos arrastra a todos a situaciones de emergencia en las que debemos actuar, y actuar de forma altruista, valiente y resolutiva para sobrevivir o para salvar a nuestros vecinos, independientemente de cómo votemos o nos ganemos la vida. Las emociones positivas que nacen en tales circunstancias, poco prometedoras a priori, demuestran lo profundo que es el anhelo de fortalecer los vínculos sociales y realizar tareas con sentido, demuestran la rapidez con que se improvisan y lo gratificantes que resultan. Es algo que la misma estructura de nuestra economía y nuestra sociedad nos oculta la mayor parte del tiempo. Esa estructura es también ideológica, una filosofía al servicio de ricos y poderosos, convertida por los medios de comunicación, desde los telediarios al cine de catástrofes, en sabiduría convencional, una especie de sentido común que se impone sobre la totalidad de la vida. Conocemos las diversas facetas de esa ideología por nombres como individualismo, capitalismo, darwinismo social. Se encuentran en la filosofía de Thomas Hobbes y Thomas Malthus, pero también en el trabajo de la mayoría de los economistas convencionales, que asumen que la búsqueda de provecho personal obedece a motivos racionales y no dejan ver las diversas maneras en que el sistema, así sesgado, destruye algunos de los pilares que permiten la supervivencia y el bienestar. Esto resulta evidente en el desastre, pues entre los factores que determinan la vida y la muerte se encuentran la salud de la comunidad más próxima y la justicia de la sociedad en que vivimos. Necesitamos vínculos, y estos, junto con la determinación, la inmediatez y la capacidad de acción, nos proporcionan alegría, esa alegría cruda y sorprendente que encontré en tantos testimonios. Los relatos del desastre demuestran que el tipo de ciudadano que puede construir el paraíso —gente lo suficientemente valiente, hábil, generosa— ya existe. La posibilidad del paraíso se mantiene al borde mismo de su propia realización, tanto que hacen falta fuerzas muy poderosas para contener su llegada. Si el Paraíso surge del infierno es porque, al suspenderse el orden habitual y precipitarse la mayoría de los sistemas, nos sentimos libres de vivir y actuar de otro modo.
Este libro se ocupa en profundidad de cinco catástrofes, empezando por el terremoto de San Francisco en 1906 y acabando por el huracán y las inundaciones de Nueva Orleans, noventa y nueve años después. Entre ellos aparecen la explosión de Halifax en 1917, el poderoso terremoto de Ciudad de México que acabó con la vida de mucha gente y cambió muchísimas cosas, y el relato oculto de cómo la población neoyorquina respondió a la calamidad que golpeó su ciudad el 11 de septiembre de 2001. Son los ejemplos principales. Junto a ellos aparecen historias sobre el Blitz de Londres, sobre terremotos en China, Japón y Argentina, la fusión de la central nuclear de Chernóbil, la ola de calor de Chicago en 1995, el terremoto de Managua que contribuyó a la caída de una dictadura, la viruela en Nueva York, la erupción de un volcán en Islandia. Aunque las catástrofes más graves de los últimos años se han producido en Asia —el tsunami del 2004 en el océano Índico, el terremoto del 2005 en Pakistán, el terremoto del 2008 en China y el tifón en Birmania— no he escrito sobre ellas. No porque no sean relevantes —todo lo contrario—, sino porque el idioma, la distancia y la cultura no me ha permitido acceder a ellas. Mi objetivo es ver qué surge cuando se desmorona el statu quo y los patrones de la vida cotidiana en esta parte del mundo industrializado donde imperan las filosofías de la competición y el individualismo, donde existe cierto nivel de alienación cotidiana y las explicaciones políticas y naturales han sustituido a las religiosas como fundamento último de la respuesta a las catástrofes (aunque los fundamentalistas cristianos de Estados Unidos siguen recurriendo a Dios para explicar un selecto abanico de ellas).
Desde que la posmodernidad reconfiguró el panorama intelectual, resulta hasta problemático utilizar el término naturaleza humana, que parece implicar una esencia universal en el individuo. Al estudiar los desastres, se hace evidente que hay naturalezas múltiples y contingentes, pero también que la naturaleza primordial que se manifiesta ante una crisis es generosa, empática, resolutiva, valiente y capaz de sobreponerse. El lenguaje terapéutico, que se refiere casi exclusivamente a las consecuencias de una catástrofe en términos de trauma, sugiere que el ser humano es fundamentalmente frágil, un yo sin capacidad de acción, un yo que se limita a recibir el golpe, la definición más básica de víctima. El cine de catástrofes y los medios de comunicación se esfuerzan en mostrar únicamente el lado histérico o vicioso de la gente corriente ante una emergencia. Nos hemos creído el mito de nuestro embrutecimiento y de nuestra condición esencial de víctima, en lugar de guiarnos por nuestra propia experiencia, pues la mayoría de nosotros hemos conocido de primera mano la otra naturaleza humana, esa que no aparece en las fuentes oficiales ni los medios de comunicación de masas. Sirva este libro como testimonio de la respuesta humana más habitual, la respuesta valiente y solidaria ante un desastre, y del impacto que podría tener en otros aspectos de la vida: una posibilidad que se escurre, casi inaprehensible, entre las palabras de que disponemos para expresar quiénes somos en la adversidad.
Entender cómo nos sobreponemos a las circunstancias y de dónde vienen los obstáculos y qué nos impide ver nuestras capacidades requiere considerar dos cuestiones importantes. La primera es el comportamiento en el desastre de la minoría que ostenta el poder, habitualmente despiadado. La segunda son los prejuicios y las representaciones que transmiten los medios de comunicación, alzando ante nosotros un espejo cóncavo en el que resulta prácticamente imposible reconocer los paraísos, las posibilidades. Lo que creemos importa, y la imagen de nosotros mismos que nos devuelven los medios de comunicación y las élites pueden convertirse en una segunda ola del desastre, como ocurrió, con especial dramatismo, en los días posteriores al huracán Katrina, cuando se propagaron histéricos rumores de actos violentos y las personas en el poder respondieron con la fuerza, negando derechos y ayuda humanitaria, provocando así un gran número de muertes innecesarias. Estos tres elementos suelen entrelazarse en la mayoría de los desastres. Para dar con el que es verdaderamente importante —para vislumbrar ese paraíso posible— hay que comprender las fuerzas que lo ensombrecen, que se oponen a él, que, en ocasiones, consiguen hacerlo desaparecer.
Los relatos dominantes de las últimas décadas van en la dirección opuesta a los anhelos y las posibilidades sociales. La historia reciente puede leerse como una historia de privatizaciones, no solo económicas, sino también sociales, conforme la mercadotecnia y los medios de comunicación guían nuestra imaginación por los caminos de la vida privada y el placer privado, conforme los ciudadanos quedan redefinidos como consumidores, la participación pública se tambalea incluso en la política electoral —y con ella cualquier noción de poder político colectivo o individual— y se marchitan hasta las palabras que podrían hablarnos de otros amores. No hay beneficios económicos en la libre asociación: los medios de comunicación y la publicidad nos animan a sentir miedo unos de otros, a ver la vida pública como un riesgo y un fastidio, a habitar en espacios aislados, comunicarnos electrónicamente e informarnos a través de esos mismos medios y no a través de la gente con la que convivimos. Sin embargo, en el desastre la gente se une, y aunque hay quien ahí no ve otra cosa que «la masa», muchos valoran tales momentos como una posibilidad de sociedad civil, casi paradisíaca. Los parámetros contemporáneos nos dicen que privatización es un término básicamente económico, referido a la entrega de jurisdicciones, bienes, servicios y poder —ferrocarriles, agua, mantenimiento del orden, educación— al sector privado y los caprichos del mercado. Pero esa privatización económica habría sido imposible sin la privatización previa del deseo y la imaginación. Han querido convencernos de que no somos guardianes de los demás. Los desastres, al reintegrar a los afectados a la vida pública y colectiva, desmontan parte de esta privatización, que es, en sí, otra catástrofe, más lenta y sutil. En una sociedad donde ya tuviera plena cabida la participación, la capacidad de acción, la determinación y la libertad, un desastre no sería la oportunidad de nada. Sería solo un desastre.
Apenas queda gente ya que hable del paraíso, salvo para referirse a algo tan remoto que resulta, en la práctica, imposible. La mayoría de las sociedades ideales de las que oímos hablar se encuentran muy lejos, en el espacio o en el tiempo o en ambas dimensiones, ubicadas en alguna sociedad primigenia previa a la caída o en el reino espiritual de una remota vastedad del Himalaya. Todas ellas parecen implicar que nosotros, aquí y ahora, no podemos reproducir esos ideales. Pero ¿y si el paraíso se revelara entre nosotros ocasionalmente, en los peores momentos? ¿Y si pudiéramos vislumbrarlo en las mismas fauces del infierno? Al contrario que los otros paraísos, tan lejanos y remotos, estos breves destellos nos permiten contemplar quiénes podríamos ser, en qué podría convertirse nuestra sociedad. Es el paraíso de estar a la altura de las circunstancias, el paraíso que demuestra que, habitualmente, la mayoría no lo estamos, que perdemos pie y se nos escapa esa posibilidad y nos hundimos en el yo menoscabado, en sociedades sombrías. Muchos han dejado de aspirar a una sociedad mejor. Sin embargo, son capaces de reconocerla cuando la tienen delante, un descubrimiento que brilla incluso en la inefabilidad de la experiencia. Otros la reconocen, la aprovechan, se sirven de ella, y de los pecios y los escombros nacen cambios políticos y sociales duraderos, tanto positivos como negativos. En el infierno está la puerta a los paraísos posibles de nuestro tiempo.
El término emergencia procede de emerger, surgir, revelarse, lo opuesto a sumergir, a la inmersión, a estar dentro o debajo de un líquido. Una emergencia es una separación de lo familiar, una súbita aparición en una nueva atmósfera, en la que normalmente tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Catástrofe viene del griego kata, «hacia abajo», y strophe, «dar la vuelta»: hace referencia a una perturbación de lo esperado y significaba originalmente, en el teatro, un giro en la trama. Emerger a lo inesperado no tiene por qué ser algo malo, pero la evolución ha conferido a ambas palabras un sentido aciago. La palabra desastre procede del latín, compuesta a partir del prefijo dis-, que indica separación o lejanía, y astro, estrella o planeta: literalmente, «sin estrella». Se refería originalmente a una desgracia de raíz astrológica, como en la clásica pieza del músico de blues Albert King «Born Under a Bad Sign» [Nacido bajo un mal signo].
En algunas de las catástrofes del siglo XX